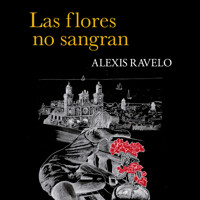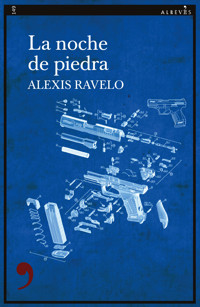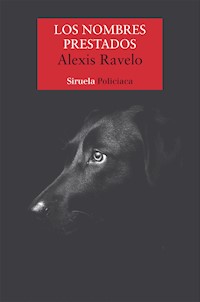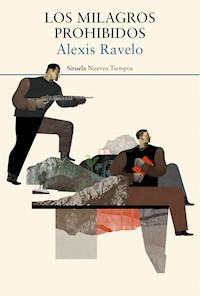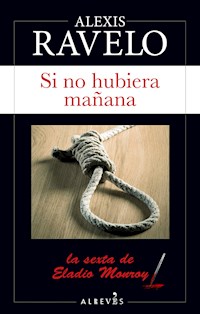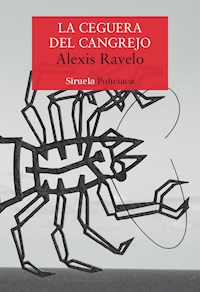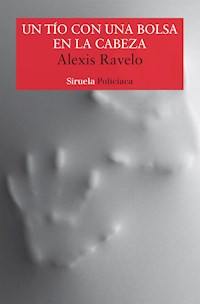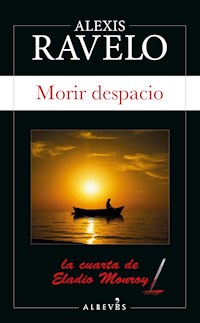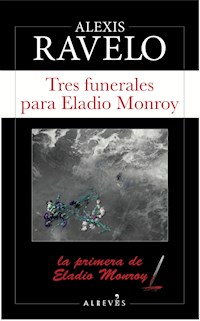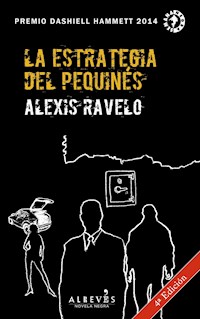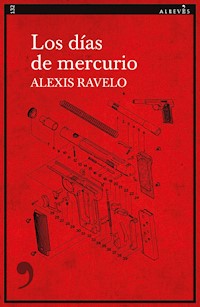
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Krimi
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
En una ciudad de provincias durante la posguerra española, un camarero de pasado oscuro decide chantajear al jefe local de Falange. Lo que no imagina es lo que esa extorsión provocará en un lugar donde todos sospechan de todos y donde la traición y la venganza están a la orden del día. La violencia y la fatalidad se dan la mano en Los días de mercurio, en la que Alexis Ravelo vuelve a mostrarnos lo peor del ser humano en una novela dura, rápida e incómoda que homenajea a autores clásicos del género negro como James M. Cain y Jim Thompson.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexis Ravelo(1971) es un escritor calvo que nació y aún sobrevive a régimen de cervezas y bocadillos de chopped en Las Palmas de Gran Canaria. Contra todo pronóstico, ocupa un lugar relevante en la narrativa española actual. Además de novelas, ha escrito libros infantiles, volúmenes de relatos para adultos, guiones, obras teatrales y hasta el libreto de una ópera. Su primera novela fue Tres funerales para Eladio Monroy, que inaugura la serie compuesta por Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía, Morir despacio, El peor de los tiempos y Si no hubiera mañana.
La estrategia del pequinés supuso su descubrimiento por parte de la crítica y los medios nacionales. Constantemente reeditada y adaptada al cine, obtuvo, entre otros galardones, el Premio Dashiell Hammett. Tras esta novela, vinieron otras, también de semen y sangre: La última tumba (XVII Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe), Las flores no sangran (Premio Valencia Negra 2014 y también traducida al francés), El viento y la sangre, escrita con seudónimo como M. A. West, La ceguera del cangrejo (Premio Acción Cívica en Defensa de las Humanidades) o Un tío con una bolsa en la cabeza. En el 2021, fue galardonado con el Premio de Novela Café Gijón por Los nombres prestados y, en 2022, con el Premio Rana y el Premio Bruma Negra en reconocimiento a su trayectoria.
Y, como siempre, sospecha que Dios está de vacaciones.
En una ciudad de provincias durante la posguerra española, un camarero de pasado oscuro decide chantajear al jefe local de Falange. Lo que no imagina es lo que esa extorsión provocará en un lugar donde todos sospechan de todos y donde la traición y la venganza están a la orden del día. La violencia y la fatalidad se dan la mano en Los días de mercurio, en la que Alexis Ravelo vuelve a mostrarnos lo peor del ser humano en una novela dura, rápida e incómoda que homenajea a autores clásicos del género negro como James M. Cain y Jim Thompson.
«Sencillo el argumento, ¿no? Pues ahora a ver quién es el guapo que lo cuenta con la maestría con que lo hace Ravelo. Venga, no te cortes: coge papel y bolígrafo (...) y ponte a la tarea. Pero antes lee Los días de mercurio. A lo mejor concluyes que de ningún modo vas a superar el listón.»
Ricardo Bosque
Primera edición: septiembre del 2022
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
C/ València, 241, 4.º
08007 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Alexis Ravelo, 2009
© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN: 978-84-18584-60-2
Código IBIC: FA / FF
Producción del ePub: booqlab
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Negar la existencia del horror contribuye a perpetuarlo. Todos los personajes de esta novela, comenzando por su narrador y protagonista, son el desafortunado fruto de su época, un tiempo oscuro de ignorancia, intolerancia, violencia y represión. El autor no se identifica con sus opiniones, su lenguaje ni su conducta, y queda muy lejos de su intención disculparlas o justificarlas: se limita a mostrarlas en toda su desagradable crudeza, intentando indagar en sus orígenes y consecuencias.
para creer al menos que de verdad vivimos
y que la vida es más que esta pausa inmensa,
vertiginosa,
cuando la propia vocación, aquello
sobre lo cual fundamos un día nuestro ser,
el nombre que le dimos a nuestra dignidad
vemos que no era más
que un desolador deseo de esconderse.
JAIME GIL DE BIEDMA,«Aunque sea un instante»
No, no quisiera volver,
sino morir aún más,
arrancar una sombra,
olvidar un olvido.
LUIS CERNUDA,«No quiero, triste espíritu»
I know where I am.
HERMAN MELVILLE,Bartleby, The Scrivener
Si decidí chantajear a Uribe fue por dinero. No se me ocurre otro motivo para hacer algo así.
No le odiaba. Ni siquiera me caía mal del todo. Daba buenas propinas; cuando estaba de buen humor, me llamaba para preguntarme mi opinión sobre el tema de la tertulia o para contarme alguno de sus chistes de putas y marineros; alguna vez me regaló un Farias.
Pero yo necesitaba dinero, Uribe lo tenía, y yo sabía unas cuantas cosas vergonzosas sobre él. No me resultó difícil combinar esas tres circunstancias y convertirlas en una oportunidad para huir con Pilar de aquella ciudad gris donde yo llevaba un par de años llamándome Pedro y ella toda una vida convertida en un trozo de carne.
Le pedí prestada la máquina de escribir a Pepe Viera. Era una Underwood. Aún recuerdo las teclas redondas y la letra m fuera de línea. Compré papel del bueno y escribí a dos dedos una breve nota acusatoria en cuya redacción puse toda la literatura que había podido aprender de las novelas de gánsteres. Por último, metí la nota en un sobre en el que había escrito su nombre.
Cerca de su casa había un callejón discreto. Allá me aposté. Sabía que su mujer y su hija iban cada tarde a rezar el rosario donde don Cosme y esperé a verlas salir para estar seguro de que Uribe estaría solo.
Me acerqué como quien da un paseo a la entrada de la casa y, cuidando de que nadie se fijara en mí, deslicé la carta por debajo de su puerta. Luego golpeé con la aldaba y seguí caminando. Por desgracia, no podía quedarme a ver la cara que pondría el pelirrojo al leerla.
No es difícil adivinar quién no se es.
Sé que no soy joven ni rubio ni mujer ni rico. Eso es fácil averiguarlo.
Lo difícil, lo casi imposible, es saber quién se es; mirar una foto, enfrentarse a un espejo, leer un alias escrito tras un nombre en una nota de sucesos y decir: ese soy yo.
Porque, para empezar, uno no tiene demasiado claro qué quiere decir con la palabra «yo». Pero también, y sobre todo, nunca se está completamente seguro de que ese reflejo, esa imagen, esas letras lo representen a uno.
Nunca fui muy listo. No me dediqué jamás a eso de estar horas y horas haciendo cábalas y filosofías, como hacía Viera, por ejemplo. Pero aquí el tiempo parece pasar tan despacio (sé que no es más que una impresión; que, en realidad, me queda muy poco) y hay tan pocas actividades para llenarlo que se acaba pensando demasiado y en demasiadas cosas. Y, a veces, hasta parece que esas cosas en las que se piensa son importantes.
Eso sí: el cuaderno es mío y pienso escribir en él lo que me dé la gana. No voy a tener mucho tiempo para hacerlo, así que no pienso perder la oportunidad de pensar, aunque sea a última hora.
Es necesario reflexionar sobre todo esto, para que el asunto se entienda como es debido. Para, al menos, poder entenderlo yo. Quiero decir: yo hice lo que hice y se supone que soy lo que soy, pero, en realidad, no soy el que hizo aquello, ni el que es eso que dicen que soy.
Alfonso Uribe era pelirrojo. Pelirrojo y rico. Y era poderoso.
Se había casado con la hija de don Marcial, dueño de la textil y de la conservera, y que, por herencia, tenía once arrendatarios en el Valle. Al morir el viejo, a Uribe le había tocado la de catorce, porque su cuñada, la beata, no entendía de negocios y dejó que el fortachón se pusiera al frente de todo. Además, era jefe local de Falange y había sido alcalde hasta el 48. Y eso le había servido para situarse todavía mejor. Luego, cuando el cargo comenzó a suponer más molestias que ventajas, había colocado en él al marido de una de sus hermanas. Así todo quedaba en familia.
Venía casi todos los días, pero nunca faltaba a su cita de los jueves con don Cosme, el cura, don Sabas, el boticario, y el cabo Fagundo, que eran sus compañeros de partida. A veces, si el cabo tenía alguna urgencia del servicio, se les unía Torres, que se pasaba la partida levantando, para vigilarme, su enorme cabezota de cornudo.
Uribe también venía los sábados, pero sin los otros tres. Solo, con traje azul marino, sin el broche con el yugo y las flechas que normalmente llevaba en la solapa, aunque sí con sus gemelos de oro, que tenían grabada la inicial de su apellido. Llegaba temprano, recién cenado en casa, seguramente, y se tomaba dos veteranos. Uno de un golpe, casi sin darme tiempo a cerrar de nuevo la botella. El segundo pausadamente, dándole pequeños sorbos.
Entonces se le soltaba la lengua y era cuando contaba chistes y hacía bromas y me preguntaba cómo me iba la vida y cuándo me iba a ir de una vez a Madrid a probar suerte, y me decía que tipos como yo había pocos, que debía confiar en mí mismo y que si necesitaba algún contacto para trabajar allá, que él me recomendaba, que no había problema, que de verdad, que contara con él.
Pero yo sabía que todo esto era causado por el efecto del primer coñac, por la circunstancia de encontrarse a solas conmigo en el bar vacío y porque aún no había llegado la persona a quien él esperaba.
Esa persona llegaba siempre poco después de las diez, antes de que el bar comenzara a ambientarse. Le ignoraba minuciosamente, se sentaba en el otro extremo de la barra y pedía un vermú. Solía sacar uno de esos cigarrillos finos, ingleses, y me pedía fuego. Nada más mirarlo, uno sabía lo que era. Su traje gris perla cruzado y ceñido, las corbatas estampadas, el pañuelo a juego sobresaliendo del bolsillo como un tulipán, el anillo de sello de oro, el cabello negro, con raya a un lado y brillantina hasta las raíces, dejando unos pequeños rizos apelmazados en la nuca y tras las orejas, el brillo juguetón en los ojos castaños, el bigotito fino en medio de aquel rostro de afeitado perfecto: hasta el más mínimo detalle de su apariencia evidenciaba qué era lo que le gustaba o, más bien, lo que no le gustaba.
Nadie en la ciudad le conocía. Pocos le habían visto. Llegaba en el cercanías de las nueve, comía algo en la estación y venía al bar. Consumía su vermú y su cigarrillo vigilando con disimulo hasta que Uribe se marchaba. Esperaba entonces unos minutos, pedía la cuenta y se iba también.
Nadie le veía rodear el edificio y llegar hasta el callejón donde Uribe había dejado aparcado su Renault.
Nadie espiaba cómo subía al automóvil, que se ponía en marcha rumbo a las afueras, al pinar de Santa Rosa o al Pico Pintado, por donde tampoco nadie se aventuraba a esas horas por miedo a los lobos, los jabalís y el maquis.
Y, por supuesto, nadie sabía lo que los dos hombres hacían cuando el automóvil al fin se paraba y los cristales se iban empañando con el vapor de sus respiraciones. Así que nadie escuchaba los jadeos ni los sonidos acompasados que producía la fricción de la carne contra la carne.
Como el regreso solía ser en plena madrugada, cuando hasta el cabaré había cerrado, tampoco veía nadie cómo el Renault se paraba a unos cientos de metros de la estación y el hombre más joven se apeaba y caminaba lentamente, fumando, preguntándose si ya estaría cerrada la taquilla y si el revisor tendría cambio de cincuenta pesetas.
Nadie sabía nada, salvo yo. No porque se encontraran en el bar. De hecho, no era allí donde se encontraban, sino en el callejón, y yo soy astuto pero no tan listo. Si lo sabía era casi por casualidad. O porque el azar así lo había mandado. Da igual. El caso es que desde la primera ocasión en que el más joven apareció por el bar, yo reconocí en él a Ramiro López Calle, compañero de colegio y amigo de juegos cuando yo aún iba al colegio y aún tenía amigos. Y él me reconoció a mí.
Aquella primera noche, Ramiro se dirigió a la estación, pero no tomó ningún tren. Esperó allí hasta el amanecer, y después, quitándose la chaqueta para no llamar la atención, volvió al bar cuando todavía estaban dando misa y yo me preparaba para abrir.
Golpeó el cristal con su anillo. Respondí al tintineo yendo a la puerta sin sorpresa porque, de alguna manera, ya le estaba esperando.
Saludos, ese día, hubo los mínimos.
Yo sabía quién era él y cuáles eran sus aficiones. Se rumoreaba en el barrio desde que éramos niños. Por eso solo pude ser su amigo hasta que se le hicieron notorios la mano blanda y el afeminamiento. Aunque siempre le quise bien, no podía dejar que nos relacionaran. Ya se sabe cómo es la gente. Creo que jamás me lo tuvo en cuenta. Supongo que lo comprendió, pero no estoy seguro; nunca hablamos de ello.
Él sabía quién era yo. Sabía por qué había tenido que marcharme y seguro que todos estos años, como todo el mundo, me había dado por huido a Francia o Venezuela.
Por ende, ese encuentro, aquella mañana, en la penumbra del bar, con las sillas a medio colocar en torno a las mesas y oloroso todavía a la cerveza y el vino derramados la noche anterior, tuvo mucho de reunión de conspiradores, de conferencia entre proscritos.
No se pronunciaron amenazas ni se mostraron suspicacias. Hablamos a media voz, con la cordialidad justa pero cortés de quienes se saben en peligro pero pueden solucionarlo jugando bien sus cartas.
Él comenzó la mano mostrando las suyas. Me contó, sin que hiciera demasiada falta, el negocio que se traía con el gordo. No había regresado a nuestra ciudad. Ahora vivía en Zaragoza. No me dijo si tenía algún oficio, así que supuse que debía de haber unos cuantos Uribes más a lo largo de la red ferroviaria y que, entre todos, costearían los trajes, las corbatas, las joyas, la brillantina. A mí no me asombra nada. Y me son absolutamente indiferentes las preferencias que cada cual tenga en la cama.
En no más de diez minutos acordamos un pacto de silencio. Ni siquiera intentó sobornarme con parte de los cuarenta duros que Uribe le daba a ganar cada sábado. No era tonto y sabía que, de los dos, quien más tenía que perder era yo.
Tampoco hicimos más preguntas ni mayores indagaciones. Sellamos nuestro acuerdo con un tibio apretón de manos y le acompañé a la puerta. Únicamente, cuando ya iba a cerrar tras él, Ramiro se volvió un momento y preguntó cómo me llamaba ahora.
—Pedro —le contesté—. Pero mejor para los dos que te dirijas a mí lo menos posible.
Asintió con una media sonrisa y se alejó con paso discreto. Aceleró cuando, estando él todavía a mitad de la plaza, la gente comenzó a salir de la iglesia.
Mi padre era maestro. Un hombre íntegro. Severo. Inflexible. Amante de la poesía, la historia y la filosofía. Eso me hacía admirarlo. Pero también odiarlo, porque pronto comprendí que nunca podría compartir esas aficiones. Soy demasiado desmemoriado, demasiado torpe, demasiado vago.
Cuando era niño, me obligó a aprender de memoria los nombres de todas y cada una de las calles del barrio. También me hizo memorizar horarios y líneas de autobuses y tranvías, los itinerarios desde distintos puntos céntricos hasta nuestra casa. Solía repasar, con severidad y rigor, mis conocimientos. Me sometía a duros interrogatorios en los que, sobre un imaginario mapa de la ciudad, explanaba diferentes situaciones hipotéticas que, según él, era más que probable que acabaran dándose. Si respondía satisfactoriamente, me obsequiaba con una barra de regaliz. Si no, consumía ante mi mirada envidiosa esa misma golosina, ostentando una fingida e hiperbólica fruición (años más tarde, mi madre me confió que el sabor del regaliz era una de las cosas más detestadas por mi padre). Acabado el interrogatorio, finalizada la sanción, mi padre daba por terminado el tratamiento diciendo una, y solo una, frase. Siempre la misma y siempre pronunciada con igual solemnidad: «Recuerda siempre el camino a casa porque es lo único a lo que siempre podrás aferrarte».
Ahí hay un ejemplo de mis relaciones con mi padre: me grabó en la mente un consejo acertadísimo, pero conocerlo me hacía desgraciado, porque siempre me supe incapaz de seguirlo.
Volver a casa era imposible. En mi caso, porque hubiera significado, con toda seguridad, la muerte. Pero también porque cuando se han cruzado ciertos puentes, no hay manera humana de volver a casa: la casa no es la misma, ni es el mismo el que vuelve. Está claro: hubiera sido más feliz de no haberlo sabido.
Ya estoy otra vez como Viera. Es difícil evitarlo. Aunque esta vez sí que viene a cuento, pues eso era exactamente lo que sentía cuando Pilar volvía a ponerse las bragas y retocarse mientras yo terminaba de adecentarme para abrir el bar.
Si he comenzado a hablar de Pilar con ese recuerdo de infancia es porque cada vez que pensaba en ella era esa la sensación que tenía: la de estar completamente perdido en un laberinto de calles desconocidas y no tener la más remota idea de cómo regresar a lugar seguro.
Eso, por supuesto, cuando pensaba en ella. Si estaba con ella era distinto: no pensaba en esto porque, simplemente, no pensaba.