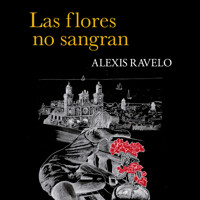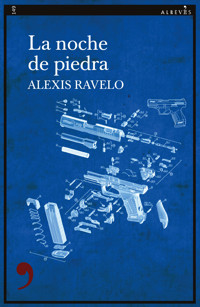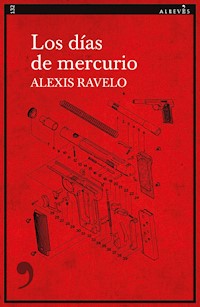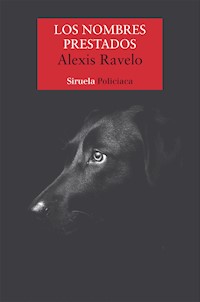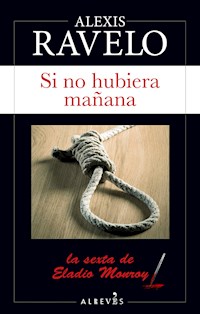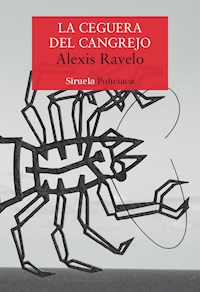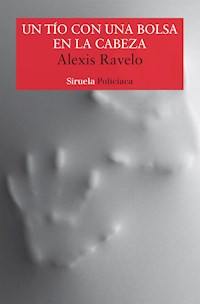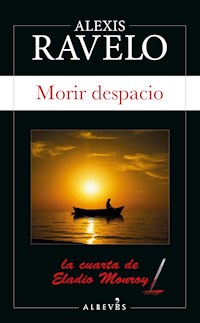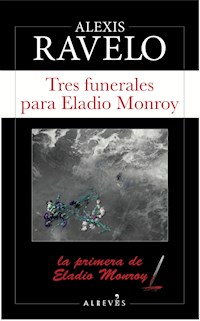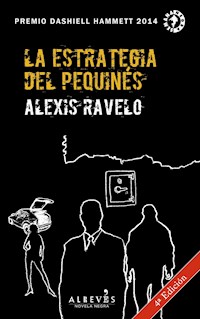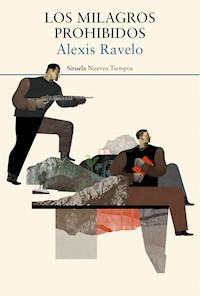
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Un duelo entre dos hombres, un triángulo amoroso, una novela sobre la memoria histórica y el compromiso personal. Uno de los episodios más desconocidos de la Guerra Civil española: la Semana Roja de La Palma. Tan emocionante como El lápiz del carpintero y tan veraz como Luna de lobos, la nueva novela de Alexis Ravelo nos sumerge en uno de los episodios más desconocidos de la Guerra Civil española. Agustín Santos vaga por los montes de La Palma con un revólver que no quiere usar. Entre sus perseguidores se cuenta Floro el Hurón, pretendiente rechazado por la mujer de Agustín, que tiene la oportunidad perfecta para deshacerse de su rival. Mientras tanto, en la capital de la isla, Emilia mantiene a duras penas la esperanza de que su marido logre ponerse a salvo, cada vez más convencida de que solo un milagro podría hacer realidad algo semejante. Pero en el invierno de 1936 los fascistas parecen haberlo prohibido todo... hasta los milagros. Los milagros prohibidos es la historia de un triángulo amoroso y del duelo desigual entre dos hombres, al mismo tiempo que una honda reflexión sobre la justicia y un sentido homenaje a la memoria de los protagonistas de la Semana Roja de La Palma, un acontecimiento decisivo para el transcurso de la Guerra Civil en las Islas Canarias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2017
En cubierta: ilustración de © Ana Bustelo
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Alexis Ravelo, 2017
Autor representado por The Ella Sher Literary Agency,
www.ellasher.com
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17041-09-0
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
«El 18 de julio de 1936...»
La memoria I
PRIMERA PARTEUn hombre concreto
La memoria II
SEGUNDA PARTETaburiente
La memoriaIII
TERCERA PARTEUna eternidad profunda y azul
La memoriaIV
CUARTA PARTECasa segura
La memoriaV
QUINTA PARTEMalpaíses
La memoriaVI
Nota del autor
El 18 de julio...
El 18 de julio de 1936, La Palma, una de las islas occidentales del archipiélago canario, se mantuvo fiel al Gobierno de la Segunda República durante un periodo de siete días que luego sería denominado la Semana Roja. Tras el desembarco de tropas del bando nacional y de voluntarios falangistas, los milicianos de izquierda huyeron a los montes para evitar una confrontación que habría involucrado a civiles.
A lo largo de tres años, mientras en la Península Ibérica se desarrollaba una larga y despiadada contienda, aquellos hombres y quienes formaron improvisadas redes de apoyo para auxiliarlos fueron cayendo en manos del Ejército, la Guardia Civil y los grupos paramilitares que operaban en la retaguardia. Su destino final fue diverso, así como su suerte. Algunos de ellos cumplieron largas sentencias de prisión o fueron fusilados. Otros duermen aún un sueño injusto en oscuras fosas sin epitafio. Unos pocos, no obstante, lograron resistir durante varios años o huyeron por mar tras largas peripecias.
La acción de esta novela transcurre en esa isla y en esos días en que a la miseria y el aislamiento se sumó la violencia. Y está dedicada a quienes se negaron a olvidar.
«No sabe pueblo ayuno temer muerte».
FRANCISCO DE QUEVEDO, Tú, ya, ¡oh, ministro!...
«Lo que importa y nos basta es la fe de uno».
LUIS CERNUDA, «1936», en Desolación de la quimera
La memoria I
Pues no sé yo decirle por qué los llevamos tan lejos, donde a Moisés se le cayeron las tablas de la ley. Eusebio, el Manoabierta, dijo que teníamos que ir a Fuencaliente y hasta allá nos llegamos. Así de simple. Yo era la primera vez que iba con ellos, pero por lo visto siempre era Eusebio el que decía adónde, cuándo y a qué se iba, y pobre del que le llevara la contraria. Esa vez los detenidos fueron tres. Iban en la parte de atrás del camión, engrillados, aunque tampoco hacían mucha falta los grilletes, porque los presos estaban flojos. Y no solo por las palizas que se habían llevado en el calabozo, que también, sino porque llevaban meses arriba en el monte, comiendo raíces y durmiendo al raso. Había uno con pinta de maestro escuela que no paraba de toser. Flaco como un tollo y amarillo como una batata. Yo creo que estaba tuberculoso y que se hubiera muerto él solito si lo hubiéramos dejado un par de días más en la celda. Nosotros no recuerdo bien si éramos siete u ocho, sin contar al chófer, pero sí que éramos todos de Falange, menos uno de Acción Ciudadana, que no logro yo ahora acordarme del nombre, carajo, pero que era amigo de Eusebio. Ellos iban en la caja del camión, con el chófer, y los otros íbamos detrás, con los presos. En una curva, Eusebio mandó parar, nos bajamos y caminamos un poco ladera arriba, buscando un sitio que fuera bien. En un momento dado llegamos a un claro y yo le dije a Eusebio que por qué no lo hacíamos allí y él me dijo que justo allí no podía ser porque en ese sitio ya había unos cuantos enterrados. Fíjate tú, que hasta me parece que estás pisando a uno, me dijo. Así que seguimos caminando por ahí para arriba, hasta que Eusebio dijo que ya estaba bien. Marcó un cuadrado en el suelo y les dimos las palas y Eusebio les dijo a los tres que se pusieran a cavar. Nos sentamos a echar un cigarrito y un buchito de coñac, porque el de Acción Ciudadana se había traído una botella de Tres Cepas. Mire usted cómo son las cosas de la memoria: no logro acordarme del nombre del tío de Acción Ciudadana, pero me acuerdo de la marca del coñac que solíamos tomar por aquella época. También recuerdo que hacía frío y que el coñac me vino bien. Yo siempre me he preguntado por qué cavaron. Piénselo, es una cosa curiosa: ¿qué es lo que hace que un hombre cave su propia tumba? Porque, si es seguro que te van a matar, ¿qué van a hacerte ya si te niegas a cavar? ¿Te van a despeinar? A lo mejor es que te dices: bueno, mientras estoy cavando, estoy vivo. O a lo mejor hay una especie de esperanza. Debe de ser eso: que siempre tienes la esperanza de que, en el fondo, solo lo estén haciendo para burlarse, para torturarte un poco más; la esperanza de que luego te digan que se acabó la broma y te lleven otra vez al calabozo. No sé, pero si a mí me dicen los que me van a matar que primero cave la tumba, yo les digo que la caven ellos y el alma que tienen y su puta madre en calzoncillos. O puede que no, porque uno no sabe qué va a hacer en esas situaciones. En fin, para no cansarlo: aquellos tres hicieron el agujero y, para cuando terminaron, nosotros ya nos habíamos bajado toda la botella. O, más bien, cuando nos acabamos la botella, Eusebio les dijo que pararan. El hoyo no era aún demasiado profundo, pero valdría. Entonces les quitamos las palas y Manoabierta les dijo que se metieran dentro. Yo pensé que les iba a preguntar si tenían algún último deseo o una última petición, y que después los íbamos a fusilar. Qué sé yo: eso es lo que siempre se dice que ocurre, ¿no? Pero la cosa fue distinta: Eusebio sacó la pistola y le pegó un tiro en la cabeza a cada uno. Fueron cayendo desplomados, uno tras otro. El tuberculoso aún se movía cuando empezamos a echarles tierra encima. Incluso le escuché un quejido. Pero según lo cubrimos, dejó de oírse. Llenamos el agujero y lo aplanamos pateando sobre la tierra removida, en círculos. Después Eusebio se sacó la pinga y meó encima de la tumba. El de Acción Ciudadana empezó a descojonarse y también se abrió la bragueta y se puso a orinar. Ya sé que es feo, pero así fue. Cuando nos volvimos para el camión, ya estaba empezando a amanecer. Orgulloso no estoy, pero era mi deber. Qué se le va a hacer. Cosas de la guerra.
PRIMERA PARTEUn hombre concreto
«... pedía para bien general la cooperación de los amantes hijos de esta noble tierra, para hacer morder el polvo a todo esto que ha sido la ruina de todo cuanto nos brindaba el progreso».
«El recibimiento de ayer al general Dolla Lahoz», Diario de Avisos, La Palma, 20 de noviembre de 1936
1
El niño miró hacia el bosque y supo que no estaba solo.
El niño era un niño, pero el campo y sus trabajos lo habían hecho ya más hombre que niño. Quizá por eso tenía mañas de viejo, andares de arriero, aquella forma casi prístina de fruncir el ceño bajo la cabeza que su madre le hacía rapar para evitar las liendres. Por eso, porque habitaba ya en él un hombre pequeñito y resabiado, no entró en pánico ni echó a correr. Al despiste, como por juego, tomó del camino una piedra del tamaño de una cebolla y continuó andando, grave y lento, haciéndose el macho, consciente de que entre los helechos que había a su diestra algo se desplazaba en paralelo a él, intentando no hacer ruido. Y ese algo no era ningún animal, a no ser que los animales se vistan con camisas blancas como aquella que el niño había podido entrever tras el denso verdor. Ya no había duda: quienquiera que fuese el que estaba allí, en la espesura, era un ser humano y lo estaba siguiendo sin mostrarse, por lo cual era muy posible que no albergara buenas intenciones. Se preguntó si sería buena idea correr. Se contestó que no: iba demasiado cargado. Si huía, tendría que abandonar allí la carga. Y esa no era una opción imaginable en un mundo como el suyo, cuando lo que se carga es comida. Sopesó el asunto durante un rato y, al fin, la temeridad del niño acabó venciendo a la prudencia del hombre pequeñito y, casi sin advertírselo a sí mismo, volvió a detenerse, soltó el saco y se giró hacia su derecha, mostrando la piedra y lanzando en voz alta un Quién anda ahí.
Durante unos instantes solo hubo silencio, ulular de tórtolas, revuelo asustadizo de pinzones entre las copas de los tiles. El niño alzó más la voz para repetir la pregunta. Luego dio unos pasos atrás, cogió otra piedra y se aprestó a arrojar la primera.
—Gente de bien —contestó una voz de hombre, rasposa y tímida.
—¡La gente de bien no se esconde!
Al decir esto, al niño se le escapó un gallo en el que se combinaron la inquietud, el intento de impostar la voz y el lindo canturreo del acento palmero. Después se hizo otro silencio más largo, más denso. Y volvió a oírse la voz tras los helechos.
—Voy a salir, pero no se me asuste, que no le voy a hacer nada.
Las frondas se removieron y el niño pudo observar la figura alta y desgarbada. La camisa del hombre era, efectivamente, blanca. O, más bien, lo había sido hacía mucho, porque lucía manchurrones de tierra, sudor y savia de vaya usted a saber qué plantas. Además, carecía de cuello y tenía varios rotos en los codos. Los pantalones eran de tergal gris con lamparones aquí y allá. Los zapatos estaban destrozados de andar por terrenos para los que no habían sido fabricados. El hombre estaba greñudo, despeluzado, y una barba entrecana le había crecido hasta casi la nuez de Adán, afilada por el hambre. Llevaba un morral cruzado en bandolera con una soga de pita y, bajo el brazo, una chaqueta hecha un barullo. Por la cintura del pantalón le sobresalía la empuñadura de un revólver.
Tras mostrarse por completo, el hombre se quedó allí, en pie, al borde del camino.
—Usted es uno de los que se fueron pa’arriba —adivinó el niño.
El hombre asintió.
A los que se habían echado al monte los llamaban alzados. El niño no acababa de entender bien por qué pero sus padres le habían advertido que tuviera cuidado, que no se relacionara con ellos, gente peligrosa que se ocultaba en las cuevas o los pajeros, robando comida y hasta disparando si se daba ocasión. Él había respondido que Paco el de la zapatería, y hasta don Roque el guardia, andaban también en el monte y que ellos no parecían peligrosos. Al decir esto, se había llevado un cogotazo de su madre y una reprimenda de su padre. Si ellos decían que eran gente peligrosa, eran gente peligrosa. Y punto en boca. Y si se encontraba con alguno de ellos no tenía que darles ni el hola y debía salir corriendo al puesto de la Guardia Civil o avisar a los de Falange.
Pero el niño tenía ahora ahí, a cuatro o cinco metros, a uno de aquellos hombres. Y no había salido corriendo. De hecho, no habría sabido decir en ese instante cuál era el puesto de la Guardia Civil más cercano al Cubo de La Galga ni dónde podría haber falangistas a los que avisar. El hombre se había sentado sobre una roca, como si al mostrarse se hubiese quitado un peso de encima.
—¿Por qué me estaba acechando?
—No lo acechaba. Bueno, no al principio. Lo oí subir por el barranco y lo estuve mirando un rato.
El niño se preguntó por qué el hombre lo trataba de usted. Y de qué le sonaba aquella voz que, al hablar, entremezclaba lo godo y lo andaluz con la suavidad isleña de las consonantes. Pero más le interesó averiguar otra cosa.
—¿Y para qué me estuvo mirando, si se puede saber?
—Para ver si era de fiar. Y ya veo que sí, Arvelo.
El niño dio un respingo.
—¿Cómo sabe el apellido mío?
—¿Tanto cambié? ¿No me reconoce?
El niño lo observó largamente. La voz y el acento ya le sonaban de algo. De apenitas empezó a encontrar también algo familiar en la ropa, en los modales, en los ojos de aquel hombre flaco y sucio. Y también de apenitas le llegó desde el fondo de la memoria el olor de la tiza y el sudor, del libro de instrucción, el calor del aula atestada de niños como él, mal aseados y peor desayunados. Al final, los ojos se le abrieron como platos, su boca dibujó una O.
—¿Don Agustín?
—Eso es. El mismo que le suspendió a usted las matemáticas. Dígame, ¿cómo las lleva?
Arvelo se encogió de hombros y agachó la cabeza.
—Así así, don Agustín. Hago la libreta que me mandó usté. Las sumas y las restas, bien. Y las tablas las voy aprendiendo. Pero las divisiones...
—Bueno, tenga paciencia. Se lo tengo dicho, Arvelo: la paciencia es la madre de la ciencia.
El niño, de pronto, miró las piedras en sus manos y las sintió ajenas, como si alguien se las hubiera puesto allí y solo en ese instante las viese por primera vez. Las dejó caer, avergonzado. Fue relajando la postura hasta que, a unos metros de donde estaba don Agustín, halló un tocón sobre el que sentarse él también.
El maestro había ido sacándose de los bolsillos un poco de picadura y un librito de papel de fumar, y se aplicaba a la tarea de armar un cigarro, aparentemente ajeno a su presencia.
—Perdone que no lo reconociera, don Agustín.
—Lógico es, Arvelo. Lógico es. Hace mucho que no me miro al espejo, pero seguro que estoy hecho un eccehomo, con estas pintas de Ben Gunn que llevo...
El niño se preguntó de qué le sonaba el nombre de Ben Gunn. Luego recordó una historia de piratas que don Agustín les había contado. Parecía haber sido hacía lustros, aunque apenas hacía unos meses. Las cosas habían cambiado tanto que daba la impresión de que llevaba siglos sin ver al maestro.
—¿Y qué hace caminando por aquí usted solo?
—Hago el camino una vez por semana, don Agustín. —Arvelo señaló el saco—. Llevo un recado ca’mi tía, que vive allá arriba, en Los Galguitos.
Agustín asintió.
—¿Y usted, don Agustín? ¿Por qué está aquí?
El hombre se preguntó por un momento si convenía contarle al niño que se iba hacia el sur arrimándose a barrancos, bosques y cuevas que lo ocultasen de todo aquel que pudiera prenderlo o denunciarlo; que se dirigía a Malpaíses en busca de un hombre llamado Justino Paz. Finalmente determinó que no, que no convenía contárselo. Que lo mejor era buscar una vaga explicación.
—Bueno, ando por aquí y por allá, esperando a que todo esto se acabe.
Guardó el librito y la bolsa de picadura, ya casi vacía, y sacó una fosforera para prender el cigarrito sostenido entre los labios. Exhaló la primera bocanada con fruición.
—Ah. Esto no es sano, pero por lo menos engaña el hambre.
—¿No desayunó?
Agustín soltó una carcajada de sarcasmo.
—Arvelo, querido: no recuerdo la última vez que desayuné.
Arvelo se levantó y fue hasta donde había dejado el saco. Comenzó a extraer pequeños envoltorios de él. La mayor parte eran atados de paño y paquetes hechos con periódicos. Aprovechó una de las hojas para hacer uno nuevo, en el que fue colocando un poco de cada una de las cosas que llevaba. Esto Agustín solamente pudo suponerlo, porque el cuerpo agachado del niño le ocultaba la maniobra. Únicamente cuando Arvelo acabó la operación y volvió junto a él, vio lo que el crío le había puesto sobre el regazo: unos cuantos higos, tres plátanos y un trozo de caña de azúcar.
—Vaya envolviéndolos —dijo, regresando al zurrón y sacando un cartuchito de papel de estraza, que también le entregó—. Esto es un poquito de gofio. No puedo darle más.
Agustín lo miró a los ojos, y el niño vio moverse en su garganta aquella enorme nuez de Adán, que se desplazó arriba y abajo varias veces, convulsivamente.
—Me está dando usted muchísimo más de lo que cree, Arvelo. Muchísimas gracias —dijo el hombre, adelantando una mano y abarcando con ella la mejilla y la oreja del niño. La dejó allí un momento, pero, al ver que el chiquillo se ruborizaba, la retiró.
Lo observó regresar una vez más al saco, cerrarlo y volver a su tocón. Luego le preguntó si su tía no notaría que faltaban aquellos alimentos.
—Usted no se preocupe, don Agustín. Veces le llevo más, veces menos: depende de lo que mi madre le pueda mandar. Hoy iba cargadito.
—Arvelo, usted sabe que no debe decir a nadie que habló conmigo, ¿verdad?
El hombre pequeñito que habitaba en el niño se hizo más grande y le enderezó la espalda.
—Pues claro, don Agustín. Si mi padre se entera, me da con el cinto.
El maestro se comió un par de higos, con rapidez, casi atragantándose. Se guardó el resto en el morral, salvo la caña de azúcar: esta comenzó a masticarla y chuparla para extraerle el dulzor.
—Su padre tiene familia en Santa Cruz, ¿verdad, Arvelo?
—Sí. Mi abuela Chonita vive allí, en el Puente.
—Mi suegro no vive lejos —dijo Agustín—. Un poco más arriba, por la calle Ancha. En la casa grande que hay justo donde la fuente. —Hizo una pausa, para comprobar que el niño había entendido las señas y, solo cuando este había asentido, añadió—: Usted va a ver a su abuela de vez en cuando, ¿no?
—Todos los domingos, con mis padres y mi hermana.
Agustín se quedó pensando unos momentos. El niño guardaba silencio, mirándolo, adivinando que el maestro buscaba el modo de formular una propuesta.
—Arvelo, me preguntaba si usted podría hacerme un último favor.
El niño se encogió de hombros.
—Depende, don Agustín.
—Es algo sencillo, si usted no se lo cuenta a nadie.
—A ver...
—Cuando vaya el domingo a ver a su abuela, ¿sería usted capaz de hacerle llegar un recado a mi mujer? No tendría ni que hablar con ella. Yo le escribo una notita y usted, cuando nadie lo vea, se la echa por debajo de la puerta de casa de mis suegros.
Arvelo meditó un instante. Sabía que era arriesgado estar allí con el que había sido su maestro —quien, seguro, no volvería a serlo—, que también era arriesgado hablar con él y, mucho más, haberlo ayudado dándole comida. Pero hacerle aquel recado era todavía más peligroso. Recordó mucho mejor la historia de piratas. Y ahora el maestro no era como Ben Gunn, sino como el pirata de la pata de palo, John Silver el Largo, aquel que al principio engañaba, pero luego defendía, al niño del cuento.
—¿Se acuerda de aquella historia de piratas que nos contó? Donde salía Ben Gunn.
—Pues claro, Arvelo. Esa era La isla del tesoro.
—Esa. El muchacho del cuento, el niño... ¿Cómo se llamaba?
El maestro hizo rápida memoria. Era casi la única de sus facultades que permanecía intacta.
—Jim Hawkins.
—Jim Hawkins... —repitió Arvelo, como ensimismado, pronunciándolo a su manera, pero paladeando el nombre. Luego volvió a murmurarlo varias veces, como para no olvidarlo—: Yo le hago el recado, don Agustín. Pero ándese rapidito, que si tardo más en llegar ca’mi tía me voy a llevar una tollina.
El maestro se apresuró a sacar una libretita y un lápiz muy gastado. El niño sintió lástima al verlo manejar aquel pobre recado de escribir. Se le hacía muy raro verlo así, a él, que siempre había ido muy limpio y aseado, que les miraba las uñas y detrás de las orejas para comprobar que se habían lavado bien. Pero, no sabía por qué, lo que más tristeza le producía era la sonrisa infantil que, mientras escribía, se le había pintado en el rostro.
2
Amor de mi vida:
Espero que, al recibo de esta, tú y los tuyos se encuentren bien. Con un ángel te la envío, pero ni la firmo ni te nombro por si por lazos del demonio cae en malas manos. Yo estoy bien de salud y a salvo, aunque mis trabajos me cuesta. Estoy alimentado y no paso frío. Ahora mismo me dirijo a una zona, que tampoco te mencionaré, para reunirme con compañeros que abandonarán la isla. Finalmente, decidí que eso era lo mejor. Entregarse, hoy por hoy, no es buena idea, porque me llegaron noticias, como te habrán llegado a ti, de lo que les ha ocurrido a otros compañeros que lo han hecho. Tú aguanta como puedas. Cuando llegue, si llego, mando a buscarte. Sabes que si no bajo a verte antes de irme es por no comprometerte. Ese es mi mayor miedo: que se ceben en ti porque no han podido prenderme. Así pues, me dirijo al punto de reunión y, si todo sale como debe y hay suerte, la próxima vez que te escriba lo haré con sellos y desde lugar seguro. Acaso pueda ya enviarte lo necesario para que podamos reunirnos. Pero, en todo caso, sé fuerte y, te lo ruego, espérame. Esto no puede durar siempre. Nada volverá a ser como antes, lo sé, pero no puede durar siempre.
Cuídate mucho. Y no dejes de comer, vida mía, que te conozco y sé que la pena se te hace inapetencia. No sufras por mí. No imagines que estoy mal. Como te dije, ando bien comido y abrigado. Si algún sufrimiento tengo no es físico, sino del corazón, por la ausencia y por no poder verte a ti, mi pequeña alondra, luz de mi existencia.
Tuyo y esperando el reencuentro,
Tu capitán Ahab
A la luz del quinqué, Emilia leyó la carta por tercera o cuarta vez. Se había encerrado allí, en el cuarto de la azotea, donde no había luz eléctrica pero podía leerla a salvo, sin comprometerse ni comprometer a nadie. La había encontrado en el zaguán a última hora de la tarde. Alguien, aquel ángel que la carta misma mencionaba, la había introducido por debajo de la puerta después de mediodía, porque nadie de la casa había salido desde entonces.
Estaba escrita con un lápiz de punta muy roma, en una simple hojita de libreta. Pese a no estar firmada, ella no lo había necesitado. Ni siquiera le había resultado necesario ver la letra precisa y puntiaguda de Agustín. Desde el mismo instante en que descubrió el papelito doblado en cuatro, su corazón, sencillamente, se había desbocado, porque solo de él podía provenir un mensaje que le había llegado así. Antes había habido dos o tres cartas. Y, antes aún, recados hechos por amigos o conocidos que estaban con las redes de apoyo. Una vez, a primeros de septiembre, un arriero a quien no había visto jamás vino a decirle que Agustín le decía que se vieran «donde siempre» pero no había un «donde siempre», porque no se habían vuelto a ver desde julio, así que se hizo la nueva, sospechando una trampa de los fascistas, que iban deteniendo así a quienes asistían a los fugados y localizando, de paso, sus lugares de reunión. Luego comprobaría que estaba en lo cierto: con idéntica estratagema habían cogido a Pepe el del Trasmallo y a uno que iba con él. Los tuvieron varios días en el calabozo y una noche los sacaron. Dijeron que para trasladarlos a Tenerife, a Fyffes o a las prisiones flotantes de las que hablaba Anselmo. Pero estos, Pepe el del Trasmallo y el otro, ese que no tenía nombre para Emilia y que acaso jamás lo había tenido, nunca llegaron a embarcar y, desde entonces, nada de ellos se supo. Como a otros muchos, se los tragó alguna fosa anónima, el lecho de un barranco, el vientre del mar o el de un volcán, el fuego o, simplemente, el olvido. Hay tantas maneras de hacer desaparecer a un hombre.
Pero su Agustín aún estaba vivo. Huyendo y escondiéndose por el monte. Pero vivo.
Leyó la carta por última vez y luego utilizó la lumbre del quinqué para prenderle fuego. Salió del cuarto de la azotea con el papel en llamas y dejó que el viento esparciera sus cenizas.
Cuando bajó a la casa, Adela estaba escaldando gofio para la cena.
—Ándate y pon la mesa, mi niña —le dijo Ma Carmita, que cortaba unas lascas del pan que ella misma había hecho por la mañana.
—Ya voy, madre.
En el salón, que hacía también las veces de comedor, su padre releía un periódico, sentado en su diván. Emilia procuró que no advirtiera su presencia, porque así sería más fácil que no notase su turbación. Pero don Sito alzó la cabeza por encima del diario y la observó ir y venir como de puntillas.
—Hay noticias, ¿verdad, hija?
Emilia, que en ese momento alisaba el mantel, se limitó a asentir.
—¿Buenas o malas?
—Malas no son, padre, pero tampoco buenas.
Don Sito plegó el periódico, lo dejó sobre el brazo del sillón y, no sin esfuerzo, se puso en pie para acercarse a su hija y hablarle en voz baja.
—Sea lo que sea, que no se entregue, mi niña. Con lo que está pasando, no es una buena elección. Yo al principio pensaba que sí, pero desde que vino Dolla, esto es un sindiós.
Hacía un par de meses que Ángel Dolla había asumido la Comandancia General de Canarias. Y, al llegar, el general no venía solo: lo acompañaba un montón de historias legendarias sobre su austera crueldad. Cuando comenzó a oírlas, don Sito había pensado que las dictaban el miedo, la novedad, la clínica del rumor. Pero luego Dolla vino a visitar La Palma y el viejo pudo constatar que el rostro de aquel hombre se parecía a su leyenda. Y sus palabras también. Todo el mundo sabía que la autoridad militar tenía un problema: las cárceles ya estaban llenas, y hasta los campos de internamiento se iban quedando chicos. Por otro lado, «la Gloriosa Cruzada» —fuera lo que fuese que significara eso, pensaba don Sito—, no podía permitirse a un núcleo de guerrilleros en retaguardia. En otras palabras: había que cazarlos, pero no había por qué juzgarlos y encarcelarlos. La solución a este problema era tan evidente como brutal, y Dolla la resumió con claridad en su discurso, que acabó con las palabras: «¡Con nosotros o enfrente!». Cuando terminó de hablar, una escandalera de ovaciones se entremezcló con un ruido de cerrojos de fusiles. La mirada de don Sito se cruzó por un instante con la de Álvaro Luján, que formaba parte del grupo de notables que acompañaba al general, y un escalofrío le recorrió el espinazo. Dolla había dado el pistoletazo de salida y ahora la jauría tendría patente de corso para hacer lo que quisiera. Comenzaron las desapariciones, las torturas, las ejecuciones sumarias. Y aún no habían cesado. Así que los mensajes que don Sito había intentado hacerle llegar a su yerno durante el verano, aconsejándole que se entregase, asegurándole —porque así se lo habían asegurado a él mismo el mando de la plaza y el propio don Álvaro Luján— que se enfrentaría a un juicio con garantías, ya no servían para nada, porque nadie, ni el mismísimo Luján, era capaz de darle fe de que no lo sacarían del calabozo para hacerlo desaparecer. Eso si no le pegaban un tiro nada más verlo.
—Esta gente es de la piel del diablo, mi hija —insistió don Sito—. Que no se deje agarrar.
—Ya lo sé, padre. Y yo creo que él piensa igual.
—¿Entonces?
—Se va. No sé adónde...
—Ni te conviene saberlo. Por ahora, lo fundamental es que no lo cojan. Después, ya se irá viendo.
—Sí, padre.
Don Sito Mederos asintió y se dirigió a la cocina, gritando burletero:
—Ma Carmita, ¿qué le va a poner usted de comer a este hombre?
—Un poquito de caldo de pescao que sobró del mediodía —respondió su mujer, también haciendo el teatrillo—. Con un escaldón de gofio, pa entullar...
—Ditoseadiós, fuerte mujer repetida... ¿Y no tendrá también por ahí un postrito?
Carmita salió de la cocina para llevar el pan a la mesa y, al pasar junto a él, le dio una palmada en la barriga.
—Los postritos que se tenía que comer ya se los jincó usted todos juntos.
—¿Y eso cuándo fue? —preguntó él, fingiendo sorpresa.
—Más o menos cuando Cánovas y Sagasta, cristiano.
Emilia rio la broma. Sabía que, en la cocina, su hermana Adela estaría también sonriéndose. Aquellas comedias de los padres eran viejas bromas de familia que las aliviaban a ratos del trance que ambas hermanas estaban pasando desde el verano, cuando Agustín hubo de echarse al monte y Anselmo, el novio de Adela, a quien el golpe sorprendió llamado a filas, fue destinado a Tenerife. Ahora Anselmo estaba allá, en la isla picuda, custodiando a presos entre los que se encontraban conocidos y hasta amigos suyos. Eso no era agradable, pero, al fin y al cabo, no era lo peor que le podía suceder: todos rezaban para que su regimiento no fuese movilizado a la Península, donde las cosas andaban todavía más revueltas.
Ya iban a sentarse cuando escucharon los pasos de un grupo de hombres al otro lado de las ventanas cerradas. Eran varios pares de botas avanzando por el empedrado. Se mantuvieron expectantes, cada cual ante su silla, mientras el grupo se acercaba a la puerta de la vivienda. Los pasos se pararon un momento y pudieron oír a dos hombres intercambiando un par de frases que no lograron entender. Luego, al parecer, reanudaron su camino y el ruido se perdió calle abajo. Toda la familia compartió un suspiro de alivio. Al menos por esa noche los dejarían en paz. Al día siguiente regresaría el miedo.
3
Floro el Hurón hizo una señal y todo el grupo se detuvo. Hasta los podencos del Joaquín parecieron entender que debían sentarse y dedicarse a olisquear el aire en el silencio más absoluto.
Cuando se hubo asegurado de que nadie seguiría avanzando, montó el cerrojo de la tercerola, pero no le quitó el seguro. Indicó silencio llevándose el índice a los labios, justo antes de que los demás lo vieran perderse risco abajo entre las tabaibas.
Tardó cinco, acaso diez minutos en regresar. Volvió a pasar junto a los perros, advirtiéndole al Joaquín que los mantuviera así, callados y tranquilos, y siguió ascendiendo por el repecho hasta llegar junto al sargento Vidal. El veterano guardia civil intentaba ocultar con dignidad que los años le dificultaban la tarea de mantenerse en cuclillas.
—¿Y bien? —preguntó el guardia civil.
—Allá abajito tienen que estar —contestó Floro—. A mitad de la desriscada hay un llano. Me da que ahí viene a dar la entrada de la cueva. Si no están dentro, cerca andan.
—Pues vamos.
—Yo no se lo aconsejo, mi sargento —lo frenó el Hurón. Vidal lo interrogó con la mirada—. Somos muchos. Si por los lazos del demonio están fuera, nos van a ver. Se podrían ir barranco abajo. Eso con suerte, porque como anden sobrados de munición, nos matan como a tórtolas.
—Pero lo más seguro es que estén en la cueva.
—Eso sí. Pero peor me lo pone. Si están en la cueva y nos oyen llegar, no los sacamos ni con agua caliente.
—¿Y entonces?
Floro miró al cielo, que se iba volviendo de color pizarra.
—Ahora mismito es de noche —dijo—. Y esas cuevas son chicas. Van a salir en cuanto se ponga oscuro, para estirar un pizco las piernas y coger el aire.
Vidal asintió. Floro pensó unos segundos y luego propuso:
—Retírese usted con los guardias y el Joaquín. Vuélvanse para arriba.
Floro era el único hombre sin galones ni sotana de quien Vidal aceptaba indicaciones. Desde el mismo día en que se conocieron, el sargento entendió que valía la pena tener en cuenta su criterio y, en todo caso, dejarlo hacer. Así que no rechistó. Él, sus cinco hombres y Joaquín, con los perros, volvieron a ascender, procurando no hacer ruido.
Mientras, Floro dio instrucciones a Miguelín y a Perico. Los dos falangistas lo siguieron ladera abajo, intentando imitar sus movimientos de sigilosa cabra montesa.
De pronto, dio orden de parar. Se agachó y, por señas, les indicó que se situaran cada uno a un lado del pequeño saliente volcánico sobre el que él estaba. Los otros obedecieron y se desplegaron a unos metros, a izquierda y derecha, sobre la misma atalaya. Entonces el Hurón se sentó sobre sus talones, en equilibrio sobre el saliente, y se dispuso a esperar a que la noche cerrara.
Con los años y la vida urbana, Floro había aprendido a domesticar con brillantina sus mechones rebeldes y había cambiado la eterna barba de tres días por un rostro afeitado que remataba con un bigotito fino. Pero ni los trajes cruzados ni los zapatos de charol que solía usar en Gran Canaria habían extinguido en él al muchacho asilvestrado que se había ganado el mal nombre cazando conejos o morunas por los barrancos de La Palma. Así que, cuando entendió que cientos de enemigos andarían escondidos por los montes, armados e insumisos, y que la gente de uniforme intentaría atraparlos con más errores que aciertos, con más fracasos que éxitos, supo sacar inmediato partido a sus habilidades: se quitó la camisa azul que había estrenado en primavera y volvió a calzarse las botas de campo, a vestir pantalones de tela de saco y blusas terrosas que le permitieran fundirse con el paisaje, poniéndose a disposición de las partidas de búsqueda, entre las que cobró rápida fama. Al fin y al cabo, no hay muchas diferencias entre cazar un conejo y cazar a un hombre. Su astucia, su conocimiento del terreno y, sobre todo, su tenacidad —aquella inigualable capacidad para aguantar inclemencias y trabajos hasta dar con su presa— se habían hecho rápida leyenda desde el Guelguén a Fuencaliente. Por eso la Guardia Civil reclamaba continuamente sus servicios. Y por eso falangistas más jóvenes como Miguelín Padilla y Perico Falcón lo seguían como los podencos al Joaquín.
Pero Floro también tenía sus impaciencias. Ahora, cuando ya había atardecido sobre La Cumbrecita, se preguntaba lo mismo que siempre en aquellas circunstancias: si sería él. Si uno de aquellos individuos a quienes estaba siguiendo o, como era el caso, esperando, sería aquel a quien él buscaba.
Algo comenzó a moverse allá abajo, y el Hurón se apresuró a hacer una seña para prevenir a Miguelín y Perico.
Al tipo que salió de la cueva lo oyó incluso antes de distinguir su figura. Se movía con torpeza, desplazando piedra y gravilla. Supo que era joven y flaco. Y que iba desarmado. Se quedó un momento en pie, estirándose. Tras él salió el otro, el individuo ancho de espaldas, más bajo y más presuroso. Este sí llevaba un mosquetón, pero lo dejó apoyado en unas peñas, se bajó los pantalones a toda prisa y se agachó para aliviarse.
—Carajo, Luis, ¿no te puedes ir un poco más lejos?
—Cállate, coño... Si casi me lo hago encima.
El Hurón sintió pena y asco por aquel tipo que las penumbras de la noche inminente vestía con ajadas ropas de oficinista. Tal vez antes fuera escribiente o comercial. Hoy solo era una presa.
Muy despacio, Floro fue enderezándose hasta ponerse de pie y les apuntó a ambos, alternativamente, comprobando que presentaban buenos blancos. Solo cuando se hubo asegurado dio una patada a una piedra, para atraer su atención.
—Por mí puedes terminar, compadre —dijo—, pero después nos vamos.
El joven, igual de sorprendido que el otro, tuvo el impulso de ir a coger el máuser, pero el Hurón se lo adivinó.
—Si te mueves, te mato.
Al Hurón le encantaba ese instante en el que amenazaba a su presa con matarla y percibía que el otro sabía que él podía hacerlo. Era una sensación de poder inversamente proporcional a la impotencia que debía de sentir el amenazado. El oficinista, por su parte, parecía resignado. Terminó de hacer sus necesidades y, lentamente, se limpió con el filo de una piedra. Al subirse los pantalones, lloraba. Floro nunca supo si de miedo, de rabia o de vergüenza. Tiene que ser jodido sobrevivir a tantas cosas para que al final te sorprendan con el culo al aire.
Cuando Miguelín y Perico los maniataban, sorprendió en el más joven una mirada a la estrecha entrada de la cueva. No dijo nada. Simplemente, introdujo el cañón de la tercerola en la gruta y disparó. Desde el interior, surgió un quejido.
Al bajar Vidal los suyos, la luz de las linternas les descubrió a los tres hombres ya reducidos. El herido era casi un anciano, con una descuidada barba gris. El balazo le había atravesado el hombro. Miguelín, a quien gustaban los detalles espléndidos, le había improvisado un vendaje en cabestrillo. Floro y Perico, en cambio, fumaban tranquilamente.
Los guardias se dedicaron a registrar la cueva. Floro, en cambio, se sentía ya ajeno a todo aquello. Como siempre, comprendió que su tarea allí había terminado, así que se permitió contemplar el barranco barrido por la luz de la luna.
Y sí, no hay muchas diferencias entre cazar un conejo y cazar un hombre. Salvo, acaso, dos: que los hombres son más torpes que los conejos y que, cuando se cazan conejos, da igual cazar un conejo que otro. Y esa última diferencia era la que le molestaba, porque él no buscaba a cualquier hombre, sino a un hombre concreto.
4
Agustín Santos llegó al final del Cubo de la Galga a última hora de la tarde. Estudió la gigantesca cuña de piedra, las paredes casi verticales que rodeaban el vértice en el que se encontraba y entendió que el terreno era demasiado abrupto para atravesarlo de noche. Intentar ascender por allí con aquellos zapatos ya era suficientemente peligroso: la humedad que llenaba de musgo las rocas, una piedra suelta, una rama débil podrían acabar desriscándolo. Así que dedicó los últimos momentos de luz a buscar un hueco donde pasar la noche. Lo encontró en el nacimiento de una de las laderas: una cavidad húmeda oculta a medias por la laurisilva. El reguerillo de agua que descendía por el barranco estaba cerca. Por la mañana se asearía y reemprendería el camino. Tendría que hacerlo temprano, porque sería domingo y era muy posible que llegaran excursiones a aquella zona. Nada le convenía menos que una rondalla o un pícnic de los flechas de Falange deambulando por allí.
Tenía frío, pero no hizo fuego. Algo había aprendido en aquellos meses de huida. No solo le resultaría difícil, sino que las ramas verdes y húmedas que podría juntar producirían una humacera divisable a muchos kilómetros de distancia. Se limitó a acomodarse en la mínima gruta, volviendo a colocar en su sitio las ramas que había apartado para entrar. Allí tumbado, sacó del morral un pequeño zurrón de cuero, introdujo en él un poco de gofio y lo regó con agua del riachuelo que había recogido en su cantimplora. Espachurró un plátano y lo añadió a la mezcla. Por último, hizo lo mismo con un higo, que cortó en trozos pequeños sirviéndose de su navaja. Cerró el zurrón y lo estrujó con movimientos repetidos que convirtieron el agua, el gofio y la fruta en una nutritiva mezcla. Después fue introduciendo la mano en el zurrón y sacándola con porciones de la dulce pella, que amasaba un poco más dentro del puño antes de llevárselas a la boca, lenta, parsimoniosamente, procurando disfrutar de ese manjar de pastores del que no sabía si podría disponer mañana. Con delectación, bendijo aquel alimento de pobres y se felicitó a sí mismo por haber aprendido a disfrutarlo desde que tuvo conocimiento de su existencia.
Agustín Santos era maestro. Solo un maestro. Y un hombre culto. Uno de esos hombres hechos para la palabra. Habría sido algo parecido a un intelectual si sus estudios hubiesen ido más allá de su licenciatura en la Escuela Normal y sus escritos hubieran pasado de tres o cuatro artículos publicados en la revista Espartaco en los que divulgaba el krausismo, reflexionaba sobre la malnutrición infantil o reseñaba textos de Rousseau, Kropotkin y Federico Engels. Y habría, además, podido ser un buen dibujante si hubiese dedicado tiempo y estudio a aquella afición que tan bien se le daba. Sus alumnos recordaban los monigotes graciosos que hacía en la pizarra para divertirlos. También jugaba al ajedrez, uno de sus vicios, aparte del tabaco. Aunque no había sido un buen hijo —había abandonado para siempre su Granada natal después una dura ruptura con su padre—, sí que era un buen esposo. Tras un pasado de juergas y prostíbulos en Granada y Madrid, había hallado el amor en Santa Cruz de La Palma y lo había vivido con plenitud y lealtad unos kilómetros al norte, en Puntallana, donde había ejercido como maestro los últimos años. Y sí: un esposo amante y abnegado, profundamente enamorado de Emilia. Y buen yerno con sus padres, buen cuñado con su hermana. Tampoco podía decirse que hubiera sido jamás un mal amigo. Aquellos que lo honraron con su afecto se vieron siempre correspondidos con creces.
Así, sumando todo aquello, Agustín Santos era un hombre de mediana cultura y muchas lecturas, aficionado al dibujo y al ajedrez, buen maestro, buen esposo, buen amigo. Lo que no era, lo que nunca sería, era eso que las circunstancias lo obligaban a ser ahora: un hombre de acción, un hombre duro que pudiese soportar los rigores de la vida furtiva, hacer largas caminatas ocultándose de las patrullas, preparado para utilizar en cualquier momento las seis cápsulas que conservaba intactas en el tambor de su revólver. Las otras las había disparado sin apuntar en varios encontronazos, temiendo que en lugar de asustar dieran a alguien. Porque cuando le entregaron el arma se había prometido a sí mismo que jamás dispararía contra nadie, que se amputaría las manos antes de permitir que sirvieran para segar una vida.
No, él no estaba hecho para matar ni para andar a salto de mata por los barrancos. No estaba hecho para aquello, sino para la palabra, para leer, para pensar, para difundir el conocimiento, para querer a sus amigos y, sobre todo, para amar a Emilia.
Emilia.
Emilia se había convertido en una mujer serenamente hermosa, pero cuando Agustín pensaba en ella no veía a la que hubiera visto ahora de poder tenerla cerca, sino el desasosiego verde de sus ojos adolescentes cuando la contempló por primera vez. Una jovencita acompañada de sus padres y su hermana en el Circo de Marte. Diecisiete. Solo diecisiete años de piel bronceada y dos esmeraldas almendradas que, en contra de la aparente fragilidad de su dueña, miraban la vida como si quisieran devorarla. Sí, esa era la Emilia que aparecía en sus sueños desde que comenzó a huir, la Emilia curiosa y sonriente a quien logró hacerse presentar por medio de Nicanor Trenzado, amigo de don Sito, y a quien estrechó la mano con aquella diestra suya, que el sudor temeroso había convertido en una cosa blanda de la que se avergonzaba.
Ahora, mientras el gofio le hacía entrar en calor, mientras dejaba a un lado el zurrón —había conservado la mitad de la pella para desayunar al día siguiente— y utilizaba el morral como almohada, recordó que en sus primeros días de huido no entendía por qué no soñaba con la Emilia de ahora, sino con la Emilia adolescente.
Con aquella Emilia a quien procuró frecuentar en los bailes de las sociedades, en el Teatro Chico y el Circo de Marte; aquella muchachita nerviosa a quien fingía encontrarse por casualidad en San Salvador a la salida de misa y a la que un día se atrevió a regalar una clavellina. Esa era la Emilia con la que soñaba, la que empezó a visitar en su casa en tardes en que Ma Carmita y Adela hacían de carabinas bordando con ella en torno a la mesa del comedor y todos tomaban chocolate y almendrados mientras él les leía las novelas favoritas de Ma Carmita hasta la hora del rosario.
Era con aquella Emilia, con la de diecisiete años, la que fingía mirar a otro lado pero lo mantenía siempre en la pupila, con la que soñaba. Pero no exactamente, porque esa Emilia tenía en sus sueños la personalidad tranquila y amable de la Emilia de ahora. Tenía su cordial seriedad, su dulce firmeza, el brioso optimismo que los años le habían ido pintando en el alma. Y era en realidad a esa Emilia a la que añoraba: la que por las noches apoyaba la cabeza en su pecho para dormir, la que seguía sus bromas, la que comentaba con él sus lecturas o le indicaba cómo debían administrar su sueldo, la que despertaba cada día con un gesto de sorpresa, como si siempre hubiese un nuevo ser a su lado.
Por qué soñaba con una cuando echaba en falta a la otra, se preguntaba en aquellas primeras noches pernoctadas en el monte. De pronto, una mañana, antes de abandonar la última esquina de la calle de los sueños, entendió que ambas compartían una cosa: los ojos. Aquellos ojos verdes en los que convivían el movimiento del mar y el cielo interminable del desierto. Y entendió por qué era a la Emilia adolescente a quien veía en sus sueños cuando era a la Emilia de ahora a quien añoraba: porque era con los ojos de Emilia con lo que soñaba. Y en su sueño siempre había un único deseo, una única esperanza: que aquellos ojos incomprensibles volvieran nuevamente a mirarlo como lo hicieron la primera vez.
5
Don Sito Mederos solo había faltado a trabajar dos días en toda su vida: los comprendidos entre el 27 y el 29 de julio de ese mismo año, cuando fue arrestado e interrogado. Se le acusaba de masonería, de insumisión al bando de guerra, de conspiración contra el alzamiento. También se le interrogó acerca del paradero de su yerno, Agustín Santos García, destacado izquierdista, miliciano durante la Semana Roja y huido. Los interrogatorios cesaron en la tarde del día 29, cuando el industrial y propietario agrícola don Álvaro Luján, dirigente de la Unión de Derechas y de Acción Ciudadana, se presentó en la Comandancia tras recibir él mismo una visita de míster Reginald Tomson, representante de Williams Fruit Company & Shipping Agency. Al parecer, Tomson le había recordado la colaboración que la Williams prestaba al bando nacional desde el inicio del alzamiento —incluyendo la cesión de uno de los barcos de su flota—, y le hizo notar que sus superiores en Gran Bretaña no verían con buenos ojos la detención, a todas luces errónea, de su subdirector en la isla, un hombre tan útil que resultaba prácticamente insustituible.
Así fue como al atardecer de aquel día de finales de julio, don Sito salió del calabozo y se encontró en la calle, esperándolo, a su jefe, quien lo acompañó a su domicilio y se despidió de él hasta el día siguiente, por la mañana, a las ocho, como siempre.
Por supuesto, la ayuda de Luján no le salió gratis a don Sito. Hubo de darle las gracias por su intervención. Igual que tantas veces antes la había visitado en calidad de invitado, visitó su casa de Breña Alta asumiendo su condición de deudor, para ponerse a su servicio y soportar el paternalismo con el que lo conminó a dar cuenta de cualquier noticia que se tuviese sobre el descarriado de su yerno. Algo que don Sito y el propio Luján sabían que no haría.
Después de aquello lo habían dejado tranquilo. Porque la Williams era una empresa importante y porque él era importante en la Williams. Pero don Sito no se llamaba a engaño. Bastaría con que lo cogieran en un renuncio, con que Tomson bajase un poco la guardia, para que volviesen a arrestarlo y, muy probablemente, acabara enfrentándose a un consejo de guerra. O a algo peor.
Por eso casi todos sus libros habían desaparecido. Por eso su aparato de radio Zenith estaba disimulado en el falso fondo de un baúl en su trastero. Por eso se había deshecho de cualquier objeto que llevara impreso el símbolo del ojo y la escuadra salvo de su anillo de iniciado, que permanecía escondido dentro del enmarcado del Sagrado Corazón de Jesús que Ma Carmita y él tenían en la alcoba. Y también por eso procuraba no relacionarse con los pocos hermanos de la logia Ábora que no habían sido detenidos.
Esto último era fácil: como él, sabían que su seguridad pendía de un hilo, y cuando se cruzaban por la calle guardaban distancias y se saludaban solo con los ojos, prestándose una desatención cortés que los mantenía siempre separados al menos por dos o tres metros. Pero en esos ojos permanecía, mortecino, el fuego de una hoguera: la que los falangistas habían hecho el 25 de julio, en la plaza de San Francisco, con sus libros, sus ropajes, sus cuadros y sus objetos de culto. Tras tomar el cuartel aledaño, una docena de ellos había entrado en el templo y lo había vaciado, arrojándolo todo a aquella pira de la vergüenza, donde no solo ardieron objetos y libros, sino también la pizca de decencia que a aquella ciudad le quedaba.
Aquel lugar en el que los miembros de la logia habían puesto toda su ilusión, aquella casa que había albergado la sabiduría, la bondad, el deseo de hacer del hombre un ser mejor, se había convertido ahora en la sede de los flechas de Falange. Un local de reuniones para los cachorros de aquella jauría que estaba al servicio de Franco, Mola, Queipo y otros de la misma ralea.
Don Sito Mederos procuraba no llegar nunca en sus paseos a aquella plaza, solo por no pasar ante el local que había albergado el templo y del que ahora entraban y salían niños con la camisa azul y los adultos que los adoctrinaban. Y si por casualidad u obligación había de hacerlo, apuraba el paso y desviaba los ojos, procurando que su mirada pasara imperturbable por encima de toda aquella ignominia.
Hoy, sin embargo, el bautizo del hijo de uno de los escribientes de la Williams lo había llevado hasta San Francisco y, al salir de la iglesia, no pudo evitar echar un vistazo a la fachada, que ahora mostraba un yugo cruzado por flechas en el dintel de la puerta.