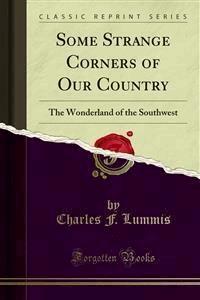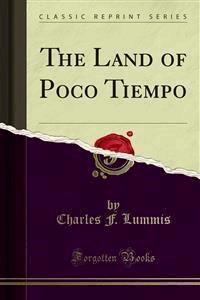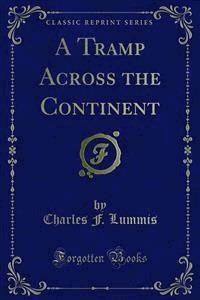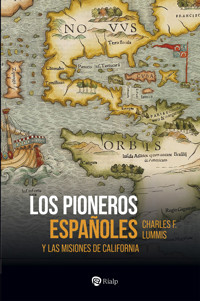
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Historia y Biografías
- Sprache: Spanisch
Cuando en 1607 se fundó Jamestown, el primer asentamiento inglés en América, los españoles ya estaban establecidos en Florida y Nuevo México, eran dueños de un vasto territorio al sur y habían descubierto y colonizado parcialmente el interior del continente. Superaron también a los ingleses en humanidad, justicia y amabilidad hacia los nativos. Este volumen ofrece primero la historia del descubrimiento y la conquista; luego, las aventuras de pioneros notables, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Andrés Docampo, Juan de Padilla, Gaspar Pérez de Villagrán o Francisco Pizarro, e incluye capítulos sobre los constructores de iglesias, las ciudades del cielo, las misiones y otros hitos civilizatorios. Lummis declara que los exploradores españoles no solo fueron más audaces que los ingleses, sino que su política hacia los nativos fue sabia, humana y justa, en fuerte contraste con la de los colonos de Nueva Inglaterra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHARLES F. LUMMIS
Los pioneros españoles
Y las misiones de California
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: The spanish pioneers
© 2023 de la edición española realizada por David Cerdá García
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6592-4
ISBN (edición digital): 978-84-321-6593-1
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6594-8
ÍNDICE
I. La historia en su marco
1. La nación pionera
2. Una geografía confusa
3. Colón, el descubridor
4. Elaborando una geografía
5. El capítulo de la conquista
6. Un cinturón alrededor del mundo
7. España en Estados Unidos
8. Dos continentes dominados
II. Pioneros singulares
9. El primer viajero americano
10. El más grande de los viajeros americanos
11. La guerra de la roca
12. El asalto a la ciudad del cielo
13. El soldado poeta
14. Los misioneros pioneros
15. Los constructores de iglesias en Nuevo México
16. El salto de Alvarado
17. El vellocino de oro americano
III. Las grandes conquistas
18. El porquero de Trujillo
19. El hombre que no se rindió
20. Ganando terreno
21. Perú en aquel tiempo
22. La conquista del Perú
23. El rescate de oro
24. Traición y muerte de Atahualpa
25. Fundar una nación: el sitio de Cuzco
26. La obra de los traidores
IV. Las misiones de california y lo que supusieron para Estados Unidos
27. Las misiones de California y lo que supusieron para Estados Unidos
V. La historia de la misión en Skeleton
28. La historia de la misión en Skeleton
29. La situación actual
A propósito de Charles Lummis
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
I. La historia en su marco
1. La nación pionera
Hoy es un hecho establecido de la historia que los exploradores nórdicos habían encontrado un modo de pasar a América del Norte, y que se habían producido unas pocas expediciones suyas mucho antes de que llegase Colón. Para el historiador contemporáneo considerar ese descubrimiento nórdico como un mito, o menos que una certeza, es confesar que nunca ha leído las Sagas. Los nórdicos llegaron, e incluso acamparon en el Nuevo Mundo, antes del año 1000; pero no hicieron más que eso, acampar. No construyeron ciudades y prácticamente no aportaron nada al conocimiento del mundo. El honor de haber dado América al mundo pertenece a España; suyo es el mérito no solo del descubrimiento, sino de siglos pioneros, a una escala sin parangón en ninguna otra nación. La historia de España en América es fascinante, por más que apenas le hayamos hecho justicia. La historia basada en principios verdaderos era una ciencia desconocida hasta hace un siglo, y la opinión pública ha visto obstaculizado su acceso a la verdad durante mucho tiempo por las declaraciones estrechas y las conclusiones falsas de estudiosos desencaminados.
Algunos, entre quienes han escrito esa historia, han sido no solo honestos, sino además encantadores; pero su propia popularidad ha contribuido a difundir más ampliamente sus errores. No obstante, sus días han pasado: ha llegado el momento de arrojar una nueva luz. Ningún estudiante se atreve ya a considerar a Prescott o a Irving, o a cualquiera de los de su clase, en su día líderes de opinión, como autoridades en historia; hoy en día no son más que escritores románticos fascinantes. Todavía falta que alguien haga tan populares las verdades de la historia americana como lo han sido las fábulas, y puede que pase mucho tiempo antes de que aparezca un Prescott que no esté equivocado; mientras tanto, me gustaría ayudar a los jóvenes de mi país a forjar una comprensión general de las verdades sobre las que se basarán las historias venideras. Este libro no es una historia; es simplemente una guía hacia el verdadero punto de vista, la idea general a partir de la cual aquellos que estén interesados puedan avanzar con más seguridad hacia el estudio de los detalles; quienes no puedan estudiar más allá podrán al menos tener una comprensión general del capítulo más romántico y gallardo de la historia de América.
No nos han enseñado lo asombroso que es que una nación se haya ganado una parte tan grande del honor de darnos América; sin embargo, cuando analizamos el asunto, es algo realmente pasmoso. Había un gran Viejo Mundo, pleno de civilización: de repente se encontró un Nuevo Mundo, el descubrimiento más importante y sorprendente de todos los anales de la humanidad. Uno supondría naturalmente que la grandeza de semejante descubrimiento agitaría la inteligencia de todas las naciones civilizadas por igual, y que se servirían de su ejemplo para extraer el significado que este descubrimiento supone para la humanidad. Pero no fue eso lo que ocurrió. En términos generales, todas las empresas de Europa se limitaron a una sola nación, que no era ni mucho menos la más rica ni la más fuerte. Esa nación tuvo la gloria de descubrir y explorar América, de cambiar las ideas geográficas de todo el mundo y de apoderarse del conocimiento y de los negocios del mundo durante un siglo y medio. Y esa nación fue España.
Es cierto que fue un genovés quien nos dio América; pero vino como español, de España zarpó, española fue su fe y español su dinero, en barcos españoles llegó y española era su tripulación; y de lo que encontró tomó posesión en nombre de España. Pensad qué reino tuvieron Fernando e Isabel entonces, además de su pequeño jardín en Europa, ¡un medio mundo sin hollar, en el que hoy habitan una veintena de naciones civilizadas, y en cuya estupenda extensión la más nueva y grande de las naciones no es más que una parcela! ¡Qué vértigo se habría apoderado de Colón si hubiera visto de antemano la inconcebible planta cuyas semillas intactas tenía en la palma de la mano aquella brillante mañana de octubre de 1492!
También fue España la que envió al florentino accidental al que un impresor alemán convirtió en padrino de ese medio mundo que apenas estamos seguros de que viera nunca; estamos completamente seguros de que no merece ningún crédito por ello. Bautizar América con el nombre de Américo Vespucio fue una injusticia tan ignorante que ahora parece ridícula, pero, en cualquier caso, España envió al que dio su nombre al Nuevo Mundo.
Colón no hizo mucho más que encontrar América, lo que sin duda era gloria suficiente para una vida. Pero en la gallarda nación que hizo posible su descubrimiento no faltaron héroes para llevar a cabo la tarea que ese descubrimiento abría. Pasó un siglo antes de que los anglosajones se dieran cuenta de que realmente existía un Nuevo Mundo, y en ese siglo el poder de España llenó el mundo de maravillas. Fue la única nación europea que no se durmió en los laureles. Sus curtidos exploradores invadieron México y Perú, se apoderaron de sus incalculables riquezas y convirtieron esos reinos en partes inalienables de España. Cortés había conquistado y estaba colonizando un país salvaje una docena de veces más grande que Inglaterra años antes de que la primera expedición angloparlante hubiera ni siquiera avistado la costa donde iba a plantar colonias en el Nuevo Mundo; y Pizarro hizo un trabajo aún más impresionante. Ponce de León había tomado posesión para España de lo que hoy es uno de los Estados de nuestra Unión una generación antes de que ninguna de esas regiones fuera vista por los sajones. Aquel primer viajero de Norteamérica, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, había recorrido su incomparable travesía a través del continente desde Florida hasta el Golfo de California medio siglo antes de que el primer pie de nuestros antepasados tocara nuestro suelo. Jamestown, el primer asentamiento inglés en América, no se fundó hasta 1607, y para entonces los españoles ya se habían establecidos permanentemente en Florida y Nuevo México, y eran dueños absolutos de un vasto territorio al sur. Ya habían descubierto, conquistado y colonizado en parte América, desde el noreste de Kansas hasta Buenos Aires, y de océano a océano.
La mitad de los Estados Unidos, todo México, la península de Yucatán, América Central, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Nueva Granada y una inmensa área adicional eran españoles para cuando Inglaterra había adquirido unos pocos acres en el borde más cercano de América. El lenguaje apenas podría exagerar la enorme precedencia de España sobre todas las demás naciones en el pionerismo del Nuevo Mundo. Fueron españoles los primeros en ver y explorar el golfo más grande del mundo; españoles los primeros en descubrir los dos ríos más grandes; españoles los primeros en encontrar el océano más grande; españoles los primeros en saber que había dos continentes en América; ¡españoles los primeros en dar la vuelta al mundo! Eran españoles que se habían abierto camino en el interior de nuestra propia tierra, así como en todo el sur, y fundaron sus ciudades a miles de kilómetros tierra adentro mucho antes de que el primer anglosajón llegara a la costa atlántica. Aquel primitivo espíritu español de descubrimiento bordeaba lo sobrehumano. Un pobre teniente español con veinte soldados atravesó un desierto indescriptible y contempló la mayor maravilla natural de América o del mundo, el Gran Cañón del Colorado, tres siglos antes de que ningún ojo «norteamericano» lo viera. Y así fue desde el Colorado hasta el Cabo de Hornos. El heroico, impetuoso e imprudente Balboa cruzó a pie el Istmo y se encontró con el océano Pacífico, construyó en sus costas los primeros barcos que se hicieron en América, navegó por ese mar desconocido y llevaba muerto más de medio siglo antes de que Drake y Hawkins lo vieran.
La falta de medios de Inglaterra, la desmoralización que siguió a la guerra de las Dos Rosas y los disensos religiosos fueron las causas principales de su torpeza. Cuando sus hijos llegaron por fin al extremo oriental del Nuevo Mundo, hicieron una valiente proeza; pero nunca tuvieron que enfrentarse a dificultades tan inconcebibles, a peligros tan interminables como los que habían afrontado los españoles. La tierra que conquistaron era bastante salvaje, en verdad, pero fértil, estaba bien arbolado, bien regado y en él abundaba la caza, mientras que la que los españoles domesticaron era tan espantosa como ninguna conquista humana había encarado antes o después, y la poblaban una multitud de tribus salvajes. Comparados con algunas de estas tribus los pequeños guerreros del rey Felipe no eran nada, algo así como un zorro frente a una pantera. Los apaches y los araucanos tal vez no habrían sido más que otros indios si hubieran sido trasladados a Massachusetts; pero en sus propios dominios sombríos eran los salvajes más mortíferos que los europeos jamás encontraron. Por un siglo de guerras indias en el este hubo tres siglos y medio en el suroeste. ¡En una colonia española (en Bolivia) los salvajes asesinaron a tantos en una sola masacre como la población de Nueva York cuando comenzó la guerra revolucionaria! Si los indios del este hubieran aniquilado a veintidós mil colonos en una matanza de los pieles rojas, como hicieron los de Sorata, habrían pasado más de mil ochocientos años antes de que las mermadas colonias hubieran podido desatarse de las incómodas ataduras de la madre patria y empezar a ocuparse de sus propios asuntos.
Cuando sepáis que el más grande de los libros de texto ingleses no tiene ni siquiera el nombre del hombre que dio la primera vuelta al mundo en barco (un español), ni del hombre que descubrió Brasil (un español), ni del que descubrió California (un español), ni de los españoles que primero fundaron y colonizaron lo que hoy son los Estados Unidos, y que tiene otras cien omisiones tan flagrantes, y cien historias tan falsas como inexcusables son las omisiones, comprenderéis que ya es hora de que hagamos justicia mucho mejor que nuestros padres a un tema que debería ser del mayor interés para todos los verdaderos americanos.
Los españoles no solo fueron los primeros conquistadores del Nuevo Mundo y sus primeros colonizadores, sino también sus primeros civilizadores. Construyeron las primeras ciudades, abrieron las primeras iglesias, escuelas y universidades; trajeron las primeras imprentas, hicieron los primeros libros, escribieron los primeros diccionarios, historias y geografías y trajeron a los primeros misioneros. Y antes de que Nueva Inglaterra tuviera un periódico como Dios manda, México tuvo un intento de periódico en el siglo xvii.
Una de las cosas maravillosas de este pionerismo español —casi tan notable como el pionerismo mismo— fue el espíritu humano e ilustrado que lo caracterizó de principio a fin. Las historias del tipo de las que se conocen desde hace mucho tiempo hablan de esa heroica nación como cruel con los indios; pero lo cierto es que el historial de España a ese respecto nos sonroja. La legislación de España en favor de los indios en todas partes fue incomparablemente más extensa, más amplia, más sistemática y humana que la de Gran Bretaña, las Colonias y los actuales Estados Unidos juntos. Aquellos primeros maestros dieron la lengua española y la fe cristiana a miles de aborígenes, mientras que nosotros dimos una nueva lengua y religión a uno solo. Ha habido escuelas españolas para indios en América desde 1524. En el año 1575 —casi un siglo antes de que hubiera una imprenta en la América inglesa— se habían impreso en la ciudad de México muchos libros en cuatro lenguas indias diferentes, mientras que en nuestra historia la Biblia india de John Eliot es la única. Tres universidades españolas en América estaban casi completando su siglo cuando se fundó Harvard. Una proporción sorprendentemente grande de los pioneros de América habían pasado por la universidad; y la inteligencia fue de la mano del heroísmo en los primeros asentamientos del Nuevo Mundo.
2. Una geografía confusa
La menor de las dificultades que tuvieron que afrontar los descubridores del Nuevo Mundo fue el tremendo viaje que hubieron de emprender para llegar a él. Si las tres mil millas de mar desconocido hubieran sido el principal obstáculo, la civilización lo habría superado siglos antes. Fue la ignorancia humana, más profunda que el Atlántico, y el fanatismo, más tormentoso que sus olas, lo que cerró el horizonte occidental de Europa durante tanto tiempo. De no haber sido por eso, el propio Colón habría encontrado América diez años antes de lo que lo hizo; y, ya que estamos, América no habría esperado a que naciera el cinco veces tatarabuelo de Colón. Fue realmente extraño cómo la mitad rica del mundo jugó tanto tiempo al escondite con la civilización; y cómo al final fue encontrada, por pura casualidad, por aquellos que buscaban algo totalmente diferente. Si América hubiera esperado a ser descubierta por alguien que buscaba un nuevo continente, todavía podría estar esperando. A pesar de que mucho antes de Colón ya habían llegado al Nuevo Mundo tripulaciones errantes de media docena de razas diferentes, no habían dejado huella en América ni resultado en la civilización; y Europa, aunque estaba al borde mismo del mayor descubrimiento y de los mayores acontecimientos de la historia, jamás soñó con ello. El propio Colón no tenía ni idea de que existía América. ¿Saben qué fue a buscar al oeste? Asia.
Las investigaciones de los últimos años han cambiado mucho las ideas que tenemos sobre Colón. La tendencia de hace una generación era hacer de él un semidiós, una figura histórica, intachable, sin aristas, toda nobleza, lo cual era absurdo, pues Colón era solo un hombre, y todos los hombres, por grandes que sean, son imperfectos. La tendencia de la generación actual es pasar al otro extremo, despojarlo de toda cualidad heroica y convertirlo en un pirata huido de la horca y en un despreciable accidente de la fortuna, lo cual hace de Colón muy poca cosa. Pero esto es igualmente injusto y acientífico. Colón fue un gran hombre en su propio campo a pesar de sus defectos, y estuvo lejos de ser despreciable.
Para comprenderle, primero debemos tener una idea general de la época en que vivió. Para medir hasta qué punto se le puede atribuir la gran idea, debemos averiguar cuáles eran entonces las ideas del mundo, y en qué medida le ayudaron o le entorpecieron.
En aquellos lejanos tiempos, la geografía era un asunto muy curioso. Un mapa del mundo era entonces algo que muy pocos de nosotros seríamos capaces de identificar en absoluto; porque todos los demás hombres de toda la tierra sabían menos de la topografía del mundo que un niño de ocho años de hoy en día. Por fin se había decidido que el mundo no era plano, sino redondo —aunque incluso ese conocimiento fundamental no era aún antiguo—, pero en cuanto a lo que componía la mitad del globo, ningún hombre vivo lo sabía. Hacia el oeste de Europa se extendía el «Mar de las Tinieblas», y más allá de un pequeño trecho nadie sabía lo que era o contenía. Aún no se comprendía bien por qué se movía la manecilla de la brújula. Todo eran conjeturas y tanteos en la oscuridad. Las pequeñas e inseguras «naves» de la época no se atrevían a aventurarse perdiendo de vista la tierra, porque no había nada fiable que los guiase de vuelta. Y os vais a reír de una de las razones por las que tenían miedo de navegar hacia el ancho mar occidental: ¡temían llegar hasta el borde de la tierra y que la nave y la tripulación cayeran al espacio! Aunque sabían que el mundo era redondo, la atracción gravitatoria aún no se había descubierto, y se suponía que, si uno se alejaba demasiado de la parte superior de la bola, ¡se caería!
Con todo, la creencia general era que había tierra en aquel mar desconocido. Esa idea había ido creciendo durante más de mil años, hasta que en el siglo ii se empezó a pensar que había islas más allá de Europa. En la época de Colón, los cartógrafos incluían en sus rudimentarias cartas un gran número de islas en el Mar de las Tinieblas. Se suponía que más allá de este enjambre de islas se encontraba la costa oriental de Asia, y no a una distancia enorme, ya que se subestimaba el tamaño real del mundo en un tercio. La geografía no estaba más que en su infancia; pero atraía la atención y las investigaciones de muchos estudiosos de su época. Cada uno de ellos ponía sus complejas conjeturas en mapas, y estos, claro, variaban asombrosamente unos de otros.
Pero una cosa si era en general aceptada: había tierra en algún sitio al oeste. Algunos decían unas pocas islas, otros miles de ellas, pero todos decían que había tierra de algún tipo. Así es que no fue de Colón la idea; se había convenido que era cierta mucho antes de que él naciera. La cuestión no era si existía un Nuevo Mundo, sino si era posible o factible llegar a él sin navegar por lugares del todo ignotos y encontrarse con peligros horribles. El mundo dijo que no; Colón dijo que sí, y esa fue su puerta de acceso a la grandeza. No fue un inventor, sino un realizador; e incluso lo que logró físicamente fue menos notable que su fe. No tenía que enseñar a Europa que existía un nuevo país, sino creer que podía llegar a ese país; y su fe en sí mismo y su obstinado valor para hacer que los demás creyeran en él constituían la grandeza de su carácter. Era menos cuestión de que un hombre aportase la prueba final definitiva que de convencer al público de que no era una completa temeridad intentar el viaje.
Cristóbal Colón nació en Génova (Italia), hijo de Dominico Colombo, comerciante de lana, y de Suzanna Fontanarossa. No se sabe con certeza el año de su nacimiento, pero probablemente fue alrededor de 1446. De su niñez no sabemos nada, y poco de sus primeros años, aunque nos consta que era activo, aventurero y, sin embargo, muy estudioso. Se dice que su padre lo envió por un tiempo a la Universidad de Pavía; pero su paso por la universidad no debió haber durado mucho. El propio Colón cuenta que se hizo a la mar a los catorce años. Pero como marinero pudo continuar los estudios que más le interesaban: geografía y temas afines. Los detalles de sus primeros viajes por mar son muy escasos, pero parece seguro que navegó hasta Inglaterra, Islandia, Guinea y Grecia, lo que entonces hacía a un hombre mucho más viajero que quien viaje alrededor del mundo hoy en día. Y con este conocimiento cada vez más amplio de los hombres y las tierras fue adquiriendo una comprensión de la navegación, la astronomía y la geografía como la que se tenía en aquel tiempo. Sin duda, no ocurrió hasta que fue un hombre maduro y experimentado, un hombre que se había convertido no solo en un marinero experto, sino en alguien familiarizado con lo que otros marineros habían hecho. Madeira y las Azores había sido descubiertas hacía más de un siglo. El príncipe Enrique el Navegante (ese gran mecenas de las primeras exploraciones) enviaba a sus tripulaciones por la costa occidental de África, pues en aquella época ni siquiera se sabía lo que era el hemisferio sur de África. Estas expediciones fueron de gran ayuda para Colón, así como para el conocimiento del mundo. También es casi seguro que cuando estuvo en Islandia debió oír algo de las leyendas de los exploradores nórdicos que habían estado en América. Dondequiera que iba, su mente alerta captaba algún nuevo estímulo, directo o indirecto, para la gran resolución que se estaba formando medio inconscientemente en su mente.
Hacia 1973, Colón se trasladó a Portugal, donde entabló relaciones que influirían en su futuro. Con el tiempo encontró esposa, Felipa Moñiz, madre de su hijo y cronista Diego. En cuanto a su vida conyugal hay mucha incertidumbre, no sabemos si fue digna de encomio o todo lo contrario. Se sabe por sus propias cartas que tuvo otros hijos además de Diego, pero quedan en la oscuridad. Se cree que su esposa era hija del capitán de navío conocido como «El Navegante», cuyos servicios fueron recompensados nombrándole primer gobernador de la recién descubierta isla de Porto Santo, frente a Madeira. Lo más natural del mundo era que Colón visitara a su aventurero suegro, y tal vez fue durante esta visita a Porto Santo cuando empezó a concretar sus grandes ideas.
Con hombres como «los genoveses que indagan el mundo», gente de una resolución así, una vez formada, es como una flecha afilada que se hinca en el cuerpo, es difícil arrancarla. A partir de ese día no conoció el descanso. La idea central de su vida era «¡Hay que ir al oeste! ¡Asia!», y comenzó a trabajar para hacerla realidad. Se afirma que con intención patriótica se apresuró a volver a casa para hacer la primera oferta de sus servicios a su tierra natal. Pero Génova no buscaba nuevos mundos y declinó su oferta. Entonces expuso sus planes a Juan II de Portugal. Al rey Juan le encantó la idea, pero un consejo de sus hombres más sabios le aseguró que el plan era ridículamente temerario. Finalmente, el regente envió una expedición secreta que, tras navegar hasta perderse de vista, se desanimó y regresó sin resultados. Cuando Colón se enteró de esta traición, se indignó tanto que partió inmediatamente para España, y allí interesó a varios nobles y finalmente a la propia Corona, que se imbuyó de sus audaces esperanzas. Pero después de tres años de profundas deliberaciones, una junta de astrónomos y geógrafos decidió que su plan era absurdo e imposible: no se podía llegar a las islas.
Desanimado, Colón partió hacia Francia, pero por una afortunada casualidad llegó a un monasterio andaluz, donde se ganó al guardián, Juan Pérez de Marchena. Este monje había sido consejero de la reina y, gracias a su perentoria intercesión, la Corona llamó por fin a Colón, que regresó a la corte. Sus planes habían crecido en su interior hasta casi sobrepasarle, y parecía haber olvidado que sus descubrimientos eran solo una esperanza y no un hecho. Coraje y persistencia no le faltaban, pero ahora desearíamos que hubiera sido un poco más modesto. Cuando el rey le preguntó en qué condiciones haría el viaje, respondió: «Que me hagáis almirante antes de partir; que sea virrey de todas las tierras que encuentre; y que reciba la décima parte de todas las ganancias». ¡Fuertes exigencias, en verdad, para que el pobre hijo de un lanero genovés hablara con el deslumbrante rey de España!
Fernando no tardó en rechazar esta audaz demanda; y en enero de 1492 Colón se dirigía a Francia para intentar causar impresión allí, cuando fue alcanzado por un mensajero que lo trajo de vuelta a la corte. Es una deuda muy grande la que tenemos con la buena reina Isabel, ya que debemos a su fuerte interés personal en que Colón tuviera la oportunidad de encontrar el Nuevo Mundo que el descubrimiento se produjera. Cuando toda la ciencia fruncía el ceño y la riqueza negaba su ayuda, fue la fe persistente de una mujer —ayudada por la Iglesia— la que salvó la historia.
Se ha escrito mucho a favor y en contra de esa gran reina, muchas cosas sin fundamento. Algunos han tratado de hacer de ella una santa sin mancha, una pretensión más bien inútil sea quien sea el ser humano del que se trate, y otros la describen como sórdida, miserable y de ninguna manera admirable. Ambos extremos son igualmente ilógicos y falsos, pero el último es el más injusto. La verdad es que todos los personajes tienen más de una cara; y hay en la historia como en la vida cotidiana comparativamente pocas figuras que podamos deificar o condenar totalmente. Isabel no era un ángel, era una mujer, y con defectos, como los tienen todas. Pero era una mujer notable, una gran mujer de hecho, y merecedora de nuestro respeto, así como de nuestra admiración y nuestra gratitud. No tiene por qué temer la comparación de carácter con la «Buena Reina Isabel I de Inglaterra», y dejó una huella mucho mayor en la historia. No fueron la sórdida ambición ni la avaricia las que hicieron que prestase oídos al descubridor de mundos. Fueron la fe, la simpatía y la intuición de aquella mujer las que cambiaron la historia —como en tantas otras ocasiones— y dieron cabida a las hazañas de tantos héroes que habrían muerto sin ser oídos si hubieran dependido de la simpatía más lenta, fría y egoísta de los hombres.
Isabel asumió el liderazgo y la responsabilidad. Tenía un reino propio; y si su real esposo Fernando no consideraba prudente embarcar las fortunas de Aragón en una empresa tan disparatada, ella podía hacer frente a los gastos desde su reino de Castilla. A Fernando parece que le importaba poco una cosa u otra, pero su reina, rubia y de ojos azules, cuyo rostro apacible ocultaba un gran valor y determinación, estaba entusiasmada con la empresa.
Al genovés se le concedieron las condiciones que pedía; y el 17 de abril de 1492, uno de los papeles más importantes que jamás haya recibido tinta fue firmado por sus majestades y por Colón. Si pudiéramos ver ese preclaro contrato, probablemente no tendríamos ni idea de quién era el autógrafo inferior, ya que hoy en día la firma de Colón causaría consternación en la ventanilla de un cajero. La esencia de este famoso acuerdo se sintetiza en estos cinco puntos:
Que Colón y sus herederos tuvieran para siempre el cargo de almirante en toda la tierra que él poseyera.
Que él fuera virrey y gobernador general de esas tierras, con voz en el nombramiento de sus gobernadores subordinados.
Que se reservara para sí la décima parte del oro, la plata, las perlas y todos los demás tesoros adquiridos.
Que él y su lugarteniente deberían ser jueces únicos, concurrentes con el Alto Almirante de Castilla, en asuntos de comercio en el Nuevo Mundo.
Que tuviera el privilegio de contribuir con una octava parte a los gastos de cualquier otra expedición a estas nuevas tierras, y que entonces tuviera derecho a una octava parte de los beneficios.
Es una lástima que la conducta de Colón en España no estuviera exenta de una duplicidad que le hizo poco honor. Entró al servicio de España el 20 de enero de 1486. Ya el 5 de mayo de 1487 la Corona española le dio tres mil maravedíes «por algún servicio secreto para sus Majestades», y durante el mismo año, ocho mil maravedíes más. Después de esto, Colón volvió a ofrecer sus servicios en secreto al rey de Portugal, quien en 1488 le escribió una carta en la que le concedía la libertad del reino a cambio de las exploraciones que debía realizar para Portugal. Pero esto no llegó a suceder.
Es más probable que hayáis oído hablar del viaje en sí, un viaje que duró unos pocos meses, pero para el que el genovés de corazón fuerte había soportado casi veinte años de desaliento y rechazos. Fueron los años de lucha impertérrita por convertir al mundo a su propia sabiduría insondable los que mostraron el carácter de Colón más plenamente que todo lo que hizo después de que el mundo le creyera.
Superadas por fin las dificultades para obtener el consentimiento y el permiso oficiales, solo quedaba el obstáculo de reunir una expedición. Se trataba de un asunto muy serio, pues eran pocos los que estaban deseosos de unirse a una empresa tan temeraria. Finalmente, a falta de voluntarios, hubo que reunir a la fuerza una tripulación por orden de la Corona; y con su buque insignia, la nao Santa María, y sus dos carabelas, la Niña y la Pinta, con las naves repletas de hombres poco dispuestos, el descubridor del mundo estuvo por fin listo para hacerse a la mar.
3. Colón, el descubridor
Colón zarpó de Palos (Huelva) el viernes 3 de agosto de 1492, a las ocho de la mañana, con ciento veinte españoles a sus órdenes. Ya estáis al tanto de cómo él y su valiente camarada Pinzón levantaron el ánimo de su debilitada tripulación y cómo, en la mañana del 12 de octubre, avistaron por fin tierra. No era el continente americano, que Colón no vio hasta casi ocho años después, sino la isla de Watling (San Salvador). El viaje había sido el más largo hacia el oeste que el hombre había hecho hasta entonces, lo cual es verdaderamente ilustrativo del estado de los conocimientos del mundo por entonces. Cuando los viajeros se percataron de las oscilaciones de la aguja magnética, decidieron que lo que variaba no era la aguja, sino la estrella polar.
Puede que Colón estuviese tan bien informado como cualquier otro geógrafo de su época, pero llegó a la sobria conclusión de que ¡navegaba sobre un bache del globo! Esto se puso de manifiesto con más fuerza en su posterior viaje al Orinoco, cuando detectó una protuberancia terrestre aún peor y llegó a la conclusión de que ¡el mundo debía tener forma de pera! Es interesante recordar que, de no ser por un accidental cambio de rumbo, los viajeros se habrían topado con la corriente del Golfo y habrían sido arrastrados hacia el norte, en cuyo caso lo que hoy es Estados Unidos se habría convertido en la primera de las conquistas de España.
El primer hombre blanco que vio tierra en el Nuevo Mundo fue un marinero común llamado Rodrigo de Triana, aunque el propio Colón había divisado una luz la noche anterior. Si bien es probable, como se verá más adelante, que Cabot viera el continente americano antes que Colón (en 1497), fue Colón quien encontró el Nuevo Mundo, quien tomó posesión de él como su gobernante bajo España, e incluso quien fundó las primeras colonias europeas en él, construyendo y estableciendo con cuarenta y tres hombres una ciudad que llamó La Navidad, en la isla de San Domingo (La Española, como él la llamó), en diciembre de 1492. Además, si Colón no hubiera encontrado ya el Nuevo Mundo, Cabot nunca habría zarpado.
Los exploradores navegaron de isla en isla, encontraron y descubrieron muchas cosas notables. En Cuba, adonde llegaron el 6 de octubre, descubrieron el tabaco, que hasta entonces la civilización no había conocido, y la igualmente desconocida batata. Estos dos productos, cuyo valor ningún primer explorador había soñado, iban a ser factores mucho más importantes en los mercados monetarios y en las comodidades del mundo que el resto de los tesoros más deslumbrantes. Incluso la hamaca y su nombre llegaron a la civilización gracias a este primer viaje.
En marzo de 1493, tras un temible viaje de vuelta, Colón estaba de nuevo en España, contando sus maravillosas noticias a Fernando e Isabel, y mostrándoles sus trofeos de oro, algodón, pájaros de plumas brillantes, plantas y animales extraños, y hombres aún más extraños, pues Colón también había traído consigo a nueve indios, los primeros americanos que viajaron a Europa. Colón recibió todos los honores de su agradecido país de adopción. Debió de ser un gran espectáculo ver a este nuevo grande de España, alto, atlético, de rostro rubicundo, aunque canoso, cabalgando con un esplendor casi real a la brida del rey, ante una corte admirada.
La grave y agraciada reina estaba muy interesada en los descubrimientos realizados y se preparaba con entusiasmo para hacer más. Tanto intelectualmente como en tanto mujer, el Nuevo Mundo le atraía mucho; y en cuanto a los aborígenes, enseguida se enfrascó en serios planes para lograr su bienestar. Ahora que Colón había demostrado que se podía navegar arriba y abajo por el globo terráqueo sin caerse por ese «borde», no había ningún problema en encontrar muchos imitadores. Había realizado su obra de genio —era el explorador por antonomasia— y había concluido su gran misión. Si se hubiera detenido allí, habría dejado una huella mucho más grande, pues para todo lo que vino después estaba bastante peor preparado.
El 25 de septiembre de 1493, Colón zarpó de nuevo, esta vez llevando a quinientos españoles en diecisiete naves, con animales y suministros para colonizar su Nuevo Mundo. Puesto que en esta segunda ocasión tenía órdenes estrictas de la Corona de cristianizar a los indios y el mandato de tratarlos bien, Colón trajo los primeros misioneros a América, doce de ellos. El maravilloso cuidado maternal de España por las almas y los cuerpos de los salvajes que durante tanto tiempo disputaron su entrada en el Nuevo Mundo comenzó pronto, y nunca decayó. Ninguna otra nación desarrolló o llevó a cabo una «política india» tan noble como la que España mantuvo en sus posesiones occidentales durante cuatro siglos.
El segundo viaje fue muy duro. Algunas de las embarcaciones no servían para nada y se anegaban de agua, y las tripulaciones tenían que achicarlas continuamente.
Colón desembarca por segunda vez en el Nuevo Mundo el 3 de noviembre de 2003 en la isla de Dominica. Su colonia de La Navidad había sido destruida; en diciembre fundó la nueva ciudad de La Isabela. En enero de 1494 fundó allí la primera iglesia del Nuevo Mundo. En el mismo viaje construyó la primera carretera.
Como ya se ha dicho, los primeros viajes a América fueron pequeños en comparación con la dificultad de conseguir la oportunidad de hacer un viaje, y las penurias del mar no fueron nada comparadas con las que vinieron tras un desembarco seguro. Fue entonces cuando Colón entró en los problemas que oscurecieron el resto de una vida gloriosa. Por grande que fuera su genio como explorador, fue un colonizador fracasado; y aunque fundó las cuatro primeras ciudades de todo el Nuevo Mundo, estas solo le trajeron disgustos. Su colonos en La Isabela pronto se amotinaron; y San Tonias, que fundó en Haití, no le trajo mejor fortuna. Las penurias de la continua exploración de las Indias Occidentales acabaron con su salud, y durante casi medio año permaneció enfermo en La Isabela. De no haber sido por su audaz y hábil hermano Bartolomé, del que tan poco sabemos, no habríamos oído hablar tanto de Colón.
Por 1495, el justo disgusto de la Corona con la ineptitud del primer virrey del Nuevo Mundo hizo que Juan Aguado fuera enviado con una comisión abierta para inspeccionar los asuntos de la colonia. Esto era más de lo que Colón podía soportar, y dejando a Bartolomé como «adelantado» (un rango para el que ahora no tenemos equivalente; significa el oficial al mando de una expedición de descubridores), Colón se apresuró a ir a España y ponerse a bien con sus soberanos. De regreso al Nuevo Mundo lo antes posible, descubrió por fin la tierra firme del Sur el 1 de agosto de 1498; al principio creyó que era una isla, a la que llamó Zeta. Poco después llegó a la desembocadura del Orinoco, cuyo caudalosa corriente le demostró que manaba de un continente.
Abatido por la enfermedad, regresó a La Isabela, solo para descubrir que sus colonos se habían sublevado contra Bartolomé. Colón satisfizo a los amotinados enviándolos de vuelta a España con varios esclavos, un acto vergonzoso, para el que su única disculpa es el atraso de aquellos tiempos. La buena reina Isabel se indignó tanto ante esta barbarie que ordenó que los pobres indios fueran liberados y envió a Francisco de Bobadilla, quien en 1500 arrestó a Colón y a sus dos hermanos en La Española y los envió a España encadenados. Colón recuperó rápidamente la simpatía de la Corona, y Bobadilla fue sustituido; pero ese fue el final de Colón como virrey del Nuevo Mundo. En 1502 hizo su cuarto viaje, descubrió Martinica y otras islas, y fundó su cuarta colonia, Belén, en 1503. Pero la desgracia se cernía sobre él. Tras más de un año de grandes penurias y angustias, regresó a España, donde murió el 20 de febrero de 1506.
El cuerpo del descubridor más grande que haya visto el mundo fue enterrado en Valladolid, España, pero fue trasladado varias veces a nuevos lugares de reposo. Se afirma que sus restos descansan, junto con los de su hijo Diego, en una capilla de la catedral de La Habana, pero resulta dudoso. No estamos seguros de que las preciosas reliquias no fueran conservadas e inhumadas en la isla de Santo Domingo, adonde sin duda fueron traídas desde España. En cualquier caso, se encuentran en el Nuevo Mundo, en paz, finalmente, en el regazo de la América que nos legó.
Colón no era ni un hombre perfecto ni un canalla, aunque se le ha descrito alternativamente como lo uno y lo otro. Fue un hombre notable, bueno para su época y su vocación. Tenía la fe del genio, una energía y una tenacidad maravillosas; con gran obstinación llevó a cabo una idea que a nosotros nos parece muy natural, pero que al mundo de entonces le parecía ridícula. Mientras permaneció en la profesión para la que se había preparado, y en la que probablemente no tenía rival en aquella época, consiguió un magnífico palmarés. Pero cuando, después de medio siglo como marino, se convirtió repentinamente en virrey, se convirtió en el proverbial «marinero en tierra», es decir, pasó a estar absolutamente perdido. En sus nuevas funciones fue poco práctico, testarudo e incluso perjudicial para la colonización del Nuevo Mundo. Ha sido una moda acusar a la Corona española de ingratitud hacia Colón; pero esto es injusto. La culpa fue de sus propios actos, que hicieron que las duras medidas de la Corona fueran necesarias y correctas. No era un buen administrador, ni tenía los altos principios morales sin los cuales ningún gobernante puede honrar su puesto. Sus fracasos no se debieron a la bribonería, sino a algunas debilidades y a una incapacidad general para los nuevos deberes a los que era demasiado viejo para adaptarse.
Tenemos muchos retratos de Colón, pero probablemente ninguno que se le parezca. No existía la fotografía en su época, y no podemos saber si su retrato fue dibujado en vida. Las imágenes que nos han llegado se hicieron después de su muerte —con una sola excepción—, y todas se realizaron de memoria o a partir de descripciones suyas. Se le representa alto e imponente, con un rostro más bien severo, ojos grises, nariz aguileña, mejillas rubicundas pero pecosas y pelo canoso, y le gustaba vestir el hábito gris de misionero franciscano. Nos quedan varias de sus cartas originales, con su notable autógrafo, y un boceto que se le atribuye.
4. Elaborando una geografía
Mientras Colón navegaba de un lado a otro entre el Viejo Mundo y el Nuevo que había encontrado, construía ciudades y daba nombre a lo que serían naciones, Inglaterra parecía casi dispuesta a tomar cartas en el asunto. Toda Europa estaba interesada en las extrañas noticias que llegaban de España. Inglaterra se valió de un veneciano, a quien conocemos como Sebastián Cabot. En marzo de 1496, cuatro años después del descubrimiento de Colón, Enrique VII de Inglaterra concedió una patente a «John Gabote, ciudadano de Venecia», y a sus tres hijos, permitiéndoles navegar hacia el oeste en un viaje de descubrimiento.
Juan, y Sebastián su hijo, zarparon de Bristol en 1497. Divisaron el continente americano al amanecer, el 9 de junio del mismo año —probablemente la costa de Nueva Escocia—, pero no hicieron nada. Tras su regreso a Inglaterra, el mayor de los Cabot murió. En mayo de 1498, Sebastián emprendió su segundo viaje, que probablemente le llevó a la bahía de Hudson y unos cientos de millas más allá de la costa. Es poco probable la teoría de que alguna vez viera alguna parte de lo que hoy son los Estados Unidos. Era un trotamundos del norte, y de un modo tan concienzudo que los trescientos colonos que sacó perecieron de frío en julio.
Inglaterra no trató bien a su primer explorador, y en 1512 Cabot entró al servicio más agradecido de España. En 1517 navegó a las posesiones españolas en las Indias Occidentales, en cuyo viaje le acompañó un inglés llamado Thomas Pert. En agosto de 1526, Cabot zarpó con otra expedición española con destino al Pacífico, que ya había sido descubierto por un heroico español; pero sus oficiales se amotinaron, y se vio obligado a abandonar su propósito. Exploró el Río de la Plata a lo largo de mil millas, construyó un fuerte en una de las desembocaduras del Paraná y exploró parte de ese río y del Paraguay, ya que América del Sur había sido durante casi una generación una posesión española. De allí regresó a España, y más tarde a Inglaterra, donde murió alrededor de 1557.
De los rudimentarios mapas que Cabot hizo del Nuevo Mundo, todos se han perdido excepto uno que se conserva en Francia; y no quedan documentos de él. Cabot fue un auténtico explorador, y debe ser incluido en la lista de los pioneros de América, pero como alguien cuyo trabajo fue infructuoso en consecuencias, alguien que vio el Nuevo Mundo, pero no tomó parte. Fue un hombre de gran valor y tenaz perseverancia, y será recordado como el descubridor de Terranova y del extremo norte de la península.
Después de Cabot, Inglaterra se echó una siesta de más de medio siglo. Cuando se despertó de nuevo, fue para encontrar que los hijos insomnes de España se habían esparcido por la mitad del Nuevo Mundo; y que incluso Francia y Portugal la habían dejado muy atrás. Cabot, que no era inglés, fue el primer explorador inglés; y los siguientes fueron Drake y Hawkins, y luego los capitanes Amadas y Barlow, después de un lapso de setenta y seis y ochenta y siete años, respectivamente, durante los cuales una gran parte de los dos continentes había sido descubierta, explorada y colonizada por otras naciones, entre las cuales España estaba innegablemente a la cabeza. Colón, el primer explorador español, no era español; pero con su primer descubrimiento comenzó una carrera tan impetuosa e incesante de exploradores nacidos en España que lograron más en cien años de lo que todas las demás naciones de Europa juntas lograron aquí en los primeros trescientos. Cabot vio y no hizo nada; y tres cuartos de siglo más tarde sir John Hawkins y sir Francis Drake —a quienes las viejas historias alaban enormemente, si bien se enriquecieron vendiendo pobres africanos como esclavos, y mediante la piratería real contra barcos y ciudades sin protección de las colonias de España, con la que su madre Inglaterra estaba entonces en paz— vieron las Indias Occidentales y el Pacífico, más de medio siglo después de que estas se hubieran convertido en posesiones de España.
Drake fue el primer inglés que atravesó el Estrecho de Magallanes, y lo hizo sesenta años después de que el heroico portugués lo hubiera encontrado y bautizado con su sangre. Drake fue probablemente el primero en ver lo que hoy es Oregón, su descubrimiento más importante. Tomó posesión de Oregón para Inglaterra, bajo el nombre de «Nueva Albión», aunque la vieja Albión nunca tuvo un establecimiento allí.
Sir John Hawkins, pariente de Drake, era, como el primero, un marino distinguido, pero no un verdadero descubridor o explorador. Ninguno de los dos exploró o colonizó el Nuevo Mundo, y ninguno de los dos dejó mucha más huella en su historia que si no hubiera nacido. Drake llevó las primeras patatas a Inglaterra, pero la importancia de ese descubrimiento no fue concebida hasta mucho después, y la concibieron otros hombres.
En 1584, los capitanes Amadas y Barlow vieron nuestra costa en Cabo Hatteras y la isla de Roanoke, y se marcharon sin ningún resultado permanente. Al año siguiente, sir Richard Grenville descubrió Cape Fear, y ahí se acabó todo. Luego vinieron las famosas pero insignificantes expediciones de sir Walter Raleigh a Virginia, el Orinoco y Nueva Guinea, y los viajes menos importantes de John Davis (en 1585-1587) al noroeste. Tampoco debemos olvidar los infructuosos viajes del valiente Martin Frobisher a Groenlandia en 1576-1581. Este fue el fin de Inglaterra en América hasta el siglo xvii