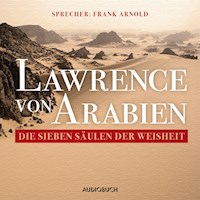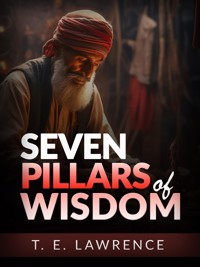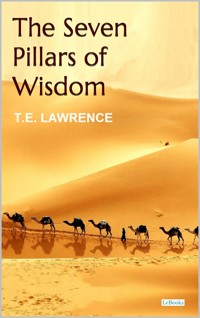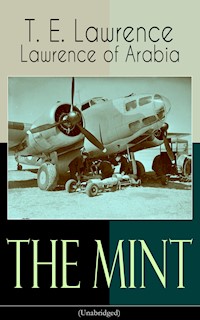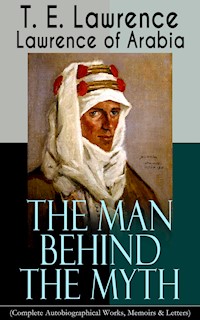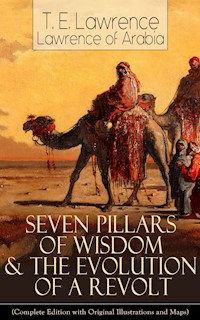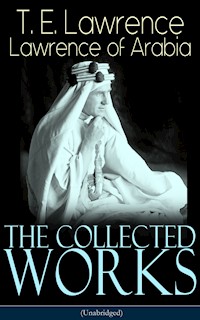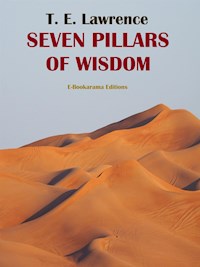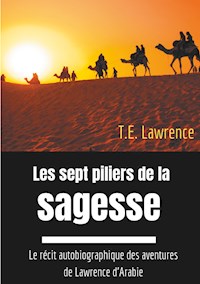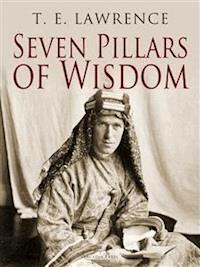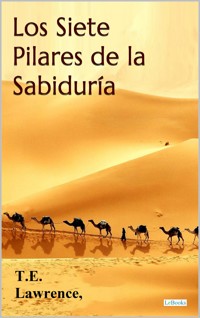
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Los Siete Pilares de la Sabiduría es un clásico de la literatura mundial, designado por Winston Churchill como "uno de los mayores libros jamás escritos en lengua inglesa". La obra fue escrita, entre los años 1919 y 1922, por el arqueólogo y héroe militar británico Thomas Edward Lawrence, quien, gracias a su libro, se convirtió mundialmente conocido como Lawrence de Arabia. Lawrence se convirtió en un verdadero héroe para toda una generación por su lucha en la Revuelta Árabe contra la dominación turca (1916-1918). El libro, escrito poco después de este turbulento período, es una mezcla de memorias de guerra, descripción histórica y reflexión basada en la autocrítica. En algunos pasajes de la obra, el autor se cuestiona sobre su actuación, sus éxitos y fracasos. El libro se convirtió en un gran éxito desde su lanzamiento. En 1962, el épico del desierto fue llevado a la pantalla de cine. Bajo la dirección de David Lean, la película Lawrence de Arabia ganó siete premios Óscar y la consagración del American Film Institute como una de las diez mejores películas de todos los tiempos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1434
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
T.E. Lawrence
LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURIA
Título original:
“Seven Pillars of Wisdom”
Sumario
PRESENTACIÓN
LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURIA
PREFACIO
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTOS DE LA REBELIÓN
LIBRO I - EL ENCUENTRO CON FEISAL
LIBRO II - INICIO DE LA OFENSIVA ÁRABE
LIBRO III - MANIOBRAS FERROVIARIAS DE DISTRACCIÓN
LIBRO IV - LA CONQUISTA DE AKABA
LIBRO V - COMPÁS DE ESPERA
LIBRO VI - EL ATAQUE A LOS PUENTES
LIBRO VII - LA CAMPAÑA DEL MAR MUERTO
LIBRO VIII - LA RUINA DE UNA GRAN ESPERANZA
LIBRO IX PREPARÁNDOSE PARA EL ESFUERZO FINAL
LIBRO X - LA CASA SE CULMINA
APÉNDICE
PRESENTACIÓN
T.E. Lawrence
1888 – 1935
T.E. Lawrence: Vida y Legado
T.E. Lawrence, conocido mundialmente como Lawrence de Arabia, fue un arqueólogo, oficial militar, diplomático y escritor británico. Alcanzó la fama internacional por su papel en la Revuelta Árabe durante la Primera Guerra Mundial, donde apoyó los esfuerzos de las fuerzas árabes en su lucha contra el Imperio Otomano. Su vida fue una mezcla de aventura, intelecto y política, lo que lo convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX.
Primeros Años y Educación
Nacido en Tremadog, Gales, como hijo ilegítimo de un aristócrata anglo-irlandés y su institutriz, Lawrence mostró desde joven un amor por la historia y la aventura. Estudió en el Jesus College, de Oxford, donde se especializó en historia y desarrolló un interés profundo por el Medio Oriente. Este interés lo llevó a participar en expediciones arqueológicas en la región, especialmente en Siria e Irak, donde adquirió un conocimiento profundo de la cultura y los idiomas árabes.
La Revuelta Árabe y Logros Militares
El mayor logro de Lawrence se produjo durante la Primera Guerra Mundial, cuando fue asignado a la unidad de inteligencia británica en El Cairo. Debido a su amplio conocimiento de la región, fue enviado a apoyar la Revuelta Árabe, un levantamiento contra el Imperio Otomano. Su brillantez estratégica y sus tácticas poco convencionales, como la guerra de guerrillas y los ataques sorpresa al ferrocarril de Hejaz, ayudaron a inclinar la balanza del conflicto a favor de los árabes. Su autobiografía, Los siete pilares de la sabiduría (1926), detalla sus experiencias durante la revuelta y se ha convertido en un clásico de la literatura militar.
El trabajo de Lawrence con las fuerzas árabes lo convirtió en una figura legendaria, admirado por su liderazgo y genio táctico, pero también criticado por la complejidad de su papel en el imperialismo británico y las consecuencias de la guerra, que no cumplieron todas las promesas hechas a los líderes árabes.
Carrera como Escritor y Diplomático
Después de la guerra, Lawrence se sintió cada vez más desilusionado con la política británica en el Medio Oriente, especialmente por la división de la región bajo el Acuerdo Sykes-Picot, que, según él, traicionó las aspiraciones de independencia árabe. Sus escritos de este período reflejan sus luchas internas, tanto con su papel en la Revuelta Árabe como con la política exterior británica.
Además de Los siete pilares de la sabiduría, Lawrence escribió otras obras, como Revolución en el desierto (1927), una versión abreviada de su obra maestra, y The Mint (publicada póstumamente), un relato de su tiempo en la Real Fuerza Aérea. Estos trabajos revelan su naturaleza introspectiva, lidiando con temas como la identidad, el honor y las complejidades morales de la guerra.
Impacto y Legado
El legado de T.E. Lawrence es a la vez celebrado y controvertido. A menudo se le ve como un héroe que ayudó a moldear el Medio Oriente moderno, aunque sus acciones y los resultados de la Revuelta Árabe siguen siendo objeto de debate. Se convirtió en un símbolo de la fascinación occidental por el mundo árabe, y su vida ha inspirado numerosos libros, documentales y la famosa película de 1962 Lawrence de Arabia, que consolidó su lugar en la cultura popular.
La vida de Lawrence terminó prematuramente en un accidente de motocicleta en 1935, pero su influencia en la estrategia militar y la política de Oriente Medio perdura. Hoy se le recuerda como una figura compleja, cuyo estilo único de liderazgo, erudición y cuestionamiento moral lo convierten en un personaje histórico fascinante, que encarnó tanto las promesas como las contradicciones de la ambición imperial.
Los Siete Pilares de la Sabiduría: Contexto y Temática
Los Siete Pilares de la Sabiduría (1926) es una obra autobiográfica de T.E. Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia, que narra sus experiencias durante la Revuelta Árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. La obra destaca por su combinación de narrativa histórica, reflexión filosófica y una profunda introspección sobre la guerra, el liderazgo y las complejidades de la identidad. Lawrence no solo documenta los eventos históricos, sino que también ofrece una visión crítica sobre su propio papel y la relación entre Oriente y Occidente.
Argumento y Estructura
La obra está estructurada en varias secciones que cubren diferentes aspectos de la campaña árabe, comenzando con la descripción de los antecedentes históricos y políticos del conflicto. Lawrence describe en detalle cómo organizó y lideró las guerrillas árabes en su lucha contra los turcos otomanos, destacando tanto los éxitos militares como los fracasos personales. A través de su relato, se nos presenta un panorama complejo del desierto, de las tribus árabes y de las tensiones culturales que existían entre los combatientes y sus aliados británicos.
El título, Los Siete Pilares de la Sabiduría, tiene una doble significación. Por un lado, es una referencia simbólica a los valores fundamentales que Lawrence creía esenciales para liderar con éxito a los árabes. Por otro lado, hace referencia a la búsqueda de Lawrence por comprender mejor su papel en la historia y las consecuencias de sus acciones, tanto para él como para el futuro del Medio Oriente.
Temas y Análisis
Uno de los temas centrales de la obra es el conflicto entre el deber y la moralidad personal. Lawrence se muestra dividido entre su lealtad a los árabes y su obligación hacia el Imperio Británico, una tensión que permea toda la narrativa. Este conflicto interno se refleja en sus decisiones estratégicas y en su creciente sentimiento de traición, al darse cuenta de que las promesas británicas de independencia para los árabes no serían cumplidas.
Otro tema clave es la lucha por la identidad. Lawrence, un extranjero que adopta las costumbres árabes, lucha por encontrar su lugar entre dos mundos. A medida que se adentra en la cultura árabe, se convierte en un puente entre Oriente y Occidente, pero también se enfrenta a una crisis personal sobre quién es y cuál es su verdadero propósito.
Además, Los Siete Pilares de la Sabiduría ofrece una reflexión sobre el liderazgo y la guerra. Lawrence muestra que la guerra no solo es una cuestión de estrategias militares, sino también de emociones, relaciones humanas y sacrificios personales. A lo largo del libro, se cuestiona los efectos de la violencia y el costo emocional que tiene sobre él y los que lo rodean.
Impacto y Legado
Los Siete Pilares de la Sabiduría se ha convertido en una obra clave para comprender no solo la historia de la Primera Guerra Mundial en el Medio Oriente, sino también las complejidades de la política y la cultura de la región. Lawrence, a través de su relato, ofrece una crítica a los imperialismos británico y otomano, y su obra ha sido fuente de inspiración para estudios sobre la guerra, el colonialismo y las relaciones interculturales.
El libro también ha tenido un impacto duradero en la literatura de guerra, por su enfoque introspectivo y filosófico. Lawrence escribió con una mezcla de romanticismo y realismo, y su obra ha influido a escritores, historiadores y líderes militares en las décadas posteriores.
Conclusión
Los Siete Pilares de la Sabiduría sigue siendo una obra de gran relevancia, no solo por su valor histórico, sino también por su profunda exploración de la identidad, la moralidad y el liderazgo. La capacidad de Lawrence para entrelazar la historia personal con los grandes eventos de la época convierte su obra en un testimonio duradero sobre los dilemas humanos en tiempos de guerra y cambio.
LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURIA
A S.A.
Te amaba, por eso a mis manos traje aquellas oleadas de hombres
y en los cielos tracé mi deseo con estrellas
Para ganar tu libertad, alcé una casa sobre siete pilares, que tus ojos pudieran alumbrar por mí
Cuando llegáramos.
La muerte pareció sometérseme en la ruta, hasta acercarnos
y verte yo a la espera:
Yal sonreírme tú, llena de miserable envidia se me adelantó
para llevarte:
A su quietud suprema.
Amor, exhausto, buscando a tientas tu cuerpo, magro premio
nuestro de un instante
Antes que la blanda mano de la tierra palpara tu forma,
y los ciegos gusanos engordaran sorbiendo
Tu sustancia.
Las gentes me pidieron que elevara nuestra obra,
inviolada mansión, en tu recuerdo.
Pero, para hacer de ti digno monumento, lo rompí, inacabado;
y ahora esos pequeños seres bullen y preparan
su nido en la herida sombra
De tu don.
Mr. Geoffrey Dawson convenció al All Souls College de que me concedieran permiso, durante el curso 1919-20, para dedicarme a escribir sobre la rebelión árabe. Sir Herbert Baker me proporcionó alojamiento y trabajo en su mansión de Westminster.
Las pruebas del libro así escrito estuvieron listas en 1921, y tuve la fortuna de encontrar amigos que lo criticaran en tal estado. Tengo que dar especialmente las gracias, a este respecto, al señor Bernard Shaw y su esposa por sus incontables sugerencias, de gran valor y variedad, y por todos los puntos y comas que ahora contiene.
El libro no pretende ser imparcial. Luchaba yo por mi cuenta, y en mi propio estercolero. Tómeselo, pues, como un relato personal extraído de la memoria. No pude tomar las notas pertinentes: en verdad hubiera incumplido mi deber para con los árabes de haberme dedicado a recoger semejantes flores mientras ellos luchaban. Mis superiores en el ejército, Wilson, Joyce, Dawnay, Newcombe y Davenport pueden contar cada uno de ellos una historia similar. Y lo mismo puede decirse de Stirling, Young, Lloyd y Maynard, de Buxton y Winterton, de Ross, Stent y Siddons, de Peake, Hornby, Scott-Higgins y Garland, de Wordie, Bennett y Maclndoe, de Bassett, Scott, Goslett, Wood y Gray, de Hinde, Spence y Bright, de Brodie y Pascoe, Gilman y Grisenthwaite, de Greenhill, Dowsett y Wade, de Henderson, Leeson, Makins y Nunan.
Y hay muchos otros líderes y luchadores solitarios con los que este retrato personal no es justo. Mucho menos justo es, como todas las historias de guerra, con los simples soldados anónimos, cuya parte en la acción se pierde, como no puede ser menos, a menos que se los mencione en los despachos oficiales.
T.E.S1
PREFACIO
Los siete pilares de la Sabiduría aparecen mencionados por primera vez en la Biblia en Proverbios, IX, 1:
«La Sabiduría se ha edificado una casa. Ha labrado sus siete pilares.»
El título fue primeramente impuesto por su autor a un libro sobre siete ciudades. Posteriormente, decidió no publicar este libro primerizo, por considerarlo inmaduro, aunque trasladó el título como recordatorio.
Una separata de cuatro páginas titulada Algunas notas sobre el modo de escribir Los siete pilares de la sabiduría, por T. E. Shaw fue adjuntada por mi hermano a quienes compraron o recibieron como regalo ejemplares de la edición de 1926. En ella se contenía la siguiente información:
Manuscritos
Texto I
Escribí los libros 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 en París, entre febrero y junio de 1919. La introducción fue escrita entre París y Egipto en mi traslado a El Cairo junto a Handley-Page, en julio y agosto de 1919. Posteriormente, en Inglaterra, escribí el libro 1, y a continuación lo perdí todo, menos la introducción y los borradores de los libros 9 y 10, en la estación de Reading, mientras cambiaba de tren. Fue esto por las navidades de 1919.
El Texto I, una vez completo, hubiera constado de unas 250.000 palabras, un poco menos que la edición privada de los Siete pilares, que los suscriptores a la misma recibieron. Mis notas de campaña, sobre las que el texto estaba fundamentalmente construido, iban siendo destruidas al concluir cada sección. Sólo tres personas llegaron a leerlo en su mayor parte, antes de perderlo.
Texto II
Aproximadamente un mes más tarde empecé, en Londres, a garabatear lo que recordaba de la primera redacción. La introducción original, por supuesto, seguía estando disponible. Los restantes diez libros los completé en menos de tres meses, escribiendo varios millares de palabras cada vez, en largas tiradas. Así, por ejemplo, el Libro IV fue escrito entero entre dos amaneceres. Naturalmente el estilo era descuidado: y así resultó que el Texto II (por más que adicionado de nuevos episodios) llegó a reunir más de 400.000 palabras. Lo fui corrigiendo a ratos perdidos, a lo largo de 1920, cotejando sus datos con los archivos del Arab Bulletin, y con dos diarios, además de algunas de las notas de campaña, que había logrado conservar. Aunque irremediablemente malo como texto, acabó adquiriendo una sustancial consistencia. Todas las páginas de este texto, menos una, las quemé en 1922.
Texto III
Con el Texto II sobre la mesa, di comienzo en Londres al Texto III, y trabajé sobre él allí, en Yeddah, y en Amman a lo largo de 1921, y nuevamente en Londres, hasta febrero de 1922. Fue compuesto con gran cuidado, y el manuscrito aún existe. Consta de casi 330.000 palabras.
Ediciones de autor
Oxford, 1922
Aunque la historia, tal como quedó ultimada en el Texto III, seguía pareciéndome difusa e insatisfactoria, por motivos de seguridad fue preparado para impresión e impreso al pie de la letra durante el primer cuarto de 1922, bajo el cuidado de la redacción del Oxford Times. Puesto que se necesitaban ocho ejemplares, y el libro era muy extenso, se prefirió la imprenta a la simple copia mecanográfica. Cinco ejemplares (encuadernados en forma de libro, para mayor comodidad de los primeros miembros de la Fuerza Expedicionaria del Heyaz que llevaron a cabo su lectura crítica) se conservan aún (abril de 1927) de esta edición.
Edición de suscriptores. 1-XII-26
Esta edición fue enviada a los suscriptores entre diciembre de 1926 y enero de 1927, y era una refundición de las galeradas de Oxford, 1922. Estas fueron condensadas (siendo el único canon de los cambios el literario) entre 1923 y 1924 (Royal Tank Corps) y entre 1925 y 1926 (Royal Air Force), durante mis tardes libres. Los principiantes en literatura suelen tantear el perfil de lo que desean decir acumulando adjetivos, pero para 1924 había aprendido ya mis primeras lecciones en el arte de escribir, y era ya capaz de combinar dos o tres de mis frases de 1921 formando una sola. Cuatro excepciones hubo a la regla de la condensación:
I) Un incidente de menos de una página fue eliminado porque dos veteranos de nuestro grupo lo consideraban desagradablemente innecesario.
II) Dos de los personajes ingleses fueron modificados: uno, convertido en nada, porque no parecía ya necesario seguir hurgando en la herida, el otro reducido a una simple alabanza, porque lo que yo había escrito inocentemente como queja fue interpretado de manera ambigua por alguien con autoridad suficiente para poder juzgar.
III) Un capítulo de la Introducción resultó omitido. Mis mejores críticos me dijeron que era muy inferior al resto.
IV) El Libro VIII, concebido como «monótono» para interponerlo entre las relativamente fuertes emociones del Libro VII y el avance final sobre Damasco, fue despojado del relato de un fracasado reconocimiento, de casi 10.000 palabras de largo. Varios de los que leyeron la edición de Oxford se quejaron del increíble aburrimiento del capítulo «monótono», y tras reflexionar sobre el asunto, concordé con ellos en que su monotonía estaba quizá demasiado lograda.
Suprimiendo, así pues, un tres por ciento y condensando el resto de la edición de Oxford, se logró una reducción del quince por ciento, y la longitud de la edición para suscriptores quedó reducida a unas 280.000 palabras. Se trata de un texto más rápido y cortante que el de Oxford; y podría haberlo mejorado más aún de haber tenido más tiempo libre para revisarlo.
Los Siete pilares fue impreso y encuadernado de tal modo que nadie sino yo pudo saber cuántos ejemplares se tiraron. Y me propongo guardarme este dato para mí mismo. Las afirmaciones de los periódicos de que han sido 107 ejemplares pueden ser fácilmente refutadas, ya que fueron más de 107 los suscriptores; regalé, además, no tantos ejemplares como hubiera querido, pero sí tantos como mis banqueros pudieron permitirse, a quienes habían compartido conmigo la lucha árabe, o a quienes habían aportado su esfuerzo a la producción de este libro.
Ediciones comerciales
Edición de Nueva York
Las galeradas de la edición para suscriptores fueron enviadas a Nueva York, siendo reimpresas allí por la George Doran Publishing Company. Eso se hizo necesario para poder asegurar el copyright americano de los Siete pilares. Diez ejemplares fueron puestos a la venta, a un precio lo suficientemente elevado como para impedir que llegaran a venderse.
Ninguna edición más de los Siete pilares ha vuelto a hacerse estando yo vivo.
Rebelión en el desierto
Esta edición abreviada de los Siete pilares consta de unas 130.000 palabras. Fue hecha por mí mismo en 1926, con un mínimo de correcciones del contenido (tres nuevos párrafos, quizá, en conjunto) para preservar el sentido y la continuidad. Partes de ella aparecieron publicadas por capítulos en el Daily Telegraph en diciembre de 1926. El conjunto fue publicado en Inglaterra por Jonathan Cape, y en Estados Unidos por Doran, en marzo de 1927.
T. E. SHAW
Con vistas a actualizar la información, debo añadir que quedan en existencia ejemplares de la edición de Oxford 1922, pero que no serán sacados al público hasta al menos dentro de diez años, y entonces sólo en edición limitada. Rebelión en el desierto no volverá a ser reeditado, al menos mientras estén en vigor los actuales derechos de autor.
El texto de la presente edición es idéntico al de la edición de treinta guineas de 1926, si exceptuamos las siguientes omisiones y alteraciones. Las omisiones son necesarias para evitar herir los sentimientos de algunas personas que aún viven; hacen referencia a las páginas 76 y 429, donde los trozos suprimidos han sido dejados en blanco en su lugar correspondiente. La edición de 1926, por otro lado, carece de capítulo XI; los capítulos han sido numerados de nuevo para subsanar esta anomalía. En la página 300 (línea 7) [del original inglés] la frase halts to breath ha sido corregida como halts to breathe, de acuerdo con el pasaje correspondiente de la edición de Oxford de 1922, donde dice we let the camels breathe a little [«dejamos a los camellos tomar resuello por un rato»]. En la página 517 (línea 18) la palabra Humber ha sido puesta en cursiva, en vez de redondilla, para aclarar su sentido; los nombres de otros barcos fueron igualmente cursivizados en la edición de 1926.
La transcripción de las palabras árabes varía en gran medida de edición a edición, y a este respecto no he hecho correcciones. Hay que explicar que el árabe sólo reconoce tres vocales, y que algunas de sus consonantes no tienen equivalentes en inglés. La práctica general de los orientalistas en los últimos años ha sido la de adoptar uno de los varios conjuntos de transcripciones convencionales para las vocales y consonantes del alfabeto árabe, trasliterando así Mohamed como Muhammad, muezzin como mu'edhdhin, y Corán como Qur'an o Kur'an. Este método resulta útil para quienes saben lo que todo eso significa, pero este libro sigue más bien el viejo estilo de escribir los paralelos fonéticos más aproximados ala transcripción inglesa ordinaria. Un mismo nombre de lugar puede encontrarse transcrito de maneras diferentes, no sólo porque el sonido de muchas de las palabras árabes puede ser legítimamente representado en inglés de muy variadas formas, sino también porque los nativos de cada lugar con frecuencia difieren en la pronunciación de determinados nombres de lugar aún no lo suficientemente famosos como para haber quedado fijados literariamente (así, por ejemplo, una localidad cercana a Akaba es llamada por igual Abu Lissan, Aba el Lissan y Abu Lissal). Transcribo a continuación una serie de preguntas relacionadas con lo dicho, y que fueron hechas al autor por los editores de Rebelión en el desierto.
PREGUNTA:
Le adjunto una lista de las cuestiones suscitadas a F., encargado de corregir las pruebas. Las encuentra muy limpias, pero llenas de inconsistencias en la transcripción de nombres propios, punto en el que suelen fijarse los reseñistas. ¿Querrá usted anotar en el margen de las pruebas las rectificaciones?
RESPUESTA:
Anotado: no creo que ayude mucho. Los nombres árabes no cuadran en inglés con exactitud, ya que sus consonantes no son las mismas que las nuestras, y sus vocales, al igual que ocurre entre nosotros, varían de un distrito a otro. Hay determinados «sistemas científicos» de transcripción, válidos para personas que conocen el árabe lo suficientemente como para no necesitar ayuda, pero que son pura agua de borrajas para el resto de la gente. Transcribo los nombres de cualquier manera, para mostrar la basura que son los sistemas.
P. — Galerada 1. Yeddah y Yidda aparecen usados indiferentemente por todo el texto. ¿Es intencional?
R. — ¡Más bien!
P. — Galerada 16. Bir Waheida, era Bir Waheidi.
R. — ¿Por qué no? Era el mismo sitio.
P. — Galerada 20. Nuri, emir de los ruwalla, pertenece a la «familia principal de los Rualla». En la galerada 23 aparece «caballo rualla», y en la 28, «maté a un rueli». En todas las galeradas posteriores aparece «rualla».
R. — Podía haber usado también «ruwala» y «ruala». P. — Galerada 28. Bisaita se transcribe también biseita. R. — De acuerdo.
P. — Galerada 47. Yedha, la camella, aparece como «Yedhah» en la galerada 40.
R. — Era una bestia espléndida.
P. — Galerada 53. «Meleagro, el inmoral poeta.» Yo he puesto «inmortal», pero al fin y al cabo el autor puede haber querido decir «inmoral».
R. — La inmoralidad la conozco. De la inmortalidad no puede juzgar. Como les parezca: Meleagro no se querellará por injurias.
P. — Galerada 65. Se dirigen al autor diciendo «Ya Auruns», pero en la galerada 56 era «Aurans».
R. — También me llamaban Lurens y Runs, por no hablar ya de «Shaw». Vendrán aún más, si el tiempo lo permite.
P. — Galerada 78. El jerife Abd el Mayin de la galerada 68 se convierte en el Main, el Mayein, el Muein, el Mayin y el Muyein.
R. — ¡Buen golpe! A eso llamo yo ingenio.
A. W. LAWRENCE
Post scriptum
La edición para suscriptores de Los siete pilares de la Sabiduría carecía de capítulo XI, porque el que originalmente era el capítulo I fue omitido durante la corrección de pruebas, y la renumeración llegó sólo hasta el capítulo X. Para la primera edición general (1935), los capítulos fueron numerados de nuevo de forma correlativa, para corregir tal anomalía. En la presente edición, el capítulo suprimido aparece de nuevo en su lugar correcto, aunque, para evitar ulteriores numeraciones, ha sido titulado «Capítulo Introductorio». En 1939, fue incluido en el libro Oriental Assembly (Reunión oriental), junto con otros escritos sueltos escritos sueltos de T.E. Lawrence, así como una nota introductoria escrita por mí mismo.
A. W. L.
INTRODUCCIÓN
La historia que sigue fue por primera vez escrita en París durante la Conferencia de Paz, a partir de notas que había ido garabateando sobre la marcha, reforzadas por algunos informes que había ido enviando a mis jefes en El Cairo. Posteriormente, en otoño de 1919, este primer esbozo y algunas de las notas se me perdieron. Me pareció históricamente necesario reproducir el relato, dado que probablemente nadie en el ejército de Feisal, aparte de mí, había pensado en aquel entonces poner por escrito lo que sentíamos, lo que esperábamos y lo que pretendíamos. Así que volví a reconstruirlo con no poca desgana en Londres, durante el invierno 1919-20, a partir de mis propios recuerdos y de las notas que aún me quedaban. El recuerdo de los acontecimientos seguía vivo en mí y pocos errores pueden haberse deslizado — salvo en detalles de fechas y de cifras — , si bien el perfil y el significado de las cosas habían perdido agudeza al hilo de los nuevos intereses.
Las fechas y los lugares son correctos, tal como mis notas los conservan, pero los nombres propios no lo son. Desde la época en que la aventura tuvo lugar, algunos de los que trabajaron conmigo han ido enterrándose en la vacua tumba de los deberes públicos. Libremente se ha hecho uso de sus nombres. Otros, en cambio, siguen conservando el dominio sobre sus propias vidas, y aquí guardo su secreto. Tal vez esto difumine las individualidades y convierta el libro en un tablado de títeres desdibujados, más que en un conjunto de seres vivos, pero unas veces se habla bien de los hombres y otras mal, y habrá quienes no me agradezcan ni la alabanza ni el reproche.
El retrato en solitario que hago de mí mismo, situándome en el centro de la escena, puede no hacer justicia a mis colegas británicos. Siento especialmente no haber dicho lo que hicieron aquellos no destinados a misiones específicas. Actuaban desorganizados, pero lo hicieron maravillosamente, sobre todo si se tiene en cuenta que carecían de la motivación, y de la visión de conjunto, de que disponían los oficiales. Desgraciadamente, mi único interés era la meta final de la misión, y el libro se orienta a relatar el desarrollo de la idea de liberación árabe, desde La Meca a Damasco. Intenta dar cuenta racional de dicha campaña, de modo que todo el mundo pueda ver lo natural e inevitable de su éxito, y cuán poco dependía éste de una dirección consciente y calculada, y menos aún de la ayuda exterior de unos pocos británicos. Fue una guerra árabe llevada a cabo y dirigida por árabes, y con un objetivo final árabe en Arabia.
Mi propia participación fue de tipo menor, si bien, debido a mi pluma fácil, mi libertad de palabra y una cierta agudeza mental, llegué a ocupar, tal como describo, una cierta y burlona primacía. En realidad nunca llegué a ocupar cargo alguno entre los árabes: jamás estuve al frente de la misión británica que actuaba con ellos. Wilson, Newcombe, Joyce, Dawnay y Davenport estaban todos ellos por encima de mí. Yo me jactaba de ser demasiado joven, no de que ellos pusieran más corazón o mayor inteligencia en el trabajo. Lo hice lo mejor que pude. Wilson, Newcombe, Joyce, Dawnay, Davenport, Buxton, Marshall, Stirling, Young, Maynard, Ross, Scott, Winterton, Lloyd, Wordie, Siddons, Goslett, Stent, Henderson, Spence, Gilman, Garland, Brodie, Makins, Nunan, Leeson, Hornby, Peake, Scott-Higgins, Ramsay, Wood, Hinde, Bright, Maclndoe, Greenhill, Grisentwaite, Dowsett, Bennett, Wade, Gray, Pascoe y todos los demás lo hicieron también todo lo bien que pudieron.
Sería impertinente por mi parte alabarlos. Cuando deseo decir algo malo de alguien que no perteneciera a este grupo, lo digo, aunque hay menos de este tipo de cosas de lo que había en mi diario, ya que el paso del tiempo parece conseguir borrar las heridas de los hombres. También cuando quiero alabar a los que no formaron parte de este grupo, lo hago, pero nuestros asuntos internos, nuestros son. Hicimos lo que planeamos hacer, y tenemos la satisfacción de saberlo. Los otros pueden poner por escrito cuando quieran su propia historia, quizá paralela a la mía, aunque sin mencionar de mí más de lo que yo digo de ellos, ya que cada uno de nosotros hizo su propio trabajo como le pareció, y sin apenas ver a sus amigos.
La historia recogida en estas páginas no es la del movimiento árabe, sino la de mí mismo dentro de él. Es un relato de hechos cotidianos, de pequeños sucesos y pequeñas gentes. No hay aquí lecciones para el mundo, ni revelaciones chocantes o estrambóticas. Es un relato lleno de cosas triviales, en parte para que nadie confunda con la historia los huesos con los que alguien puede hacer algún día historia, y en parte por el simple placer de recordar el compañerismo de la rebelión. Nos sentíamos cómodos juntos, recorriendo los anchos espacios, gustando los fuertes vientos y los rayos solares y compartiendo las esperanzas de aquello por lo que luchábamos. El nuevo amanecer del mundo que había de venir nos embriagaba. Estábamos embargados de ideas vaporosas e inexpresables, pero que nos movían a luchar. Muchas vidas vivimos en aquellas tumultuosas campañas, sin jamás hurtar el bulto; con todo, cuando finalmente rematamos nuestro trabajo y el nuevo día amaneció, el hombre viejo resurgió de nuevo y se apropió de nuestra victoria para conformarla al mundo que le era conocido de antes. La juventud podía lograr la victoria, pero no había aprendido a conservarla, y se mostró tristemente débil frente a la ancianidad. Balbucimos que habíamos trabajado por unos nuevos cielos y una nueva tierra, y ellos nos lo agradecieron amablemente y firmaron su paz.
Todos los hombres sueñan, pero no todos lo hacen del mismo modo. Aquellos que sueñan de noche en las polvorientas recámaras de sus mentes se despiertan de día para darse cuenta de que todo era vanidad, pero los soñadores despiertos son peligrosos, ya que ejecutan sus sueños con los ojos abiertos, para hacerlos posibles. Esto fue lo que hicimos. Quiero decir, construir una nueva nación, restaurar una influencia perdida y dar a veinte millones de semitas las bases sobre las que construir un palacio de ensueños para sus deseos nacionales. Tan alta meta atraía la intrínseca nobleza de sus mentes, y los hizo tomar generosamente parte en los acontecimientos, pero, cuando hubimos ganado, se levantó contra mí la acusación de que los intereses del petróleo británico en Mesopotamia habían sido puestos en peligro, y la política colonial francesa en Oriente Medio había quedado en ruinas.
Me temo que así sea. Pagamos por tales cosas un precio excesivo en honor y vidas inocentes. Remonté el Tigris con un centenar de territoriales de Devon, tipos jóvenes, íntegros, agradables, llenos de fuerza y alegría, y capaces de hacer felices a sus mujeres y a sus hijos. A su lado pude comprender vívidamente lo grande que es ser inglés, y compatriota suyo. Y a gentes como éstas las quemamos por millares, enviándolas a la peor de las muertes, no por ganar la guerra, sino para que el grano, el arroz y el petróleo de Mesopotamia fueran nuestros. Lo único que hacía falta era derrotar a nuestros enemigos (Turquía, entre otros), y esto lo consiguió finalmente la sabiduría de Allenby con menos de cuatrocientas bajas, volviendo en nuestro favor los brazos de los oprimidos en Turquía. Tengo el mayor orgullo en poder decir que en ninguna de las treinta batallas en que peleé, se vertió sangre nuestra. Todos los territorios que nos están sometidos no valen la muerte de un solo inglés.
Tres años pasamos en estos trabajos y he tenido que reprimir muchas cosas que aún no pueden ser dichas. Con todo, muchas serán las partes de este libro que resulten nuevas a casi todos los que lo lean, y muchos serán los que vayan a buscar en él cosas familiares y no las encuentren. En una ocasión hice un informe completo para mis jefes, y me encontré con que los honores que me otorgaban se basaban en mis propios datos. No es así como deben ser las cosas. Los honores pueden tal vez ser necesarios en un ejército profesional, así como las menciones enfáticas de los despachos, y nosotros al hacer uso de tales efectos, queriéndolo o no, nos habíamos convertido en soldados regulares.
Por mi trabajo en el frente con los árabes había decidido no aceptar ninguna recompensa. El gabinete había puesto a luchar de nuestro lado a los árabes con concretas promesas de autogobierno para después de la victoria. Los árabes creen en las personas, no en las instituciones. Ellos vieron en mí a un agente libre del Gobierno británico, y me pidieron que suscribiera por escrito tales promesas. Así que tuve que unirme a la conspiración, y, hasta donde podía empeñar mi palabra, garanticé a los hombres su recompensa. Durante los dos años que estuvimos juntos bajo el fuego se acostumbraron a creerme y a pensar que mi gobierno, al igual que yo, era sincero. Con tal esperanza llevaron a cabo hermosas hazañas, pero, por supuesto, en vez de sentirme orgulloso por lo que hacíamos, me sentía continua y acremente avergonzado.
Desde el comienzo se hizo evidente que, si llegábamos a ganar la guerra, las promesas hechas serían puro papel mojado, y de haber sido yo un honesto consejero de los árabes, les habría advertido de que volvieran a sus casas, en vez de arriesgar sus vidas luchando por semejante bazofia, pero me consolé a mí mismo con la esperanza de que, conduciendo a los árabes a una furiosa victoria final, podría ponerlos, con las armas en sus manos, en una posición tal que (sin ser dominante) fuera lo suficientemente fuerte como para aconsejar a las grandes potencias el otorgamiento de sus reivindicaciones. En otras palabras, presumí (no viendo que existiera otro líder dotado de suficiente voluntad y poder) que sobreviviría a las campañas, y que sería capaz, no solamente de derrotar a los turcos en el campo de batalla, sino a mi propio país y a sus aliados en la cámara del consejo. Era una suposición realmente inmodesta, y no está claro que saliera exitoso de ella pero es evidente que no dudé un momento en comprometer a los árabes, ignorantes del contexto, en semejante albur. Me arriesgaba a cometer un fraude, convencido como estaba de que la ayuda árabe era necesaria para nuestra rápida y fácil victoria en Oriente, y que mejor era que venciéramos y rompiéramos nuestra palabra antes que perder.
El cese de sir Henry McMahon me confirmó en mi creencia sobre lo esencialmente insincero de nuestra posición, pero no pude explicárselo así al general Wingate mientras duró la guerra, ya que nominalmente me hallaba bajo sus órdenes, y él no parecía darse cuenta de cuán falsa era su propia posición. Lo único que me quedaba era rechazar cualquier recompensa por mi exitoso papel de engañador y, para evitar la ocurrencia de desagradables sorpresas, empecé en mis informes a ocultar la verdadera historia de los hechos, y a persuadir a los pocos árabes que se daban cuenta de la situación de que guardaran idéntica reticencia. En este libro, pues, y por última vez, quiero ser juez y parte de lo que en él digo.
FUNDAMENTOS DE LA REBELIÓN
Capítulos I a VII
Algunos ingleses, encabezados por lord Kitchener, creían que una rebelión de los árabes contra los turcos permitiría que Inglaterra, sin dejar de luchar contra Alemania, pudiera derrotar al mismo tiempo a su aliada Turquía.
Su conocimiento de las características, el poder y el entorno de los pueblos de lengua árabe los llevaron a pensar que la incitación a tal rebelión podría tener resultado, lo que era claro indicio de su talante y su método.
Así que le permitieron dar comienzo, otorgando todo tipo de garantías formales sobre el apoyo del Gobierno británico. A pesar de lo cual, la insurrección del jerife de La Meca resultó una sorpresa, y pilló desprevenidos a los Aliados. Suscitó sentimientos encontrados y se ganó lo mismo grandes amigos que grandes enemigos, de cuyas rivalidades y enfrentamientos resultó que los asuntos empezaran a torcerse.
CAPÍTULO I
Parte del mal de mi relato puede considerarse inherente a nuestras circunstancias. Durante años convivimos juntos de cualquier manera en medio del desnudo desierto, y bajo un cielo indiferente. Durante el día, el caluroso sol nos abrasaba, y el viento batiente nos aturdía. Por la noche, el rocío nos empapaba, y las innúmeras estrellas nos reducían a un estado de vergonzosa pequeñez. Éramos un ejército autónomo, sin desfiles ni grandes gestos, dedicados a la libertad, el segundo de los credos del hombre, una finalidad tan voraz que consumía todas nuestras energías, una esperanza tan trascendente que nuestras anteriores ambiciones palidecían ante su brillo.
Según pasaba el tiempo, nuestra necesidad de luchar por tal ideal fue creciendo hasta convertirse en una forma de posesión que no admitía preguntas y que cabalgaba con espuelas y riendas sobre todas nuestras dudas. Quieras que no, acabó convirtiéndose en una fe. Nos habíamos sometido a su esclavitud, nos habíamos encadenado todos juntos en una cuerda de presos, inclinándonos reverentemente para servir a tan santa causa por las buenas o por las malas. La mentalidad de los esclavos comunes es algo terrible — han dejado atrás el mundo — y nosotros habíamos entregado, no sólo el cuerpo, sino también el alma, en aras de una opresiva sed de victoria. Por nuestra propia voluntad nos habíamos vaciado de toda moral, volición y responsabilidad, y éramos como hojas secas llevadas por el viento.
La inacabable batalla acabó por despojarnos del cuidado de nuestras propias vidas y de las de los otros. Llevábamos sogas al cuello, y sobre nuestras cabezas precios que mostraban las horribles torturas que el enemigo nos tenía preparadas en caso de prendernos. Cada día varios de los nuestros pasaban a mejor vida; y los aún vivos se sentían como simples marionetas en el tablado de Dios; en verdad, nuestra principal tarea era implacable, implacable, mientras nuestros desollados pies pudieran seguir marchando. Los débiles envidiaban a los que estaban lo bastante cansados para morir; ya que el éxito parecía tan lejano, y el fracaso una próxima y cierta — si bien tajante — liberación de la tarea. Vivíamos de continuo con los nervios tensos o flaqueantes, ya situados en la cresta o en el seno de las olas del sentir. Semejante estado de impotencia nos resultaba amargo, y nos hacía vivir sólo para el horizonte más inmediato, sin importarnos qué pudiéramos hacer o padecer, dado que las sensaciones físicas parecían ser tan evanescentes. Los arrebatos de crueldad, de perversidad o de lujuria recorrían la superficie de todos nosotros sin apenas turbarnos; ya que las leyes morales que parecían sobrevolar tan estúpidos accidentes parecían no ser más que leves palabras. Habíamos aprendido que había tormentos agudos, penas demasiado profundas y éxtasis demasiado elevados para que nuestros limitados yoes pudieran registrarlos. Cuando la emoción alcanza semejante clímax, el intelecto se opaca; y la memoria queda en blanco hasta que las circunstancias la despiertan de nuevo.
Tal exaltación del pensamiento, mientras el espíritu queda a la deriva, y adquiere licencia para tomar extraños vuelos, le hacía perder su viejo y paciente control sobre el cuerpo. Este resultaba demasiado tosco para poder sentir nuestras más fuertes penas y alegrías. Por ello lo abandonábamos como simple basura: lo dejábamos ahí abajo para que siguiera avanzando, como un simulacro vivo, en su simple nivel de desvalimiento, y sujeto a influencias que en tiempos normales a nuestros instintos hubieran evitado. Los hombres eran jóvenes y robustos; y su cálida carne y sangre inconscientemente clamaban por sus fueros y atormentaban sus vientres con extraños deseos. Nuestras privaciones y peligros atizaban aún más este calor viril, en medio de un clima tan torturante como pueda imaginarse. No disponíamos de lugares cerrados donde aislarnos, ni de espesas ropas con que esconder nuestra naturaleza. El varón en todos los sentidos convivía cándidamente con el varón.
El árabe era por naturaleza continente; y el uso universal del matrimonio había abolido casi por completo las relaciones irregulares en el interior de sus tribus. Las mujeres públicas de los escasos asentamientos con que nos tropezábamos en nuestras correrías apenas hubieran bastado para contentar a todo nuestro grupo, ni aún cuando sus carnes pintadas de almagre hubieran sido del gusto de hombres sanos y enteros. Horrorizados por tan sórdido comercio, nuestros jóvenes empezaron a satisfacer entre sí sus escasas necesidades, haciendo uso de sus propios y limpios cuerpos, frío recurso este que, por comparación, parecía asexuado y hasta puro. Posteriormente, algunos comenzaron a justificar tan estéril relación, y juraban que los amigos que compartían en la acogedora arena el estremecimiento que el íntimo y cálido entrelazo de los miembros provoca, hallaban oscuramente oculto en ello un correlato sensual de la pasión mental que soldaba nuestras almas y espíritus en un solo y llameante esfuerzo. Muchos, sedientos por castigar unos apetitos que no podían en modo alguno evitar, tenían salvajemente a gala el degradar sus cuerpos, ofreciéndose orgullosos a desempeñar cualquier papel que pudiera garantizar el dolor o la degradación física.
Yo fui enviado a estos árabes como un extraño, incapaz de imaginar sus pensamientos o suscribir sus creencias, pero encargado del deber de conducirlos y desarrollar al máximo cualquier movimiento suyo que pudiera ser provechoso para Inglaterra en la marcha de la guerra. Si me resultaba imposible adoptar su modo de ser, podía al menos esconder el mío propio, y desenvolverme entre ellos sin fricciones notorias, ni discordias, ni críticas, reducido a una imperceptible influencia. Puesto que fui su compañero, no seré ahora ni su apologista ni su abogado. Vuelto a mi antigua caracterización, podría actuar ahora como un simple espectador, sometido a las convenciones de nuestro teatro... pero resulta mucho más honesto recordar que aquellos actos e ideas ocurrieron entonces de manera natural. Lo que ahora parece excesivo o sádico, resultaba entonces inevitable, o era una simple rutina.
Teníamos las manos habitualmente teñidas de sangre, nos habíamos habituado a ella. Herir y matar parecían trabajos efímeros, tan breve y doliente era nuestra vida. Siendo tamaña la pena de vivir, no menos implacable podía ser la pena de matar. Vivíamos y moríamos al día. Y cuando había necesidad o deseo de castigar, escribíamos de inmediato nuestra lección con armas o látigos sobre el amoratado cuerpo del sufriente, sin que el caso tuviera apelación. El desierto no permitía las lentas y refinadas penalidades de nuestros tribunales y calabozos.
Por supuesto, nuestras recompensas y placeres pasaban con tan vertiginosa rapidez como nuestras penas; si bien, para mí en concreto, sumaban mucho menos. El modo de actuar beduino resultaba duro incluso para los criados entre ellos, y era terrible para un extranjero, como una muerte en vida. Cuando una marcha o una acción llegaba a su término, no tenía yo ya energía para registrar mis sensaciones, ni tenía el menor tiempo para contemplar los encantos espirituales que a veces nos ocurrían por el camino. En mis notas había más espacio para la crueldad que para la belleza. Sin duda alguna, gozábamos mucho más de los raros momentos de paz y olvido; aunque guardo mucho más en mi memoria la agonía, los terrores y los errores cometidos. Nuestra vida diaria en modo alguno queda resumida en lo que he escrito (hay cosas que no pueden repetirse a sangre fría por pura vergüenza); pero lo que he escrito estuvo y formó parte de nuestra vida. Ruego a Dios que las gentes que lean este relato no lleguen nunca, por mero amor al brillo de lo extraño, a prostituirse y a prostituir su talento sirviendo a otra raza.
Cualquier hombre que se entregue a una causa ajena llevará una vida de yahoo, tras haber malbaratado su alma a un amo bárbaro. Él no es uno de ellos. Puede incluso ponerse a su frente, persuadirse de estar encargado de una misión, agitarlos y dirigirlos hacia algo que ellos, por propia decisión, nunca hubieran hecho. Lo que hace entonces es explotar su antiguo ambiente para sacarlos a ellos del suyo. O bien, siguiendo mi propio modelo, puede llegar a imitarlos tan bien que ellos bastardamente lo imiten luego a su vez. Entonces renuncia a su propio entorno, simulando el de ellos, y las simulaciones son siempre vacuas y sin valor. En ningún caso hace nada que le sea propio, ni nada tan íntegro que pueda ser considerado personal y propio (sin tener que pensar en la conversión), dejando que ellos tomen de su silente ejemplo las acciones o reacciones que les apetezcan.
En mi propio caso, el esfuerzo de estos años por vivir y vestir como los árabes, e imitar sus fundamentos mentales, me despojó de mi yo inglés, y me permitió observarme y observar a Occidente con otros ojos: todo me lo destruyeron. Y al mismo tiempo no pude meterme sinceramente en la piel de los árabes: todo era pura afectación. Fácilmente puede convertirse uno en infiel, pero difícilmente llega uno a convertirse a otra fe. Yo me había despojado de una forma, pero no había podido adoptarla otra y me había vuelto algo así como el ataúd de Mahoma según nuestra leyenda, con el resultado de un intenso sentimiento de soledad, y de desagrado, no hacia los demás hombres, sino hacia lo que hacen. Semejante desapego pesaba a veces sobre un hombre agotado por el reiterado esfuerzo físico y el aislamiento. Su cuerpo marchaba de manera mecánica, mientras su intelecto racional lo abandonaba, y desde la nada lo observaba críticamente, preguntándose qué hacía aquel trasto inútil y por qué. A veces aquellas dos entidades llegaban a conversar en el vacío, y era entonces cuando la locura dejaba sentir su proximidad, como creo que debe ocurrirle a quien puede ver las cosas a través del doble tamiz de dos géneros de costumbres, educaciones y entornos.
CAPÍTULO II
Una primera dificultad del movimiento árabe era la de poder decir quiénes eran los árabes. Siendo, como eran, un pueblo fabricado, su nombre había ido cambiando de sentido, lentamente, y año tras año. En otro tiempo había designado a los habitantes de Arabia. Había un país llamado Arabia; pero esto nada tenía que ver con el asunto. Había una lengua llamada árabe; y allí estaba el meollo del asunto. Era la lengua habitualmente hablada en Siria, Palestina, Mesopotamia y gran parte de la península llamada Arábiga en el mapa.
Antes de la conquista musulmana, estas áreas estaban habitadas por pueblos diversos, que hablaban lenguas emparentadas con el árabe. Solemos llamarlas semíticas, pero se trata (como ocurre con la mayor parte de los términos científicos) de una denominación incorrecta. No obstante, el árabe, el sirio, el babilonio, el fenicio, el hebreo, el arameo y el sirio eran lenguas emparentadas; y los indicios de influencias comunes en el pasado, o incluso de su origen común, se han visto reforzados por nuestro conocimiento de que la apariencia y costumbres de los actuales pueblos árabe-hablantes de Asia, aunque tan variados como un campo cubierto de amapolas, mantienen una semejanza fundamental. Podríamos con entera propiedad denominarlos primos, unos primos tristemente conscientes de su parentesco.
Las zonas árabe-hablantes de Asia, desde este punto de vista, formaban a grandes rasgos un paralelogramo gigante, cuyo lado norte iría desde Alejandreta, sobre el Mediterráneo, pasando por Mesopotamia, hasta las orillas del Tigris. Su lado sur sería la ribera del océano Índico, desde Adén a Mascate. Por el lado oeste, los límites estarían marcados por el Mediterráneo, el Canal de Suez y el Mar Rojo hasta Adén. Y en el este, por el Tigris y el Golfo Pérsico, hasta Mascate. Este cuadrilátero de tierra, tan grande como la India, constituía la patria de nuestros semitas, y en ella ninguna raza extranjera había asentado sus reales de manera permanente, a pesar de que egipcios, hititas, filisteos, persas, griegos, romanos, turcos y europeos lo han intentado de variadas formas. Todos ellos, al final, resultaron derrotados, y sus características dispersas absorbidas por los fuertes caracteres de la raza semítica. Los semitas han salido en ocasiones fuera de esta área, y se han visto absorbidos por el mundo exterior; Egipto, Argelia, Marruecos, Malta, Sicilia, España, Cilicia y Francia absorbieron y terminaron por hacer desaparecer sus respectivas colonias semitas. Sólo en la Tripolitania, y en el duradero milagro del judaísmo, han podido los semitas conservar desde lejos su identidad y su fuerza.
El origen de estos pueblos constituía un problema académico; pero para la comprensión de su rebelión las actuales diferencias sociales y políticas resultaban importantes, y sólo podían llegar a captarse tomando en cuenta su geografía. Su continente se dividía en determinadas regiones de gran tamaño, cuyas grandes divergencias físicas imponían a sus habitantes una diversidad de hábitos y costumbres. Por el oeste, el paralelogramo se veía enmarcado por una cadena montañosa, llamada (en su parte norte) Siria, y sucesivamente, en dirección sur, Palestina, Midian, Heyaz y finalmente Yemen. Tenía una altitud media de posiblemente unos 3.000 pies, con picos que llegaban a los diez y doce mil. Estaba orientada hacia el oeste, bien dotada de agua por las nubes y lluvias procedentes del mar, y generalmente bien poblada.
Otra serie de montañas habitadas, orientada hacia el océano Índico, formaba el límite sur del cuadrilátero. La frontera oriental había sido en otro tiempo la llanura aluvial llamada Mesopotamia, si bien al sur de Basra, una llanura litoral, llamada Kuwait, llegaba hasta Hasa y Gattar. Gran parte de estas colinas se hallaban habitadas y las llanuras enmarcaban un golfo rodeado de sedientos desiertos, en cuyo centro se hallaba un archipiélago de oasis populosos y bien surtidos de agua llamados Kasim y Aridh. En este grupo de oasis se encuentra situado el verdadero centro de Arabia, la reserva de su espíritu nativo, y su expresión más consciente. El desierto los rodeaba por completo, preservándolos del contagio.
El desierto que tan gran misión desempeñaba en torno a dichos oasis y que configuraba así la personalidad de Arabia era de carácter variado. Al sur de los citados oasis aparecía como un indiferenciado mar de arena, que extendía sus dunas hasta las inmediaciones de las populosas y escarpadas costas del Índico, apartándolas así de la historia árabe, y de toda posible influencia de la moral y la política árabes. Hadhramaut, como ellos llaman a la costa meridional, formó parte de la historia de las Indias holandesas; y su modo de pensar tendía más hacia Java que hacia Arabia. Al oeste de los oasis, y entre ellos y las montañas del Heyaz, se extendía el desierto del Neyd, zona recubierta de lava y gravilla, y poco arenosa. Al este, entre los oasis y Kuwait, aparecía una similar extensión de grava, aunque entreverada con grandes extensiones de fina arena, que hacía difícil el establecimiento de rutas. Al norte de los oasis se extendía un gran cinturón de arena, al que seguía una inmensa llanura de guijarros y lava, que ocupaba todo el territorio que va desde los límites orientales de Siria y las orillas del Éufrates, donde comienza Mesopotamia. La practicabilidad de este desierto septentrional, tanto para hombres como para vehículos motorizados, permitió a la rebelión árabe su rápido éxito.
Las colinas del oeste y las llanuras del este fueron desde siempre las zonas más pobladas y activas de Arabia. Concretamente, la parte occidental, tanto las montañas de Siria y Palestina como el Heyaz y el Yemen, mantuvieron contactos continuos e intermitentes con la gran corriente de la historia europea. Desde el punto de vista ético, estas fértiles y salubres colinas se hallaban enmarcadas en Europa, más que en Asia, en tanto que los árabes miraban siempre hacia el Mediterráneo más que al Índico, tanto en lo que respecta a sus simpatías culturales como a sus empresas, y particularmente en lo que respecta a sus expansiones, ya que el problema migratorio ha sido siempre en Arabia la fuerza más compleja y poderosa, hablando en términos generales, aunque su magnitud pueda variar según las diferentes regiones.
En la parte norte (Siria) la tasa de natalidad era baja en las ciudades y la tasa de mortalidad alta, debido a las malas condiciones sanitarias y a la ajetreada vida de la mayor parte de la población. Consecuentemente, los excedentes de población campesina hallaban fácil salida en las ciudades, donde eran rápidamente absorbidos. En el Líbano, donde las condiciones de salubridad habían sido mejoradas, un éxodo cada vez mayor de jóvenes hacia Norteamérica tenía lugar de año en año amenazando (por primera vez desde el tiempo de los griegos) con cambiar el aspecto exterior de regiones enteras.
En el Yemen la solución fue diferente. No había comercio exterior, ni grandes industrias que concentraran la población en lugares insalubres. Las ciudades eran simples mercados, tan limpios y sencillos como cualquier centro aldeano. La población, por tanto, fue creciendo allí de manera paulatina; las condiciones de vida fueron descendiendo hasta niveles muy bajos; y la congestión demográfica acabó por dejarse sentir de manera general. Dicha población no podía emigrar a otras tierras, ya que el Sudán era un país aún peor que Arabia, y las pocas tribus que se aventuraron a trasladarse allí se vieron obligadas a modificar sus modos de vida y su cultura semítica para poder sobrevivir. Tampoco podían emigrar hacia el norte, por la ruta de las colinas, ya que este camino se hallaba cerrado por la ciudad santa de La Meca y su puerto Yidda, una zona extraña, continuamente reforzada por contingentes procedentes de la India, de Java, de Bujara y de África, de muy fuerte vitalidad, violentamente hostil a la conciencia semita, y sostenida artificialmente, a pesar de las adversas condiciones geográficas y climáticas, por el factor económico de una religión mundial. La congestión del Yemen, por tanto, una vez alcanzado su punto más alto, halló su única válvula de escape en el este, presionando cada vez más sobre los más débiles agregados de población de sus fronteras, a quienes fue empujando cada vez más hacia las colinas que atraviesan el Widian, la región semibaldía de los grandes valles de desagüe de Bisha, Dawasir, Ranya y Taraba, que corren en dirección del desierto del Neyd. Estos clanes más débiles tenían continuamente que cambiar sus buenos manantiales y fértiles campos de palmeras por pozos más pobres y palmerales más ralos, hasta quedar arrinconados en una zona donde la agricultura propiamente dicha resultaba ya imposible. Empezaron entonces a remediar su precaria situación mediante la cría de ovejas y camellos, y no tardaron en depender sobre todo de estos rebaños para su subsistencia.
Finalmente, y bajo la presión creciente de la población que desde el oeste los empujaba, las poblaciones fronterizas (convertidas ya casi del todo al pastoreo) se vieron arrojadas incluso de los menos apetecibles oasis y obligadas a un completo nomadeo por las zonas de yermo. Este proceso, que aún hoy puede observarse en familias y tribus concretas, con nombres y fechas localizables, debe de haber venido ocurriendo desde los primeros tiempos del asentamiento en el Yemen. Los wadis situados al sur de La Meca y Taif están atiborrados de recuerdos y nombres topónimos de medio centenar de tribus que, partiendo de allí, pueden encontrarse hoy vagando por el Neyd, Yebel Shammar y Hamad, hasta llegar a los límites de Siria y Mesopotamia. Allí se encuentra situado el punto de origen de la migración, la fábrica de nómadas, el manantial de donde surge la corriente migratoria de los vagabundos del desierto.
La gente del desierto era tan poco estática como la gente de las colinas. La vida económica del desierto se basaba en la disponibilidad de camellos, que recibían su mejor crianza en los rigurosos pastos de las tierras altas con sus fuertemente nutritivos espinos. De tal industria vivían los beduinos, y sobre ella moldeaban sus vidas, establecían las áreas tribales y mantenían rotando a los clanes según el ciclo de los pastos de primavera, verano e invierno, en la medida en que los rebaños se turnaban en la cosecha de sus escasos frutos. Los mercados de camellos de Siria, Mesopotamia y Egipto determinaban la población que el desierto podía absorber, y regulaban de manera estricta su nivel de vida. Resultaba así que el desierto se superpoblaba en ocasiones; y tenían lugar entonces enfrentamientos y reyertas entre las superpobladas tribus, que luchaban a codazos por conseguir un espacio propio. No podían dirigirse hacia el sur, porque allí estaban las inhóspitas arenas o el mar. Tampoco podían torcer hacia el oeste; ya que allí las quebradas colinas del Heyaz estaban densamente ocupadas por pueblos montañeses bien atrincherados en sus cimas. A veces tomaban la dirección de los oasis de Aridh y Kasin, y si las tribus en busca de nuevo hogar eran lo suficientemente fuertes y vigorosas, llegaban a ocupar parte de ellos. Si, en cambio, el desierto no había conseguido darles fuerza suficiente, dichos pueblos se veían gradualmente empujados hacia el norte, hacia la zona situada entre Medina, en el Heyaz, y Kasim, en el Neyd, hasta verse situados en una encrucijada de caminos. Podían entonces avanzar hacia el este, por Wadi Rumh o Yebel Shammar, siguiendo posiblemente el bath que lleva a Shamiya, donde podían convertirse en árabes ribereños del Éufrates inferior; o podían, si no, seguir la ruta escalonada de los oasis occidentales — Henakiya, Jeibar, Teima, Yauf y Sirhan — hasta adentrarse en las cercanías de Yebel Druse, en Siria, o terminar abrevando sus rebaños en las proximidades de Tadmor, en el desierto norte, camino ya de Aleppo o de Asiria.
Tampoco entonces la presión tenía término: la inexorable marcha hacia el norte continuaba. Las tribus se veían empujadas hasta el límite mismo de los campos cultivados de Siria o Mesopotamia. La ocasión y sus estómagos los convencían entonces de las ventajas de poseer cabras, y ovejas luego, y acababan finalmente haciendo algún sembrado, aunque sólo fuera en principio cebada para sus animales. Dejaban de ser entonces beduinos, y empezaban a sufrir a partir de entonces las razzias de los beduinos que venían tras ellos. Insensiblemente, empezaban a hacer causa común con los campesinos anteriormente asentados, y acababan descubriendo que se habían convertido también en campesinos. Vemos así a clanes que, nacidos en las tierras altas del Yemen, y empujados por clanes más fuertes, se habían visto obligados contra su voluntad a penetrar en el desierto y convertirse en nómadas, para mantenerse vivos. Los vemos luego vagando por el yermo, avanzando cada año un poco más hacia el norte, o un poco más hacia el este según la suerte los hubiera empujado por una u otra de las rutas de los pozos del desierto, hasta que esa misma presión los empuja de nuevo hacia la siembra, con la misma falta de intención con que al principio se habían visto arrojados a la experiencia de la vida nómada. Fue esta circulación la que conservó el vigor del cuerpo semita. Pocos fueron, en efecto, si es que hubo alguno, los semitas del norte cuyos antepasados no hubieran recorrido el desierto en una época oscura. La marca del nomadismo, la más profunda y mordiente de las disciplinas sociales, aparece en todas ellas en algún grado.
CAPÍTULO III
Al ser la población tribal y la urbana del Asia árabe-hablante, no dos razas diferentes, sino dos estadios económicos y sociales distintos, cabría esperar que un cierto aire de familia se manifestara en su modo de pensar, haciendo igualmente razonable que en las producciones de ambos tipos de población aparecieran elementos comunes. Ya desde el principio, en mi primer encuentro con ellos, pude hallar una simplicidad universal, una dureza en las creencias, casi matemática en su limitación, y repulsiva en su falta de simpatía. Los semitas no mostraban medias tintas en el registro de su modo de ver las cosas. Eran un pueblo de colores primarios, o más bien de blancos y negros, que veían el mundo siempre con nítidos contornos. Eran un pueblo dogmático, que despreciaba la duda, nuestra moderna corona de espinas. No comprendían nuestras dificultades metafísicas, ni nuestra introspectiva forma de interrogarnos. Sólo conocían la verdad y la no verdad, la creencia o la incredulidad sin nuestro habitual cortejo de dudas y matizaciones.
Para aquel pueblo sólo existía lo blanco y lo negro, no sólo en lo que hace a la visión de las cosas, sino también en lo referente a sus constituyentes más íntimos: blanco o negro, no sólo en lo visible, sino también en lo valorable. Su pensamiento sólo se sentía a gusto en los extremos. Se sentían plenamente cómodos sólo en lo superlativo. A veces, sentimientos contrapuestos parecían actuar a la vez en ellos; nunca, sin embargo, llegaban a un compromiso: llevaban adelante la lógica de varias opiniones incompatibles hasta desembocar en metas absurdas, sin notar la incongruencia. Con frío temple y tranquilo talante, imperturbablemente inconscientes del desarrollo, oscilaban de una asíntota a otra2.
Eran un pueblo de limitadas y estrechas miras, cuya inerte inteligencia tendía a caer en la incuria y en la resignación. Su imaginación era viva, pero falta de creatividad. Había en Asia tan poco arte árabe que podría decirse que carecían de arte en absoluto, aunque sus clases superiores eran liberales mecenas, y habían fomentado todo tipo de talentos en la arquitectura, en la cerámica o en cualquiera de las otras artesanías en las que sus vecinos e ilotas descollaban. Tampoco llegaron a manejar grandes industrias: carecían de organización mental o material. No habían inventado ni sistemas filosóficos ni mitologías complejas. Habían trazado su curso entre los ídolos de la tribu por un lado y los de la caverna por otro. Siendo el menos mórbido de todos los pueblos, habían aceptado el don de la vida como algo incuestionable y axiomático. Se trataba, para ellos, de algo inevitable, un usufructo situado más allá de cualquier control. El suicidio era algo impensable, y la muerte no causaba pena.