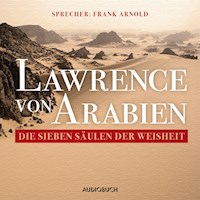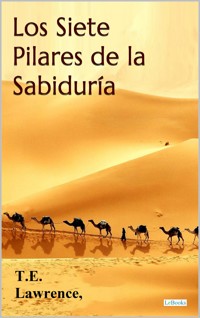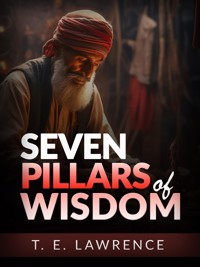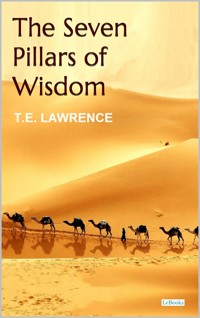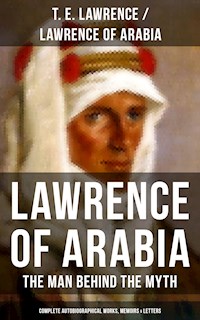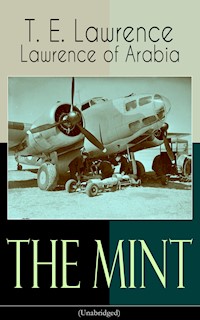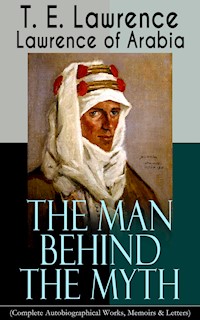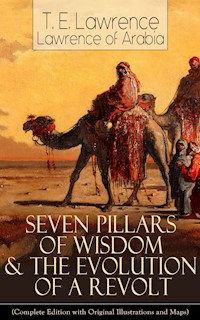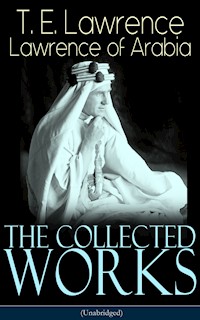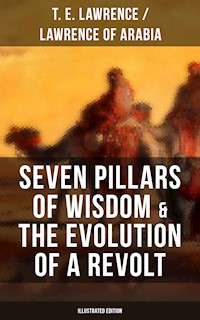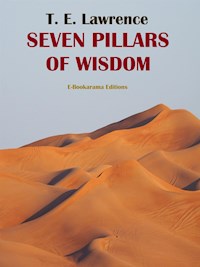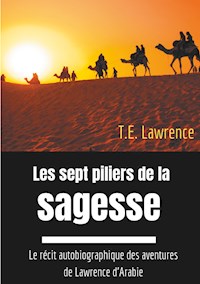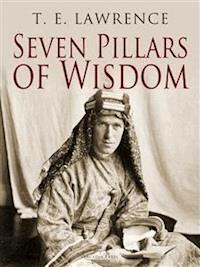4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Stargatebook
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
¿Fue el coronel Thomas Edward Lawrence (1888-1935) un agente secreto mitómano con un don para las letras, o un señor de la guerra e inspirado inventor de la guerra de guerrillas? ¿Fue su transformación en beduino algo más que una parodia? ¿Y su homosexualidad? El mito de Lawrence de Arabia nace de su extraordinaria vida y personalidad. Pero no sería nada sin esta fascinante autobiografía, mezcla de relato de aventuras, análisis político y reflexión filosófica, que constituye un hito de la prosa inglesa del siglo XX.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
LOS SIETE PILARES DE LA SABIDURÍA
T. E. LAWRENCE
Traducción y edición 2024 por Stargatebook
Todos los derechos reservados
Índice
Dedicación a S.A.
Agradecimientos
Capítulo introductorio
Introducción. Fundamentos de la revuelta
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Libro I. El descubrimiento de Feisal
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Libro II. Apertura de la ofensiva árabe
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Libro III. Un desvío ferroviario
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Libro IV. Ampliación a Akaba
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Capítulo XLVIII
Capítulo XLIX
Capítulo L
Capítulo LI
Capítulo LII
Capítulo LIII
Capítulo LIV
Libro V. Marcar el tiempo
Capítulo LV
Capítulo LVI
Capítulo LVII
Capítulo LVIII
Capítulo LIX
Capítulo LX
Capítulo LXI
Capítulo LXII
Capítulo LXIII
Capítulo LXIV
Capítulo LXV
Capítulo LXVI
Capítulo LXVII
Capítulo LXVIII
Libro VI. El asalto a los puentes
Capítulo LXIX
Capítulo LXX
Capítulo LXXI
Capítulo LXXII
Capítulo LXXIII
Capítulo LXXIV
Capítulo LXXV
Capítulo LXXVI
Capítulo LXXVII
Capítulo LXXVIII
Capítulo LXXIX
Capítulo LXXX
Capítulo LXXXI
Libro VII. La campaña del Mar Muerto
Capítulo LXXXII
Capítulo LXXXIII
Capítulo LXXXIV
Capítulo LXXXV
Capítulo LXXXVI
Capítulo LXXXVII
Capítulo LXXXVIII
Capítulo LXXXIX
Capítulo XC
Capítulo XCI
Libro VIII. La ruina de High Hope
Capítulo XCII
Capítulo XCIII
Capítulo XCIV
Capítulo XCV
Capítulo XVI
Capítulo XCVII
Libro IX. Equilibrio para un último esfuerzo
Capítulo XCVIII
Capítulo XCIX
Capítulo C
Capítulo CI
Capítulo CII
Capítulo CIII
Capítulo CIV
Capítulo CV
Capítulo CVI
Libro X. La casa se perfecciona
Capítulo CVII
Capítulo CVIII
Capítulo CIX
Capítulo CX
Capítulo CXI
Capítulo CXII
Capítulo CXIII
Capítulo CXIV
Capítulo CXV
Capítulo CXVI
Capítulo CXVII
Capítulo CXVIII
Capítulo CXIX
Capítulo CXX
Capítulo CXXI
Capítulo CXXII
Epílogo
Anexo
Guardas
Mapas
Fotografías y retratos
Dedicación a S.A.
Te amé, así que dibujé estas mareas de hombres en mis manos y escribí mi voluntad a través del cielo en estrellas Para ganarte la Libertad, la casa digna de siete pilares, para que tus ojos brillaran para mí Cuando llegamos.
La muerte parecía mi sierva en el camino, hasta que estuvimos cerca y te vi esperando: Cuando sonreíste, y en dolorosa envidia me aventajó y te apartó: En su quietud.
Amor, el cansado, a tientas hacia tu cuerpo, nuestro breve salario nuestro por el momento Antes de que la suave mano de la tierra explorara tu forma, y los gusanos ciegos engordaran sobre Tu sustancia.
Los hombres me rogaron que pusiera nuestra obra, la casa inviolada, como recuerdo tuyo. Pero por monumento digno la destrocé, inacabada: y ahora Las pequeñas cosas se arrastran para remendarse tugurios a la sombra estropeada De tu regalo.
Agradecimientos
Geoffrey Dawson convenció al All Souls College para que me diera tiempo libre, en 1919-1920, para escribir sobre la revuelta árabe. Sir Herbert Baker me dejó vivir y trabajar en sus casas de Westminster.
El libro así escrito pasó en 1921 a la fase de pruebas, donde tuvo suerte con los amigos que lo criticaron. En particular, debe su agradecimiento al Sr. y la Sra. Bernard Shaw por innumerables sugerencias de gran valor y diversidad: y por todos los puntos y comas actuales.
No pretende ser imparcial. Estaba luchando por mi mano, sobre mi propio basurero. Por favor, tómenlo como un relato personal sacado de la memoria. No pude tomar notas apropiadas: de hecho, habría sido una violación de mi deber para con los árabes si hubiera recogido esas flores mientras ellos luchaban. Mis oficiales superiores, Wilson, Joyce, Dawnay, Newcombe y Davenport podrían contar una historia parecida. Lo mismo puede decirse de Stirling, Young, Lloyd y Maynard: de Buxton y Winterton: de Ross, Stent y Siddons: de Peake, Homby, Scott-Higgins y Garland: de Wordie, Bennett y MacIndoe: de Bassett, Scott, Goslett, Wood y Gray: de Hinde, Spence y Bright: de Brodie y Pascoe, Gilman y Grisenthwaite, Greenhill, Dowsett y Wade: de Henderson, Leeson, Makins y Nunan.
Y hubo muchos otros líderes o combatientes solitarios para los que esta imagen autocomplaciente no es justa. Es aún menos justo, por supuesto, como todas las historias de guerra, para los soldados rasos anónimos, que se pierden su parte de mérito, como debe ser, hasta que pueden escribir los despachos.
T. E. S. Cranwell, 15.8.26
Capítulo introductorio
El relato que sigue fue redactado por primera vez en París, durante la Conferencia de Paz, a partir de notas tomadas diariamente durante la marcha, reforzadas por algunos informes enviados a mis jefes en El Cairo. Posteriormente, en el otoño de 1919, este primer borrador y algunas de las notas se perdieron. Me pareció históricamente necesario reproducir el relato, ya que tal vez nadie más que yo en el ejército de Feisal había pensado en escribir en aquel momento lo que sentíamos, lo que esperábamos, lo que intentábamos. Así que fue reconstruido con gran repugnancia en Londres en el invierno de 1919-20 a partir de la memoria y de mis notas supervivientes. El registro de los acontecimientos no estaba embotado en mí y tal vez se deslizaban pocos errores reales -excepto en detalles de fechas o números-, pero los contornos y el significado de las cosas habían perdido filo en la bruma de los nuevos intereses.
Las fechas y los lugares son correctos, en la medida en que mis notas los conservan: pero los nombres personales no lo son. Desde la aventura, algunos de los que trabajaron conmigo se han enterrado en la tumba poco profunda del deber público. Se ha hecho libre uso de sus nombres. Otros todavía se poseen, y aquí guardan su secreto. A veces un mismo hombre llevaba varios nombres. Esto puede ocultar la individualidad y hacer del libro una dispersión de marionetas sin rasgos, más que un grupo de personas vivas: pero una vez se cuenta el bien de un hombre, y otra el mal, y algunos no me agradecerían ni la culpa ni el elogio.
Este cuadro aislado que arroja la luz principal sobre mí es injusto para mis colegas británicos. Lamento especialmente no haber contado lo que hicieron nuestros suboficiales. No fueron sino maravillosos, sobre todo si se tiene en cuenta que no tenían el motivo, la visión imaginativa del fin, que sostenía a los oficiales. Por desgracia, mi preocupación se limitaba a este fin, y el libro no es más que una procesión diseñada de la libertad árabe desde La Meca hasta Damasco. Pretende racionalizar la campaña, que todo el mundo vea lo natural que fue el éxito y lo inevitable, lo poco que dependió de la dirección o del cerebro, lo mucho menos de la ayuda exterior de los escasos británicos. Fue una guerra árabe librada y dirigida por árabes para un objetivo árabe en Arabia.
La parte que me correspondía era menor, pero gracias a una pluma fluida, un discurso libre y cierta destreza cerebral, me arrogué, como lo describo, una falsa primacía. En realidad, nunca tuve ningún cargo entre los árabes: nunca estuve a cargo de la misión británica con ellos. Wilson, Joyce, Newcombe, Dawnay y Davenport estaban por encima de mí. Me halagaba a mí mismo por ser demasiado joven, no porque ellos tuvieran más corazón o mente en el trabajo, yo hacía lo que podía. Wilson, Newcombe, Dawnay, Davenport, Buxton, Marshall, Stirling, Young, Maynard, Ross, Scott, Winterton, Lloyd, Wordie, Siddons, Goslett, Stent Henderson, Spence, Gilman, Garland, Brodie, Makins, Nunan, Leeson, Hornby, Peake, Scott-Higgins, Ramsay, Wood, Hinde, Bright, MacIndoe, Greenhill, Grisenthwaite, Dowsett, Bennett, Wade, Gray, Pascoe y los demás también hicieron lo que pudieron.
Sería impertinente por mi parte elogiarlos. Cuando deseo hablar mal de alguien que no es de los nuestros, lo hago: aunque hay menos de esto de lo que había en mi diario, ya que el paso del tiempo parece haber blanqueado las manchas de los hombres. Cuando deseo elogiar a los de fuera, lo hago: pero nuestros asuntos familiares son nuestros. Hicimos lo que nos propusimos, y tenemos la satisfacción de saberlo. Los demás tienen la libertad de dejar constancia algún día de su historia, una historia paralela a la mía, pero que no menciona más de mí que yo de ellos, pues cada uno de nosotros hizo su trabajo por su cuenta y como quiso, sin apenas ver a sus amigos.
En estas páginas la historia no es del movimiento árabe, sino de mí en él. Es una narración de la vida cotidiana, de sucesos insignificantes, de gente pequeña. Aquí no hay lecciones para el mundo, ni revelaciones para conmocionar a los pueblos. Está lleno de cosas triviales, en parte para que nadie confunda con historia los huesos de los que algún día un hombre puede hacer historia, y en parte por el placer que me dio recordar la camaradería de la revuelta. Nos encariñábamos juntos, por el barrido de los lugares abiertos, el sabor de los vientos amplios, la luz del sol y las esperanzas en las que trabajábamos. La frescura moral del mundo futuro nos embriagaba. Nos agitaban ideas inexpresables y vaporosas, pero por las que había que luchar. Vivimos muchas vidas en aquellas arremolinadas campañas, sin escatimar nunca esfuerzos; sin embargo, cuando lo logramos y amaneció el nuevo mundo, los viejos salieron de nuevo y tomaron nuestra victoria para rehacerla a semejanza del mundo anterior que conocían. La juventud podía ganar, pero no había aprendido a conservar: y era lamentablemente débil frente a la edad. Tartamudeamos que habíamos trabajado por un nuevo cielo y una nueva tierra, y ellos nos lo agradecieron amablemente e hicieron las paces.
Todos los hombres sueñan, pero no por igual. Aquellos que sueñan de noche en los polvorientos recovecos de sus mentes despiertan en el día para descubrir que era vanidad; pero los soñadores del día son hombres peligrosos, porque pueden actuar su sueño con los ojos abiertos, para hacerlo posible. Esto hice yo. Quería crear una nueva nación, restaurar una influencia perdida, dar a veinte millones de semitas los cimientos sobre los que construir un inspirado palacio de los sueños de sus pensamientos nacionales. Un objetivo tan elevado puso de manifiesto la nobleza inherente de sus mentes y les hizo desempeñar un papel generoso en los acontecimientos; pero cuando ganamos, se me acusó de que las regalías petrolíferas británicas en Mesopotamia se habían vuelto dudosas y la política colonial francesa se había arruinado en el Levante.
Me temo que eso espero. Pagamos por estas cosas demasiado en honor y en vidas inocentes. Remonté el Tigris con cien Devon Territorials, muchachos jóvenes, limpios, encantadores, llenos del poder de la felicidad y de alegrar a mujeres y niños. Por ellos uno veía vívidamente lo grande que era ser su pariente, e inglés. Y los arrojábamos por millares al fuego a la peor de las muertes, no para ganar la guerra, sino para que el maíz, el arroz y el aceite de Mesopotamia fueran nuestros. La única necesidad era derrotar a nuestros enemigos (Turquía entre ellos), y esto se hizo finalmente con la sabiduría de Allenby, con menos de cuatrocientos muertos, poniendo a nuestro servicio las manos de los oprimidos en Turquía. De mis treinta combates me siento más orgulloso de no haber derramado sangre propia. Todas nuestras provincias súbditas para mí no valían ni un inglés muerto.
Llevamos tres años en este empeño y he tenido que retener muchas cosas que quizá aún no se hayan dicho. Aun así, algunas partes de este libro serán nuevas para casi todos los que lo vean, y muchos buscarán cosas conocidas y no las encontrarán. Una vez informé plenamente a mis jefes, pero me enteré de que me recompensaban por mis propias pruebas. Esto no era como debía ser. Los honores pueden ser necesarios en un ejército profesional, como tantas menciones enfáticas en los despachos, y al alistarnos nos habíamos puesto, voluntariamente o no, en la posición de soldados regulares.
Por mi trabajo en el frente árabe había decidido no aceptar nada. El Gabinete levantó a los árabes para luchar por nosotros con promesas definitivas de autogobierno después. Los árabes creen en las personas, no en las instituciones. Vieron en mí a un agente libre del Gobierno británico, y exigieron de mí un refrendo de sus promesas escritas. Así que tuve que unirme a la conspiración y, por lo que valía mi palabra, aseguré a los hombres su recompensa. En nuestros dos años de colaboración bajo el fuego se acostumbraron a creerme y a pensar que mi Gobierno, como yo mismo, era sincero. Con esta esperanza hicieron algunas cosas buenas, pero, por supuesto, en lugar de sentirme orgulloso de lo que hicimos juntos, me sentí amargamente avergonzado.
Era evidente desde el principio que si ganábamos la guerra estas promesas serían papel mojado, y si yo hubiera sido un consejero honesto de los árabes les habría aconsejado que se fueran a casa y no arriesgaran sus vidas luchando por semejantes cosas: pero me saqué provecho de la esperanza de que, dirigiendo a estos árabes locamente en la victoria final, los establecería, con las armas en la mano, en una posición tan asegurada (si no dominante) que la conveniencia aconsejaría a las Grandes Potencias un arreglo justo de sus reclamaciones. En otras palabras, presumí (al no ver a ningún otro líder con la voluntad y el poder) que sobreviviría a las campañas y sería capaz de derrotar no sólo a los turcos en el campo de batalla, sino a mi propio país y a sus aliados en la cámara del consejo. Fue una presunción inmodesta: aún no está claro si lo conseguí, pero está claro que no tenía ni la más mínima autorización para comprometer a los árabes, sin saberlo, en semejante riesgo. Arriesgué el fraude, convencido de que la ayuda árabe era necesaria para nuestra rápida y barata victoria en Oriente, y que era mejor ganar e incumplir nuestra palabra que perder.
El despido de Sir Henry McMahon confirmó mi creencia en nuestra esencial falta de sinceridad: pero no podía explicarme así ante el general Wingate mientras durara la guerra, ya que nominalmente estaba bajo sus órdenes, y él no parecía sensible a lo falsa que era su propia posición. Lo único que me quedaba era rechazar las recompensas por ser un embaucador de éxito y, para evitar que surgiera esta desagradable situación, empecé a ocultar en mis informes la verdadera historia de las cosas y a persuadir a los pocos árabes que lo sabían a una reticencia igual. También en este libro, por última vez, pretendo ser yo quien decida qué decir.
Introducción. Fundamentos de la revuelta
CAPÍTULOS I A VII
Algunos ingleses, de los que Kitchener era el principal, creían que una rebelión de los árabes contra los turcos permitiría a Inglaterra, al tiempo que luchaba contra Alemania, derrotar simultáneamente a su aliada Turquía.
Su conocimiento de la naturaleza y el poder y el país de los pueblos de habla árabe les hizo pensar que el resultado de tal rebelión sería feliz: e indicó su carácter y método.
Así que permitieron que comenzara, habiendo obtenido para ello garantías formales de ayuda por parte del gobierno británico. Sin embargo, la rebelión del sherif de La Meca sorprendió a la mayoría y los aliados no estaban preparados. Despertó sentimientos encontrados y se granjeó amigos y enemigos acérrimos, entre cuyos celos enfrentados sus asuntos empezaron a descarrilarse.
Capítulo I
Parte de la maldad de mi relato puede haber sido inherente a nuestras circunstancias. Durante años vivimos de cualquier modo unos con otros en el desierto desnudo, bajo el cielo indiferente. De día el sol ardiente nos fermentaba; y nos mareaba el viento batiente. Por la noche nos manchaba el rocío y nos avergonzaban hasta la mezquindad los innumerables silencios de las estrellas. Éramos un ejército egocéntrico, sin desfiles ni gestos, consagrado a la libertad, el segundo de los credos del hombre, un propósito tan voraz que devoraba todas nuestras fuerzas, una esperanza tan trascendente que nuestras ambiciones anteriores se desvanecían en su resplandor.
Con el paso del tiempo, nuestra necesidad de luchar por el ideal aumentó hasta convertirse en una posesión incuestionable, cabalgando con espuelas y riendas sobre nuestras dudas. De la nada se convirtió en una fe. Nos habíamos vendido como esclavos, nos habíamos encadenado, nos habíamos inclinado para servir a su santidad con todo nuestro bien y nuestro mal. La mentalidad de los esclavos humanos ordinarios es terrible -han perdido el mundo- y nosotros nos habíamos rendido, no sólo en cuerpo, sino en alma a la avaricia dominante de la victoria. Por nuestros propios actos nos vaciamos de moralidad, de voluntad, de responsabilidad, como hojas muertas al viento.
La eterna batalla nos despojó del cuidado de nuestras propias vidas o de las de los demás. Llevábamos sogas al cuello y precios en la cabeza que demostraban que el enemigo tenía intención de infligirnos horribles torturas si nos atrapaban. Cada día algunos de nosotros pasábamos; y los vivos se sabían sólo marionetas sensibles en el escenario de Dios: en efecto, nuestro capataz era despiadado, inmisericorde, mientras nuestros pies magullados pudieran avanzar tambaleándose por el camino. Los débiles envidiaban a los que estaban lo bastante cansados como para morir; porque el éxito parecía tan remoto, y el fracaso una liberación cercana y segura, aunque brusca, del trabajo. Vivíamos siempre en la cuerda floja o en la cuerda floja de los nervios, en la cresta o en la depresión de las olas del sentimiento. Esta impotencia era amarga para nosotros, y nos hacía vivir sólo para el horizonte que se veía, sin tener en cuenta el rencor que infligíamos o soportábamos, ya que la sensación física se mostraba mezquinamente transitoria. Ráfagas de crueldad, perversiones, lujurias corrían ligeramente sobre la superficie sin preocuparnos; porque las leyes morales que habían parecido cercar estos tontos accidentes debían ser palabras aún más débiles. Habíamos aprendido que había dolores demasiado agudos, penas demasiado profundas, éxtasis demasiado elevados para que nuestro yo finito pudiera registrarlos. Cuando la emoción llegaba a ese punto, la mente se ahogaba, y la memoria se emblanquecía hasta que las circunstancias volvían a ser monótonas.
Semejante exaltación del pensamiento, al mismo tiempo que dejaba a la deriva el espíritu y le daba licencia en aires extraños, le hacía perder el antiguo y paciente dominio sobre el cuerpo. El cuerpo era demasiado tosco para sentir al máximo nuestras penas y nuestras alegrías. Por lo tanto, lo abandonamos como basura: lo dejamos debajo de nosotros para que marchara hacia adelante, un simulacro que respiraba, en su propio nivel sin ayuda, sujeto a influencias de las que en tiempos normales nuestros instintos se habrían encogido. Los hombres eran jóvenes y robustos; y la carne y la sangre calientes reclamaban inconscientemente un derecho en ellos y atormentaban sus vientres con extraños anhelos. Nuestras privaciones y peligros avivaban este calor viril, en un clima tan desgarrador como puede concebirse. No teníamos lugares cerrados donde estar solos, ni ropas gruesas para ocultar nuestra naturaleza. El hombre en todo vivía francamente con el hombre.
El árabe era continente por naturaleza, y el uso del matrimonio universal casi había abolido los cursos irregulares en sus tribus. Las mujeres públicas de los raros asentamientos que encontramos en nuestros meses de vagabundeo no habrían sido nada para nuestros números, incluso si su carne de rábano hubiera sido apetecible para un hombre de partes sanas. Horrorizados por tan sórdido comercio, nuestros jóvenes empezaron indiferentemente a saciar las escasas necesidades de los demás en sus propios cuerpos limpios, una fría conveniencia que, en comparación, parecía sin sexo e incluso pura. Más tarde, algunos comenzaron a justificar este proceso estéril, y juraron que los amigos temblando juntos en la arena cedente con íntimos miembros calientes en abrazo supremo, encontraron allí escondido en la oscuridad un coeficiente sensual de la pasión mental que soldaba nuestras almas y espíritus en un esfuerzo ardiente. Varios, sedientos de castigar apetitos que no podían impedir del todo, se enorgullecían salvajemente de degradar el cuerpo, y se ofrecían ferozmente en cualquier hábito que prometiera dolor físico o suciedad.
Fui enviado a estos árabes como un extraño, incapaz de pensar sus pensamientos o suscribir sus creencias, pero encargado por el deber de llevarlos adelante y desarrollar al máximo cualquier movimiento suyo provechoso para Inglaterra en su guerra. Si no podía asumir su carácter, al menos podía ocultar el mío, y pasar entre ellos sin fricción evidente, ni una discordia ni una crítica, sino una influencia inadvertida. Ya que fui su compañero, no seré su apologista o defensor. Hoy, en mis viejos ropajes, podría hacer de espectador, obediente a las sensibilidades de nuestro teatro . . pero es más honesto dejar constancia de que estas ideas y acciones eran entonces algo natural. Lo que ahora parece gratuito o sádico parecía inevitable, o simplemente una rutina sin importancia.
La sangre estaba siempre en nuestras manos: teníamos licencia para ello. Herir y matar parecían dolores efímeros, tan breve y dolorosa era la vida para nosotros. Con la pena de vivir tan grande, la pena del castigo tenía que ser despiadada. Vivíamos para el día y moríamos por él. Cuando había razón y deseo de castigar, escribíamos nuestra lección con la pistola o el látigo inmediatamente en la carne hosca del que sufría, y el caso era inapelable. El desierto no permitía las refinadas y lentas penas de los tribunales y las cárceles.
Por supuesto, nuestras recompensas y placeres eran tan repentinos como nuestros problemas; pero, para mí en particular, eran menos grandes. Las costumbres beduinas eran duras incluso para los que habían sido educados en ellas, y terribles para los forasteros: una muerte en vida. Cuando terminaba la marcha o el trabajo, no tenía energía para registrar las sensaciones, ni mientras duraban, tiempo libre para ver la belleza espiritual que a veces se nos presentaba en el camino. En mis notas, lo cruel más que lo bello encontraba lugar. Sin duda disfrutamos más de los raros momentos de paz y olvido; pero yo recuerdo más la agonía, los terrores y los errores. Nuestra vida no se resume en lo que he escrito (hay cosas que no deben repetirse a sangre fría por mucha vergüenza); pero lo que he escrito fue en y de nuestra vida. Ruega a Dios que los hombres que lean la historia no salgan, por amor al glamour de lo extraño, a prostituirse y a prostituir sus talentos sirviendo a otra raza.
Un hombre que se entrega para ser posesión de extranjeros lleva una vida de Yahoo, habiendo trocado su alma a un amo bruto. No es de ellos. Puede enfrentarse a ellos, persuadirse a sí mismo de una misión, maltratarlos y convertirlos en algo que ellos, por su propia voluntad, no habrían sido. Entonces está explotando su antiguo entorno para presionarles a salir del suyo. O, siguiendo mi modelo, puede imitarles tan bien que ellos le imiten espuriamente a él. Entonces está regalando su propio entorno: fingiendo el de ellos; y las pretensiones son cosas huecas y sin valor. En ninguno de los dos casos hace una cosa de sí mismo, ni una cosa tan limpia como para ser suya (sin pensar en la conversión), dejando que ellos tomen la acción o reacción que les plazca del ejemplo silencioso.
En mi caso, el esfuerzo de estos años por vivir vestido como los árabes e imitar sus fundamentos mentales me despojó de mi yo inglés y me permitió mirar Occidente y sus convenciones con ojos nuevos: me lo destruyeron todo. Al mismo tiempo, no podía adoptar sinceramente la piel árabe: era sólo una afectación. Fácilmente un hombre se convertía en infiel, pero difícilmente podía convertirse a otra fe. Había abandonado una forma y no había adoptado la otra, y me había convertido como el ataúd de Mahoma en nuestra leyenda, con un sentimiento resultante de intensa soledad en la vida, y un desprecio, no por los demás hombres, sino por todo lo que hacen. Semejante desapego le sobrevenía a veces a un hombre agotado por el prolongado esfuerzo físico y el aislamiento. Su cuerpo avanzaba mecánicamente, mientras su mente razonable le abandonaba, y desde el exterior le miraba críticamente, preguntándose qué hacía aquel fútil madero y por qué. A veces estos yoes conversaban en el vacío; y entonces la locura estaba muy cerca, como creo que estaría cerca del hombre que pudiera ver las cosas a través de los velos a la vez de dos costumbres, dos educaciones, dos ambientes.
Capítulo II
Una primera dificultad del movimiento árabe fue decir quiénes eran los árabes. Al ser un pueblo fabricado, su nombre había ido cambiando de sentido lentamente año tras año. Antes significaba árabe. Había un país llamado Arabia, pero eso no venía al caso. Había una lengua llamada árabe, y en ella residía la prueba. Era la lengua corriente de Siria y Palestina, de Mesopotamia y de la gran península llamada Arabia en el mapa. Antes de la conquista musulmana, estas zonas estaban habitadas por diversos pueblos, que hablaban lenguas de la familia árabe. Los llamábamos semitas, pero (como ocurre con la mayoría de los términos científicos) incorrectamente. Sin embargo, el árabe, el asirio, el babilonio, el fenicio, el hebreo, el arameo y el siríaco eran lenguas emparentadas; y los indicios de influencias comunes en el pasado, o incluso de un origen común, se veían reforzados por nuestro conocimiento de que las apariencias y costumbres de los actuales pueblos arabófonos de Asia, aunque tan variadas como un campo lleno de amapolas, tenían una semejanza igual y esencial. Podríamos llamarlos primos con toda propiedad, y primos sin duda, aunque tristemente, conscientes de su propio parentesco.
En este sentido, las zonas de habla árabe de Asia formaban un paralelogramo aproximado. El lado norte iba desde Alejandreta, en el Mediterráneo, a través de Mesopotamia hacia el este hasta el Tigris. El lado sur era el borde del océano Índico, desde Adén hasta Mascate. Al oeste, limitaba con el Mediterráneo, el canal de Suez y el mar Rojo hasta Adén. Al este, el Tigris y el golfo Pérsico hasta Mascate. Este cuadrado de tierra, tan grande como la India, formaba la patria de nuestros semitas, en la que ninguna raza extranjera había mantenido un pie permanente, aunque egipcios, hititas, filisteos, persas, griegos, romanos, turcos y francos lo habían intentado de diversas maneras. Al final, todos se habían roto y sus elementos dispersos se habían ahogado en las fuertes características de la raza semita. En ocasiones, los semitas habían salido de esta zona y se habían ahogado en el mundo exterior. Egipto, Argel, Marruecos, Malta, Sicilia, España, Cilicia y Francia absorbieron y borraron colonias semitas. Sólo en Trípoli de África, y en el sempiterno milagro de la judería, los semitas lejanos habían conservado algo de su identidad y fuerza.
El origen de estos pueblos era una cuestión académica, pero para comprender su revuelta eran importantes sus actuales diferencias sociales y políticas, que sólo podían comprenderse observando su geografía. Su continente se dividía en grandes regiones, cuyas grandes diferencias físicas imponían hábitos diferentes a sus habitantes. En el oeste, el paralelogramo estaba enmarcado, desde Alejandreta hasta Adén, por un cinturón montañoso, llamado (en el norte) Siria, y desde allí, progresivamente hacia el sur, Palestina, Madián, Hiyaz y, por último, Yemen. Tenía una altura media de unos tres mil pies, con picos de diez a doce mil pies. Estaba orientada hacia el oeste, bien regada por la lluvia y las nubes del mar y, en general, estaba totalmente poblada.
Otra cadena de colinas habitadas, frente al océano Índico, constituía el borde sur del paralelogramo. La frontera oriental era al principio una llanura aluvial llamada Mesopotamia, pero al sur de Basora un litoral llano, llamado Kuweit, y Hasa, hasta Gattar. Gran parte de esta llanura estaba poblada. Estas colinas y llanuras habitadas enmarcaban un golfo de desierto sediento, en cuyo corazón había un archipiélago de oasis regados y poblados llamados Kasim y Aridh. En este grupo de oasis se encontraba el verdadero centro de Arabia, la reserva de su espíritu nativo y su individualidad más consciente. El desierto lo envolvía y lo mantenía limpio de contactos.
El desierto que desempeñaba esta gran función alrededor de los oasis, y que conformaba el carácter de Arabia, era de naturaleza variada. Al sur de los oasis parecía un mar de arena sin caminos, que se extendía casi hasta la populosa escarpa de la costa del océano Índico, aislándolo de la historia árabe y de toda influencia sobre la moral y la política árabes. Hadhramaut, como llamaban a esta costa meridional, formaba parte de la historia de las Indias Holandesas; y su pensamiento influía en Java más que en Arabia. Al oeste de los oasis, entre ellos y las colinas del Hiyaz, estaba el desierto del Nejd, una zona de grava y lava, con poca arena. Al este de estos oasis, entre ellos y Kuweit, se extendía una extensión similar de grava, pero con algunas grandes extensiones de arena blanda, lo que dificultaba el camino. Al norte de los oasis se extendía un cinturón de arena, y luego una inmensa llanura de grava y lava, llenando todo entre el borde oriental de Siria y las orillas del Éufrates donde comenzaba Mesopotamia. La practicidad de este desierto septentrional para los hombres y los automóviles permitió a la revuelta árabe obtener un éxito inmediato.
Las colinas del oeste y las llanuras del este fueron las partes de Arabia siempre más pobladas y activas. En particular, en el oeste, las montañas de Siria y Palestina, de Hiyaz y Yemen, entraron una y otra vez en la corriente de nuestra vida europea. Éticamente, estas fértiles y saludables colinas estaban en Europa, no en Asia, del mismo modo que los árabes miraban siempre al Mediterráneo, no al océano Índico, para sus simpatías culturales, para sus empresas y, sobre todo, para sus expansiones, ya que el problema migratorio era la fuerza más grande y compleja de Arabia, y general a ella, por mucho que variara en los distintos distritos árabes.
En el norte (Siria) la tasa de natalidad era baja en las ciudades y la de mortalidad alta, debido a las condiciones insalubres y a la agitada vida que llevaba la mayoría. En consecuencia, el campesinado sobrante encontraba acomodo en las ciudades y allí era engullido. En el Líbano, donde las condiciones sanitarias habían mejorado, se producía cada año un mayor éxodo de jóvenes a América, que amenazaba (por primera vez desde la época griega) con cambiar el panorama de todo un distrito.
En Yemen la solución era diferente. No había comercio exterior ni industrias masificadas que acumularan población en lugares insalubres. Las ciudades eran simples mercados, tan limpios y sencillos como las aldeas ordinarias. Por lo tanto, la población aumentaba lentamente; el nivel de vida era muy bajo; y en general se sentía una congestión numérica. No podían emigrar a ultramar, pues Sudán era un país aún peor que Arabia, y las pocas tribus que se aventuraron a cruzarlo se vieron obligadas a modificar profundamente su modo de vida y su cultura semítica para poder existir. No podían avanzar hacia el norte a lo largo de las colinas, pues éstas estaban bloqueadas por la ciudad santa de La Meca y su puerto de Jidda: un cinturón extraño, continuamente reforzado por forasteros de la India y Java y Bokhara y África, muy fuerte en vitalidad, violentamente hostil a la conciencia semita, y mantenido a pesar de la economía y la geografía y el clima por el factor artificial de una religión mundial. La congestión de Yemen, por lo tanto, llegando a ser extrema, encontró su único alivio en el este, forzando a las agregaciones más débiles de su frontera a bajar y descender por las laderas de las colinas a lo largo del Widian, el distrito medio desierto de los grandes valles acuíferos de Bisha, Dawasir, Ranya y Taraba, que corrían hacia los desiertos de Nejd. Estos clanes más débiles tuvieron que cambiar continuamente manantiales buenos y palmeras fértiles por manantiales más pobres y palmeras más escasas, hasta que por fin llegaron a una zona en la que se hizo imposible una vida agrícola adecuada. Empezaron entonces a ganarse la vida con la cría de ovejas y camellos y, con el tiempo, dependieron cada vez más de estos rebaños.
Finalmente, bajo un último impulso de la agobiante población que tenían a sus espaldas, los pueblos fronterizos (ahora casi totalmente pastores), fueron expulsados de los oasis más lejanos y locos hacia las tierras vírgenes como nómadas. Este proceso, que se puede observar hoy en día con familias y tribus individuales a cuyas marchas se les podría poner un nombre y una fecha exactos, debe haber estado ocurriendo desde el primer día de asentamiento completo de Yemen. El Widian, debajo de La Meca y Taif, está repleto de recuerdos y topónimos de medio centenar de tribus que partieron de allí, y que pueden encontrarse hoy en día en Nejd, en Jebel Sham-mar, en Hamad, incluso en las fronteras de Siria y Mesopotamia. Allí estaba la fuente de la migración, la fábrica de nómadas, el manantial de la corriente del golfo de los errantes del desierto.
Los habitantes del desierto eran tan poco estáticos como los de las colinas. La vida económica del desierto se basaba en el suministro de camellos, que se criaban mejor en los rigurosos pastos de las tierras altas, con sus fuertes espinas nutritivas. De esta industria vivían los beduinos; y a su vez moldeaba su vida, distribuía las zonas tribales y mantenía a los clanes girando a través de su rutina de pastos de primavera, verano e invierno, a medida que los rebaños cultivaban los escasos crecimientos de cada uno por turno. Los mercados de camellos de Siria, Mesopotamia y Egipto determinaban la población que podían mantener los desiertos y regulaban estrictamente su nivel de vida. Así pues, el desierto también se superpobló en ocasiones; y entonces se produjeron agitaciones y empujones de las tribus hacinadas cuando se codearon por cursos naturales hacia la luz. No podían ir hacia el sur, hacia la arena inhóspita o el mar. No podían girar hacia el oeste, pues allí las escarpadas colinas del Hiyaz estaban densamente bordeadas por pueblos montañeses que aprovechaban al máximo su carácter defensivo. A veces se dirigían hacia los oasis centrales de Aridh y Kasim y, si las tribus que buscaban nuevos hogares eran fuertes y vigorosas, podían conseguir ocupar parte de ellos. Sin embargo, si el desierto no tenía esta fuerza, sus gentes eran empujadas gradualmente hacia el norte, entre Medina del Hiyaz y Kasim del Nejd, hasta que se encontraban en la bifurcación de dos caminos. Podían dirigirse hacia el este, por Wadi Rumh o Jebel Sham-mar, para seguir finalmente el Batn hasta Shamiya, donde se convertirían en árabes ribereños del Bajo Éufrates; o podían ascender, poco a poco, por la escalera de los oasis occidentales -Henakiya, Kheibar, Teima, Jauf y el Sirhan- hasta que el destino les viera acercarse a Jebel Druse, en Siria, o abrevar sus rebaños en Tadmor, en el desierto septentrional, camino de Alepo o Asiria.
Tampoco entonces cesó la presión: la inexorable tendencia hacia el norte continuó. Las tribus se vieron empujadas al borde mismo del cultivo en Siria o Mesopotamia. La oportunidad y sus estómagos les persuadieron de las ventajas de poseer cabras, y luego ovejas; y por último empezaron a sembrar, aunque sólo fuera un poco de cebada para sus animales. Ahora ya no eran beduinos y empezaron a sufrir como los aldeanos los estragos de los nómadas de atrás. Insensiblemente, hicieron causa común con los campesinos que ya estaban en la tierra, y descubrieron que ellos también eran campesinos. Así, vemos clanes nacidos en las tierras altas de Yemen, empujados por clanes más fuertes al desierto, donde, sin quererlo, se convirtieron en nómadas para mantenerse con vida. Los vemos errantes, cada año moviéndose un poco más al norte o un poco más al este, según el azar los haya enviado por uno u otro de los caminos del desierto, hasta que finalmente esta presión los empuja desde el desierto de nuevo a la tierra sembrada, con la misma falta de voluntad de su primer y encogido experimento en la vida nómada. Ésta era la circulación que mantenía el vigor en el cuerpo semítico. Había pocos semitas septentrionales, si es que había alguno, cuyos antepasados no hubieran atravesado el desierto en alguna época oscura. La marca del nomadismo, la disciplina social más profunda y mordaz, estaba en cada uno de ellos en su grado.
Capítulo III
Si el hombre de la tribu y el hombre del pueblo en el Asia de habla árabe no eran razas diferentes, sino sólo hombres en diferentes etapas sociales y económicas, se podía esperar un parecido familiar en el funcionamiento de sus mentes, y por lo tanto era razonable que aparecieran elementos comunes en el producto de todos estos pueblos. Desde el principio, en el primer encuentro con ellos, se encontró una claridad o dureza universal de creencias, casi matemática en su limitación, y repelente en su forma antipática. Los semitas no tenían medios tonos en su registro de visión. Eran un pueblo de colores primarios, o más bien de blanco y negro, que veían el mundo siempre en contorno. Era un pueblo dogmático, que despreciaba la duda, nuestra moderna corona de espinas. No comprendían nuestras dificultades metafísicas, nuestros cuestionamientos introspectivos. Sólo conocían la verdad y la falsedad, la creencia y la incredulidad, sin nuestro vacilante séquito de matices más sutiles.
Este pueblo era blanco y negro, no sólo en su visión, sino en su más íntimo mobiliario: blanco y negro no sólo en claridad, sino en aposición. Sus pensamientos sólo se tranquilizaban en los extremos. Habitaban superlativos por elección. A veces las inconsistencias parecían poseerlos a la vez en un dominio conjunto; pero nunca transigían: perseguían la lógica de varias opiniones incompatibles hasta extremos absurdos, sin percibir la incongruencia. Con la cabeza fría y el juicio tranquilo, imperturbablemente inconscientes de la huida, oscilaban de asíntota en asíntota.
Eran un pueblo limitado y estrecho de miras, cuyos intelectos inertes yacían en barbecho en una resignación incrédula. Su imaginación era viva, pero no creativa. Había tan poco arte árabe en Asia que casi podría decirse que no tenían arte, aunque sus clases eran mecenas liberales, y habían fomentado cualquier talento en arquitectura, o cerámica, u otra artesanía que mostraran sus vecinos y helotas. Tampoco manejaban grandes industrias: no tenían organizaciones mentales ni corporales. No inventaron sistemas filosóficos ni mitologías complejas. Dirigían su rumbo entre los ídolos de la tribu y los de la cueva. Eran los menos morbosos de los pueblos y habían aceptado el don de la vida sin cuestionarlo, como algo axiomático. Para ellos, la vida era algo inevitable, una obligación del hombre, un usufructo incontrolable. El suicidio era algo imposible, y la muerte ninguna pena.
Era un pueblo de espasmos, de convulsiones, de ideas, la raza del genio individual. Sus movimientos eran más impactantes por contraste con la quietud de cada día, sus grandes hombres más grandes por contraste con la humanidad de su multitud. Sus convicciones eran instintivas, sus actividades intuitivas. Su mayor producción eran los credos: casi eran monopolistas de las religiones reveladas. Tres de estos esfuerzos habían perdurado entre ellos: dos de los tres también se habían exportado (en formas modificadas) a pueblos no semíticos. El cristianismo, traducido a los diversos espíritus de las lenguas griega y latina y teutónica, había conquistado Europa y América. El Islam, en diversas transformaciones, estaba sometiendo a África y partes de Asia. Éstos fueron éxitos semitas. Sus fracasos los guardaban para sí. Los márgenes de sus desiertos estaban sembrados de fes rotas.
Era significativo que este fárrago de religiones caídas yaciera en torno al encuentro del desierto y lo sembrado. Señalaba la generación de todos estos credos. Eran afirmaciones, no argumentos; por eso necesitaban un profeta que las expusiera. Los árabes decían que había habido cuarenta mil profetas: nosotros tenemos constancia de al menos algunos centenares. Ninguno de ellos había vivido en el desierto, pero sus vidas seguían un modelo. Nacieron en lugares muy concurridos. Un anhelo apasionado ininteligible los llevó al desierto. Allí vivieron más o menos tiempo en meditación y abandono físico; y de allí regresaron con su mensaje imaginado articulado, para predicarlo a sus antiguos, y ahora dudosos, asociados. Los fundadores de los tres grandes credos cumplieron este ciclo: su posible coincidencia quedó demostrada como una ley por las historias de vida paralelas de la miríada de otros, los desafortunados que fracasaron, a quienes podríamos juzgar de profesión no menos verdadera, pero para quienes el tiempo y la desilusión no habían amontonado almas secas listas para ser incendiadas. Para los pensadores de la ciudad el impulso hacia Nitria había sido siempre irresistible, no probablemente porque encontraran a Dios morando allí, sino porque en su soledad escuchaban con más certeza la palabra viva que traían consigo.
La base común de todos los credos semíticos, vencedores o vencidos, era la idea siempre presente de la inutilidad del mundo. Su profunda reacción frente a la materia les llevó a predicar la desnudez, la renuncia, la pobreza; y la atmósfera de esta invención sofocaba despiadadamente las mentes del desierto. Tuve un primer conocimiento de su sentido de la pureza de la rarefacción en mis primeros años, cuando cabalgamos por las onduladas llanuras del norte de Siria hasta una ruina de la época romana que los árabes creían que había sido construida por un príncipe de la frontera como palacio en el desierto para su reina. Se decía que la arcilla de su construcción había sido amasada para enriquecerla, no con agua, sino con los preciosos aceites esenciales de las flores. Mis guías, olfateando el aire como perros, me llevaron de habitación en habitación, diciendo: "Esto es jazmín, esto violeta, esto rosa".
Pero al final Dahoum me atrajo: "Ven a oler el aroma más dulce de todos", y entramos en el alojamiento principal, en los huecos de las ventanas de su cara oriental, y allí bebimos con la boca abierta el viento del desierto, sin esfuerzo, vacío y sin bordes, palpitando en el pasado. Aquel lento aliento había nacido en algún lugar más allá del lejano Éufrates y se había arrastrado a través de muchos días y noches de hierba muerta, hasta su primer obstáculo, los muros artificiales de nuestro palacio roto. En torno a ellos parecía inquietarse y demorarse, murmurando en lenguaje infantil. Esto", me dijeron, "es lo mejor: no tiene sabor". Mis árabes daban la espalda a los perfumes y los lujos para elegir las cosas en las que la humanidad no había tenido parte.
El beduino del desierto, nacido y crecido en él, había abrazado con toda su alma esta desnudez demasiado dura para los voluntarios, por la razón, sentida pero inarticulada, de que allí se encontraba indudablemente libre. Perdió las ataduras materiales, las comodidades, todas las superfluidades y demás complicaciones para alcanzar una libertad personal que acechaba el hambre y la muerte. No veía virtud alguna en la pobreza misma: disfrutaba de los pequeños vicios y lujos -café, agua fresca, mujeres- que aún podía conservar. En su vida había aire y viento, sol y luz, espacios abiertos y un gran vacío. No había esfuerzo humano, no había fecundidad en la Naturaleza: sólo el cielo arriba y la tierra sin manchas abajo. Allí se acercó inconscientemente a Dios. Dios era para él no antropomórfico, no tangible, no moral ni ético, no preocupado por el mundo ni por él, no natural: sino el ser αχρωματος, ασχηματιστος, αναφης así calificado no por destitución sino por investidura, un Ser comprensivo, el huevo de toda actividad, con la naturaleza y la materia sólo un cristal que Le reflejaba.
El beduino no podía buscar a Dios dentro de sí: estaba demasiado seguro de que él estaba dentro de Dios. No podía concebir nada que fuera o no Dios, que era el único grande; sin embargo, había una familiaridad, una cotidianidad de este Dios árabe climático, que era su comida, su lucha y su lujuria, el más común de sus pensamientos, su recurso familiar y compañero, de una manera imposible para aquellos cuyo Dios está tan melancólicamente velado por la desesperación de su indignidad carnal de Él y por el decoro del culto formal. Los árabes no sentían ninguna incongruencia en llevar a Dios a las debilidades y apetitos de sus causas menos dignas de crédito. Él era la más familiar de sus palabras; y de hecho nosotros perdimos mucha elocuencia al convertirlo en el más corto y feo de nuestros monosílabos.
Este credo del desierto parecía inexpresable en palabras y, de hecho, en pensamiento. Se sentía fácilmente como una influencia, y aquellos que se adentraban en el desierto el tiempo suficiente para olvidar sus espacios abiertos y su vacío se veían inevitablemente empujados hacia Dios como único refugio y ritmo del ser. El Bedawi podía ser un sunní nominal, o un wahabí nominal, o cualquier otra cosa en la brújula semítica, y se lo tomaba muy a la ligera, un poco a la manera de los vigilantes de la puerta de Sión que bebían cerveza y se reían en Sión porque eran sionistas. Cada nómada individual tenía su religión revelada, no oral ni tradicional ni expresada, sino instintiva en sí mismo; y así obtuvimos todos los credos semíticos con (en carácter y esencia) un énfasis en el vacío del mundo y la plenitud de Dios; y según el poder y la oportunidad del creyente era la expresión de ellos.
El habitante del desierto no podía atribuirse el mérito de su creencia. Nunca había sido evangelista ni prosélito. Llegó a esta intensa condensación de sí mismo en Dios cerrando los ojos al mundo, y a todas las complejas posibilidades latentes en él que sólo el contacto con la riqueza y las tentaciones podía hacer surgir. Alcanzó una confianza segura y poderosa, ¡pero en un campo tan estrecho! Su estéril experiencia le robó la compasión y pervirtió su bondad humana a la imagen de los desechos en los que se escondía. En consecuencia, se hizo daño a sí mismo, no sólo para ser libre, sino para complacerse a sí mismo. Siguió un deleite en el dolor, una crueldad que era para él más que bienes. El árabe del desierto no encontraba alegría como la de contenerse voluntariamente. Encontraba el lujo en la abnegación, la renuncia, la contención. Hizo de la desnudez de la mente algo tan sensual como la desnudez del cuerpo. Salvó su propia alma, tal vez, y sin peligro, pero en un duro egoísmo. Su desierto se convirtió en una nevera espiritual, en la que se conservó intacta, pero sin mejorar, para todas las épocas, una visión de la unidad de Dios. A veces, los buscadores del mundo exterior podían escapar a él durante una temporada y observar desde allí, con desapego, la naturaleza de la generación a la que iban a convertir.
Esta fe del desierto era imposible en las ciudades. Era a la vez demasiado extraña, demasiado simple, demasiado impalpable para la exportación y el uso común. La idea, la creencia fundamental de todos los credos semíticos, estaba allí esperando, pero había que diluirla para hacerla comprensible para nosotros. El grito de un murciélago era demasiado estridente para muchos oídos: el espíritu del desierto se escapaba a través de nuestra textura más tosca. Los profetas regresaron del desierto con su vislumbre de Dios, y a través de su medio teñido (como a través de un cristal oscuro) mostraron algo de la majestad y el brillo cuya visión completa nos cegaría, ensordecería, silenciaría, nos serviría como había servido al beduino, haciéndole tosco, un hombre aparte.
Los discípulos, en el empeño de despojarse a sí mismos y a sus prójimos de todas las cosas según la palabra del Maestro, tropezaron con las debilidades humanas y fracasaron. Para vivir, el aldeano o el pueblerino debía llenarse cada día con los placeres de la adquisición y la acumulación, y de rebote de las circunstancias convertirse en el más grosero y material de los hombres. El resplandeciente desprecio de la vida que llevaba a otros al ascetismo más escueto le llevó a la desesperación. Se despilfarró a sí mismo sin cuidado, como un derrochador: corrió a través de su herencia de carne en un apresurado anhelo por el final. El judío de la Metropole de Brighton, el avaro, el adorador de Adonis, el lujurioso de los guisos de Damasco eran signos de la capacidad semita para el goce, y expresiones del mismo nervio que nos dio, en el otro polo, la abnegación de los esenios, o de los primeros cristianos, o de los primeros Jalifas, encontrando el camino al cielo más hermoso para los pobres de espíritu. El semita oscilaba entre la lujuria y la abnegación.
A los árabes se les podía columpiar de una idea como de una cuerda, pues la lealtad sin compromiso de sus mentes los convertía en siervos obedientes. Ninguno de ellos se libraría del vínculo hasta que llegara el éxito, y con él la responsabilidad, el deber y los compromisos. Entonces, la idea desaparecía y el trabajo terminaba... en ruinas. Sin credo, podían ser llevados a los cuatro rincones del mundo (pero no al cielo) mostrándoles las riquezas de la tierra y los placeres de la misma; pero si en el camino, guiados de esta manera, se encontraban con el profeta de una idea, que no tenía donde reclinar la cabeza y que dependía para su alimentación de la caridad o de los pájaros, entonces todos dejarían su riqueza por su inspiración. Eran incorregiblemente hijos de la idea, irresponsables y daltónicos, a los que el cuerpo y el espíritu se oponían para siempre e inevitablemente. Su mente era extraña y oscura, llena de depresiones y exaltaciones, carente de reglas, pero con más ardor y más fértil en creencias que cualquier otra del mundo. Eran un pueblo de arranques, para quienes lo abstracto era el motivo más fuerte, el proceso de infinito valor y variedad, y el fin nada. Eran tan inestables como el agua, y como el agua quizás finalmente prevalecerían. Desde los albores de la vida, en olas sucesivas se habían ido estrellando contra las costas de la carne. Cada ola se rompía, pero, como el mar, desgastaba cada vez un poco el granito sobre el que se estrellaba, y algún día, aún lejano en el tiempo, podría rodar sin freno sobre el lugar donde había estado el mundo material, y Dios se movería sobre la faz de aquellas aguas. Una de esas olas (y no la menor) la levanté y la hice rodar ante el soplo de una idea, hasta que alcanzó su cresta y se desplomó y cayó en Damasco. La corriente de esa ola, rechazada por la resistencia de las cosas creadas, proporcionará la materia de la siguiente ola, cuando en la plenitud de los tiempos el mar se levante una vez más.
Capítulo IV
La primera gran carrera alrededor del Mediterráneo había mostrado al mundo el poder de un árabe excitado durante un breve periodo de intensa actividad física; pero cuando el esfuerzo se consumió, la falta de resistencia y rutina de la mente semita se hizo evidente. Abandonaron las provincias que habían invadido, por pura aversión al sistema, y tuvieron que buscar la ayuda de sus súbditos conquistados, o de extranjeros más vigorosos, para administrar sus imperios mal unidos e incipientes. Así, a principios de la Edad Media, los turcos se establecieron en los Estados árabes, primero como sirvientes, luego como ayudantes y más tarde como parásitos que ahogaban la vida del antiguo cuerpo político. La última fase fue de enemistad, cuando los Hulagus o Timurs saciaron su sed de sangre, quemando y destruyendo todo lo que les molestaba con pretensión de superioridad.
Las civilizaciones árabes habían sido de naturaleza abstracta, moral e intelectual más que aplicada; y su falta de espíritu público hacía inútiles sus excelentes cualidades privadas. Fueron afortunados en su época: Europa había caído en la barbarie y el recuerdo de la cultura griega y latina se desvanecía en la mente de los hombres. Por el contrario, el ejercicio imitativo de los árabes parecía culto, su actividad mental progresiva, su estado próspero. Habían prestado un verdadero servicio al preservar algo del pasado clásico para un futuro medieval.
Con la llegada de los turcos, esta felicidad se convirtió en un sueño. Por etapas, los semitas de Asia se sometieron a su yugo y encontraron en él una muerte lenta. Fueron despojados de sus bienes y sus espíritus se marchitaron bajo el aliento adormecedor de un gobierno militar. El gobierno turco era un gobierno de gendarmes, y la teoría política turca tan burda como su práctica. Los turcos enseñaron a los árabes que los intereses de una secta estaban por encima de los del patriotismo: que las pequeñas preocupaciones de la provincia estaban por encima de la nacionalidad. Mediante sutiles disensiones, los indujeron a desconfiar unos de otros. Incluso la lengua árabe fue desterrada de tribunales y oficinas, del servicio del Gobierno y de las escuelas superiores. Los árabes sólo podrían servir al Estado sacrificando sus características raciales. Estas medidas no fueron aceptadas en silencio. La tenacidad semita se manifestó en las numerosas rebeliones de Siria, Mesopotamia y Arabia contra las formas más groseras de penetración turca; y también se opuso resistencia a los intentos más insidiosos de absorción. Los árabes no renunciaron a su rica y flexible lengua por el tosco turco: en su lugar, llenaron el turco de palabras árabes y se aferraron a los tesoros de su propia literatura.
Perdieron su sentido geográfico y sus recuerdos raciales, políticos e históricos, pero se aferraron con más fuerza a su lengua y la convirtieron casi en una patria propia. El primer deber de todo musulmán era estudiar el Corán, el libro sagrado del Islam y, por cierto, el mayor monumento literario árabe. El conocimiento de que esta religión era la suya propia y de que sólo él estaba perfectamente cualificado para entenderla y practicarla, proporcionaba a cada árabe un criterio para juzgar los banales logros de los turcos.
Luego vino la revolución turca, la caída de Abdul Hamid y la supremacía de los Jóvenes Turcos. El horizonte se amplió momentáneamente para los árabes. El movimiento de los Jóvenes Turcos fue una revuelta contra la concepción jerárquica del Islam y las teorías panislámicas del viejo sultán, que había aspirado, al hacerse director espiritual del mundo musulmán, a ser también (inapelablemente) su director en los asuntos temporales. Estos jóvenes políticos se rebelaron y lo arrojaron a la cárcel, bajo el impulso de las teorías constitucionales de un Estado soberano. Así, en una época en la que Europa occidental empezaba a salir de la nacionalidad para entrar en la internacionalidad, y a retumbar con guerras alejadas de los problemas de raza, Asia occidental empezó a salir del catolicismo para entrar en la política nacionalista, y a soñar con guerras por el autogobierno y la autosoberanía, en lugar de por la fe o el dogma. Esta tendencia había estallado primero y con más fuerza en Oriente Próximo, en los pequeños Estados balcánicos, y los había sostenido a través de un martirio casi sin parangón hasta alcanzar su objetivo de separarse de Turquía. Más tarde se habían producido movimientos nacionalistas en Egipto, en la India, en Persia y, por último, en Constantinopla, donde fueron fortificados y reforzados por las nuevas ideas norteamericanas en materia de educación: ideas que, al ser liberadas en la vieja y elevada atmósfera oriental, formaban una mezcla explosiva. Las escuelas americanas, que enseñaban por el método de la investigación, fomentaban el desapego científico y el libre intercambio de opiniones. Sin proponérselo, enseñaban la revolución, ya que era imposible que un individuo fuera moderno en Turquía y al mismo tiempo leal, si había nacido de una de las razas sometidas -griegos, árabes, kurdos, armenios o albaneses- sobre las que durante tanto tiempo se ayudó a los turcos a mantener el dominio.
Los Jóvenes Turcos, en la confianza de su primer éxito, se dejaron llevar por la lógica de sus principios y, como protesta contra el panislamismo, predicaron la fraternidad otomana. Las crédulas razas súbditas -mucho más numerosas que los propios turcos- creyeron que estaban llamadas a cooperar en la construcción de un nuevo Oriente. Apresurándose a la tarea (llenos de Herbert Spencer y Alexander Hamilton) establecieron plataformas de ideas arrolladoras y aclamaron a los turcos como socios. Los turcos, aterrorizados por las fuerzas que habían desatado, apagaron el fuego tan repentinamente como lo habían avivado. Turquía se hizo turca para los turcos -Yeni-turan- se convirtió en el grito. Más tarde, esta política les orientaría hacia el rescate de sus irredenti -las poblaciones turcas sometidas a Rusia en Asia Central-; pero, antes que nada, debían purgar su Imperio de las irritantes razas sometidas que se resistían al sello gobernante. Los árabes, el mayor componente extranjero de Turquía, debían ser los primeros en ser eliminados. En consecuencia, los diputados árabes fueron dispersados, las sociedades árabes prohibidas, los notables árabes proscritos. Las manifestaciones árabes y la lengua árabe fueron suprimidas por Enver Pasha con más severidad que por Abdul Hamid antes que él.
Sin embargo, los árabes habían probado la libertad: no podían cambiar sus ideas tan rápidamente como su conducta; y los espíritus estabulados entre ellos no eran fáciles de sofocar. Leían los periódicos turcos, poniendo "árabe" por "turco" en las exhortaciones patrióticas. La represión los cargó de una violencia malsana. Privados de salidas constitucionales se volvieron revolucionarios. Las sociedades árabes pasaron a la clandestinidad y dejaron de ser clubes liberales para convertirse en conspiraciones. La Akhua, la sociedad madre árabe, se disolvió públicamente. Fue sustituida en Mesopotamia por la peligrosa Ahad, una hermandad muy secreta, limitada casi exclusivamente a los oficiales árabes del ejército turco, que juraron adquirir los conocimientos militares de sus amos y volverlos contra ellos, al servicio del pueblo árabe, cuando llegara el momento de la rebelión.
Era una sociedad grande, con una base segura en la parte salvaje del sur de Irak, donde Sayid Taleb, el joven John Wilkes del movimiento árabe, tenía el poder en sus dedos sin principios. A ella pertenecían siete de cada diez oficiales nacidos en Mesopotamia; y su consejo era tan bien mantenido que sus miembros ocuparon altos mandos en Turquía hasta el final. Cuando llegó el choque, y Allenby cabalgó a través del Armagedón y Turquía cayó, un vicepresidente de la sociedad estaba al mando de los fragmentos rotos de los ejércitos palestinos en la retirada, y otro estaba dirigiendo las fuerzas turcas a través de Jordania en la zona de Ammán. Sin embargo, más tarde, después del armisticio, grandes puestos en el servicio turco seguían ocupados por hombres dispuestos a volverse contra sus amos a una palabra de sus líderes árabes. A la mayoría de ellos, la palabra nunca les fue dada; porque esas sociedades eran pro-árabes solamente, dispuestas a luchar por nada más que la independencia árabe; y no podían ver ninguna ventaja en apoyar a los Aliados en lugar de a los turcos, ya que no creían en nuestras garantías de que los dejaríamos libres. De hecho, muchos de ellos preferían una Arabia unida por Turquía en miserable sujeción, a una Arabia dividida y perezosa bajo el control más fácil de varias potencias europeas en esferas de influencia.
Mayor que el Ahad era la Fetah, la sociedad de la libertad en Siria. Los terratenientes, los escritores, los médicos, los grandes funcionarios públicos se unieron en esta sociedad con un juramento común, contraseñas, signos, una prensa y un tesoro central, para arruinar al Imperio turco. Con la ruidosa facilidad de los sirios -un pueblo simiesco que tiene mucho de la rapidez japonesa, pero poco profunda- construyeron rápidamente una organización formidable. Buscaban ayuda en el exterior y esperaban que la libertad les llegara por súplica, no por sacrificio. Mantuvieron correspondencia con Egipto, con el Ahad (cuyos miembros, con verdadera torpeza mesopotámica, más bien los despreciaban), con el sherif de La Meca y con Gran Bretaña: en todas partes buscaban el aliado que les sirviera a su vez. También eran mortalmente secretas; y el Gobierno, aunque sospechaba su existencia, no podía encontrar pruebas creíbles de sus líderes o miembros. Tuvo que aguantarse hasta que pudo dar con pruebas suficientes para satisfacer a los diplomáticos ingleses y franceses que actuaban como opinión pública moderna en Turquía. La guerra de 1914 retiró a estos agentes y dejó al gobierno turco en libertad de actuar.