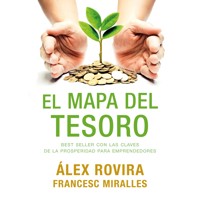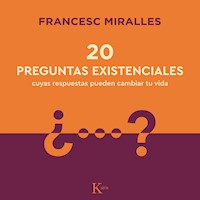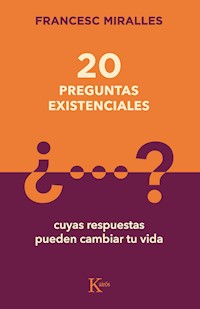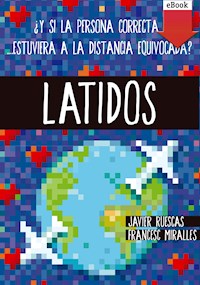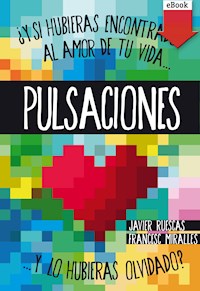Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Los libros del Lince
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué sueñan los europeos cuando están despiertos? ¿Hay lugar para el idealismo en el viejo continente? Los soñadores de esta novela de novelas creen que sí, e intentan llevar a cabo sus quimeras con distintos grados de catástrofe. Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia, Eslovenia e Italia son sus escenarios, en los límites de lo sensato. Divertidas y a veces trágicas, en estas aventuras laten los grandes temas del alma humana: el éxito, el amor, la comunicación, la eternidad... Miralles describe con humor y ternura los sueños de quienes se atreven a soñar despiertos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS SOÑADORES
FRANCESC MIRALLES
LOS SOÑADORES
Para obtener este libro en formato digital escribe tu nombre y apellido con bolígrafo o rotulador en la portada de la página 5. Toma luego una foto de esa página y envíala a <[email protected]>. A vuelta de correo recibirás el e-book gratis. Si tienes alguna duda escríbenos a la misma dirección.
© Francesc Miralles
© Malpaso Holdings, S. L.
Diputació, 327, principal 1.ª
08009 Barcelona
www.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-19154-17-0
Depósito legal: B 9104-2022
Primera edición: noviembre de 2022
Producción del ePub: booqlab
Maquetación: Joan Edo
Imagen de cubierta: The Punishment of Lust, Giovanni Segantini
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
UN LARGO VIAJE
Empecé a escribir libros, hace casi un cuarto de siglo, en dos mundos paralelos. En uno de ellos, redactaba libros de autoayuda bajo pseudónimo, además de hacer muchos otros trabajos en el sector editorial. En el otro, me inicié en la narrativa con novelas infantiles y juveniles.
Después de publicar Perdido en Bombay y Un haiku para Alicia, que ganó el premio Gran Angular, quise dar el salto a la novela de adultos.
Me habían advertido de que sería difícil, ya que a los autores de LIJ, como se denomina en siglas, no los tomaban en serio al incursionar en la literatura de adultos. Al menos en esa época.
Aun así, yo no quería ser un autor cuyos lectores se encuentran solo en las escuelas. Quería escribir también otra clase de libros, aquellos que me gusta encontrar cuando merodeo por las librerías.
En aquella época, escribía ficción en catalán y mi primer intento de hacer una novela de adultos terminó con el abandono tras haber escrito una cuarta parte, como explico en mi biografía Los lobos cambian el río.
Y, como le sucede a la mayoría de escritores, para mi nuevo proyecto tenía demasiadas ideas bullendo en mi cabeza. ¿Cuál elegir?
Me di cuenta de que muchas de las historias que me rondaban día y noche tenían un factor común: el ser humano enfrentado a un sueño aparentemente imposible.
Condicionado por los oráculos pesimistas, también me temía que, si lograba un editor, mi primera novela para adultos sería tal fracaso que no querrían publicarme nunca más. Eso me llevó a una conclusión alocada: ¿por qué no incluyes todas estas historias dentro de una misma novela? Así me aseguraría de que vieran la luz, como un parto de sextillizos, antes de estrellarme.
LA HIBRIDACIÓN Y LAS NOUVELLES
Curiosamente, en los talleres de narrativa que he dado en otra fase de mi vida, recomiendo a los autores que experimenten con la hibridación. Tal vez tienen dos o tres ideas que no les acaban de convencer. Entonces yo los desafío a que las integren en una sola historia, mucho más rica y potente.
Por ejemplo, imaginemos que un autor primerizo baraja estos posibles argumentos para un próximo proyecto:
La vida aburrida y solitaria de un funcionario en una colonia alejada del sistema solar.
La fijación de alguien por mimetizarse con los gatos y vivir como ellos.
Una historia de amor entre dos personas que, aunque acaban de conocerse, tienen recuerdos asombrosamente parecidos.
Quizá ninguna de las tres historias tenga suficiente entidad para animar al escritor a emprender su maratón, pero la cosa tal vez cambie si hacemos un cóctel literario con todas ellas. La sinopsis quedaría así:
El funcionario X, que lleva una vida aburrida en un lejano planeta, dedica su tiempo libre a mimetizarse con los gatos de la colonia hasta que conoce a Y, con quien comparte un pasado inexplicablemente parecido.
¿No resulta más excitante así?
En mi caso, no me vi capaz de hibridar seis historias distintas, cada cual con su propio escenario, porque habría tenido que lidiar con seis personajes principales y una legión de secundarios.
Como lo quería verter todo en un mismo libro, se me ocurrió que cada historia sería lo que los franceses llaman una nouvelle, una novela corta, con sus partes y capítulos. Lo que unificaría a las seis era que en cada una el protagonista persiguiría un sueño, así que se acabó llamando El somni d’Occident, en catalán, y, ahora, en esta edición revisada y corregida en castellano, simplemente Los soñadores.
2001, UNA ODISEA EDITORIAL
Diez años más tarde, siendo ya un autor profesional que firmaba contratos de los libros que aún no había escrito, recuerdo que regalé a mi agente, Sandra Bruna, una frase en reconocimiento de su trabajo. No recuerdo el autor de esta perla, pero venía a decir: «Cualquier tonto puede escribir un libro, pero para venderlo hay que ser un auténtico genio».
Me di cuenta de ello aquel año 2001, en el que emprendí la odisea de buscar un editor para la novela raruna que había concebido. En aquella época, aún se estilaba lo de mandar a las editoriales un manuscrito encuadernado con espiral. Añadías una carta de presentación con tus datos de contacto dentro del mismo sobre acolchado.
Yo debí de lanzar mi mísil literario a unos seis o siete sellos y, a excepción de uno que ahora mencionaré, no logré respuesta alguna. Ni siquiera la nota estándar de rechazo que coleccionan muchos autores consagrados.
El único feedback que obtuve fue el de un joven editor, Bernat Puigtobella, que entonces trabajaba en Edicions 62. No solo tuvo la amabilidad de leer mi manuscrito, sino que me convocó a su despacho para comentarme la novela.
Acudí a la editorial muy nervioso, como en una primera cita amorosa, y escuché atentamente todo lo que el editor tenía que decirme. Me hizo comentarios muy precisos sobre cada una de las nouvelles, lo cual demostraba que había leído El somni d’Occident con detenimiento.
El jarro de agua fría llegó al final:
«Dicho todo esto, mi respuesta es que no puedo publicarla. Sobre todo, porque no sabría cómo venderla».
Esto supuso una desilusión para mí, pero me sentía compensado por el tiempo que había dedicado el editor de 62 a mi ópera prima. Todavía hoy siento gratitud absoluta hacia Bernat Puigtobella.
ENTRA LA VOZ DEL INCONSCIENTE
Con el paso de las semanas y los meses, la falta de respuestas fue apagando mis esperanzas, mientras continuaba con mi vida. Proseguía con mis trabajos de editor, además de escribir títulos de autoayuda bajo seudónimo. De vez en cuando imprimía y encuadernaba con espiral mi novela para darla a leer a algún amigo que me la pedía.
Una tarde que acarreaba uno de aquellos tochos en la bolsa, después de que me hubieran cancelado una cita, subí a la librería FNAC de Plaça Catalunya a curiosear.
Ese era un hábito constante mientras ejercí de editor, primero en plantilla y luego free lance. Leía todos los números del Publisher’s Weekly y no podía pasar por una librería sin entrar a explorar. Rastreaba las mesas de novedades, leía sinopsis, cataba primeras páginas.
Por aquella época estaba al corriente de todo lo que sucedía en el mundo editorial, no había tendencia que se me escapara. Por eso me fijé, en la sección de novela en catalán, en una nueva colección de libros de narrativa contemporánea. No conocía la editorial, pero los diseños eran bellos y modernos, y publicaban traducciones de obras underground como el Sarah de J.T. Leroy. Al tener en la mano uno de aquellos libros, un resorte de la intuición me habló en voz alta y clara: «Ellos publicarán tu novela».
Obedeciendo aquel mensaje, miré en la página de créditos dónde se encontraba la editorial. Estaba en una calle cercana al parque de la Ciutadella.
Eran ya la seis de la tarde cuando decidí tomar el metro y presentarme allí sin cita alguna.
Para mi decepción, al llegar, la persiana metálica estaba casi echada. Solo se levantaba un palmo del suelo, prueba de que quedaba alguien dentro —quizá el personal de limpieza— antes de echar el cierre del todo.
Obedeciendo al impulso que me había llevado hasta allí, apunté mi número de teléfono en la portada y deslicé el manuscrito por debajo de la persiana. Luego me fui.
HAY COSAS QUE NO SALEN A LA PRIMERA
Veinticuatro horas después me llamaron por teléfono. El editor de la colección quería verme para contratar la novela.
Lo que hasta ese punto había sido tan difícil se volvió extremadamente fácil tras seguir la voz de mi intuición. Firmamos el contrato y me dejaron elegir incluso la imagen de portada, para la que utilicé la fotografía de una amiga: mostraba a un hombre de espaldas, sentado en la playa.
El escritor Vicenç Villatoro me escribió un prólogo y me presentaría en una selecta librería de Barcelona. Aún agradezco de corazón su tiempo y amabilidad.
Pocos meses después, el libro salía al mundo. Un par de periodistas generosos dedicaron una columna a la ópera prima de aquel desconocido que publicaba seis novelas en una.
Fue un fracaso mayúsculo. Un año más tarde había vendido apenas ciento cincuenta ejemplares. Aun así, yo seguía picando piedra para tratar de darla a conocer. En Sabadell, a veinte kilómetros de Barcelona, se inauguró una nueva biblioteca y me invitaron a presentar mi novela en un flamante auditorio con capacidad para cientos de personas.
Emocionado con aquella oportunidad, preparé varias piezas para piano —sabía que había uno en el auditorio— y contraté a un actor de l’Institut del Teatre para que hiciera una lectura dramatizada de un fragmento de cada nouvelle.
Tuvimos un solo espectador para la velada, un anciano que pasaba casualmente por allí y a quien las bibliotecarias obligaron a sentarse. Ellas mismas ocuparon dos butacas más. Cuando terminó aquel triste espectáculo, por compasión me compraron un libro cada una, aunque lo tenían ya en la biblioteca.
El regreso en el coche del actor fue profundamente desolador. La única chispa de luz fue el mensaje al móvil de un amigo enfermero, que trabajaba por la zona y no había podido acudir porque estaba de servicio.
—¿Cómo ha ido? —preguntó.
—No ha venido nadie —respondí.
—Francesc, ten en cuenta que en la vida hay cosas que no salen a la primera —me dijo.
Y tenía razón, porque seis años después publicaba amor en minúscula, que sería traducida a veintisiete idiomas.
UNA HIPOTÉTICA VIDA EN BRUSELAS
Por aquel entonces yo no podía sospechar nada de esto, así que decidí presentarme a unas oposiciones para ser editor en la Unión Europea. El trabajo no tendría nada que ver con los libros. Se trataba de estar al cargo de los boletines que publicaba España en el Parlamento Europeo.
Una tarea sin duda aburrida, pero el sueldo era astronómico, para lo que yo ganaba como free lance, y me atraía alejarme de la geografía de mi fracaso.
El problema era que yo había sabido de la convocatoria con muy poca antelación, y antes de ponerme a estudiar debía terminar los trabajos editoriales de los que vivía. No pude empezar a mirar el temario hasta el tren a Madrid, donde se hacían las oposiciones.
Calculo que el tiempo de estudio que dediqué a aquella oportunidad que podía cambiar mi vida no superó las tres horas. Con todo, es sorprendente lo cerca que estuve de acabar en Bruselas.
Aprobé los dos primeros exámenes y en el tercero caí por poco. Me quedé a las puertas de ser un bien pagado funcionario de la Unión Europea. Probablemente no habría salido ya de allí, así que puedo dar las gracias a aquel nuevo fracaso.
Curiosamente, entre los opositores descubrí, reconcentrado sobre los exámenes, a aquel mismo editor que me había contratado la novela.
ULTIMÁTUM Y DESPEDIDA
De regreso a la realidad, mi vida de free lance era una maratón agotadora. Trabajaba de sol a sol y de lunes a domingo. Haciendo innumerables trabajos a la vez solo lograba vivir al día, y a veces ni eso.
Recuerdo que en esa época me puse un ultimátum: «si a los treinta y cinco no puedo vivir de esto, abandono el mundo editorial». Buscaría trabajo en una escuela o en cualquier otro lugar donde tuviera un horario y un sueldo decentes.
Tenía un par de años para saber si podría lograrlo.
Escribí otra novela, Barcelona Blues, que nadie quería publicar, aunque acababa de conseguir una agente literaria. Para sentirme útil, me ofrecí para rastrear los manuscritos de espontáneos que le llegaban por decenas cada semana. Allí descubrí que tenía un don para descubrir best-sellers, aunque eso sería ya otra historia.
La finalidad de este prólogo es mostrar el largo viaje del presente libro, que desde que lo escribiera ha tardado más de veinte años en llegar a tus manos en español. Los soñadores es una rareza en toda regla y un superviviente de muchos naufragios. Espero que disfrutes de su lectura.
Con mucho cariño,FRANCESC MIRALLES
PRÓLOGO
¿CON QUÉ SOÑAMOS CUANDO ESTAMOS DESPIERTOS?
¿Con qué soñamos cuando estamos despiertos? ¿Cuáles son las quimeras, las grandes palabras, las grandes ideas o los grandes ideales que tensan nuestra vida y que nos conducen en alguna ocasión a dar un giro sorprendente y excéntrico de timón o —todavía más maravilloso— a no darlo nunca? Según su autor, Francesc Miralles, esta pregunta es la causa del libro que tenéis en vuestras manos, Los soñadores. No creo que este libro haya sido escrito para responder a estas cuestiones. Pero en cualquier caso ha sido concebido para que estas preguntas existan.
Y, a pesar de todo, Los soñadores no es un ensayo, sino un libro de narrativas. Aparentemente, es una antología de cuentos o de pequeñas novelas. También se podría decir que es un libro de fábulas o, si lo es de novelas, de novelas ejemplares como las de Cervantes. Pero no sé si esta afirmación significa gran cosa. Una fábula sería un cuento que tiene una vocación de ejemplo, de enseñanza moral, una intención reflexiva más allá del propio hecho de narrar. Una novela ejemplar sería aquella novela que explica una historia, no como entretenimiento, sino como ejemplo, como ilustración de una visión del mundo. Mi pregunta, entonces, sería si hay realmente novelas que no sean ejemplares, si hay cuentos que no sean también fábulas. En cualquier caso, en este libro, el carácter de ejemplo, el carácter de fábula, es especialmente visible. El narrador explica una historia por el antiguo y acreditado placer de narrar. Pero la explica también porque nos propone algo que va más allá, una visión del mundo.
Las fábulas de Los soñadores ilustran los ideales que soñamos cuando estamos despiertos, aquellas palabras que a veces tenemos en la boca, pero que todavía en más ocasiones tenemos en el horizonte, aquello que representa lo que nos mueve. Soñamos con el bienestar, la bondad, la eternidad, el tiempo, Dios… En el libro hay palabras poco amables para Platón, el padre de los idealismos y de las grandes abstracciones metafísicas. En cualquier caso, casi siempre estas palabras que nos tensan, estos sueños que nos sirven de hoja de ruta, resultan ser hitos difíciles o imposibles de conseguir. Quimeras, por decirlo de algún modo. Más que de Platón, el autor parece heredero de otro de los pilares fundamentales de la cultura occidental: Cohélet, el autor del Eclesiastés, el libro de la Biblia que más le gustaba a Espriu y que puede parecer más amargo. Nos dice que ir detrás de las grandes palabras es una forma de perseguir el viento. Y el viento nunca se deja atrapar.
Aun así, Los soñadores no es un libro amargo ni pesimista. Como lectores, nos identificamos y entendemos las quimeras de estos personajes que se mueven por paisajes muy concretos, muy bien dibujados, muy fieles y muy informativos. Tal vez nosotros no haríamos lo que ellos hacen, pero entendemos que ellos lo hagan. Tal vez porque, al fin y al cabo, sus quimeras son nuestras quimeras. Al fin y al cabo, nosotros somos ellos. Al fin y al cabo, tenemos —despiertos— los mismos sueños.
VICENÇ VILLATORO
Construir por debajo del cieloes construir demasiado bajo.
EDWARD YOUNG
EL SUEÑO DE LA PALABRA
PREINSCRIPCIÓN
1
Que uno sea tímido no implica necesariamente tener que llegar virgen a los treinta y cinco años, resignarse a vigilar un parking, ni convivir con una anciana loca, pero en el caso de Alistair se daban las tres circunstancias.
Como ocurre en otras familias, el flagrante fracaso del chico se agravaba por el contraste con su única hermana, Elizabeth, una mujer esculpida por los dioses que se había licenciado en Ciencias Económicas con las máximas calificaciones, y que disponía de casa propia con jardín en el selecto barrio de Kew Gardens.
Por suerte, Alistair no era envidioso, y admiraba tanto a Liza como ella lo detestaba a él, tal vez porque era su única mancha en un currículum impecable. En la última cena de Navidad, su hermana le había dicho sin tapujos:
—No estás solo por tu alopecia, ni porque vayas un poco jorobado o tengas los dientes amarillos, sino porque eres incapaz de comunicarte. No he conocido a un hombre más tímido en todo Londres. Aunque no tengas mucho que decir, valdría la pena intentarlo.
2
—¿Eso es todo?
—Sí… Creo que sí.
El profesor Silverman escrutaba a Alistair como si lo tuviese bajo un microscopio virtual. Por su consulta pasaban muchos fracasados, verdaderos catálogos de penas, pero aquel nuevo cliente los superaba a todos con creces. Encogido en el diván como un pollo desplumado, Alistair se frotaba las manos lentamente, como a la espera de un fuego que tuviese que encenderse algún día.
Silverman agitó ligeramente la cabeza, como si quisiese desprenderse de un problema —propio o ajeno— que le estorbaba, y expuso con voz clara e imponente:
—Antes de entrar en materia, le tengo que aclarar que no soy psicólogo. ¿No se lo ha dicho Elizabeth?
—Me temo que no.
—Doy clases de retórica en una escuela de alta gestión. También trato a particulares de vez en cuando, pero no a personas de la calle como usted. No me malinterprete; yo vengo del campo de la publicidad y mi trabajo es ayudar a ejecutivos, políticos y conferenciantes a optimizar su mensaje. Soy, digámoslo así, asesor de comunicación. De hecho, he aceptado su caso por la amistad que me une a su hermana.
Alistair pensó que se había metido en un buen lío al escuchar la propuesta de Liza, impresión que le confirmaron las siguientes palabras:
—También le digo otra cosa: cuando asumo un reto, como es su caso, lo llevo hasta las últimas consecuencias.
Entonces Alistair, que lo escuchaba cabizbajo, reunió todas sus fuerzas para preguntar:
—¿Y cuánto costará la terapia, profesor?
—Tratándose de usted, y viniendo de parte de quien viene, le haré una sustancial rebaja de mis honorarios: pongamos 2.300 libras por las doce sesiones.
Al ver que el pobre desgraciado había palidecido, añadió en tono conciliador:
—Me hago cargo de que usted tiene una ocupación modesta. Por este motivo, fraccionaremos el pago en dos mitades: una al empezar el curso y la otra al final. ¿Le parece bien?
—Tendré que hacer números —reconoció Alistair, mientras calculaba cuántos meses de horas extra le harían falta para reunir aquella cantidad, que le parecía del todo desorbitada.
—Si le soy franco, no necesito el dinero —añadió Silverman—, mis ingresos son lo bastante altos como para prescindir de estas 2.300 libras. Podría trabajar gratis o bien cobrarle un precio simbólico. Si no lo hago, es por su propio bien. Si le abaratase el tratamiento, usted devaluaría su importancia y dejaría de ser eficaz. ¿Lo comprende?
3
Llegados a este punto, quizá sería necesario decir algo del lugar donde vivía Alistair. La casa no estaba mal del todo: era una pequeña mansión eduardiana en pleno Hampstead. El mal estado en el que se encontraba la fachada, no obstante, podía hacer pensar a quien pasase por allí que la mansión estaba deshabitada, o bien que solo residían fantasmas. Y no iría muy desencaminado.
Aparte de Alistair, que alquilaba una habitación en la primera planta, residían la propietaria de la casa —una nonagenaria con demencia senil— y su cuidador, un pakistaní que se hacía llamar Rash, aunque su nombre completo era Rashid-Omar. Aquel mes de junio haría ocho años que Alistair, después de la muerte en accidente de sus padres, había ingresado en la mansión de Miss Flory, que por aquel entonces ya desvariaba un poco.
La anciana dama no tenía a nadie en el mundo, casi como él. Tan solo contaba con aquella casa que se caía a trozos, y una pensión que —sumada al alquiler de Alistair— le llegaba justo para pagar los gastos generales y a Rashid-Omar en particular.
4
—¿Quieres sopa? —le preguntó el pakistaní—. Ayer la vieja se dejó un montón.
Alistair consultó su reloj: era más de la una.
—Sí, gracias. Pero date prisa, tengo que irme.
Y se sentó, todavía soñoliento, mientras esperaba a que le llevase el plato a la mesa. Rash no tenía ninguna obligación; al fin y al cabo, trabajaba solo para Miss Flory. Sin embargo, siempre cocinaba más de la cuenta para que también pudiese comer Alistair, de quien recibía una propina suplementaria de veinticinco libras semanales. La anciana no sabía nada de eso, ni de muchas otras cosas que se hacían a sus espaldas, ya que se pasaba el día en su habitación hablando sola. A veces también cantaba.
Rash tenía la costumbre de sentarse delante de Alistair mientras él comía. Lo observaba con esos ojos negrísimos —que solo tiene la gente de Indostán— los cuales contrastaban con una dentadura extremadamente blanca.
—¿Ha ido bien la noche? —le preguntó.
—Ha sido extraordinaria. Han entrado veintitrés coches y han salido once.
—No sé cómo puedes estar en ese agujero.
Estuvo a punto de contestarle «y yo no sé cómo puedes lavarle el culo a esa vieja chiflada», pero se limitó a encogerse de hombros, como diciendo c’est la vie, y siguió sorbiendo la sopa. Pero Rash nunca daba una conversación por finalizada:
—Ayer por la tarde no se te vio el pelo.
—Es que no estaba.
El pakistaní sonrió maliciosamente y luego dijo:
—Ali, no me harás creer que has conocido a una mujer…
—No, pero he conocido a un consultor. Me asegura que mi vida va a cambiar.
5
La tarde era lo bastante tibia como para estirar las piernas. Salió a buscar aire en previsión de futuros encierros en el garaje, que estaba enterrado en el poco recomendable barrio de Elephant & Castle.
Mientras paseaba por las paradas de segunda mano de Camden Town, donde se exhibían objetos tan curiosos como vasos agrietados y peines sin púas, le vino a la mente la imagen del doctor Silverman, como un santo al que acababa de encomendarse, con la diferencia de que los santos se conforman con un cirio, y el profesor le exigía el talón de 1.150 libras que llevaba en el bolsillo.
La noticia de la terapia experimental a la que había aceptado someterse se difundió enseguida en su reducido círculo. Y el hermano de Rashid-Omar, que era muy devoto, le advirtió seriamente contra todo el oficio de los psicólogos y consultores.
—Son mala gente. Solo quieren robarte el dinero.
—Tan solo es un curso de comunicación —justificó Alistair.
—Ve a la mezquita. Allí encontrarás a quien te escuche.
NIVEL I
6
Aunque el profesor Silverman afirmase que no era psicólogo, recibía a las visitas particulares en un gabinete de psiquiatras y psicoanalistas. Por este motivo, siempre había dos o tres pacientes en la sala de espera.
Eso no le gustaba ni un pelo a Alistair, que se empleaba a fondo para adoptar un posado falsamente sereno mientras hojeaba una revista. Quería hacerle notar al resto que él no era un enfermo como los demás, sino que se encontraba allí por algún motivo puntual, como trastornos de sueño o algo así. Pero lo que más le sacaba de quicio era el suave hilo musical, ya que tenía la impresión de que lo ponían por aquello de «la música amansa a las fieras».
Entonces se abrió la puerta de la sala de espera y el profesor Silverman le invitó a que lo acompañase. Levantándose con estudiada indiferencia, Alistair salió de la sala marcando un paso marcial.
7
—Su hermana me ha explicado que usted está más colgado que una longaniza, y perdone la expresión.
—¿Eso le ha dicho?
—Con estas palabras —sonrió el profesor—. Pero ha llegado el momento de ponerle remedio.
Alistair hubiese querido decirle que contaba con personas que lo apreciaban: Rash y su hermano, el dueño del parking, los relevos de turno con los que siempre se saludaba, pero el profesor ya había iniciado su discurso inaugural:
—Hay personas solitarias, como usted, que recurren a los manuales de autoayuda convencionales. Y créame que la mayoría de estos libros más que una autoayuda son un autoengaño.
—Yo no leo.
—Mejor, todo eso que tenemos ganado. Porque quiero que se centre en el tratamiento que convertirá a Alistair Jones en un hombre nuevo. Formulado de otra manera, sustituiremos el método Carnegie por el método Ogilvy.
Al ver que el paciente no entendía a qué o a quién se estaba refiriendo, aclaró:
—Lo que quiero decir es que, hoy en día, es mejor confiar en los profesionales de la publicidad, que saben lo que se hacen en todo esto de la comunicación. Al fin y al cabo, usted también es un producto.
—¿Cómo dice?
—Entiéndame bien: usted —como yo o cualquier otro— es un producto en la medida en que se encuentra en el mercado de las relaciones humanas. Y toda relación, ya sea de amistad, laboral o sentimental, no deja de ser un negocio, un intercambio de intereses: yo pongo la oreja y tú las historias interesantes, tú propones un plan y yo te ayudo a llevarlo a cabo, y así ambos sacamos provecho. ¿Me sigue?
—Creo que sí.
—Pues bien, todo indica que su producto, que es usted, no está teniendo la aceptación deseada y, por lo tanto, necesita urgentemente una campaña de marketing. Hace falta «posicionarlo» adecuadamente en el mercado de las relaciones humanas. No es suficiente con que usted sea como es, también se tiene que explicar; tiene que ser el escaparate de sus cualidades, ya que la discreción nos hace invisibles a ojos de los demás.
Alistair estaba asustado —aquello superaba todas sus expectativas—, razón por la cual prefirió mantener absoluto silencio desde la seguridad de su diván.
—Resumiendo: usted debe construir una nueva imagen pública que predisponga a los consumidores de ocio a adquirir su compañía. Tenemos que relanzar su yo, dotarlo de una marca propia.
Entonces el profesor se puso de pie y acabó de subir la persiana, que ocultaba la última luz de la tarde.
—Ahora bien, como todo producto nuevo en el mercado, tendrá que luchar contra un enemigo muy poderoso. ¿Sabe a lo que me refiero? —y se volvió hacia él con los ojos brillantes, ante el colofón que se acercaba.
—¿Yo mismo?
El profesor suspiró ligeramente y, cuando parecía haber recuperado el dominio de sí mismo, exclamó:
—¡No, la competencia!
Acto seguido, apoyó las palmas de sus manos sobre la mesa, mientras clavaba la mirada en un Alistair cada vez más encogido.
—A ver, Sr. Jones, ¿por qué las chicas más espléndidas y los chavales más divertidos no hacen cola en su casa?
Después de unos segundos, dubitativo, Alistair respondió:
—Porque prefieren estar en casa de otra persona.
—Eccolo qua! —gritó el profesor aplaudiendo—. La competencia le roba una compañía que podría ser suya. Por consiguiente, tenemos que derrotarla ofreciendo mejores condiciones. ¿Conoce la parábola del oso?
—La verdad es que no.