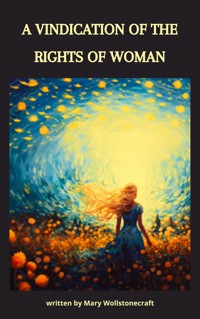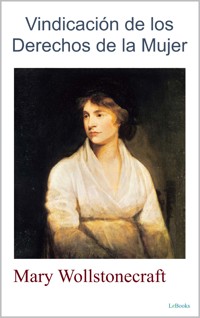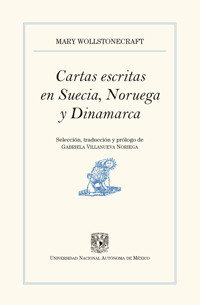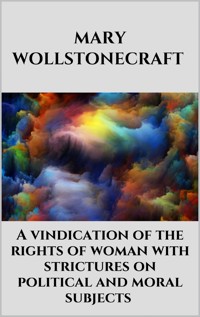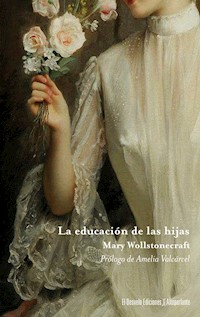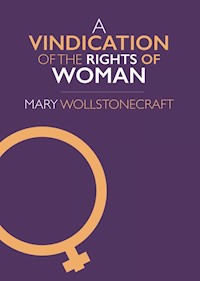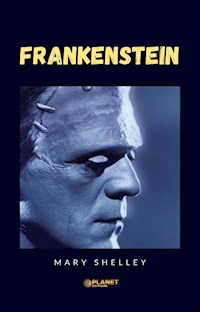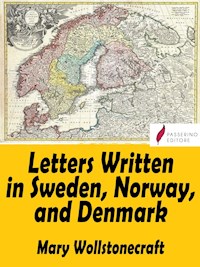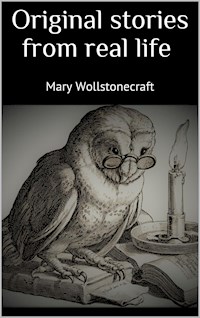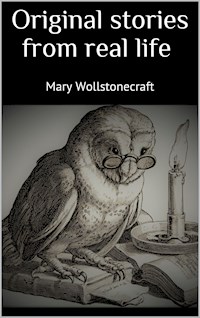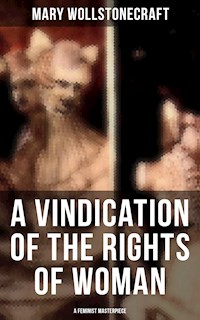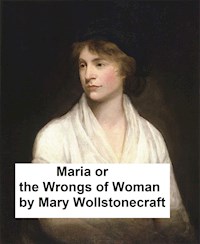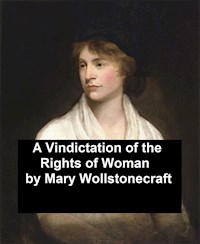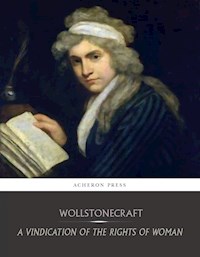Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MALPASO
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ficciones
- Sprache: Spanisch
«¿Por qué no nací hombre? O simplemente, ¿por qué nací?». María es explotada por su marido, que se casa con ella por el dinero de su familia, intenta prostituirla entre sus amigos y acaba internándola en un manicomio. Por el camino, conocerá a otras mujeres a quienes contará su historia, y ellas también compartirán las injusticias y obstáculos que han sufrido en sus vidas. Una novela que denuncia la violencia a la que se enfrentaban las mujeres del siglo XVIII, atrapadas entre sus matrimonios y la indiferencia de sus padres que, desgraciadamente, todavía ocurre en el siglo XXI. Mary Wollstonecraft fue una rebelde con causa, que desafió durante toda su vida las normas sociales. Cuando se publicó María o los errores de la mujer, ya era una famosa polemista y reformadora social, había mantenido una estrecha relación con tres hombres diferentes, se había trasladado al París revolucionario y había vuelto, dado a luz a dos hijas —una de ellas fuera del matrimonio— y, no menos importante, había muerto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARY WOLLSTONECRAFT (Spitalfields, Londres, 1759 - Somers Town, Londres, 1797). Escritora, filósofa y defensora de los derechos de la mujer, fue uno de los primeros iconos del movimiento feminista. Tras una infancia agitada, abrió una escuela y trabajó como institutriz en Irlanda. Escribió y publicó diversas obras, entre ellas Reflexiones sobre la educación de las hijas (1787) y el famoso tratado Vindicación de los derechos de la mujer (1792). En 1797, se casó con William Godwin, con quien tuvo una hija, la futura Mary Shelley. Wollstonecraft murió de septicemia poco después de dar a luz. María o los errores de la mujer fue publicado póstumamente en 1798.
«¿Por qué no nací hombre? O simplemente, ¿por qué nací?».
María es explotada por su marido, que se casa con ella por el dinero de su familia, intenta prostituirla entre sus amigos y acaba internándola en un manicomio. Por el camino, conocerá a otras mujeres a quienes contará su historia, y ellas también compartirán las injusticias y obstáculos que han sufrido en sus vidas. Una novela que denuncia la violencia a la que se enfrentaban las mujeres del siglo XVIII, atrapadas entre sus matrimonios y la indiferencia de sus padres que, desgraciadamente, todavía ocurre en el siglo XXI.
Mary Wollstonecraft fue una rebelde con causa, que desafió durante toda su vida las normas sociales. Cuando se publicó María o los errores de la mujer, ya era una famosa polemista y reformadora social, había mantenido una estrecha relación con tres hombres diferentes, se había trasladado al París revolucionario y había vuelto, dado a luz a dos hijas —una de ellas fuera del matrimonio— y, no menos importante, había muerto.
Ridiculizada en su momento y celebrada hoy en día, la autora de Vindicación de los derechos de la mujer habla a las mujeres de nuestra época en busca de la liberación moral, intelectual y económica.
MARÍA O LOS ERRORES DE LA MUJER
MARY WOLLSTONECRAFT
MARÍA O LOS ERRORES DE LA MUJER
TRADUCCIÓN DE MANUEL MANZANO
TÍTULO ORIGINAL:Maria or, The Wrongs of Woman
© Mary WollstonecraftFecha de publicación original: 1798Texto extraído de The Project Gutenberg© Traducción: Manuel Manzano
© Malpaso Holdings S. L., 2024Diputació, 327, principal 1.ª08009 Barcelonawww.malpasoycia.com
ISBN: 978-84-19154-80-4Primera edición: 2024
Producción del ePub: booqlabImagen de cubierta: Chux Picco
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.
NOTA A LA EDICIÓN
Mary Wollstonecraft murió antes de acabar la obra. Por esta razón, al final del texto se encuentran los apuntes esparcidos de varios posibles finales que la autora había pensado. Entre ellos, se incluye uno de los que sí escribió. En 1798, un año después de su muerte, su marido, William Godwin, publicó la obra inacabada junto con los apuntes de la escritora, con el título Maria or, The Wrongs of Woman. Este texto se encuentra dentro del volumen Posthumous Works of the Author of A Vindication of the Rights of Woman. Tal como indica William Godwin en su prefacio, en algunos momentos tuvo que completar frases del manuscrito, de ahí que sus aportaciones aparezcan entre corchetes. Las notas al pie, menos aquellas especificadas del traductor, también son de Godwin.
PREFACIO DEL EDITOR
El público se encuentra aquí con la última aspiración literaria de una autora, cuya fama ha sido extraordinariamente extensa, y cuyo talento ha recibido, probablemente, la máxima admiración de quienes juzgan el valor literario con el mayor rigor y discernimiento. Hay algunas personas, a quienes sin lugar a duda les puede complacer leer sus obras, que hubieran preferido que esta historia no llegara a ver la luz, ya que está incompleta. Sin embargo, hay una sensibilidad, muy apreciada por las mentes cultivadas y con imaginación, que encuentra un melancólico deleite en la contemplación de estas obras inacabadas del genio, estos esbozos de lo que, si se hubieran completado de acuerdo con la concepción del escritor, tal vez habrían dado un nuevo impulso a las costumbres de este mundo.
El propósito y la estructura de la siguiente obra habían constituido durante mucho tiempo uno de los temas favoritos de reflexión para su autora, que los consideraba capaces de tener una repercusión notable. La composición se alargó durante doce meses. Estaba ansiosa por hacer justicia a su idea original, por lo que retomó y revisó el manuscrito varias veces. En una carta a un amigo, hablando específicamente sobre este tema, dice: «Soy perfectamente consciente de que algunos de los episodios deberían ser cambiados y realzados con matices más armoniosos; y deseaba aprovechar en cierta medida la crítica, antes de empezar a encajar los hechos en el relato, cuyo esquema tengo ya esbozado en mi mente».1 Los únicos amigos con quienes la autora compartió este manuscrito fueron el Sr. George Dyson, traductor de The Sorcerer, y el presente editor; no existe autor inexperto que haya mostrado un mayor interés en aprovechar todas las críticas y sugerencias que pudiera recibir.2
Al revisar el manuscrito para la imprenta, el editor se vio obligado, en algunos lugares, a conectar las partes más acabadas con las páginas de una versión anterior, y a veces le pareció necesario añadir una o dos líneas con este fin. Dondequiera que se haya tomado tal libertad, las frases adicionales se encontrarán entre corchetes; siendo el deseo más ferviente del editor no entrometerse en la obra, sino dar al público las palabras, así como las ideas, de la autora.
Lo que sigue a continuación no es un prefacio escrito por la autora de la manera habitual, sino meras pistas para un prefacio que, si bien no completó como pretendía, merecía la pena conservar.
WILLIAM GODWIN
1 El prefacio de la autora cita un fragmento más largo de esta carta.
2 Hace referencia a los catorce primeros capítulos.
PREFACIO DE LA AUTORA
Los agravios de la mujer, como los agravios de la parte oprimida de la humanidad, pueden ser considerados necesarios por sus opresores; pero seguramente hay unos pocos que se atreverán a adelantarse a su tiempo, y conceder que mis esbozos no son la aberración de una fantasía perturbada ni las figuraciones de un corazón herido.
Al escribir esta novela, me he esforzado más por retratar las pasiones que las formas y los modales. En muchos casos podría haber aumentado el dramatismo de las escenas, si hubiera sacrificado mi objetivo principal: el deseo de exhibir la miseria y la opresión a las que están sometidas las mujeres, y que surgen de las leyes y costumbres segregativas de la sociedad.
En la invención de la historia, este punto de vista contuvo mi fantasía; por lo tanto, debe ser considerada más bien como la historia de la mujer, en vez de la historia de una mujer en concreto. He encarnado concepciones y actitudes mentales.
En muchas obras de este tipo se permite que el héroe sea mortal, y que se convierta en sabio y virtuoso, además de feliz, por una serie de acontecimientos y circunstancias. Las heroínas, por el contrario, deben nacer inmaculadas y actuar como diosas de la sabiduría, como minervas perfectamente formadas recién salidas de la cabeza de Júpiter.
[Lo que sigue es un extracto de una carta de la autora a un amigo, a quien le mostró su manuscrito]. Por mi parte, no puedo imaginar ninguna situación más angustiosa para una mujer sensible y de mente instruida que verse atada de por vida a un hombre como el que he descrito; obligada a renunciar a todos los afectos humanizadores, y a la posibilidad de cultivar sus gustos, no fuera que su percepción de la gracia y el refinamiento de los sentimientos agudizaran hasta la agonía las punzadas de la decepción. El amor, que la imaginación embellece con su colorido hechizante, debe ser alimentado con buenas dosis de delicadeza. No podría hacer más que despreciar, o más bien tacharla de vulgar, a la mujer que pudiera soportar un marido como el que he esbozado.
Estos me parecen (las conductas y los sentimientos despóticos que imperan en el fuero conyugal) los agravios del mundo contra las mujeres, porque les degradan la mente. Las que se llaman grandes desgracias pueden impresionar más fuertemente la mente de los lectores comunes; tienen más de lo que con justicia puede llamarse efecto escénico; no obstante, es la descripción de sensaciones más sutiles lo que, en mi opinión, constituye el mérito de nuestras mejores novelas. Esto es lo que pretendo, y mostrar los agravios de diferentes clases de mujeres, igualmente opresivos, pero necesariamente diversos por la diferencia de educación.
CAPÍTULO 1
Con frecuencia se han descrito casas del terror, y castillos llenos de espectros y quimeras, conjurados por el mágico hechizo del genio para atormentar el alma y embrujar la mente inquieta. Aunque, formados de la materia de que están hechos los sueños, ¡qué eran comparados con la mansión de la desesperación, en uno de cuyos rincones estaba sentada María, tratando de recordar sus dispersos pensamientos!
La sorpresa, el asombro, que rayaban la locura, parecían haber suspendido sus facultades, hasta que, despertando poco a poco a una aguda sensación de angustia, un torbellino de rabia e indignación reavivó su torpe pulso. Un recuerdo tras otro, con espantosa rapidez, amenazaba con encender su cerebro y convertirla en una compañera idónea para aquellos habitantes terroríficos, cuyos gemidos y chillidos no eran sonidos insustanciales de vientos silbantes o pájaros sobresaltados, modulados por una fantasía romántica, que divierten mientras atemorizan, sino tonos de miseria que llevan una espantosa certeza directamente al corazón. ¡Qué efecto no habrían de producir en una persona totalmente entregada a la compasión humana y torturada por los temores de la maternidad!
La imagen de su bebé flotaba continuamente en la vista de María, y recordaba la primera sonrisa lúcida, como nadie más que una madre, una madre desgraciada, puede concebir. La oía medio hablar, medio arrullar, y sentía los deditos centelleantes en su pecho ardiente, un pecho rebosante del alimento por el que esta niña tan querida podría estar suspirando en vano. María se afligió al pensar que podría recibir el alimento maternal de una extraña, pero ¿quién la cuidaría con la ternura de una madre, con la abnegación de una madre?
Las sombras que se retiraban de las penas pasadas volvían en un tenebroso tropel, y parecían dibujarse en las paredes de su prisión, magnificadas por el estado de ánimo en que las contemplaba; seguía llorando por su hija, lamentaba que fuera una hija, y anticipaba los males agravados de la vida que su sexo hacía casi inevitables, aun temiendo que ya no existiera. Habiendo empleado la imaginación durante tanto tiempo en abrir el abanico de posibilidades, pensar que había sido borrada de la existencia era una agonía, pero verla a la deriva en un mar desconocido no era menos desolador.
Después de haber sido durante dos días presa de emociones impetuosas y variables, María empezó a reflexionar más serenamente sobre su situación actual, ya que el descubrimiento del acto de atrocidad del que había sido víctima la había incapacitado para la reflexión sobria. No podía haber imaginado, siquiera llevando al extremo la corrupción y la degradación moral, que un complot similar pudiera haber entrado en una mente humana. Había sido aturdida por un golpe inesperado. Sin embargo, la vida, por triste que fuera, no era para resignarse indolentemente ni para soportar la miseria sin esfuerzo y calificarla orgullosamente de paciencia. Hasta entonces solo había meditado para identificar el dardo de la angustia, y había reprimido los latidos de la naturaleza indignada simplemente con la fuerza del desprecio. Ahora se esforzaba por fortalecer su mente y preguntarse a qué se dedicaría en su lúgubre celda. ¿Acaso no se trataba de escapar para socorrer a su hija y frustrar los planes mezquinos de su tirano, que no era otro que su marido?
Estos pensamientos despertaron su espíritu dormido, y recobró la serenidad que parecía haberla abandonado en la infernal soledad en que había sido precipitada. Las primeras emociones de abrumadora impaciencia empezaron a remitir, y el resentimiento dio paso a la ternura y a una meditación más sosegada; aunque la cólera detuvo una vez más la tranquila corriente de reflexión cuando intentó mover sus brazos esposados. Pero aquella indignación solo podía excitar momentáneos sentimientos de desprecio, que se evaporaron en una leve sonrisa, pues María estaba lejos de pensar que una ofensa personal fuera difícil de soportar con magnánima indiferencia.
Se acercó a la pequeña ventana enrejada de su habitación, y durante un rato considerable solo contempló la extensión azul, aunque desde la ventana se veía un jardín desolado y parte de un enorme montón de edificios que, después de haber sufrido durante medio siglo la decadencia, habían sido sometidos a algunas torpes reparaciones para hacerlos habitables. La hiedra había sido arrancada de las torrecillas, y las piedras que no habían servido para tapar las grietas del tiempo y repeler el embate de los elementos, se habían dejado amontonadas en el desordenado patio. María contempló esta escena no sabía cuánto tiempo, o más bien contempló las paredes y reflexionó sobre su situación. Poco después de su entrada a esta prisión, más horrible que cualquier otra, María se había quejado de injusticia al amo con un tono que habría justificado el trato que él le daba, si una sonrisa maligna, en el momento en que ella apelaba a su buen juicio, no hubiera sofocado sus quejas con una terrible convicción. Por la fuerza o por consenso, ¿qué se podía hacer? Pero seguro que alguna idea se le ocurriría a una mente activa, sin ninguna otra ocupación, y con la suficiente resolución para arriesgar la vida frente a la oportunidad de la libertad.
En medio de estas reflexiones entró una mujer, con paso firme y decidido, rasgos muy marcados y grandes ojos negros, que clavó fijamente en los de María, como si quisiera intimidarla, diciéndole al mismo tiempo:
—Será mejor que se siente y cene, en vez de mirar las nubes.
—No tengo apetito —replicó María, que antes se había propuesto hablar con suavidad—, ¿por qué habría de comer nada?
—No obstante, a pesar de eso, debe comer y comerá. He tenido muchas damas a mi cuidado que han resuelto morirse de hambre, pero, tarde o temprano, desistieron de su intento al recobrar el juicio.
—¿De verdad cree que estoy loca? —preguntó María encontrándose con la mirada escrutadora de los ojos de la mujer.
—En este momento, no. Pero ¿qué prueba eso? Solo que debe ser vigilada con más cuidado por parecer a veces tan razonable. No ha probado bocado desde que entró en esta casa. —María suspiró inteligiblemente—. ¿Podría algo más que la locura producir tal repugnancia por la comida?
—Sí, la pena. No haría esta pregunta si supiera lo que es.
La sirvienta negó con la cabeza, y una espantosa sonrisa de desesperada entereza sirvió de respuesta forzosa, e hizo que María hiciera una pausa, antes de añadir:
—Sin embargo, comeré algo. No tengo intención de morirme. No, conservaré mis sentidos y la convenceré a usted, antes de lo que cree, de que mi intelecto nunca ha sido perturbado, aunque el ejercicio de él haya sido suspendido por alguna droga infernal.
La duda se acumuló aún más en la frente de su guardiana mientras María intentaba convencerla de su error.
—¡Tenga paciencia! —exclamó María con una solemnidad que inspiraba temor—. ¡Dios mío! ¡Como si a estas alturas no hubiera aprendido nada!
Una voz sofocada delataba las agonizantes emociones que se esforzaba por contener; y venciendo un escalofrío de disgusto, se forzó a comer lo suficiente para demostrar su docilidad, volviéndose de forma perpetua hacia la recelosa mujer, cuya observación cortejaba, mientras hacía la cama y arreglaba la habitación.
—Venga a verme a menudo —dijo María con tono persuasivo, como consecuencia de un vago plan que había ideado apresuradamente, cuando, después de observar la forma y los rasgos de esta mujer, se sintió convencida de que tenía un entendimiento por encima del común—. Y créame loca, hasta que se vea obligada a reconocer lo contrario.
La mujer no era tonta, es decir, estaba por encima de las de su clase, y la miseria no le había petrificado del todo la sangre de la misericordia, que adquiere un fluir más ordenado cuando somos capaces de meditar sobre nuestra propia desgracia. Fueron las maneras de María, más que sus explicaciones, lo que provocó que una leve sospecha acudiera a su mente acompañada de la compasión inevitable, pero otras ocupaciones y el hábito de desterrar la compunción le impidieron, por el momento, examinarla más minuciosamente.
Sin embargo, cuando se le dijo que nadie excepto el médico designado por la familia de ella podía ver a la dama al final de la galería, abrió aún más sus agudos ojos y pronunció un «hum» antes de preguntar: «¿Por qué?». Se le respondió muy breve que la enfermedad era hereditaria y que los ataques solo se producían a intervalos muy largos e irregulares, por lo que debía ser vigilada de manera cuidadosa, ya que la duración de estos períodos de lucidez solo la hacían más perversa cuando cualquier disgusto o capricho provocaba el paroxismo del frenesí.
Si su amo hubiese confiado en ella, es probable que ni la piedad ni la curiosidad la hubiesen hecho desviarse de la línea recta de sus obligaciones, porque había sufrido demasiado en su trato con el género humano, para no estar decidida a garantizarse el favor de alguien, más bien por acomodarse a las tendencias de la gente que por cortejar su aprobación por la integridad de su conducta. Una desgracia nefasta la había dejado en el mismo umbral de la existencia, y la desdicha de su madre parecía un pesado peso atado a su inocente cuello, para arrastrarla a la perdición. No podía decidirse heroicamente a socorrer a una desgraciada; pero, ofendida por la mera suposición de que podía ser engañada con la misma facilidad que una vulgar criada, ya no contuvo su curiosidad; y, aunque nunca llegó a comprender del todo sus propias intenciones, se sentaba, cada vez que podía zafarse de su obligación de guardiana, a escuchar la historia que María estaba ansiosa por relatar con toda la persuasiva elocuencia del dolor.
Es tan alentador ver un rostro humano, aunque poco de la divinidad de la virtud resplandezca en él, que María esperaba con ansias el regreso de la asistente, como un rayo de luz que rompiera la penumbra de esa letargia. Se daba cuenta de que regodearse en la amargura embotaba o agudizaba las facultades hasta los dos extremos opuestos: produciendo estupidez, aquella melancolía abatida de la indolencia, o avivando la inquieta actividad de una imaginación perturbada. Se hundía en un estado, después de fatigarse con el otro; hasta que la falta de ocupación se hizo aún más dolorosa que el peso o la sensación de la pena; y el confinamiento que la relegaba a un rincón de la existencia, con una perspectiva invariable ante ella, se tornó el más insoportable de los males. La llama de la vida parecía gastarse en perseguir la niebla de una mazmorra que ningún sortilegio podía disipar. ¿Y con qué fin reunía ella toda su energía?
Aunque no consiguió despertar de modo inmediato un vivo sentimiento de injusticia en la mente de su guardiana, porque se había sofisticado hasta convertirse en misantropía, sí consiguió llegarle al corazón. Jemima (solo tenía derecho a un nombre cristiano, lo cual no le había procurado nunca ningún privilegio cristiano) pudo escuchar pacientemente los detalles del confinamiento de María aduciendo falsas excusas. Había sentido en carne propia la aplastante mano del poder, endurecida por el ejercicio de la injusticia, y había dejado de asombrarse ante las perversiones del entendimiento, que sistematizan la opresión; aun, cuando le dijo que le habían arrebatado a su hija, de solo cuatro meses de edad, incluso mientras ejercía el más tierno oficio maternal, la mujer despertó en un pecho largo tiempo alejado de las emociones femeninas, y Jemima determinó aliviar todo lo que estuviera en su mano, sin arriesgarse a perder su puesto, los sufrimientos de una desdichada madre, aparentemente herida y por supuesto infeliz. El sentido del bien parece resultar del acto más simple de la razón y presidir las facultades de la mente, como el sentido maestro del sentimiento, para rectificar el resto; pero (pues la comparación puede llevarse aún más lejos) ¿cuán a menudo la exquisita sensibilidad de ambos se ve debilitada o destruida por las ocupaciones vulgares y los placeres innobles de la vida?
La preservación de su puesto era, en efecto, un objetivo importante para Jemima, que había sido perseguida de agujero en agujero como si fuera una bestia salvaje o como si se hubiera infectado de una peste moral. El sueldo que recibía, la mayor parte del cual atesoraba como única posibilidad de independencia, era mucho más considerable de lo que podía esperar obtener en cualquier otro lugar, si fuera posible que, a ella, marginada de la sociedad, se le permitiera ganarse la subsistencia en una familia respetable. Al oír que María se quejaba continuamente de desgana y de no poder apaciguar su pena reanudando sus actividades habituales, la compasión y ese respeto involuntario por las habilidades, que quienes las poseen nunca pueden erradicar, la convencieron de que le llevara algunos libros y utensilios para escribir. La conversación de María la había entretenido e interesado, y la consecuencia natural fue un deseo, apenas observado por ella misma, de obtener la estima de una persona a la que admiraba. El recuerdo de días mejores se hizo más vivo, y los sentimientos entonces adquiridos parecieron menos románticos de lo que habían sido durante mucho tiempo, una chispa de esperanza despertó su mente a una nueva actividad.
¡Cuán agradecida era su atención a María! Oprimida por el peso muerto de la existencia, o presa del gusano roedor del descontento, ¡con qué afán se esforzaba por acortar los largos días, que no dejaban huella! Le parecía estar navegando en el vasto océano de la vida, sin ver ninguna marca de tierra que indicase el progreso del tiempo; encontrar algo que hacer era entonces dar un giro a su fortuna, el principio vivificador de la naturaleza.
CAPÍTULO 2
A pesar de que María se esforzaba por calmar, mediante la lectura, la angustia de su mente herida, sus pensamientos se desviaban a menudo del tema que le proponía el relato, y lágrimas de ternura maternal enturbiaban la página. Hablaba con amargura de «los males de que es heredera la carne»3 siempre que el relato ficticio de un infortunio, que tuviera alguna semejanza con lo que ella había sufrido, le devolvía el recuerdo de su hijita; su imaginación se empleaba continuamente para conjurar y encarnar los diversos fantasmas de la miseria, que la locura y el vicio habían dejado sueltos por el mundo. La pérdida de su bebé era la fibra sensible. Contra otros crueles recuerdos, se esforzaba por endurecer su pecho; incluso un rayo de esperanza, en medio de sus sombríos ensueños, brillaba a veces en el oscuro horizonte del futuro, mientras se persuadía a sí misma de que debía dejar de esperar, ya que la felicidad no se encontraba en ninguna parte. Pero en su hija, debilitada por la pena que había atormentado a su madre antes de su nacimiento, no podía pensar sin una lucha impaciente.
—Solo yo, con mi ternura solícita, podría haber salvado —exclamaba— de una plaga temprana esta dulce flor y, cuidándola, habría tenido todavía algo que amar.
En la misma proporción en que otras esperanzas le habían sido arrancadas, esta tierna ilusión se había aferrado con cariño y se había entretejido en su corazón.
Los libros que había conseguido pronto fueron devorados por alguien que no tenía otro recurso para escapar de la tristeza y de los sueños febriles de desdicha o felicidad ideales, que debilitan por igual la sensibilidad embriagada. Escribir era entonces la única alternativa, y escribió algunos poemas que plasmaban el estado de su mente; pero abrumada por el lastre de todo lo que le había pasado, resolvió hacer de ello un relato minucioso que recogiera los sentimientos y las sensaciones que le venían de la experiencia y de un razonamiento más maduro. Tal vez instruirían a su hija y la protegerían de la miseria y la tiranía que su madre no había sabido evitar.
Este pensamiento dio vida a su discurso, su alma fluyó en él, y pronto encontró muy interesante la tarea de recordar impresiones casi borradas. Volvió a vivir en las revividas emociones de la juventud, y olvidó su presente en la retrospectiva de penas que habían asumido un carácter inalterable.
Aunque esta ocupación aligeraba el peso del tiempo, María, sin perder nunca de vista su objetivo principal, no dejó escapar ninguna oportunidad de ganarse el afecto de Jemima, pues descubrió en ella una fortaleza de ánimo que excitaba su estima, empañada como estaba por la misantropía de la desesperación.
Siendo un ser aislado por la desgracia de su nacimiento, Jemima despreciaba y se cebaba en la sociedad que la había oprimido, y no amaba a sus semejantes porque nunca había sido amada. Ninguna madre la había acariciado, ningún padre o hermano la había protegido de los ultrajes; y el hombre que la había hundido en la infamia, y la había abandonado cuando más necesitaba su apoyo, no se dignó allanar ni siquiera con amabilidad el camino de la ruina. Así humillada, fue soltada al mundo; y la virtud, nunca alimentada por el afecto, asumió el severo aspecto de la independencia egoísta.
Esta visión general de su vida, María la dedujo de sus exclamaciones y ásperos comentarios. Jemima mostraba, en efecto, una extraña mezcla de interés y recelo, pues la escuchaba con seriedad, y luego interrumpía repentinamente la conversación, como si temiera renunciar, cediendo a su compasión, a todo el conocimiento que tenía del mundo y por el que había pagado un alto precio.
María aludió a la posibilidad de una fuga y mencionó una compensación o recompensa; pero la forma en que fue rechazada la hizo ser cautelosa y decidió no volver a hablar del tema hasta que supiera más de la persona a la que tenía que convencer. El semblante de Jemima y sus oscuras insinuaciones parecían decir: «Es usted una mujer extraordinaria, no obstante, permítame considerar que éste puede ser solo uno de sus intervalos de lucidez». Es más, la propia energía del carácter de María le hizo sospechar que la extraordinaria vivacidad que percibía podía ser efecto de la locura. «Porque, si su marido consiguiera demostrar sus acusaciones contra María y se apoderara de sus bienes, ¿de dónde sacaría entonces la renta vitalicia prometida o lo que deseaba más todavía: la protección? Además, ¿no podría una mujer, ansiosa por escapar, ocultar algunas de las circunstancias que iban en su contra? ¿Se podía esperar la verdad de alguien que había sido atrapada, secuestrada, de la manera más artera?».
En esta línea, Jemima continuaba argumentando, en el momento en que la compasión y el respeto parecían hacerla desviarse; y de esta manera resolvió no ser forzada a hacer más que suavizar el rigor del confinamiento, hasta que pudiera avanzar sobre terreno más seguro.