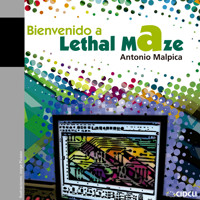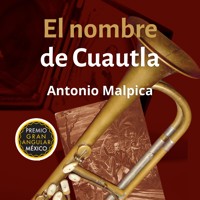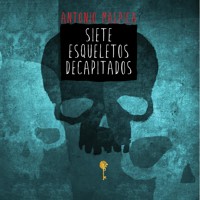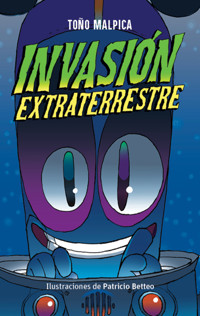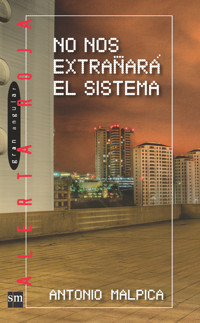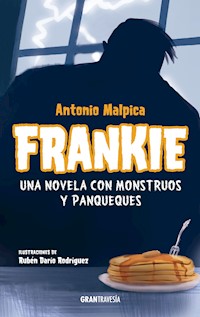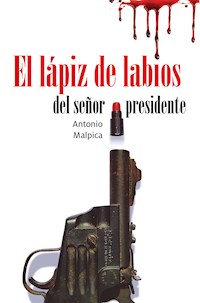Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano exprés
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Novela
- Sprache: Spanisch
Una historia de amor que provoca adicción. Una novela juvenil capaz de arrastrar al lector del humor a las lágrimas y de regreso, escrita por uno de los mejores narradores mexicanos de la actualidad e ilustrada por Bernardo Férnandez, Bef. Tras el éxito alcanzado por la saga El libro de los Héroes (formada por Siete esqueletos decapitados, Nocturno Belfegor y El legado de la estirpe), Antonio Malpica deja atrás el suspenso y el terror para ofrecernos una novela que redefine el término romanticismo. Es una historia moderna y vital en la que cabe lo mismo el humor y el melodrama. El libro se encuentra dirigido principalmente a los jóvenes, pero atrapará también a los lectores adultos. El protagonista es Simon, quien al llegar a la edad adulta y después de un suceso que transforma radicalmente su vida y sus convicciones más arraigadas, decide ajustar cuentas con su pasado. Así, en compañía de su mejor amigo, El Pollo, emprende una búsqueda quijotesca llena de paradojas y sucesos inesperados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para L
1
Hay quien cree en la suerte. Hay quien no. Hay quien dice que es uno de los apodos de Dios. Hay quien dice que es el pretexto de los perdedores para no enderezar su destino. Y hay quien pone toda su confianza en ella, ya sea en forma de caballo o de una bolita o un naipe. Yo simplemente creo que el universo es un sistema autorregulado, y que si alguien en Hong Kong se cae de la escalera y se rompe el cogote, es más probable que se deba a que una mariposa batió sus alas de cierta forma en Michoacán y no a que el desgraciado sujeto se haya levantado del lado incorrecto de la cama. Con todo, creo que dentro de esa mecánica indemostrable de la fortuna, también juega un papel el equilibrio; es como si existiera, en el universo, una cantidad finita de suerte y ésta estuviera contenida en vasos comunicantes que nos afectan a todos: mariposas, abogados, sequoias. Y cada quien obtiene, por ley natural, desde el primer día que pisa este planeta, la misma dosis de suerte. Ni más, ni menos. Mariposas, abogados, sequoias. La misma ración. Depende de cada uno cómo emplea su crédito. Y aunque sé que este rollo ya empieza a apestar a chorrada New Age, me defenderé diciendo que lo sé porque lo confirmé hace un par de años. El que creí que era el hombre más afortunado del universo, al final resultó ser un tipo como cualquier otro. Como yo, por ejemplo. O como el Molina. O como el señor que te vendió antier una membresía de tiempos compartidos. O como la abuelita que cultiva mota en su balcón y te saluda todas las mañanas con un que dios te bendiga mijito. O como tú mismo, claro. Todos la misma suerte por una misma y estúpida razón: que al final todo depende de si eres capaz de levantarte, sonreír y decir qué chingados incluso el día en que te falló un peldaño, te desplomaste de una escalera y te rompiste el jodido cogote. Al final siempre habrá una mariposa en algún lado a quien culpar cuando tú sabes, yo sé, y la abuelita pachecota de tu edificio también, que todo tiene que ver contigo y muy poco con ningún aleteo caprichoso.
Todo tiene que ver con ese universo cerrado, completo, autosuficiente e irreductible —y al que le hieden las patas y le gana el sueño en el autobús y sueña con ser completamente feliz algún día—, que eres tú mismo.
O yo. O cualquiera, pues. Aunque, en este caso…
Simón. Simón Jara.
Comencemos por donde procede. Simón Jara Oliva. De él se trata todo esto. Mi mejor amigo. La justificación de esta infausta cadenita de tonterías escritas al vuelo por este guitarrista con muy poca o ninguna vocación literaria. Simón y su insospechada suerte.
Igual me habría podido zafar, desviar la vista y continuar con mi vida, que ninguna necesidad tengo de contar lo que pasó hace un par de años. Pero también es cierto que hay testimonios que son necesarios y mejor que lo cuente yo, que sé perfectamente cómo ocurrió porque estuve ahí prácticamente todo el tiempo y no otro advenedizo que acabaría inventándose la mitad, poniéndole de su cosecha y hasta cobrando una millonada por los derechos para la serie de televisión.
Una millonada. Bueno, es un decir.
Como sea.
Podría iniciar por cualquier punto. Por el momento en el que Majo y Simón se besaban en ropa interior con las caricaturas de la Pantera Rosa como música de fondo. O en ese instante en el que, con el sonido del oleaje, Molina y yo encontramos a Simón tendido sobre la arena de la playa como un hombre muerto. O cuando estábamos en el aeropuerto de Quito tratando de domar ese monstruo espantoso que llaman esperanza y que, o lo montas, o te engulle. O por el momento en el que todo lo relacionado con el horrendo hashtag de #MásGordoElAmor estaba en la cúspide de los trending topics del país. Podría empezar por el final, por la mitad o por el principio, que de todos modos el desenlace ya está escrito y ése no lo cambia nadie. Ni siquiera aquel a quien apodan suerte. Pero creo que la mejor manera de comenzar es apuntalando el verdadero motivo del porqué y el cómo empezó este fenomenal desmadre.
De por qué no pude negarme a hacerle ese último favor al Charro de Dramaturgos, Simón Jara Oliva, Simón Simonete, a la fecha mi mejor amigo.
Lo llamábamos “Patada en las pelotas”.
Hacías una apuesta, la que fuera, y cualquiera de los dos podía decir “Patada en las pelotas” como quien apuesta hasta el último centavo porque está tan seguro de tener la razón que no le importa poner su resto sobre el tapete verde. Estaba apenas una rayita más abajo de apostar la vida. Y lo agarramos de cotorreo más o menos por ahí del segundo año de prepa.
Por ejemplo.
Año de mil novecientos ochenta y algo. Dos tipos sentados en una banca de Plaza Satélite. Ambos en los diecitantos. Uno de ellos, de estatura promedio, complexión promedio, peinado promedio. De hecho creo que, físicamente hablando, lo único singular que tenía —y tiene Simón— es ese aire que le da a Matthew Broderick, aunque con anteojos. Sobre todo si permanece con la boca cerrada; si la abre te das cuenta de que es un Matthew Broderick un poco dientón. El otro sujeto, por el contrario, sobresale en cualquier multitud, grande como oso, peludo como oso, blanco, pelirrojo y pecoso… pues no como oso pero sí como algo que resultaría de la mezcla de un oso y un bartender irlandés. Aun así, nunca nadie me apodó el Oso. O el Vikingo. O el Pecas. Jamás sabré si me hubiera gustado más. Mi abuelo me puso el Pollo desde que tengo memoria. Y así me dicen hasta los que más me detestan.
Creo que es éste un buen momento para hacer distancia.
Aunque ha quedado más que claro que soy yo quien cuenta esta anécdota, preferiría definir un margen de maniobra, ese asunto del narrador omnisciente con el que nos molieron a palos todos los maestros de literatura de nuestros años escolares cuando abrigaban la enternecedora esperanza de que fuéramos capaces de crear un cuento mínimamentelegible. Primera o tercera persona. Y creo que yo, por lo pronto, prefiero la tercera, aunque de repente se me vayan las manos y se delate un sesgo de protagonismo o una clara simpatía por el personaje del Pollo, Gerardo Flánagan Uribe, su atento y seguro servidor, porque creo que no hay otra forma de contar una historia como ésta salvo marcando distancia. Y no me justifico más para no aburrir más pero, sobre todo, para no causarle una posible úlcera a algún maestro de literatura de mis años escolares que tenga la mala fortuna de estarme leyendo justo en este momento.
Así que dos tipos sentados en una banca de Plaza Satélite. Uno es Simón; el otro, el Pollo. Lo más seguro es que estén por cumplir veinte ambos. Uno, Simón, estudia Psicología en la UVM; el otro, el Pollo, debe estar estudiando Contaduría. Luego se cambiaría a Comunicación. Luego a Informática. Luego tiraría la toalla de los estudios definitivamente para ponerse a vender cosas y cantar a Willie Nelson, pero eso ya vendría más adelante.
—Era Ilse, la de Flans.
—Claro que no.
—Te lo juro, Pollo.
—Ni la viste bien.
—Claro que sí.
—La de Flans es más alta y más guapa.
—Estás loco.
—Patada en las pelotas.
—Vas a perder.
Es un botón de muestra apenas. Pero funciona. El Pollo y Simón se encontraban en la plaza comercial, sentados sin nada mejor que hacer que ver pasar la vida, la gente, las muchachas: una que, según Simón, era Ilse la del grupo de pop Flans. Se levantaron y fueron a darle alcance. Y pues no, no era Ilse, la de Flans.
—Me lleva el carajo.
—Patada en las pelotas.
Significaba que, el que había perdido, debía recibir una patada en las pelotas. O su equivalente. Por lo general se trataba de cumplir un muy pesado capricho del ganador.
—Ve a darle un zape a aquel pelón.
—No jodas.
No había escapatoria. Era el trato. Y Simón tuvo que ir, para beneplácito del pelirrojo, a darle un zape a un pelón de traje y corbata que estaba charlando con un señor a las puertas de una zapatería. Lo que siguió fue previsible. El pelón se enfureció, lo persiguió hasta que se cansó, le mentó la madre hasta la quinta generación ascendente y desistió sólo cuando llegaron a la calle y Simón estuvo a punto de ser atropellado en la huida. Esto no lo vio el Pollo, pero le bastó con contemplar, a la distancia y bien escondido de antemano, cómo su víctima pagaba la apuesta frente a la zapatería.
Un botón de muestra.
Como ése hubo muchos más. Y creo que es justo decir que nunca se inclinó la balanza hacia ninguno de los dos lados. Tanto perdía uno como perdía el otro.
—No vas a pasar esa materia ni haciéndole sexo oral al profesor, Charro.
—Claro que sí.
—Claro que no.
Simón había sacado cuatro en los dos primeros parciales. Necesitaba un diez en el tercero para que, al promediar, obtuviera un seis en la boleta.
—Patada en las pelotas.
Simón aprobó. Y sin hacerle sexo oral a nadie. Así que el Pollo tuvo que pagar. El mismo día que recibió esa calificación, Simón fue a casa del pelirrojo.
—Cómete esto.
—¿Qué son?
—Cucarachas al suflé.
—No jodas.
—Están muertas, no hagas panchos.
—Uta. ¿De dónde las sacaste? ¿No dejaron de ser de ese tamaño desde que se extinguieron los dinosaurios?
—Bon apetit.
Y así.
Hubo desde tener que declararle su amor a la tía anciana de alguien hasta torear camiones de seis ejes en el periférico. Pero en realidad lo que detonó la historia que nos ocupa vino de una sola, la única vez, que el Pollo no se atrevió a pagar la apuesta.
Como casi todas las ocasiones en que se retaban y terminaban poniendo fin a la disputa con esas cuatro palabras que lo sellaban todo, esa vez también discutieron por alguna tontería. El Pollo decía que era imposible que existiera un disco como el Two Virgins, donde aparecían John y Yoko… pues sí, en pelotas. Decía que era una leyenda, una invención, un cuento de las abuelas para espantar a sus nietos en noches de apagón.
No estaría de más hacer un par de acotaciones ahora. La primera: el Pollo siempre fue amante del country, el mayor legado de su abuelo a su vida, para bien o para mal; la segunda, internet llegaría más de diez años después, así que no había modo de entrar a Google y poner “Two Virgins” en la barra de búsqueda para enterarse de la verdad y conocer a John y a Yoko como vinieron al mundo.
Fue varios meses después del desafío que Simón conoció a un primo de Molina que lo tenía todo, absolutamente todo, de los Beatles. Incluso los “horrendos álbumes de solista de Ringo” (palabras del propio primo). Molina y él habían ido a casa del coleccionista por algún encargo de la mamá de Molina. En la plática salió a relucir la colección y la consecuente pregunta sobre el Two Virgins. Conseguir una cámara y ponerle rollo fue nada en comparación con el trabajo que le costó a Simón que el primo le permitiera hacer la foto. Incluso tuvo que firmarle una carta en donde se comprometía a mostrarle la foto sólo al Pollo y luego quemarla. Según el coleccionista era como fotografiar el sanctasanctórum del rock de culto.
—No es precisamente una modelo de Playboy, ¿verdad? —dijo el Pollo al ver la foto, días después.
—El hombre encajuelado en el carro de Mónica.
—¿Qué?
—Mañana. Por la tarde.
Y aquí viene la necesaria explicación.
Simón siempre se llevó horrible con su única hermana, Mónica. Era mayor que él por tres años y creo que lo jodió desde que estaba en el vientre materno. En ese tiempo, cuando ocurrió lo del disco, Mónica estaba estrenando auto, un Datsun de segunda mano. Tenía veinticuatro años, buenas curvas, poco cerebro, trabajo de cajera en un súper y un ego del tamaño del Monumento a la Revolución. El Pollo y Simón en más de una ocasión pensaron la broma perfecta para bajarle los humos de yuppie en ascenso: pagarle a algún amigo para que se dejara amordazar y encajuelar en el Datsun, notificar el secuestro a la policía con pelos y señales y descripción del auto, esperar que la condena fuera de más de cinco años de ser posible. Una broma que idealizaban pero que, en cierto modo, sabían irrealizable. Hasta esa tarde.
—¿Qué?
—Lo que oíste.
—No jodas.
—Ayer me colmó el plato la pinche Mónica. Llamaron para pedir referencias mías del trabajo ese en el periódico que fui a solicitar y la muy maldita contó hasta la vez que nos sacaron borrachos de la fiesta de navidad de Lulú.
—Te sacaron.
—Nos sacaron. Tú vomitaste a la señora, no yo.
—¿Y qué quieres que haga?
—Conseguir al encajuelado. No sé si tengas que pagarle a alguno de la prepa, amenazarlo, prometerle matrimonio o lo que haga falta, pero te toca. No puedes ser tú porque no cabes. No puedo ser yo porque el chiste es que sea sorpresa para Mónica cuando el policía la haga abrir la cajuela. Alguien. Quien sea. Te toca.
Una sonrisa, aunque mínima, se dibujó en la cara del Pollo. Una que se fue para siempre cuando Simón dijo:
—Bueno, y tampoco puede ser el Molina. A él también lo ubica bien la bruja de mi hermana.
Una pausa. Y luego, la resolución.
—No puedo.
—¿Qué?
—Que no puedo.
—¡No puedes negarte! ¡Eso es romper las reglas!
—Ya sé pero no puedo.
—No chingues.
—Mejor pídeme que me bañe en estiércol. O que me vista de vieja y me ponga a pedir limosna. Lo que quieras pero eso no. No puedo.
—¡Tienes que, Pollo desgraciado!
—Patéame los huevos. Anda. Para el caso es lo mismo.
Una nueva pausa. Más densa. Más cargada. Más ominosa.
—¿Por qué, pinche Pollo? Tú también odias a Mónica.
—No es por eso.
—¿Entonces por qué?
—Simplemente no puedo, Charro.
Estaban en la puerta de la casa del Pollo, un enorme inmueble a punto de venirse abajo en circuito Juristas. Eran pasadas las siete de la noche. Un viento fuerte, heraldo de la lluvia que seguro caería en la noche, despeinaba la melena de Simón. Había pocos autos en la calle. Ruidos leves y lejanos. Al interior de la casa del Pollo no se encontraba nadie. El abuelo había muerto un par de años atrás; la madre estaba de viaje, como siempre; el padre, prófugo desde la más tierna infancia del Pollo, ausente como siempre y desde siempre. El ambiente todo, una especie de interludio cinematográfico. Y Simón supo que algo se terminaba para siempre en ese momento. Le hubiera podido patear la entrepierna al Pollo, claro, pero prefirió, como quien sabe que aplicar demasiada fuerza al sedal acabará por trozar definitivamente la cuerda, dejar ir el asunto. Sabía que se estaba rompiendo algo, sí, pero que no necesariamente acabaría en verdad por romperse; así que valía la pena guardarlo entre las páginas del libro de sus vidas del mismo modo que hubiesen guardado una flor o una mariposa resquebrajada. O una promesa.
A partir de ese día ninguno de los dos volvió a decir “Patada en las pelotas” nunca más.
Pero ninguno de los dos lo olvidó tampoco.
Y fue como hacer un doblez en la hoja del tiempo, una marca sobre la que pudieran volver algún día, en caso de ser necesario.
Y volvieron.
2
En este momento, muchos años después de esa tarde en que se despidieron ambos con un parco “nos vemos, pues” y un sabor de inconclusión que no los abandonaría en semanas, tecleo la historia desde una laptop con la vista de una playa paradisíaca frente a mis ojos. Una bebida ambarina con hielos me hace los honores. Siempre me ha caído mal el sol, pero en ocasiones como ésta vale la pena dejarse arder hasta que duela. #MásGordoElAmor es polvo en el viento; todos los acontecimientos encontraron un desenlace; los personajes, un final bien merecido; la vida, una continuidad satisfactoria. El Pollo también, por si alguien se lo preguntaba. Y Simón… bueno, Simón…
Hay tipos que se merecen una casa de dos pisos, una familia de anuncio comercial, un jardín con asador y un perro, porque han soñado con eso toda su vida. La mayoría de las personas se permitirá soñar, cuando lo hacen, con una gran fortuna —finalmente soñar no cuesta nada—, y ya que están en eso, acariciar la idea de poseer, ¿por qué no?, una gran mansión con sirvientes, piscina y Rolls-Royce. Pero hay tipos que, desde que adquirieron la capacidad de futurear posibilidades, se ven a sí mismos asando una carne en el jardín, su mujer sirviendo la limonada, los niños jugando con el perro, un rock clásico sazonando la tarde.
Simón siempre fue uno de ellos.
Creo que esta historia vale la pena de ser contada sólo por eso, porque Simón quería poco en la vida.
No, permíteme enmendar eso. Quería lo que todo individuo se merece. Ni más ni menos. Ni abundancias ni escasez. Y acaso por eso es que la vida, un día, repentinamente, se le dejó ir encima con todo su bagaje de posibilidades.
Tal cual.
Pero el relato a su justo ritmo. Como una buena rola de Hank Williams.
El Pollo conocía a Simón desde la secundaria. Desde el primer grado. Y se puede decir que fueron amigos desde entonces.
Fue un lunes como cualquier otro que iniciaron las clases en la secundaria 17, aquel año de principios de los ochenta, pero es seguro que el Pollo no se fijó en Simón hasta el viernes siguiente, cuando lo apañaron los gemelos Barba en el recreo. Y eso que iban, él y Simón, en el mismo grupo, el 1º B.
—A ver, cabeza de cerillo, tenemos un trato que hacer contigo.
Los gemelos Barba iban en tercero. Eran altos, eran peleoneros y eran vecinos de Simón. La mamá de los gemelos, buena amiga de la mamá de Simón, había amenazado a su par de encantos en cuanto supo que Simón iría a la misma secundaria que ellos: tenían que ver por Simoncito en la escuela o se la verían con ella. Pero los Barba tenían una reputación que cuidar.
—Tú cuidas a Simón Jara y nosotros no nos metemos nunca contigo.
—¿Quién?
—Ese enano que va en tu salón.
El Pollo supo que había sido elegido por su tamaño y complexión. Y aunque no lo volvía loco la idea de ser el cuidador de nadie, tampoco quería tener nada que ver con ese par de tipos que, se notaba a años luz, podían volverse una pesadilla si te dejabas. En principio creyó que no tendría en realidad nada que hacer por Simón, ni que la secundaria fuera una jungla salvaje. Pero lo era. A la segunda semana, dos de segundo quisieron arrojar a Simón de cabeza a un bote de basura. Los prefectos, por cierto, siempre hacían la vista gorda ante este tipo de incidentes.
—Oigan, idiotas… déjenlo.
—¿O si no qué?
—O si no, los llevo a ambos de los pelos al baño y los ahogo en un escusado.
El tamaño importa. Y la actitud. El Pollo no estaba tan seguro de poder cumplir su amenaza, pero no sería la primera vez que le plantaba cara a algún abusón rezando por dentro que no tuviera que llegar a las manos. Le preocupaba lastimarse en serio y no poder tocar la guitarra nunca más en toda su vida.
—No necesito de tu ayuda, Flánagan.
Chilló Simón. Eso le gustó al Pollo. Al menos no era un bebé llorón. Y, además, lo conocía; o al menos su apellido. Pero igual era un debilucho con anteojos.
—A lo mejor no, Jara, pero son dos contra uno. Y eso es una chingadera hasta en las películas de karatazos.
Involuntariamente el Pollo pensó en Bud Spencer y Terence Hill, dos tipos que no hacían otra cosa que usar los puños en sus películas, supuestamente cómicas. A su abuelo le fascinaban. De pronto él hubiera podido ser Spencer, el grandote, aunque sin barba y con uniforme verde olivo.
Los dos de segundo desistieron. Y de ahí no pasó. O no hubiera debido pasar. Porque a la salida, cuando ya iba en camino para su casa, alguien lo increpó a lo lejos, a sus espaldas.
—No necesito tu ayuda, pinche gordo. Que te quede claro.
Se detuvo. Lo esperó. Iban en la misma dirección. Volvió a pensar en Bud Spencer y Terence Hill; si mal no recordaba, así habían iniciado su bella amistad: dándose de cates. Tal vez no fuera mala idea.
Fue la segunda vez que hablaron en su vida. Bajó su mochila. Lo esperó y lo midió.
—Cálmate, Jara. Te estaba haciendo un favor, güey.
—Vele a hacer favores a tu pinche madre.
Le volvió a gustar que esa espina de pescado tuviera tan mal carácter. No se arredró ni cuando ya estuvieron frente a frente.
—¿Dónde vives?
—Qué te importa.
—Cálmate. Era una pinche pregunta.
—Pues vele a hacer preguntas a tu pinche madre.
El Pollo pensó en los gemelos Barba. Prefirió no agarrarlo a mamporros ahí mismo. Ya ni le preocupaba la posible pérdida de sus precarias habilidades musicales. Pero igual lo dejó ir. Lo vio avanzar sobre la calle, en dirección al supermercado de Juristas, antes de avanzar él mismo hacia su casa, a una cuadra de ahí, diciéndose a sí mismo que no valía la pena.
Pero a la semana siguiente, uno de su mismo salón quiso agarrar de bajada a Simón. Y ardió Troya. La maestra de Biología había tenido que salir y dejó encargada a una niña que, según esto, debía apuntar en el pizarrón el nombre de los que se levantaran de su pupitre. El tipo en cuestión era un tal Higinio Torres y se sentaba detrás de Simón.
Hay una regla universal que dice que en todos los salones de secundaria del mundo hay un retrasado mental, un individuo que no sabes cómo le hizo para llegar tan lejos si es incapaz de distinguir la diferencia entre un mapamundi y un fémur de tiranosaurio, un individuo que disfruta molestando a todos y que es el único al que le parecen graciosas sus tonterías. En el 1º B era Higinio Torres. Esa mañana, le empezó a rebotar una pelota de tenis en la cabeza a Simón en cuanto salió la maestra. Como a la cuarta ya se había puesto de pie Simón y le había mentado la madre hasta quedarse sin saliva. Torres, por respuesta, le aventó la pelota en la cara. Terminaron dándose con todo. El Pollo intervino al poco rato: por una parte porque Torres era bastante más grande y tenía sometido al chaparro en el suelo pero, por la otra, porque Simón no dejaba de gritar “a’i muere” y el otro no paraba de golpearlo. Cuando volvió la maestra, encontró al Pollo rompiéndole la cara a Torres contra la pared, a Simón a gatas escupiendo sangre, a una horda de chiquillos gritando entusiasmados y el pizarrón completamente lleno de nombres.
Los suspendieron por tres días pero, a partir de entonces, se hicieron buenos amigos. Sobre todo porque el Pollo descubrió que había intervenido en la pelea, no pensando en los gemelos Barba, sino en el puritito coraje que le daba estar presenciando una jodida injusticia. Por su parte, Simón tuvo que admitir que el Pollo había sido el único en meter las manos por él sin tener necesidad alguna.
Simón cocinó su venganza como debe hacerse, a fuego lento. Un día le recortó el trasero del pantalón a Higinio sin que se diera cuenta. Otro, le puso purga al agua de tamarindo de su cantimplora. Otro, le llenó los útiles de miel. Otro, hizo dibujos supuestamente satánicos en sus cuadernos. Finalmente, le hizo creer que estaba loco y que para cierto día iba a conseguir una pistola, advirtiéndole que no temía ir a la cárcel por lo que estaba a punto de hacer. El día marcado, Higinio Torres no se presentó a la escuela. Pero al lunes siguiente fue con sus padres a la oficina del profesor Vela, el director, y Simón fue llamado a comparecer ante ellos. Su actuación fue digna de un Oscar. O eso es lo que él le contó al Pollo cuando volvió al salón, libre de cargos a falta de pruebas. En todo caso, dos cosas no volvieron a ocurrir a partirde entonces. Simón Jara no volvió a necesitar de ningún tipo de protección e Higinio Torres le perdió el gusto para siempre al agua de tamarindo.
O, mejor dicho, tres: el Pollo y Simón jamás volvieron a hacer el camino de regreso a su casa solos.
Vivían relativamente cerca. Uno en circuito Juristas, el otro en Dramaturgos. Y antes de seguir hacia su casa, Simón pasaba unos minutos en la del Pollo. A veces se invitaba a comer. A veces hasta a dormir. Y así nació entre ellos esa complicidad que habría de cuajar poco a poco hasta volverse más sólida que el concreto, a pesar de las más naturales desavenencias. La primera y más importante, la llegada de Majo a la escuela dos años después, en tercero de secundaria.
Para ese año, el dúo ya se había transformado en trío. Everardo Molina se les había unido desde finales del segundo año. En aquel entonces aún no sabían que era homosexual. De hecho es posible que el mismo Molina no lo supiera. O, mejor dicho, es más probable que no lo quisiera admitir todavía. En esos días sólo era un tipo raro, un moreno de pelo ensortijado, bastante nerd, con un sentido del humor muy ácido y montones de conocimientos deportivos: era capaz de decir quién había metido qué gol en qué minuto prácticamente de cualquier partido de todas las copas del mundo. Y así con el americano o el beis. Prodigioso. Todavía, de hecho, lo hace con bastante soltura en su edad adulta. Por qué alguien con tal capacidad de retención de datos termina de ejecutivo de cuenta bancario es uno de los más grandes misterios de la humanidad. Así como por qué alguien cuya mayor pasión es tocar música country termine vendiendo sistemas administrativos o que aquel que soñaba con hacer cómics toda su vida se vea de pronto atendiendo escuincles problema a doscientos cincuenta pesos la hora.
En los días en que llegó Majo a la Escuela Secundaria Federal No. 17, el Pollo, Simón y Molina eran inseparables. Se encontraban en el receso de veinte minutos y arreglaban el mundo con filosofía amateur mientras daban cuenta del sándwich y el refresco. Luego, por las tardes, hacían lo mismo en la casa de cualquiera de los tres. Molina vivía en circuito Misioneros y, como los otros, también tenía bicicleta, así que el punto de reunión era lo de menos. Pasaban las tardes viendo caricaturas en la televisión o jugando maquinitas en cualquier farmacia. No eran muy dados a los deportes, ni siquiera Molina, a pesar de su enorme afición, y podían extender el ocio comentando una película, programa policiaco o disco de rock hasta que los sorprendía la noche. De los tres el único que había tenido novia era el Pollo, dos niñas de su calle que terminaron odiándolo por avaro. Los tres eran absolutamente vírgenes, aunque no tenían empacho en rolarse entre sí la colección de Playboy, Penthouse, Él y Caballero que el abuelo le había heredado en vida al Pollo; aunque el menos entusiasta era siempre, claro, Molina.
Así las cosas aquella mañana en que, a mitad de la clase de Física, el profesor Vela, el director de la escuela, abrió la puerta sin llamar y pidió al maestro que recibiera en el salón a una niña de ojos vivaces, nariz respingona y sonrisa fácil, cabello negro lacio y piel lechosa, bastante bonita aunque con cuerpo de flauta, llamada María José Tuck.
Entre las múltiples disertaciones en las que perdían el tiempo los tres mosqueteros de Ciudad Satélite durante las tardes o noches o fines de semana, una de las favoritas era el futuro. Las más típicas, que bien hubieran podido ser sacadas de un libro de pasta blanda y hojas amarillentas con marcianos y naves espaciales en la portada:
—En el futuro habrá autos voladores y robots que te hagan de todo.
—Ya deja de ver películas pendejas, Molina.
—Y teléfonos portátiles.
—Ajá, como el zapatófono del Agente 86. No jodas.
Pero también desde otro punto de vista:
—Yo voy a ser comentarista deportivo del canal cinco. Voy a vivir en una casa de pocamadre en Chiluca, frente al campo de golf, y voy a tener mayordomo. Cada año me voy a ir de safari al África y voy a tener hasta cabezas de león en la sala.
—Yo voy a tener mi propia banda supertriunfadora, voy a tener como veinte discos de platino y voy a vivir en Estados Unidos en una casa con tres albercas. A México sólo voy a venir a visitarlos a ustedes, pinches jodidos. Para regalarles una limosnita, y eso porque fueron mis cuates cuando estaba chavo.
—Ajá, güey. Con tu música country, en este país, no vas a pasar de tocar en bodas culeras y fiestas infantiles.
El Pollo jamás olvidaría que, ese día que Majo fue presentada con sus compañeros del 3º B y llevada por el director al pupitre que había de ocupar, Simón estaba haciendo monos en su cuaderno, sin importarle en lo absoluto quien hubiese entrado por la puerta o lo que hubiera dicho el director. Habría podido ser Olga Breeskin o un rinoceronte morado, él estaba en lo suyo.
—¿Y tú, Charro?
—Yo nomás quiero tener mi propia historieta como el cuate ese que escribe la Familia Burrón, nada más que de superhéroes oscuros y sanguinarios.
—Sí. Y vas a vivir en un pinche departamento en Cuautitlán todo culero.
—No sé, idiota. Y no me importa. Si hago lo que me late, me vale madre. De todos modos, qué, ¿te vas a bañar tú en tus tres albercas al mismo tiempo?
—No, pero las voy a tener todas llenas de viejas buenas. Y encueradas.
No lo dijo, pero sé que Simón hubiera podido afirmar, sin más, sin levantar la voz ni ponerse intenso: okey, si de veras tengo que decidir, con una casa de dos pisos, un jardín con asador y un perro ya estaría chido. Ya con eso estaría chido.
En todo caso…
3
… treinta años después…
Podemos abarcar fácilmente, con la vista, un departamento de setenta metros cuadrados en la colonia Narvarte. Desde la puerta de entrada se puede contemplar la extensión del reino, que no es gran cosa. Tiene dos recámaras, una de las cuales es utilizada como estudio y cuarto de la tele. Y a veces también como espacio para práctica de las artes amatorias, desde las más soft hasta las más kinky, como ya se verá. El departamento es rentado. De hecho hay un retraso importante en el pago de los últimos dos meses, que tendrá también sus implicaciones en esta historia.
El departamento que nos ocupa tiene además un lugar de estacionamiento, aunque éste a su vez es subarrendado porque las personas que ahí viven no tienen auto. Alguna vez tuvieron pero lo vendieron por irse de vacaciones a Nueva York, según ellos para recuperar el romance en sus vidas, pero el viaje terminó por endeudarlos más y acercarlos menos.
Asimismo, el departamento carece de contrato de gas, por lo que hay que estar a las vivas para comprarle tanques esporádicamente al hombre que pasa frente al edificio cuando aún no clarea, ofreciendo a tarzanescos gritos su producto. Tampoco cuenta con cuarto de azotea, así que la mayoría de los triques y los cachivaches son apilados en el cuarto que se supone debía fungir como estudio o cuarto de la tele (y práctica de las artes amatorias, como ya se verá), porque en la jaula de la azotea la administración del edificio no permite meter más que ropa tendida, ni siquiera la típica bicicleta colgada del enrejado. La computadora, una Compaq viejita con mouse de bolita, está en un escritorio sobre la sala, un poco estorbando el pasillo hacia el baño.
No tienen pantalla de plasma. Contrataron cable pero apenas lo ven, uno o dos canales. Ella prefiere las comedias del Warner Channel; él, el Investigation Discovery. Ha desarrollado un gusto morboso por los crímenes reales. Son una forma de sentirse, pese a todo, afortunado: siempre hay otro a quien le han cortado la cabeza o han encerrado por quince años en un sótano. Ella se compró un ipad, que le presta a él sólo para que vea la cartelera del cine cuando están de ánimo para ir, palomitas y nachos incluidos. Él ha conservado su colección de música desde que estaba en la preparatoria, la mayor parte conformada por rock duro. Ella vende bienes raíces. Él es psicólogo y se especializa en niños. Llevan juntos dos años y tres meses. Y tienen cuentas bancarias separadas.
La mañana que nos ocupa, él sólo tiene dos consultas, mismas que se decide a cancelar por hacer un trámite que viene posponiendo desde que se cambió a ese departamento: realizar el cambio de domicilio de su credencial de elector. Ya está en su consultorio, o lo que funge como tal, pues en realidad es una oficina que comparte con un ingeniero de sistemas que atiende por las tardes; de hecho, él, por las tardes, da clases en una universidad patito que aún está tramitando sus licencias. Nuestro hombre se encuentra en su consultorio y se da cuenta de que no tiene ningún comprobante de domicilio consigo, así que sale de la oficina, camina por la calle, ingresa al metro, se aburre leyendo los anuncios por dos estaciones, transborda, se aburre estudiando los rostros de las personas por cuatro estaciones más, desciende, camina por la calle, sube las escaleras hasta su departamento y detona su propia historia.
Tal vez no estaría de más hacer un balance en la vida de nuestro personaje. A sus cuarenta y dos años todo lo que posee en la vida, hablando en términos materiales, debe ascender a unos treinta y tantos mil pesos, contando ropa, libros, discos, televisión, computadora, estéreo, celular, ahorros y efectivo en la cartera. Hasta ahí sus logros financieros. En cuanto a sus logros existenciales, va en su tercera relación formal después de dos divorcios; no tiene hijos, sí un montón de chicos con los que se escribe por correo o por WhatsApp y que le cuentan sus traumas, sus miedos y sus graciosadas, todos pacientes o expacientes; posee un título universitario aunque ningún posgrado; y, acaso lo que más le place (pero no orgullece), siete grandes carpetas de “Juventina”, una tira cómica que viene escribiendo desde los años ochenta, una especie de Mafalda mexicana dark, pesimista, precoz y malhablada, que no le ha mostrado más que a sus amigos más cercanos debido a su absoluta seguridad de que las tiras son tan malas que no sólo se merecen estar refundidas en el clóset sino que, si supiera con antelación el día de su muerte, les prendería fuego a todas la noche anterior.
Y es en este momento y con ese balance cuando nuestro psicólogo de la Narvarte entra en escena.
Habría que decir a favor de ella, Judith, su pareja, que siempre se daba cita con Rafita en un hotel o en alguna de las casas vacías que conformaban su cartera, pero esa mañana se citaron ahí porque ella le había prometido al dueño de la casa que estaba vendiendo que le iba a llevar un par de macetas grandes para el recibidor, macetas que compró por teléfono y le fueron llevadas a su casa. Rafita debía pasar por ella y las macetas. Pero bueno, una cosa llevó a la otra, a pesar de la insistencia de ella de posponerlo para más al rato, espérate, no seas ansioso, gordo, mira que Simón podría volver, sí, ya sé que nunca lo hace, pero qué tal que hoy…
Habría que decir que lo que más coraje le dio a Simón fue ver que con el chaparro ése no tenía empacho en hacerlo de pie en el estudio cuando, con él, siempre se negaba porque le chocaba ese cuarto tan lleno de “porquerías que ya deberíamos vender, tirar o regalar”, palabras más o menos textuales.
Ambos estaban de espaldas a la puerta, así que no sólo no lo oyeron entrar sino que tampoco lo vieron aparecer. Utilizaban, Judith y Rafita, de una manera bastante práctica, el aparato de hacer abdominales que habían comprado, Judith y Simón, a meses sin intereses, un año atrás y que ahora no usaban ni para tender la ropa.
Treinta años antes, el carácter explosivo de Simón lo hubiera llevado a culminar la escena de una manera digna de los programas televisivos que a veces lo desvelaban. Pero ya ha pasado bastante el tiempo. Y el Charro de Dramaturgos ha tenido las suficientes decepciones como para ceder a un arranque tan gratuito como ése. Además, cosa curiosa, Simón es uno de esos raros casos de psicólogos que no necesitan de un colega para mantenerse lejos del manicomio; él siempre se bastó a sí mismo. Y ha sido así porque él considera que una decisión, mientras esté bien razonada, bien sopesada, analizada y aceptada, no puede considerarse como una chifladura. En ese mismo momento, de hecho, tomó una de esas determinaciones por las que los loqueros del mundo engordan sus cuentas de bancoa expensas de las de sus clientes. Pero como él la sopesó, la analizó y la aceptó sin mover un solo músculo del rostro, no hubiera podido tomarse como síntoma de una mente enferma por ningún loquero en el mundo. A lo mejor de una mente cansada y aburrida, sí, pero nada más.
Por supuesto, no se la dijo a nadie más que a sí mismo en ese momento. Y, acto seguido, arrimó, sin hacer ruido, una silla a la puerta del estudio para sentarse a mirar.
Le sorprendió que Rafita, el bróker, terminara antes y tratara de despegarse de Judith a toda costa pero ésta no lo dejara, esmerándose por alcanzar su propio orgasmo. El chaparro al fin pudo desguanzarse sobre la alfombra y ella se quedó de pie, jadeando y negando con la cabeza, decepcionada.
—Ya ni la chingas, gordo —dijo ella.
—Sí, ya ni la chingas, gordo —dijo Simón.
Quisiera decir que ardió la Narvarte y se colapsó la delegación entera después de eso para hacer más interesante el relato pero sería faltar a la verdad. Y al narrador omnisciente le está permitido relatar con autoridad y con distancia, pero no inventar a su gusto y sabrosura, así que diré lo que en realidad ocurrió.
Antes, sin embargo, apuntaré que Simón había pasado por muchas decepciones pero, increíblemente, seguía creyendo en ese invento de borrachos (según Chavela Vargas) llamado amor. De él había sido la idea de vender el coche para que, con la música de Broadway, se avivara la flama entre él y Judith. De él había sido la idea de que ella se mudara al departamento en cuestión, que Simón rentaba desde hacía más de tres años. De él había sido la idea de comprar un perro que, para esas fechas, afortunadamente, ya se había largado quién sabe a dónde. En cambio, de Judith había sido la idea, Dios la bendiga, de seguirlo haciendo con condón y no casarse sino hasta estar seguros. Dios la bendiga.
—No puede ser. ¿Qué haces aquí, Simón? —preguntó ella, aún con la respiración entrecortada.
—Aquí vivo.
—Pero es que… es que…
El bróker corrió al baño no sin antes pedir permiso de pasar, llevando toda su ropa hecha bola entre las manos. Ella de plano se sentó en pelotas sobre el aparato de gimnasia. Seguía negando con la cabeza. Tenía veintitantos años, morena, pancita incipiente, curvilínea, risa estruendosa, anteojos que no se quitaba ni para hacer el amor, sobre todo si era de día, como pudo comprobar Simón (él sí se los quitaba), simpática las más de las veces, amante de las milanesas con papas y los refrescos de guayaba, divertida también, buena gente hasta eso.
Al menos el Charro se evitó las preguntas melodramáticas del tipo “¿alguna vez me quisiste?”, cosa que, para los fines de esta historia, es de agradecerse. Ingresó al cuarto para tomar, de una caja de cartón llena de papeles, un recibo telefónico. Todavía le dio unos golpecitos en el hombro a Judith al pasar. Ella se empezó a morder las uñas; ya había recogido su calzón del suelo. Lo que no podía levantar del suelo era la mirada.
Lo único que dijo Simón, antes de salirse del departamento fue:
—¿Para el viernes ya te habrás salido?
Ella se tardó en contestar. Unos diez segundos que Simón, en otras circunstancias, habría interpretado como una especie de “Claro que te quise, tonto. Es más… si no te opones…” Pero ya había pasado bastante el tiempo y ya lo habían atropellado unas cuantas decepciones.
—Sí —dijo ella con un hilito de voz desde el cuarto de la tele.
Simón lamentó que el perro, al que ni siquiera le habían podido poner nombre, se hubiera largado por su propio pie; o por su propia pata; habría podido escupir una última y matadora frase del corte de: “y el pinche perro se queda conmigo”. O bien, “y te llevas al pinche perro contigo”. Pero igual no pudo. Para lo que le importaba.
Eso fue un martes. El viernes, cuando volvió, después de haber pernoctado tres días en un Hotel Garage de la zona, Judith se había largado con todo lo que le correspondía (incluso muchas de las porquerías del cuarto de los triques: el gimnasio, por ejemplo). La nota sólo decía: “Si quieres luego te presto las películas.” Se refería a una colección como de ciento cincuenta DVD que había cargado consigo y que Simón siempre había deseado ver, pero no solo, sino con ella; y a ella, asombrosamente, nunca le apetecía sentarse a ver películas “que ya había visto”; con el consecuente reclamo de Simón, ¿y entonces para qué las coleccionas si nunca las vas a volver a ver? Con todo, hasta abajo de la nota añadió un “perdón” con letra chiquita y desfigurada. Y luego, una “J”, más abajo.
Simón había decidido deprimirse por método. Como supuesto conocedor de la psique humana, había llegado a la conclusión de que una persona en su posición no sólo tenía el derecho de deprimirse sino hasta la obligación de hacerlo, y dejarse llevar donde lo condujera su hundimiento en la tristeza. Hasta el fondo de la tierra, de ser necesario. Hasta China. Para lo que importaba.
Se encontraba sentado en el suelo de la recámara (la cama matrimonial la habían pagado entre los dos y Judith decidió que, a falta de serrucho, se la llevaría también) pensando en las citas y las clases que había cancelado en la semana y las que tendría que cancelar todavía para la siguiente semana, tiempo en el que quería seguir deprimido. Eran las once de la mañana, excelente momento para sentirse de la mierda, una hora en la que todas las personas que no están deprimidas están metidas en algo; el resto ve los programas matutinos en la tele o se cubre con las cobijas de su cama y se siente de la mierda. Claro que, a falta de cama…
Tirado sobre el parquet, con la vista puesta en el cielo raso, llegaba a la sobada conclusión de que, para alguien que sigue creyendo en el amor, el balance general de su vida era una total porquería, puros pasivos, nada de capital contable (en la prepa había llevado contabilidad general y a veces echaba mano de estas grises metáforas). Pensó que, o dejaba de creer en el pendejo amor o dejaba de existir. La música de inicio de El show de Los Muppets salió por la bocina de su teléfono celular. Se trataba de uno de sus pacientes, un chico de trece años que seguía haciéndose pipí en la cama. Su línea estaba abierta siempre para sus pacientes; incluso los apuntaba en su directorio, con alguna nota para no olvidar sus dolencias. Pero el privilegio era de sus pacientes; no de los papás. Incluso lo dejaba claro desde la primera sesión. En la pantalla apareció: “Tomás-Pipí-13”
Contestó por reflejo, pues durante tres días había estado mandándolos todos al buzón y contestando de mala gana por SMS.
—Dime una cosa, Tomás, ¿tú me quieres?
—Eh… ¿cómo?
—Que si me quieres, Tomás. O nada más te caigo bien. O ni eso.
—Este…
—¿Para qué me llamaste, Tomás?
—Este… ah sí. ¿Ya viste la de Posesión Satánica?
—No.
—No la veas. Está fea.
—Deja de bajar películas por internet, Tomás. O vas a mojar la cama hasta que tengas mi edad.
—¿Tú hasta qué edad mojaste la cama?
—Ya te lo dije un millón de veces. Yo nunca mojé la cama. Pasé del pañal al escusado. Mi orina nunca ha tocado un colchón. Tengo un récord limpiecito. Puedes hablar con mi madre, si es que lo dudas.
—Tal vez lo haga.
—Deja de ver películas de miedo, mi chavo.
—Bueno.
—No voy a poder verte hasta dentro de quince días. Dile a tu mamá.
—¿Te vas de vacaciones?
—Un congreso.
—Ah. Bueno. Y este… oye… sí me caes bien. Mejor que mi último psicólogo sí.
—Adiós.
Aventó el teléfono al rincón de la habitación y trató de quedarse dormido. Había dormido muy mal en el hotel y quiso compensar. Naturalmente, no pudo. En realidad había abrigado la estúpida esperanza de que, al volver, encontraría la casa tapizada de rosas rojas y notas por doquier: “perdóname, te amo, fui una tonta”. Judith estaría en la recámara, el vino en la hielera, la caja de condones en el buró.
Podía entenderlo de su vieja pero, si ni sus pacientes lo querían, era un fracaso como ser humano. Acarició ese pensamiento hasta que a éste le salieron colmillos y se esponjó y se preparó para brincarle al cuello.
Valía la pena deprimirse por eso. Y deprimirse en serio.
Pondría, entonces, manos a la obra.
4
Simón dejó el alcohol en los años noventa cuando, después de una épica borrachera de viernes, a uno de los compañeros de trabajo con los que se había ido a tomar se le ocurrió salirse del bar y hacerse el muy sobrio para que nadie le impidiera manejar su auto. El individuo chocó de la manera más espectacular sobre Viaducto. Pérdida total. En varios sentidos. El temerario estuvo en coma por trece días hasta que decretaron muerte cerebral. De eso a que dejara de respirar fue cosa de nada. Dejó huérfanas a cuatro niñas. Simón pensó que era un aviso pues habían estado tomando a la par, así que dejó el chupe para siempre. Consideró que ya había cubierto su cuota de vida pues había empezado con el Pollo y sus amigos de la prepa para luego seguirse en la carrera y continuar con sus primeros trabajos.
Sí. Había descartado el alcohol de su vida. Pero eso no significaba que no pudiera emborracharse de otras maneras.
Fue en su primera borrachera alternativa (por llamarlo de algún modo) que decidió quitarse la vida.
Hay quien toma por gusto y luego no sabe o no quiere o no puede detenerse. Cuando ya el mínimo contacto con el alcohol le produce asco es que se le ha vuelto necesario, obligatorio. Y no hay nada más que hacer.
Simón empezó su renovada embriaguez de la misma manera. De hecho, había caído en ese vicio un par de veces antes, aunque no con el afán de perderse a la manera de Nicolas Cage en “Leaving Las Vegas”. Por eso pudo escapar. Pero ahora estaba convencido de que salir del pozo sería más doloroso que entrar de lleno en él, por eso se arrojó de cabeza. Era todo un Nicolas llenando el carro de supermercado de todo lo que tuviera una cantidad decente de grados GL, desde cuatro hasta cincuenta. En un sentido visual, claro.
El cine. El cine era su veneno.
Desde la secundaria no concebía una mejor manera de matar al monstruo del aburrimiento que metiéndose a una sala a oscuras, así que se gastaba todo lo que podía en películas. No obstante, hasta que no fue un individuo económicamente activo es que se vio la verdadera fuerza que tenía esta droga sobre él. Iba a todo lo que fuera mínimamente atractivo, acción, romance, suspenso, de arte, todo; con las célebres excepciones de las películas de la India María o los musicales de Bollywood, todo lo demás se lo metía a los ojos sin pensárselo demasiado. Y, pese a ello, nunca llegó al grado de dejar la camisa en la taquilla. Por eso se puede decir que era un vicio inofensivo… hasta que se le antojaba pegarse una borrachera en serio.
Hubo un par de éstas, patrocinadas por broncas del corazón, que no pasaron a más.
Pero luego vino la bronca con Judith y se despeñó en la más destructora de las embriagueces.
Aún estaba de espaldas sobre el parquet cuando tomó esa primera decisión. Como buen adicto, sabía que no importaba si tenía o no un plan; lo que importaba era tener el suministro al alcance. Tomó su cartera y se dirigió al primer Cinemex a la mano. Compró un combo bastante generoso de palomitas, hot dog, chocolate y refresco y entró a cualquier cosa que ya hubiese empezado. Tal y como había hecho las dos veces anteriores, se salió poco antes de que terminara la película y se cambió de sala, cualquiera que tuviera una cinta rodando serviría; el propósito era no ser obligado a abandonar el recinto cuando las luces se encendieran. Y repitió la operación en la nueva sala. Y así. Y así. Y así, hasta que le dieron las once y media de la noche y ya no hubo sala a la cual irse a refugiar. Vio entrecortadas siete películas cuando al fin abandonó el complejo cinematográfico. Aún no estaba asqueado, pero sí se dijo a sí mismo, mientras caminaba a lo largo de Avenida Universidad en dirección al metro:
—De ésta no me levanto. En cuanto me acabe el dinero me vuelo la pinche tapa de los sesos.
Al sábado siguiente repitió. Y al domingo. Y al lunes. No contestaba el celular porque ni siquiera lo cargaba consigo. Sentía que flotaba en un cieno de paz, en una oscuridad gratificante que no permitía más que la realidad de la pantalla, todo lo demás no existía, él, los otros, sus pacientes, los papás y las mamás de sus pacientes, el Pollo, el Molina, su madre, su hermana, Judith, el Rafita. Los glúteos al aire del Rafita. Nada existía. Sólo Vin Diesel en la misión más importante de la historia de la humanidad, una Pepsi tibia itinerante y los sanitarios mejor iluminados del mundo.
Fueron trece días de total desconexión. No supo de mails, mensajes, llamadas, tweets, nada. Se despertaba tarde, compraba cualquier porquería en un 24 horas abierto, caminaba al cine e iniciaba la rutina. A veces salía de la oscuridad y comía una hamburguesa con la mente completamente en blanco, tratando de adivinar el final de cada película inconclusa, el principio de cada película parchada. Volvía al cine, compraba otro boleto y se sumergía en esa ridícula vorágine. Una y otra vez.
Al décimo tercer día, cuando ya lo había alcanzado el asco, cuando el sabor de su veneno le parecía en verdad repugnante, al fin le dijo el desgarbado muchacho del mostrador, que ya le conocía la cara:
—No pasa su tarjeta, señor Jara.
Finalmente había dado cuenta de todo lo que tenía en la cuenta bancaria. Le gustó para desenlace de su propia película.
Revisó en la cartera y descubrió un billete de cincuenta y dos de veinte.
Pensó que una persona verdaderamente considerada no se tiraría a las vías del metro en hora pico, así que decidió irse a comer. Eligió una tortería. Le dieron de postre un caramelo y le sobraron quince pesos.
Antes de entrar a la estación Eugenia, donde había decidido dejar su marca en la huella del tiempo, pasó a comprarse un boleto del sorteo ese del corazoncito con esos últimos quince pesos. Le parecía de vital importancia irse de este mundo sin nada más que lo que traía puesto. Permitió que la máquina escogiera los seis números de los cincuenta y seis a elegir, guardó el comprobante y sacó el último boleto de metro que conservaba. Fue a la estación e introdujo el boletito al torniquete. Se fue a parar de inmediato a la pared de la izquierda, único sitio en el que se asegura una total efectividad en casos como ése. El tren ingresa a la estación a toda velocidad y el chofer no tiene tiempo de frenar. Parecía el justo final para alguien que siente que falló por completo en la vida.
Dejó pasar un par de convoyes pensando en Judith; si en verdad todo eso se debía a ella. Dedujo que no, que en realidad siempre había sido un fracasado. Y enumeró poco a poco a sus novias comenzando por Majo, siguiéndose con Leticia, Concha, Macarena, su primera esposa, Luz María, su segunda esposa, Mercedes, sus cinco novias subsiguientes para terminar en Judith, veintitantos años, morena, pancita incipiente, curvilínea, risa estruendosa, etcétera, y concluir que todo se había jodido desde el principio, desde Majo y sus preguntas raras y sus sentencias fatales, así que lo mejor era darle ese final a su aburrida y pinchurrienta película de porquería.
Pero entonces se le ocurrió que un milagro podría salvarlo. Y a lo mejor ese milagro estaba a la vuelta de la esquina. Qué diablos. De todos modos, cualquier final era mejor que ése.
—Señorita… perdone que la moleste pero necesito que me haga un favor.
—Mmh…
—Estoy a punto de suicidarme pero antes quiero hacer una llamada.
—¿Qué?
—Le suplico que no haga escándalo. Una llamada y ya. Présteme su celular.
—¿Qué?
—Si va con algún policía lo negaré todo. Ándele. Su celular. En lo que viene el metro. No me tardo nada, se lo juro.
—Está mintiendo.
—Mañana o al rato lo ve en las noticias. Ándele.
Y ella dejó el Candy Crush para algún otro momento y le extendió el teléfono.
—No vaya a brincar con él.
—No.
—No sé si tenga señal.
—Sí tiene, mire. Poquita.
Y la secuencia de números del teléfono fijo. Y la contestadora. Estás llamando a la casa de Simón y Judith, déjanos un mensaje. Y la clave de la contestadora. Bip.
—Oiga… si es en serio… déjeme decirle que en Jesús tiene un amigo…
Había decidido Simón que la primera voz femenina del contestador lo salvaría o lo condenaría. Casi cien películas después de Judith desnuda sosteniendo su pantaleta con aire melancólico y mirando al suelo todavía abrigaba la estúpida esperanza de…
—… un amigo mío también tenía muchas broncas… y se acercó a Jesús y a la virgen y…
Oye, Simón, dice mi mamá que me debes dos consultas, que si sigues en el congreso me tienes que atender por teléfono, oye, que la llames si no quieres que te demande, eso dijo, te lo juro, bye.
Hizo una búsqueda mental. Le puso cara y nombre a la voz. “Pedro-Bullying, Victimario-11.”
Qué pedo, pinche güey, ¿por qué no contestas tus mails ni tu celular? ¿Ya te moriste o qué? Llámame.
“El Pollo-Country music-42.”
—… si quiere lo puedo llevar a una cadena de oración que organiza mi mamá ahí en la colonia… no está lejos…
A lo mejor porque, en efecto, su cara a la altura de este segundo mensaje era ya un rictus desencajado, la cara de un tipo que lleva a la muerte tomada del brazo, la chava comenzó a moquear.
—… de veras…