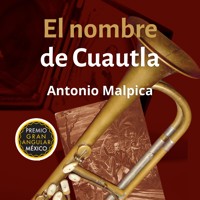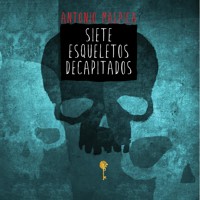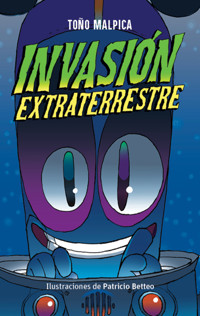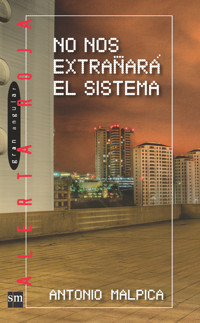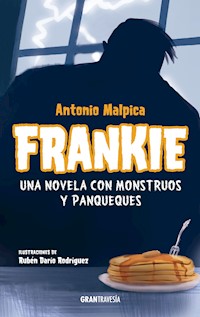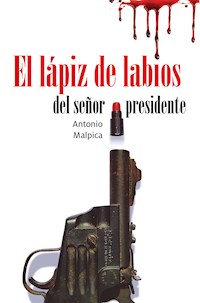Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Cuando Guille Luis conoce a Vera y a Álix su vida toma un rumbo que nunca hubiera sospechado. Él, un niño de diez años como cualquier otro, que ama los videojuegos, los cómics, las golosinas, le gusta ver la tele, jugar en el recreo y leer libros que develan misterios sobre el universo, deberá emprender una aventura con el objetivo de evitar el inminente Fin del Mundo. Para ello, Guille Luis se internará en el Mundo Féerico, lugar del cual provienen sus nuevos amigos y donde buscarán ayuda para salvar a la humanidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
M. F.
Libro primero
Había una vez un hada…
Toño Malpica
Texto © Toño Malpica, 2024
Ilustraciones © Alex Herrerías, 2024
Dirección de Producto: Mara Benavides Reina
Gerencia de Literatura Infantil y Juvenil: Estela Ruiz Torres
Coordinación Editorial: Thania Aguilar
Dirección de Arte y Diseño: Quetzal León Calixto
Edición: Lucía Rosas Zambrano
Diagramación: Mariana Castro
Primera edición, 2024
D.R.© SM de Ediciones S.A. de C.V., 2024
Magdalena 211, Colonia del Valle,
03100, Ciudad de México
Tel.: (55) 1087 8400
www.ediciones-sm.com.mx
ISBN: 978-607-24-5177-3
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
Registro número 2830
Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, o la transmisión por cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
La marca SM ® es propiedad de Fundación Santa María,
licenciada a favor de SM de Ediciones, S.A. de C.V.
Impreso en México
Para todos los niños.
Los que leen y los que no.
Y para JAS, tremendo orfebre de la fantasía.
Gracias por los años de paz y concordia. Gracias por el periodo que nos definirá por siempre, a pesar de la oscuridad y el frío que habrán de envolvernos cuando llegue el momento. Gracias por el tiempo que le siga, que será el mejor de todos. Gracias por la fe y gracias por la imaginación. Gracias por la vida.
Libro primordial de un mundo necesario, p. 367 (más o menos)
Han pasado ya algunos años. Por eso puedo contar todo esto. Porque Vera Hunt, explícitamente, me lo permitió. ¡Vaya que ha pasado el tiempo! Seguramente muchos de ustedes no me reconocerían hoy en día. Muy probablemente escucharían mi voz y pensarían, por uno o dos segundos: “¿Qué acaso no es la voz de…?”, pero luego seguirían con lo suyo y lo olvidarían. Bien. Les diré que eso sería lo mejor. A veces yo también me pregunto si soy el mismo ahora que el que fui entonces. En todo caso…, lo puedo contar y eso es lo que importa.
Pónganse cómodos, porque será todo un viaje. Un viaje que comienza justo en el momento en que… ¡Ah!, pero antes de empezar, les diré que ésta es la única vez dentro del libro en que hablaré con ustedes de este modo. No soy muy partidario de que el narrador se involucre en la trama, ¿saben? Así que olvídense, al menos un poco, de que los interpelé de esta forma tan poco elegante. Es sólo que…, bueno, es imposible no ponerse un tanto sentimental; ustedes deberán perdonarme.
Después de todo, han pasado ya algunos años y todavía… ¡Vaya! ¡Lo estoy haciendo de nuevo! ¡Involucrándome en la historia con toda la caradura posible! Bien. No hay justificación que valga. Si acaso la del inicio: que cuento todo esto porque Vera me dio permiso. Y porque tengo razones muy personales para hacerlo. Y fin del asunto. Así que, como les decía, dejo el narrador en primera persona (espero poder cumplirlo, pero, de no ser así, sé que sabrán perdonármelo) para contarles que todo comienza en el momento en que…
Primera parte
Uno (y también Ochenta y nueve)
Un hombre da una gran mordida a su hamburguesa doble. Se encuentra sentado frente a su esposa, quien también degusta una alargada papa a la francesa. Están en uno de esos lugares de comida rápida. Se miran con beneplácito. Cabe contar que se enamoraron hace menos de un año. Son recién casados, así que no les importa frecuentar sitios como éste, donde no se suele estar muy cómodo, probablemente porque los dos se encuentran felices siempre y cuando estén juntos. Y justo en el momento en que él parpadea…, ¡todo se va a negros, como si apagaran la luz del lugar! ¡Su esposa ya no está frente a sus ojos! ¡Él ya no está frente a los ojos de su esposa! Ambos han pasado, como suele decirse en estos casos, “a una mejor vida”.
Del mismo modo…
Son las tantas de la tarde con equis minutos en algún lugar del mundo y dos niños en el parque se pasan entre sí un balón. Pases cortos. Un golpe con la punta del pie. Otro. De pronto la pelota sigue un curso errático y se va al área de los columpios, que en este momento están desocupados. Uno de los niños futbolistas va corriendo a recuperar el balón para seguir jugando cuando… sus ojos quedan ciegos por un instante. Un instante que se vuelve infinito.
Y así también…
En otro rincón apartado de alguna fábrica en cierto lugar del mundo, una línea de ensamblaje de licuadoras y otros electrodomésticos funciona como si fuera un delicado mecanismo de relojería. Tac, tac, tac, pum. Tac, tac, tac, pum. Sólo se escucha esa música percusiva que no tiene fin. Los obreros que operan la línea, acomodando un engrane o insertando un botón, no conversan entre sí. Y tanto mejor porque, de un segundo a otro…, ¡todos caen fulminados al suelo! ¡Todos absolutamente, como si fueran muñecos a los que se les ha agotado la cuerda!
Y, finalmente, también como mero ejemplo…
En un lugar muy concurrido de una ciudad bastante concurrida, la gente está a punto de gritar al unísono. Un grito que ha surgido de las gargantas de millones de personas desde tiempos remotos en una fecha como ésta. Muchas de las personas están ataviadas para celebrar hasta que salga el sol. Ya saben ustedes, gorritos de fiesta, cornetas, serpentinas y espantasuegras. Hay esperanza en los ojos de todos los presentes. Y felicidad. Una fecha como ésta no se recibe con indiferencia. Y menos en este sitio en el que se han congregado tantas y tantas personas únicamente para gritar de alegría después de una cuenta regresiva a mitad de la noche. Entonces…, sin más…, la dicha se apaga en los ojos de todos ellos. El aire deja de transitar por sus pulmones. Y un silencio de muerte lo invade todo. “De muerte”, diré de nueva cuenta, con cierto énfasis. Y añadiré también: “Nunca mejor dicho”.
Y ya para terminar este preámbulo, sólo agregaré lo siguiente.
Que ese fin de todo y de todos (que en cierta forma podría ser calificado, para fines prácticos, como “El fin del mundo”) ocurre instantáneamente (también para fines prácticos) en todos los lugares del planeta.
Este planeta, dicho sea de paso.
Nuestro planeta.
Dos
Hay que aclarar que eso ocurre un poco más al futuro del inicio de esta historia. El “futuro”, curiosa palabrita. Parece tan inofensiva y, sin embargo, bien puede significar lo más importante de todo lo existente, porque ¿qué es cualquier cosa, cualquier gente, cualquier perrito, cualquier planta de orquídeas, cualquier cascada o ardilla o río o el mismo sol, sin un futuro?
Pero no nos adelantemos, que el futuro llega siempre, eso es un hecho, nos guste o no.
Por mientras, vayamos al punto en que todo esto se inició.
Justo en el momento en que dos siluetas caminan por el Jardín Pushkin, en la Ciudad de México (entonces conocida como Distrito Federal). Ya pasan de las doce de la noche, así que es un tanto extraño que esa pareja ande por esa zona como si se tratara de un paseo. En realidad, no es así. En realidad, él y ella están buscando dónde pasar la noche.
Había días así, en los que daba lo mismo cualquier lugar. Y algo en la mente de Vera le decía, en ese momento, que daba lo mismo ese lugar que cualquier otro.
Vera es esa niña de doce o quizá trece años, con vestido azul marino de flores estampadas que le llega a la rodilla, mallones oscuros y botines; que lleva un libro gordo en las manos y se ha sentado en la primera banca al alcance, como si fueran las tres o cuatro de la tarde y no más de medianoche. Álix, el hombre alto que la acompaña y que porta un traje con corbata (siempre insistió en vestir así), se sienta a su lado sin decir nada, como si fueran a esperar el autobús y no a dormir a mitad de un parque.
No es difícil imaginar un parentesco entre ellos; padre e hija, pensaríamos al instante. Él es rubio y de corte impecable, ojos azules y semblante adusto. Ella tiene el cabello rizado, marrón encendido con tonalidades rojizas y peinado de chongo (aunque esto puede variar dependiendo de la ocasión, pero muy poco; casi siempre se anuda el pelo hacia arriba con una liga, como si sólo quisiera mantenerlo quieto). Al igual que Álix, Vera tiene la tez clara, aunque sus ojos son profundamente oscuros y vivaces. Tiene la piel salpicada de pecas minúsculas, y los dientes, sobre todo los incisivos, un tanto grandes, lo que consigue que su sonrisa sea muy atractiva. Por último, ostenta un arete plateado que pende del lóbulo de la oreja derecha: un pequeño reloj de arena con el depósito superior completamente lleno, y el inferior, completamente vacío.
En el momento en que todo esto empezó, los iluminaban un par de faroles apartados. En esa zona en la que decidieron sentarse, la oscuridad era más densa que en el resto del parque, por eso la eligieron, porque para dormir siempre es mejor un sitio en el que no hay luz, eso se sabe desde el principio de los tiempos.
Álix se recargó contra la banca y Vera se acostó enseguida, posando la mejilla derecha sobre el libro que portaba. Álix, digámoslo de una vez, nunca tuvo problema en dormir sentado. O de pie. En cambio, Vera siempre necesitaba estar lo más cómoda posible. Y aunque no le importaba tumbarse a la orilla de un árbol, a veces prefería simplemente recostarse en Álix o en alguna almohada improvisada, sobre todo cuando tenía el firme presentimiento de que en el futuro cercano no habría dificultades que enfrentar. (“Futuro”, curiosa palabrita, no lo olvidemos). Esa noche, por ejemplo, Vera tenía la corazonada de que podrían llegar a la madrugada sin ser molestados. Bueno, casi sin ser molestados.
Se incorporó y miró hacia su izquierda, hacia esa zona del parque en la que se encontraba un juego metálico parecido a un cohete.
—¿Qué ocurre? —le preguntó Álix con curiosidad. Ya había tomado una hoja de periódico del suelo y se disponía a estudiarla. No sabía leer, pero le gustaba aparentar que sí.
—Ya lo verás —respondió Vera con una sonrisa torcida.
Álix dirigió su clara mirada hacia el sitio que Vera observaba.
Ya casi era la una de la mañana, pero la Ciudad de México (esto es un hecho) nunca duerme. Mucho menos un viernes por la noche. Aun así, los parques suelen ser sitios poco frecuentados a esa hora. ¿Algún menesteroso? Tal vez. O bien, un trasnochado al que se le perdió la fiesta y que corta por el parque para poder llegar a su destino. No obstante, en esta ocasión, ése no era el caso. La sombra que se aproximaba a aquel hombre y aquella niña no pertenecía a nadie. Al menos a nadie que pudiera preciarse de formar parte del mundo de los vivos.
—Oh, ya veo —dijo Álix sin mostrar mucho interés.
Vera estudió la silueta oscura que se aproximaba a ellos. Tenía oído y sensibilidad para esas cosas. Por eso había preferido confrontarla, por decirlo de algún modo, antes de acostarse a dormir definitivamente.
Al lado de aquel juego de fierro despintado, un hombre de ojos saltones y ropas raídas se acercaba a ellos. Vera notó al instante que había sido atropellado por un auto. “Un lamentable accidente”, pensó al advertir que tenía el cuerpo contrahecho. Y que con toda seguridad había ocurrido de forma reciente. En la última década, al menos. Por otro lado, el odio en el semblante de aquel sujeto era bastante explícito.
Álix prefirió volver a su hoja de periódico. Vera, en cambio, se quiso entretener en el espectro, cuya estampa adquiría nitidez conforme se aproximaba a ellos arrastrando sus pasos, lejos de la luz de los faroles. La sangre se tornó roja; el traje, de un elegante azul ejecutivo. La razón era un tanto obvia: el cadáver había advertido que aquellos dos no eran personas comunes y corrientes.
—Qué lata —dijo Vera, poniéndose de pie.
—Déjalo en paz —espetó Álix sin despegar la vista de una foto en el diario, una que mostraba los estragos que habían hecho las lluvias en el sureste del país.
—Sólo será un segundo.
El atropellado se entusiasmó: nadie lo veía a los ojos desde hacía muchos años. Y, sin embargo, se trataba de un entusiasmo impulsado por el odio. En su interior detectaba que en esa niña había una luz que él jamás podría alcanzar.
Vera caminó hacia él. Se dirigieron uno a otro en el corredor terregoso del parque hasta que ella, imperiosamente, lo atravesó por completo, lo cual no dejó de desconcertar al espíritu, pues esperaba que ella mostrara miedo y no tal determinación de ir a su encuentro.
—Jorge Orellano…, ve a casa.
Vera se había pasado del otro lado del espectro y, una vez a sus espaldas, con el conocimiento del nombre a punto, habló de esa manera, causando gran impresión en el individuo, quien se giró y volvió a mirarse en la niña, esta vez con una clara confusión en el semblante.
—Ve a casa, Jorge Orellano.
Era raro que los espectros hablaran. Y éste tampoco lo hizo. Pero sí la miró con sorpresa y luego, como si no dependiera de él la decisión, inició la partida. Ya no arrastró los pies mientras avanzaba hacia el perímetro del parque. Por primera vez, desde el día de su muerte, tenía un propósito. Y era urgente concretarlo.
—Eso fue cruel —dijo Álix.
—Sólo me lo quité de encima.
Vera miró al espíritu tomar al pie de la letra el mensaje, un mensaje que no significaba nada, pero que ella había aprendido, al paso del tiempo, que funcionaba todas las veces. Los espectros obedecían siempre, ante la curiosidad de ser referidos directamente por su nombre con una orden tan precisa.
El parque se quedó oscuro y callado. A mitad de la noche, dentro de éste, sólo aquella niña y aquel hombre; él leyendo el diario sentado en una banca, ella mirando hacia el vacío, de pie a unos metros.
—Duerme un poco, greñuda —dijo él, conteniendo un bostezo.
Ella obedeció. Volvió a la banca y recostó la cabeza en su ejemplar de La pequeña Dorrit, de Charles Dickens; ejemplar, por cierto, que tenía pensado dejar ahí, pues era la octava ocasión que leía esa novela.
—¿Qué haremos mañana, narigón? —preguntó Vera al cerrar los ojos y encoger las piernas. En su voz había una duda genuina. En los últimos tiempos, digamos unos dieciséis años (y esto no es un error de cálculo, pese a que dije que ella aparentaba tener doce o trece), Vera estaba muy necesitada de esperanza.
—¿Qué tal una fiesta? —propuso Álix.
Vera no respondió. Se permitió una sonrisa y se dejó caer en una tibia y dichosa inconsciencia.
Una ambulancia sonó a lo lejos. Dos perros ladraron a la luna. El viento sopló suavemente. Los únicos dos faroles encendidos del parque hicieron guardia sin emitir una sola queja.
Tres
Guille Luis se puso a leer El gran libro de la aviación a pesar de que, en ese momento, todos estaban jugando “Simón dice” en el piso superior del salón de fiestas. Era una debilidad que tenía prácticamente desde el día que aprendió a leer: agarrar cualquier libro que estuviera a su alcance, siempre y cuando fuera de algún tema interesante (hecho que, lamentablemente, dejaba fuera todas las historias inventadas del mundo; es decir que, si tenía que decidir entre leer un diccionario o un libro de cuentos, siempre tomaba el diccionario).
No podía evitarlo, principalmente cuando se aburría. En ese preciso instante, por ejemplo, al quedarse solo en la alberca de pelotas, vio en la mesa de regalos que al niño del cumpleaños le habían obsequiado ese libro de aviones. Tomarlo y sentarse a leerlo fue cosa automática. Hay varias explicaciones para esta rareza en un niño de diez años.
La primera: que su mamá descubrió, cuando era muy pequeño, que se tranquilizaba cuando le leía los únicos libros que había en su casa: los tomos de una enciclopedia. La señora aprendió que, al leerle los distintos volúmenes de la colección, desde la A hasta la Z, abriendo al azar cualquier página, el pequeño dejaba de llorar al instante (e, involuntariamente, se empezaba a aficionar a los libros temáticos e interesantes).
La segunda: que Guille Luis llevaba consigo un par de joyas desde aquellos años en que aún usaba pañal. En el dedo portaba un anillo de oro que mostraba un libro abierto. Y al cuello, una medalla, también de oro, grabada con la figura de una pluma de ganso. Ambos se los regaló su madre en aquellos primeros años de vida. Cuando ya estuvo más grande, Guille Luis lo interpretó como una invitación a siempre estar ligado a los libros (al menos aquellos que no cuentan historias pero sí develan misterios del universo).
Y la última: el papá de Guille Luis terminó por vender, regalar, deshacerse de todos los libros de su casa, temiendo que Guille Luis se volviera uno de esos niños taciturnos que leen mucho y no hablan nada. Tampoco es que fueran muchos libros; aquella enciclopedia y unos cuantos más. Pero Guille Luis nunca perdió la afición, sólo no la pudo practicar más en casa.
Gordito y con anteojos, de piel morena y negros cabellos lacios, siempre bien peinados con gel, Guille Luis estaba medianamente absorto en ese momento. De hecho, siempre que agarraba un libro, sin importar cuál, se perdía entre sus páginas. No es que fuera un niño raro; de hecho, amaba los videojuegos, los cómics, las golosinas, la tele y jugar en el recreo, pero la lectura de asuntos interesantes del mundo era, ya lo dije, su debilidad más notable.
Mientras leía acerca de la velocidad que puede alcanzar un avión supersónico, se escuchaba la voz del animador de fiestas en otro piso del salón. En la planta baja sólo estaban las mamás, que charlaban y bebían refresco, y Guille Luis, sentado a la orilla de la alberca de pelotas, leyendo, apenado, y levantando la vista con regularidad (después de todo, había tomado el libro sin permiso).
La mamá del niño festejado se volvió a acercar a Guille Luis para preguntarle si no quería ir arriba “a divertirse con los otros chiquitos”, y regresó a su silla con la misma rotunda negativa.
Guille Luis paseaba la vista por los cromos que mostraban un F-16 surcando el cielo cuando…
Se dio cuenta de que alguien lo miraba a través de la ventana del salón de fiestas, a su izquierda.
Una niña con el cabello entre castaño y rojo, un poco más grande que él, se divertía a sus costillas. O eso parecía, pues sonreía mientras lo observaba desde la calle. A su lado estaba su papá, un hombre alto de traje y corbata, que sólo lo veía con curiosidad.
Automáticamente, Guille Luis cerró el libro, miró a la alberca y se puso a balancear las piernas. Luego de unos cuantos segundos en los que creyó estar seguro de que aquellos dos molestos espías ya habrían seguido su paso por la calle, levantó la vista y la dirigió a la ventana.
Pero no. Ahí seguía esa niña pecosa y metiche, mirándolo tan sonriente.
Vera Hunt tenía la costumbre de meterse a fiestas infantiles como si fuera una invitada más. Desde que vivía en la Ciudad de México le parecía una gran idea colarse al interior, hacer que Álix se confundiera con los adultos y ambos comer hot dogs y pastel hasta reventar, reír con el payaso y hasta obtener algún buen botín de la piñata, todo con el fin de pasar el tiempo. En ese preciso salón de fiestas de la colonia Roma ya había estado algunas veces. Pero en esta ocasión no quiso entrar de inmediato. ¿Por qué? Porque le pareció que valía la pena observar a ese curioso muchacho de lentes que, en vez de estar arriba jugando, leía un libro en plena fiesta infantil.
Hay que decirlo con todas sus letras, porque no hay ninguna otra explicación: Vera se sintió atraída por Guille Luis de manera inmediata. No en un sentido romántico, claro, sino en el mejor sentido de todos: ese en el que experimentas una enorme simpatía por la otra persona desde el primer segundo en que la ves.
—Qué niño tan raro —dijo Álix al cabo de unos segundos de contemplarlo.
Vera no dijo nada. Pero no podía dejar de sonreír al mirarlo.
Ni siquiera cuando el niño se percató de su mirada y se zambulló en la alberca. Ni siquiera en ese incómodo momento dejó de sonreír Vera.
Estuvo segura en ese preciso segundo: ella y Guille Luis serían los mejores amigos. Y no habría ninguna fuerza, ni de este mundo ni del suyo, que pudiera evitar que eso ocurriera.
Guille Luis sacó la cabeza de entre las pelotas y respiró aliviado. Esa niña de mirada penetrante y su padre ya no estaban en la ventana. Se sintió como si le quitaran cien kilos de la espalda. Salió de la alberca, se sentó en la orilla y volvió a tomar el libro. Se empujó los anteojos con un dedo. Lamentó que tardaran tanto en servir el pastel, cuando…
—Hola. Me llamo Vera —dijo ella de forma intempestiva, sentándose a su lado y tocándole el brazo discretamente. (O tal vez no tanto).
Supo entonces que ese niño que a primera vista le había caído tan bien se llamaba Guillermo Luis Umandia Pineda. Que tenía diez años. Que cursaba el quinto grado. Que le gustaban los Backstreet Boys y Michael Jackson. Que sabía un montón de cosas. Y que, en efecto, podría ser su mejor amigo por siempre, aunque fueran de mundos distintos.
—¡Aaay! ¡Me asustaste! —dijo Guille Luis, desplazándose enseguida por la orilla para separarse de ella.
—¿Tú cómo te llamas? —preguntó Vera por fórmula, aunque ya supiera la respuesta.
Él apartó la mirada. Se sentía bastante intimidado por esa niña de ojos grandes y sonrisa diabólica.
—Guillermo Luis —afirmó, empujándose los anteojos con el índice, como siempre hacía cuando se ponía nervioso.
—A que te dicen Guille Luis —exclamó ella.
—Pues sí.
—Pero yo te voy a decir Glup. ¿A que está mejor?
—¿Qué?
—Glup. Por tus iniciales.
—¿Qué? Nunca te dije mis apellidos, niña loca.
—Ah, ¿no lo hiciste? Pero apuesto a que tu primer apellido empieza con U y que tu segundo apellido empieza con P.
—Pues… sí, pero…
—¿Lo ves? Por eso te voy a decir Glup de cariño.
—Estás loca. ¿Cuál cariño? Ni me conoces ni te conozco.
Guille Luis se levantó, dejando el libro en la orilla, y quiso poner espacio entre ellos. Pero Vera se sentía exultante. Y Álix, a la distancia, lo notó. Hacía mucho que no la veía tan contenta, tan presa de una euforia como aquellas que la acometían en otros tiempos (para ser precisos, antes de que el fin del mundo ocupara un lugar en sus pensamientos). Álix bebía de un vaso de refresco, entre los padres de los niños de la fiesta, cuando se dio cuenta de que aquel encuentro significaba mucho más de lo que aparentaba. Y se acercó a la alberca, expectante. ¿Qué tenía ese niño de especial?
—Voy a ver si ya van a servir el pastel —dijo Guille Luis sacudiéndose la ropa.
—Sí, vamos —añadió Vera.
Guille Luis buscó con la mirada el baño de los niños. Le pareció un recurso válido para quitarse de encima a Vera. Pero no dio con él y siguió caminando hacia el área de la comida para preguntar a la mamá del niño del cumpleaños, ya fuera por el pastel o por el baño o por algún otro medio para escapar de esa niña que cada vez le daba más miedo.
Vera estaba como hipnotizada. Obedecía a un irrefrenable impulso de no despegarse de Guille Luis, como si en esto le fuera la vida. Sus ojos se posaron en los de Álix cuando éste la tomó del antebrazo al pasar junto a él. El hombre le transmitió lo que pensaba con un gesto de preocupación: algo muy raro ocurría y valía la pena detenerse a reflexionar sobre ello. Afortunadamente, Vera lo comprendió enseguida y dejó ir a Guille Luis para quedarse al lado de su amigo.
—¿Estás bien? —fue todo lo que dijo Álix.
—Muy bien. De hecho… —respondió ella, pero no supo cómo continuar porque, de haber seguido hablando, habría añadido algo como “De hecho…, ¡mejor que nunca!”.
Contempló a Guille Luis mientras éste se refugiaba detrás de un plato con papas fritas. Y sólo pudo admitir, al igual que Álix, que no se sentía tan optimista, tan llena de luz, tan viva…, desde el día que el fin del mundo entró en escena. Y que no era un sentimiento para ser menospreciado.
—¿Qué quieres hacer? —le preguntó Álix.
—No lo sé. Sólo sé que… hay que mantenerse cerca de ese niño de lentes.
Guille Luis la miraba y luego desviaba la vista, en una curiosa repetición de timidez y osadía. Parecía querer correr a otro lado, pero también parecía querer quedarse para ver si aquella niña no se convertía en vampiro frente a sus ojos o algo así.
Vera no dejaba de sonreír.
Y se aproximó a él de nueva cuenta, pasando entre las mamás que conversaban al lado de la mesa de regalos y el enorme pastel con la cara de Buzz Lightyear que esperaba su momento triunfal. Le agradó mucho que Guille Luis no escapara, a pesar de que era obvio que la vio aproximarse con el rabillo del ojo.
—Me tengo que ir, Guille Luis —anunció, sin mostrarse muy entusiasta para no asustarlo.
Él no la miró. Sólo dijo, sin dejar de comer papas:
—Ah, bueno.
Vera le extendió la mano a modo de despedida. Necesitaba tocarlo de nuevo para estar segura, aunque temió que él no quisiera estrecharle la mano para nada. Para su fortuna, sí le concedió ese último apretón.
Y Vera volvió a sentir que ahí había algo bastante irregular. Porque ese entusiasmo, sólo por conocer a un niño como cualquier otro, era en verdad exagerado. Una descarga de buenos sentimientos la acometió. Un golpe de alegría en el centro del pecho. Clavó en Guille Luis sus brillantes ojos. El chico no tuvo más remedio que mirarla. Y se volvió a sentir incómodo. Muy incómodo. Pero sólo dijo:
—Adiós, niña.
Y ella no pudo sino ceder al impulso:
—Oye, Glup… A la hora de romper la piñata, párate al lado del extinguidor. No te vas a arrepentir.
—¿Qué? ¿De qué hablas?
—Hazme caso. Al lado del extinguidor rojo. Y recuerda: soy Vera. Vera Hunt. Nos vemos.
Y así, Vera echó a correr fuera del salón de fiestas infantiles. Seguida por su “padre”, quien terminaba un hot dog a la carrera y se echaba dulces a los bolsillos para comerlos más tarde.
Y así también, Guille Luis dejó a un lado el plato con papas para subir al piso siguiente con los otros niños, la mirada llena de preguntas. Y así, contempló el transcurso de los juegos, ubicó con la vista el extinguidor de aquel salón y esperó pacientemente la hora de la piñata. Y así, se llenó de asombro cuando, en el momento en que rompían al vaquero Woody, a su lado caía una carterita que él no tuvo ningún problema en levantar y abrir. Y así, finalmente, se enteró de que dentro de la piñata había regalos sorpresa, el mejor de ellos un vale de compra de una juguetería, el cual acabó entre sus manos sin tener que disputarlo con ningún otro niño.
Es justo decir que, cuando Guille Luis y su mamá salieron a la calle una vez que hubo terminado la fiesta, el muchacho buscó con la mirada a aquella niña loca y su papá por todos lados, sin dar con ellos. Al principio lo lamentó, pero después concluyó que así era mejor, porque sí le daba un poquito de miedo lo que ahí había ocurrido. Un miedo que, hay que aclararlo, no se le quitó ni siquiera con el carro de control remoto que compró con el cupón, instigado por su papá, y que estuvo haciendo correr por toda la casa hasta que el sábado se convirtió en domingo y él fue rendido por el sueño sobre la alfombra de la sala.
Cuatro
—No es normal, no es normal, no es normal —no dejaba de repetir Vera mientras caminaba al lado de Álix por las calles de la Ciudad de México.
Una vez que salieron del salón de fiestas, se metieron a un edificio cercano y, desde el tercer piso, sentados en las escaleras, aguardaron el momento en que Guille Luis abandonara la fiesta. En cuanto lo vieron salir, de la mano de su mamá, a través de la ventana, volvieron a la calle para seguirlo. Vera estaba preparada para la posibilidad de que el muchacho subiera a un auto y Álix tuviera que ir tras ellos, pero no fue necesario. Guille Luis y su mamá caminaron hasta su casa, que no quedaba lejos del salón de fiestas, ahí mismo en la colonia Roma.
Ya frente al edificio, en la calle Durango, Vera pudo hacer la nota mental de la dirección exacta. Se trataba de un inmueble de cuatro pisos y dieciséis departamentos. Desde el cristal de la puerta de entrada, ella y Álix pudieron ver que el elevador se detenía en el piso tres. Con eso bastaba, por lo pronto.
—¿No tuviste tiempo de obtener esa información cuando lo tocaste? —preguntó Álix mientras terminaba una bolsa de minimalvaviscos.
—No todo llega tan de golpe, narigón. Tampoco sé cuánto sacó en Mate el mes pasado. Ni si prefiere el chocolate o la vainilla.
A esto siguió una caminata sin rumbo por las calles de la ciudad. Y la constante letanía de Vera:
—Esto no es normal. No es normal. No es normal…
Se detuvieron en un café de la colonia Juárez a comer una baguette y un refresco. Álix aún tenía dinero de la última operación de “justicia financiera” de Vera.
—¿Exactamente qué es lo que no es normal? —preguntó cuando notó que ella ya no se mostraba tan abstraída, lo que significa que sus ojos habían dejado de posarse en el infinito y miraban las cosas reales de nueva cuenta.
—No es normal lo que siento, pero no lo sé explicar.
—Trata —la urgió Álix con aquella voz de caballero que no podía, simplemente, no utilizar todo el tiempo. Como el traje con corbata. O los modales de lord inglés.
Vera bebió del refresco. Se limpió la boca. Buscó las palabras.
—Es como si sintiera, de pronto, que todo puede salir bien. Como si…
Álix concentró sus penetrantes ojos azules en ella, intentando ayudarla.
—Como si… —continuó Vera, titubeando un poco—. Como si tuviera una olla repleta de buena suerte y necesitara echar mano de ella cuanto antes porque poco a poco se va evaporando.
—¿Buena suerte?
—Sí —confirmó ella. Y sus ojos chisporrotearon.
En cuanto terminaron de comer, Vera dijo, al ponerse de pie:
—Te voy a pedir un favor enorme.
—¿Cuál?
—Que no hagas preguntas en lo que resta del día. Sólo sígueme.
—De acuerdo.
Vera siguió un impulso que no sabía de dónde venía. Por supuesto que estaba acostumbrada a confiar en sus presentimientos, pero esto era distinto. Era instintivo. Era como una orden implícita en el ambiente. Un magnetismo imposible de ignorar.
Caminó sobre avenida Chapultepec hasta que llegó al mercado. Luego, aún exultante, ingresó al metro. Bajó las escaleras, siempre seguida por Álix, y se detuvo frente a la taquilla para que él comprara los boletos. Antes de llegar a los andenes, volvió a detenerse.
—¿Exactamente qué estamos haciendo? —preguntó Álix.
—No tengo la menor idea.
—Pero…
—Sin preguntas, ¿recuerdas?
En un sábado como cualquier otro habrían ido a algún parque, o al cine, o a la biblioteca, o a un museo, o a algún concierto, o a alguna feria. Estaban muy habituados a la ciudad y a todo lo que ésta podía ofrecer. Y deambular por las calles no les era tan ajeno. No obstante, esta vez era diferente. Y ambos lo sabían. Sus corazones latían con un entusiasmo singular.
Vera se decidió por ir dirección Observatorio. Entraron al vagón y, sostenidos del tubo, se dejaron conducir. En la estación Insurgentes, Vera sintió el irrefrenable impulso de bajar del metro y así lo hicieron. Caminaron hacia afuera de la estación y ella, con el sol en la cara, se detuvo en medio de la glorieta, calibrando alguna brújula interior.
—Por aquí —dijo de pronto.
Caminaron con presteza por Génova. Luego, dieron vuelta en Liverpool hacia Insurgentes. Se detuvieron frente a un puesto ambulante de hot cakes. ¿Estaban perdidos? Ni Vera misma podía decirlo. ¿Por qué había sentido la necesidad de dirigirse ahí? Tal vez estaba equivocada. Tal vez…
Entonces se detuvo un microbús, uno que conducía hacia Ciudad Universitaria. Vera supo, como si lo leyera inscrito en el parabrisas del vehículo, que debían subir, sin lugar a dudas.
—¡Sube! —ordenó a Álix, quien la siguió y, una vez que estuvieron arriba, pagó el pasaje de ambos.
Dentro no había mucha gente. De hecho, nadie viajaba de pie.
Vera todavía se preguntaba por qué…
Repentinamente ya no tuvo más dudas. Al caminar hacia el fondo por el pasillo interior, sus ojos se posaron en una muchacha morena de cabello rizado, como de unos veinticinco años, que portaba un par de audífonos y miraba por la ventana abrazada a un bolso. Vera supo enseguida que ella era quien representaba el final de su búsqueda. Lo supo porque sintió una oleada interior de felicidad sólo con verla. Estaba asustada, pero, a la vez, maravillada. ¿Qué demonios significaba Guille Luis en su vida como para que, con sólo conocerlo, la hubiera enviado en esa dirección?
Puesto que los dos asientos detrás de aquella chica estaban vacíos, Vera se sentó justo a sus espaldas, con Álix a su lado. No apartó la mirada del cabello rizado de la muchacha durante todo el trayecto, hasta que ella se puso de pie, un par de esquinas antes del Parque Hundido.
El viaje entero, Vera había sido presa de esa exaltación, sin saber qué significaba.
Pero sí supo, en cuanto aquella chica se puso de pie, que tenía que seguirla.
Aunque, principalmente…
Tenía que tocarla.
Álix se incorporó al lado de la muchacha y Vera le dio la mano, para hacer más creíble la pantomima de que eran padre e hija.
La chica, sostenida del tubo, esperó tras ellos para poder bajar. Vera la observaba con interés. Aquella muchacha, al sentir la mirada de la niña, también la miró y sonrió.
Puesto que deliberadamente Vera y Álix estorbaban el paso, la muchacha pidió permiso, pero Álix accionó el botón de parada para mostrarle que también bajarían. Vera no se apartó; por el contrario, pegó un poco el cuerpo al brazo de la chica.
Y bastó aquel rozón para que Vera se sintiera completamente conmocionada.
Fue como haber sido golpeada por un rayo. Como si la impactara un tren a toda velocidad. Como si su cuerpo explotara en mil pedazos.
Álix notó la reacción de Vera. La chica, del todo indiferente, sólo se aproximó un poco más hacia la puerta, esperando su turno para bajar.
El microbús se detuvo en la parada del Parque Hundido. Bajaron Vera y Álix. Y, desde luego, aquella muchacha que, sin saberlo, había causado la mayor impresión posible en aquella niña tan peculiar.
—¿Qué es lo que pasa, greñuda? —preguntó Álix, totalmente asombrado, cuando ya tenía ambos pies sobre la acera.
Vera no respondió. Ya encontraría el modo de decírselo a su amigo mientras seguían a aquella muchacha adondequiera que fuese, sólo por no perderla de vista, pues para ese momento Vera ya sabía que se llamaba Ruth Casas. Que estaba estudiando administración de empresas. Que vivía a seis cuadras de ahí.
—¿Qué pasa, eh? —insistió él.
Pero Vera sólo contemplaba a la chica sin decir palabra mientras esperaban junto a otros peatones el cambio de luz para cruzar al otro lado de la calle.
Un rayo. Un terremoto. Una explosión nuclear.
Increíble.
Aquella chica morena la había tocado por un segundo y el fin del mundo, de pronto, ya no estaba ahí, donde siempre había estado. Por un segundo, ya no ocurría el 31 de diciembre de 1999.
Una enorme sonrisa acudió al rostro de Vera cuando el semáforo se puso en verde y Ruth Casas avanzó, sujetando su bolso, perdida en la música que escuchaba a través de sus audífonos.
Cinco
Eran las dos de la mañana y veinticinco minutos en el 301 de aquel edificio sobre Durango cuando un ruido despertó a cierto niño que tal vez había comido demasiados dulces. El departamento estaba casi a oscuras y él, Guille Luis, sólo se levantó por un instante para quitarse los anteojos.
No sería la primera vez que ocurría algo como eso. Él se quedaba dormido en la sala y sus padres preferían no despertarlo. O tal vez se olvidaban de él, que era lo que muchas veces Guille Luis sospechaba. Sobre todo los sábados por la noche, cuando ambos se permitían degustar una copita de vino y luego, entre risitas, se encerraban en su habitación. Este sábado había sido un poco distinto porque él había estado jugando con el auto de control remoto mientras sus papás veían una película vieja en la tele. Pero sí hubo copas y risitas, de eso estaba seguro Guille Luis.
Luego, un ruido lo despertó. Ni siquiera recordaba haberse quedado dormido en la alfombra. Pero así había sido.
De hecho, tampoco era consciente de que un ruido en la cocina lo había despertado; él sólo había despertado. Después de sentarse por un minuto, pensó en volver a dormir ahí mismo con la ropa puesta.
Pero entonces…, a unos cuantos metros de distancia…, sólo mediando el comedor entre él y la cocina…, se escuchó de nuevo el ruido. Que esta vez pudo reconocer porque ya estaba despierto.
Era un lamento.
Se le puso la piel de gallina en un segundo.
Pensó en llamar a su mamá, pero la puerta del cuarto de sus padres estaba cerrada, lo cual significaba que no lo oirían si gritaba. Y tampoco estaba seguro de que valiera la pena gritar.
Esperó un par de minutos, mirando el reloj que tenían sobre la pared. Ahora eran las dos veintiocho de la mañana. Suspiró. Sobre el linóleo del piso caían haces de luz del alumbrado más cercano. Volvió a suspirar y trató de calmarse.
“Debió ser mi imaginación”, pensó.
Ya iba a levantarse para seguir durmiendo en su habitación, cuando se escuchó otra vez, ahora mucho más nítido: un lamento en toda forma. Una voz rasposa quejándose en un aullido de aparente dolor, que provenía de la cocina.
En esta ocasión no sólo se le puso la carne de gallina; también se le erizaron los cabellos y le castañetearon los dientes. Volvió a ponerse los anteojos para poder mirar con claridad hacia el negro marco de la puerta de la cocina, entornada a medias.
Ningún pensamiento racional pudo tomar forma en su mente. De tanto leer sobre asuntos siempre factibles y nunca fantásticos, Guille Luis no estaba preparado para nada como eso. Se volvió un manojo primitivo de nervios, una masa compuesta sólo por miedo y más miedo.
De nuevo, el quejido. Y ante la glacial parálisis de la que Guille Luis era víctima y que le impedía salir corriendo, surgió, esta vez, una sombra. Lo único que pudo pensar el muchacho fue que se trataba de una pesadilla y que no tardaría en despertar. Se pellizcó, causándose dolor… y ningún resultado. Una anciana, pálida y extremadamente delgada, vestida con una bata de dormir, avanzaba hacia él arrastrando los pies.
El temblor y la inmovilidad fueron uno con Guille Luis, quien no se atrevía ni a parpadear. Soltó un chillidito cuando advirtió que del cuello de la señora pendía una soga de las que suelen usar los suicidas cuando deciden terminar con su vida.
Un nuevo gemido por parte del fantasma, que todavía parecía estar padeciendo el apretadísimo nudo que le oprimía el cuello. Unos cuantos pasitos más en dirección a Guille Luis. Y una novedad que sólo entonces notó el muchacho, gracias a que la vieja se había colocado en un sitio cercano donde podía verla mejor: en sus ojos había odio o algo similar.
En ese momento, un mecanismo de supervivencia se activó en Guille Luis. Nunca nadie lo había mirado de ese modo. Era como si la señora esa, que quién sabe de dónde había salido, lo quisiera asesinar ahí mismo.
“San Jorge bendito…”, murmuró, espantado.
Al fin pudo romper sus ataduras mentales y se levantó con cautela, como temiendo que cualquier movimiento brusco produjera otro idéntico en aquella visión. Se desplazó lateralmente por el sofá hasta alcanzar el corredor que conducía a las habitaciones del departamento.
La vieja no le quitaba la vista de encima y seguía caminando hacia él, pero sin aumentar el ritmo de sus pasos.
“Mantente lejos de los asuntos del Señor de la Noche”, emitió la vieja desde el fondo de su garganta, como un siseo.
Guille Luis se detuvo ante la puerta de sus padres, cerrada con seguro. Los ronquidos de ambos lo alcanzaron. Pensó que tendría que gritar para despertarlos. Y también pensó que era posible que el espectro lo tomara como una provocación. Prefirió correr a su cuarto y, después de cerrar la puerta, encendió la luz y se arrojó a su cama.
Recargado en la cabecera, cubierto hasta la nariz por las cobijas, miró en dirección a la puerta clausurada.
Silencio.
Aún temblaba. Y aún temía que el miedo lo hiciera mojar la cama. Pero no podía desentenderse, cerrar los ojos o mirar hacia otro lado.
Absoluto silencio.
Así dieron las tres de la mañana en su reloj de pared sin que nada ocurriera.
Luego, las tres y media.
“Mantente lejos de los asuntos del Señor de la Noche”. ¿Qué significaba aquello?
Dieron las cuatro, y al fin empezó a aflojar el cuerpo.
Vale la pena contar, justo en este momento, que Guille Luis siempre se consideró como un cobarde sin remedio. Nunca en su vida había visto en serio una película de miedo, jamás se había metido a una casa de espantos y en Halloween prefería inventarse algo para no salir y tampoco abrirles la puerta a los que iban a pedir dulces. A pesar de no alimentar mucho su fantasía en los libros, sí lo hacía con la tele y el cine. Y aunque siempre estuvo seguro de que todas aquellas cosas eran mentiras, en una noche como ésa ya no sabía qué pensar.
Eran las cuatro y cuarto cuando se quedó dormido. Con las luces encendidas y todavía recargado en la cabecera de la cama, lo rindió el sueño. Justo cuando pensaba que aquella niña loca que había conocido en la fiesta infantil seguramente tenía que ver algo con eso. No podía ser coincidencia que el primer fantasma de su vida se le apareciera la noche del día en que habían ocurrido tantas cosas. Repetía en su mente el nombre de Vera sólo para no olvidarlo cuando, gracias al cansancio y a lo tarde que era, cayó por completo en la inconsciencia.
Seis
Vera y Álix continuaron detrás de Ruth a lo largo de las calles hasta que ésta ingresó en una casa grande de dos pisos, después de atravesar una reja y un jardín. Todo el tiempo había caminado con soltura y confianza, como cualquier persona que se siente contenta con su vida actual. Y todo el tiempo Vera la miró como hipnotizada.
Cuando aquella chica se perdió tras la puerta de la casa donde vivía, Álix se animó a preguntar qué era lo que había pasado exactamente. Ambos se encontraban frente a la residencia, de pie en la banqueta, como si se hubieran extraviado de repente, del mismo modo que habían hecho en el edificio donde vivía Guille Luis. Y así, Vera le explicó a su amigo, someramente, que con esa persona en específico le había pasado algo que no le ocurría con ninguna otra desde aquel memorable día en los años ochenta en que el futuro se volvió sombrío: había podido ver que la vida de Ruth Casas no terminaba el 31 de diciembre de ese año, como ocurría con el resto de los seres humanos del planeta. El futuro de Ruth Casas era amplio. Vasto. Y luminoso.
Por eso se quedaron en aquella zona de la colonia Del Valle el resto de la tarde. Y hasta que cayó el crepúsculo. Y bien entrada la noche. Era imperioso indagar más, y para ello tenían que esperar el momento adecuado.
Ocupaban un par de columpios del Parque Hundido cuando dieron las dos de la mañana y Vera decidió que era momento de poner manos a la obra. Volvieron a la calle, que se mostraba muy poco concurrida a pesar de ser sábado por la noche.
—¿No es muy tarde para que esta niña esté en la calle? —preguntó a Álix una señora enfundada en un gran abrigo que, al lado de su marido, paseaba a sus perros por Insurgentes, fumando un largo cigarrillo.
Esto era algo tan común que ya ni siquiera les molestaba.
—Lo es, señora. Pero tuvo ganas de ir a los juegos del parque. Y como tiene una enfermedad terminal, le cumplo sus caprichos siempre que puedo.
La severidad en el rostro de la señora se esfumó por completo.
—Ay, Dios mío. Qué pena. ¿Qué es lo que tiene?
—Prisa —cortó Álix sin consideración alguna y continuó caminando.
Cuando se encontraron frente al inmueble de dos pisos de Ruth Casas pudieron estudiar la fachada. Puesto que hacía frío, no había ventanas abiertas. Al lado del caminito que conducía a la puerta principal había una camioneta de lujo. El jardín estaba impecablemente cuidado. La altiva chimenea sobresalía por encima del techo de dos aguas. Una corona navideña sobre la reja de la calle deseaba “Felices fiestas” a todos los que pasaran frente a ella. Ninguna luz y ningún sonido delataban actividad en el interior.
Para entonces ambos ya sabían lo que Vera pudo extraer del contacto con Ruth. Que en esa casa en la calle de Tlacoquemécatl vivían Arturo González, de treinta y dos años, y su madre, la señora Ema, de sesenta. Él trabajaba para una gran corporación internacional que vendía microprocesadores, y le iba muy bien económicamente. La señora era viuda y no tenía más hijos.
Para entonces Vera sabía también que Ruth era ahijada de la señora Ema; vivía ahí como un favor especial que ésta le hacía a su comadre, pues la familia de Ruth residía en Oaxaca pero la chica estudiaba en la Ciudad de México. Igualmente, Vera sabía que Ruth estaba enamorada de Arturo y que trataba de ocultarlo porque le parecía un tanto incómodo y difícil de explicar, ya que se conocían desde que eran niños. Y también sabía Vera que Ruth era muy feliz viviendo ahí, haciéndole compañía a Ema y ayudando en todo lo que podía, como mantener el orden de la casa, pagar las cuentas y hacer el desayuno para todos, cuando sus horarios de clase se lo permitían. Lo que no sabía era qué hacían, ambos, a esas horas, ahí parados.
—Tenemos que entrar —dijo Vera.
—Me imaginé que dirías algo así.
—Qué bien, porque sabes que te toca.
Álix refunfuñó un poco y se pasó una mano por la cara.
—Si no estuvieras castigada, podrías hacer este tipo de cosas por ti misma.
—No tienes que recordármelo cada vez que te pido algo, narigón. Además, ¿para qué te querría conmigo, querido amigo, si no estuviera castigada? —le objetó, guiñándole un ojo.
Álix resopló, como diciendo “qué remedio”. Miró hacia los lados, asegurándose de que la calle estuviera completamente libre de miradas curiosas. Vera sólo se recargó en la reja, cruzada de brazos.
Entonces, aquel hombre balanceó un poco la cabeza, movió los hombros y, apretando los ojos, dio un salto en el aire.
En un segundo ya no estaba ahí su delgada cara, sus azules ojos, su alargada complexión, su traje impecable, sus zapatos bostonianos…, sino su verdadero cuerpo, cubierto de plumas negras, su afilado pico, sus extendidas alas que brillaban a la luz del poste más cercano. Aleteó un par de veces tratando de no hacer demasiado ruido y se posó en la orilla de la reja. Vera lo miró, complacida, mientras sacaba una paleta de caramelo del bolsillo de su suéter, último resto del botín de la fiesta.
Álix no se había mostrado muy renuente a la petición de su amiga porque su primera opción era esa chimenea que, con suerte, conduciría a alguna parte de la planta baja. No sería la primera vez que un cuervo se dejara caer a plomo sobre el tiro de una chimenea, pensó, pero quizá sí la primera vez que uno lo haría en la Ciudad de México, donde no es común ver cuervos… ni tampoco chimeneas, ya que estamos en eso.
El ave dejó atrás la reja y, después de trazar un par de círculos en el aire, se introdujo por las estrechas ventanitas ennegrecidas de la chimenea. Vera sólo se empeñó en terminar su golosina.
Al cabo de unos cinco minutos de espera, en los que Vera tuvo que esconderse un par de veces para evitar preguntas de dos transeúntes, la puerta principal se abrió con sigilo. Y Álix apareció detrás, enfundado de nueva cuenta en su impecable traje. Era parte del trato: así pasara a través de un conducto apretado y lleno de hollín, una furiosa cascada o una tormenta del desierto, el traje gris Oxford había de mantenerse siempre limpio y sin arrugas.
Caminó por el senderito hacia la reja y, gracias a un manojo de llaves que portaba en la mano, pudo abrirle la puerta a Vera.
—Eres el mejor, narigón. ¿Te costó trabajo?
—Un poco. Al menos no tienen perro.
Se colaron al jardín y luego, de puntitas, al interior de la casa. Álix dio por terminada su misión, así que fue a la cocina a ver qué podía llevarse a la boca.
Vera no quiso perder más tiempo. Sabía que la casa tenía cinco habitaciones en el piso superior y que cada uno de los que ahí vivían ocupaba una distinta. Subió por las amplias escaleras en semicírculo, contemplando los hermosos cuadros que adornaban la pared, todos paisajes mexicanos. No eran detalles que permanecieran en la memoria de Ruth, así que constituían novedades para ella. Como el color del tapiz. O la belleza del decorado.
Vera ya sabía que Ruth era una gran cocinera, que amaba las vacaciones en la playa y las películas de miedo. Y que aquel que ocupaba buena parte de su mente y corazón roncaba en la habitación del fondo y lucía bigote. No obstante, Vera había acudido a darse una segunda oportunidad en el cuarto que se encontraba justo subiendo la escalera, el de la chica de veinticinco años. Abrió con sigilo la puerta, que afortunadamente no tenía cerrojo, y se coló al interior. Ruth dormía a pierna suelta en una cama individual.
Era cuestión de unos cinco o diez segundos. Sólo eso.
Se aproximó a ella sin hacer ruido. La chica del cabello ensortijado dormía bocabajo con los gruesos edredones cubriéndola del frío. En el cuarto había un armario, una televisión pequeña sobre un buró y un librero. Era todo. Pero conformaba el mundo perfecto de esa muchacha feliz. Esa muchacha feliz que, a diferencia del resto de la humanidad, sí tenía un futuro de varios años y no sólo de unos cuantos días.
Vera la tocó en un hombro sutilmente. El corazón le golpeaba el pecho con furia.
Y luego…, nada.
Absolutamente nada.
El negro abismo del 31 de diciembre se mantenía ahí, como siempre.
“Pero… ¿por qué?”, se preguntó Vera.
Estaba segura de no haberlo imaginado. ¿Qué había pasado exactamente?
Retiró la mano. La volvió a posar con cuidado. Ruth no se percató de nada y por eso Vera dejó su mano por más tiempo.
Pudo verla en esa misma casa, junto con la señora Ema, la mamá de Arturo, preparándose para la llegada del año 2000. Ambas reían de algo, horneaban una buena pieza de carne en la cocina. Y luego…, la oscuridad. El fin definitivo. El término de la vida. Lo último que estaba en los ojos de Ruth era la sonrisa de la señora Ema. Y una pequeña congoja porque Arturo no estaba ahí con ellas. Le hubiera gustado mucho esperar a su lado el Año Nuevo y abrazarlo y desearle lo mejor de lo mejor y luego… ¿quién sabe? Pero nada de eso. Después de abrir el refrigerador para sacar las manzanas con las que pretendía hacer una ensalada…, la nada, el vacío, el maldito fin del mundo.
Como en todos y cada uno de los seres humanos a los que Vera había tocado a partir del verano de 1983.
Pero entonces… ¿Por qué…?
Se llenó de tristeza y abandonó la habitación de Ruth con sigilo.
¿Dónde había estado el error?
Sólo por no dejar, entró al cuarto de la señora Ema.
El futuro de la anciana se cortaba en el mismo instante que el de Ruth, a su lado en la cocina. Se odió a sí misma por haber creído que algo había cambiado.
Abandonó la recámara de la señora y se detuvo en el vestíbulo. ¿Tendría caso entrar al cuarto de Arturo? Se dijo que estaba bien. Y fue a visitarlo.
Le sorprendió darse cuenta de que era bastante menos guapo de lo que le había parecido en la mente de Ruth. Sonrió porque así suelen ser los caminos del corazón. Y lo tocó igualmente con gran cuidado en el antebrazo, aunque sin ninguna esperanza.
Y de pronto…
De nuevo.
Aquel golpe.
¿Era él cargando un niño pequeño y mostrándole un…, qué era eso…, una minicomputadora que le cabía en la mano… y en la que corría un video con música y…?
Y…, y…, y…
Y nada.
De nueva cuenta, el abismo. La noche truncándolo todo.
Tuvo que apoyarse en el buró que se encontraba al lado de la cama de Arturo. Lo pensó por un instante.
“No, no fue mi imaginación”, se dijo Vera. “Ése era el futuro más allá del año 2000. Y en ese futuro Arturo tenía un hijo. Y le mostraba al niño una computadora o algo así, tal vez un teléfono celular que no se ha inventado todavía. Veían una película con música. No fue mi imaginación. Hay un resquicio, un huequito en la trama del tiempo por el que parece que puede haber un futuro, pero… ¿por qué aparece y desaparece? ¿Qué es lo que está pasando?”.
Dejó de pensar y se mantuvo alerta porque Arturo se revolvió en la cama, pero volvió a quedarse dormido después de soltar un suspiro.
Vera le sonrió, pues ahora sabía que él también estaba enamorado de Ruth, pero trataba de ocultarlo porque era algo un tanto incómodo y difícil de explicar, ya que se conocían desde niños.
Decidió abandonar la habitación.
Al menos ahora sabía que no estaba loca, que no había imaginado lo que vio al tocar a Ruth la primera vez. Pero, por encima de todo, sabía una cosa fundamental: que en los últimos dieciséis años había estado equivocada en su creencia.
El futuro no era un destino marcado. No era inapelable.
¡Podía cambiarse!
Sólo que no sabía cómo.
No obstante, al bajar las escaleras de puntitas, su corazón volvió a llenarse de júbilo. Porque, de alguna manera, tenía y no tenía la respuesta.
“Glup”, se dijo sin poder ocultar su felicidad.
El chico robusto de los lentes era quien la había puesto en ese camino sin mover un dedo. Era la punta de la madeja, sin lugar a dudas. Y estaba resuelta a no dejarla ir jamás. No, señor.
Álix comía un plátano sentado en la sala cuando la vio aparecer. La sonrisa en el rostro de su amiga le hizo pensar que algo muy bueno se anunciaba en el horizonte. Y que sólo por ese sentimiento tan parecido a la esperanza valía la pena seguir a su lado, aunque tuviera que usar todo el tiempo ese incómodo disfraz de humano.
Siete
Los papás de Guille Luis lo habían inscrito en la escuela más próxima a su casa, el Colegio Dante, porque querían emplear el menor tiempo posible en llevarlo. Y porque así podían dormir hasta tarde. Tal vez sea buen momento para contar que los señores Umandia Pineda, aunque querían mucho a Guille Luis, siempre consideraron que la llegada de un hijo no tenía por qué cambiarles tanto la vida. Y se esmeraron desde el principio por seguir la misma rutina que tenían cuando sólo eran ellos dos. El señor trabajaba en casa y la señora sólo se encargaba de su hogar, así que no tenían ninguna necesidad de levantarse temprano, excepto para dejar al niño en la escuela. Hay padres así. Y si a eso añadimos que el hijo comprendió desde pequeño que más le valía ser lo más independiente que le fuera posible, nos queda una familia en la que a veces parecía que el más adulto de la casa era el de diez años de edad.
Vale la pena recalcarlo: ambos padres eran muy buenas personas, pero un tanto estrafalarios. Hortensia Pineda, la mamá de Guille Luis, tal vez por no sentirse precisamente una belleza, era incapaz de salir de su casa sin maquillarse como si fuera a conocer al rey de Inglaterra. Siempre llevaba el cabello pintado de rubio y peinado de forma extravagante, lucía vestidos vistosos y zapatos de tacón alto. El padre de Guille Luis, Rafael Umandia, por otro lado, no hacía nada en la vida que le pareciera poco varonil, lo que sea que esto signifique. Y por eso tenía barba y bigote y andaba para todos lados con la camisa desabotonada, mostrando su vello en pecho; calzaba botas de punta de metal y sólo hablaba de autos y de deportes y cosas por el estilo.
Y si a eso añadimos un niño que amaba leer enciclopedias…
En fin. Ese lunes, de cualquier modo, sí que fue desastroso para todos, porque el día anterior Guille Luis se la había pasado cabeceando en todos lados; en la casa de sus primos, en el restaurante, en el cine. A la hora de dormir no tuvo sueño y pasó la noche en vela esperando la visita de algún nuevo fantasma. Cuando dieron las tres de la mañana del lunes, se resignó a recostarse; apenas sintió que durmió un parpadeo cuando su mamá lo levantó a las carreras porque ya eran las siete cuarenta.
Usualmente era él quien ponía el despertador y levantaba a sus padres para que lo llevaran al colegio, pero en esta ocasión no escuchó nunca el reloj. Gracias a que su mamá se levantó al baño y vio de reojo la hora, el chico llegó rayando a sus clases, pero al menos sin que le pusieran retardo.
Es justo decir que estuvo nervioso toda la mañana y también quedándose dormido a cada rato, con tan mala suerte que lo cacharon babeando el cuaderno las dos maestras, la de Español y la de Inglés. Así que para la hora del recreo ya estaba decidido a dormir bien esa noche, con espíritus o sin ellos.