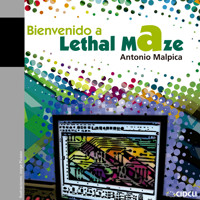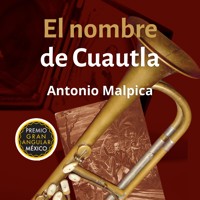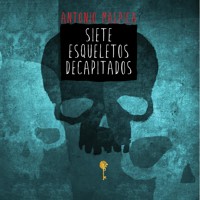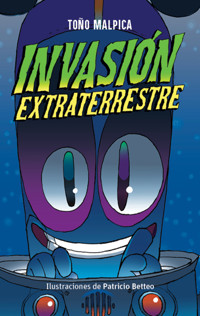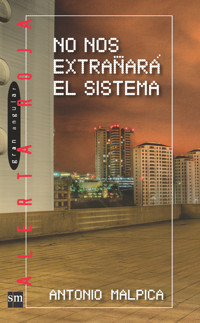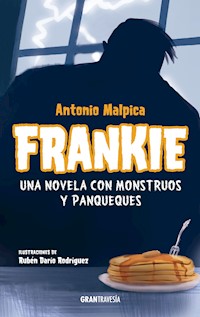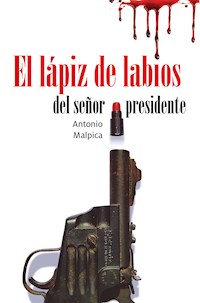Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ficción
- Sprache: Spanisch
Tres millones de dólares bien valen una misa. En el México de los años noventa, buena parte de la población enfrenta la mayor crisis financiera que el país ha visto en la historia reciente. Entre las víctimas están los hermanos Oroprieto Laguna, dos muchachos que huyeron de su pueblo —y de su tiránica madre— antes de cumplir la mayoría de edad. Pero ahora la tremenda inflación y la caída del peso los llevarán de vuelta a sus raíces, de regreso con Mamá Oralia a San Pedrito Tololoapan, donde Neto y Jocoque habrán de encontrar una manera de ablandar el duro corazón de su madre y mendigar aunque sea un poco de su amor… O ya de perdida, un mucho de su dinero. En esta divertida comedia de circunstancias, Antonio Malpica nos enseña que, si bien uno no elige a su familia, bien puede escoger cómo fregarla.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para mis hermanos. Los que me tocaron y los que escogí.
Para mi mamá (que es muy buena persona).
Y para mi papá (que también).
Blanco resplandor
Si años después, cuando los hermanos Oroprieto Laguna se reencontraron en el funeral de Mamá Oralia, algún hipotético entrevistador le hubiera preguntado a Neto el porqué llamó al timbre exterior del edificio en el que vivía su hermano Jocoque aquel viernes aciago del 95, éste habría aducido, seguramente, la razón primordial: la crisis en el país. Pero la verdad es que, al menos para su hija Leslie y uno que otro implicado en los sucesos de aquel diciembre, habría sido mejor argumentar una razón, por así decirlo, más destinal. Porque a todos constaba que, aun en el catafalco y aun con el maquillaje y aun con el velo de simpatía que siempre empaña la vista de los vivos cuando miran a los muertos, aun con todo eso, Mamá Oralia parecía plenamente satisfecha tendida en la caja, como si hubiese vivido únicamente para esos últimos años. Como si hubiese vivido setenta y cinco años únicamente para morir feliz a los ochenta. Leslie habría arrebatado el micrófono a su padre y habría enfrentado al entrevistador diciendo: “Todo estaba predestinado a ser así, señor reportero. Si no, ¿qué chiste?”. Pero la verdad es que, después de la decepción de aquella tarde de viernes de 1995, fue la curiosidad la que llevó a Neto a conducir su Golf con problemas de enfriamiento hasta esa calle en la colonia Portales donde, por lo regular, nunca había dónde estacionarse. La curiosidad y, tal vez, una inherente necesidad de despabilarse, por no decir que estaba evitando volver a su casa a enfrentarse al “¿Cómo te fue?” de Macarena, que acabaría por desmoronarlo por completo. Nuestro hipotético entrevistador diría algo así como: “¿En verdad no se da cuenta de que, de haberse dirigido de la ‘cita de negocios’ directamente a su casa, nada de lo ocurrido en la finca de su madre habría, ejem, ocurrido?”, a lo que Neto contestaría, con toda seguridad: “Carajo, claro que me doy cuenta. Pero no tenía opción, la chingada crisis, ¿usted qué hubiera hecho?”. Lo cierto es que, cuando milagrosamente acomodó el auto en un espacio libre y se apeó y llamó al timbre con un 301 pintado con pluma sobre masking tape, estaba pensando que, en una de ésas y su hermano Jocoque al fin había conseguido algo bueno en la vida y valía la pena estar ahí para presenciarlo. El diálogo al teléfono, horas antes, había sido exactamente así:
—Neto, tienes que venir ya. Ahora. En este momento.
—No puedo prestarte dinero, güey. No otra vez.
—No es para pedirte prestado, cabrón. Como si sólo te hablara para eso.
—…
—Esta vez no es para eso.
—Tengo una cita de negocios, güey. No puedo ir de todas maneras.
—Esto es muchísimo mejor que cualquier cita de negocios. Nos va a resolver la bronca monetaria para siempre.
—¿Es otra de tus pinches ideas geniales para salir de pobre? Paso.
Y luego una pausa. Una especie de deliberación. Un momento de titubeo de esos que Jocoque nunca, pero nunca, tenía.
—Te puedo dejar fuera, cabrón. Tal vez lo haga.
Fue como si la curiosidad se hubiese materializado en la forma de un escorpión y lo hubiera aguijoneado en el cuello. Neto se sorprendió sobándose, de hecho, la nuca. Deliberando. Titubeando.
—Okey. Voy a verte en cuanto salga de mi cita de negocios.
—Chingón. Salúdame a Maca y a las niñas.
Y la mentada “cita de negocios” resultó, como solía ocurrir en esos años, un jodido engaño. Un amigo de cuando trabajaba en la aseguradora lo había buscado para invitarlo a participar en “la oportunidad de su vida”. Y él había aceptado ir porque, bueno, últimamente, todas las citas de trabajo habían devenido en espantosos fracasos. Una cita de negocios, al menos a la distancia, adquiría otro cariz. Pero igual resultó un jodido engaño. “La idea es que compras el paquete de perfumes Ninfa azul por tan sólo ciento cuarenta y nueve nuevos pesos. Y el veinte por ciento de lo que vendas, cuando lo vendas, es para mí, que soy tu supervisor junior. Pero lo mejor es que automáticamente tú te vuelves supervisor junior; claro que antes tienes que reclutar a diez ejecutivos fuerza de ventas; automáticamente yo subo a supervisor senior y recibo también el diez por ciento de cada uno de tus ejecutivos fuerza de ventas; así hasta llegar a la punta de la pirámide, donde, al convertirte en líder platino, agárrate, puedes ganar hasta veinticinco mil nuevos pesos mensuales sin mover un pinche dedo.”
Neto se salió de la mentada entrevista sin proferir palabra alguna. En ese momento no traía en el bolsillo ni cinco nuevos pesos para comer. Y el descarado ese le estaba pidiendo ciento cincuenta como si el expresidente Salinas no estuviese prófugo en el extranjero por haber puesto a pedir limosna hasta a su abuelita. Se subió a su Golf. Se pasó un par de altos. Llegó a la colonia Portales picado por la crisis, por la curiosidad y por el miedo a tener que responder el “¿Cómo te fue?” de Macarena en presencia de las niñas.
Pero en cuanto llamó al 301 con la vista puesta en la ventana del tercer piso, porque de sobra sabía que el interfón no lo ayudaría a entablar ningún diálogo, se dijo: “puta madre, ¿qué chingados hago aquí?”.
Estaba pensando en al menos tres de las múltiples veces en que Jocoque le había salido con la recurrente promesa de “ahora sí salimos de pobres, como que me llamo José Jorge Oroprieto Laguna” y todo había terminado en rotundos, espantosos y estrepitosos fracasos.
Se dijo que, si se apresuraba, todavía podría treparse al auto y salir pitando de ahí, antes de que se asomara su hermano por la ventana. A su mente volvió el recuerdo de 1) el Centro de Adiestramiento Integral de Felinos (“Piénsalo, güey, ¿quién no quisiera que su gato lo siguiera por la calle como hacen los perros?”) y la indemnización que tuvo que pagar Jocoque a los dueños por haber perdido a sus mascotas, ya ni hablar de las mentadas de madre que se llevó y la viejita que le partió una escoba en la cabeza.
Ya estaba dando marcha de nuevo al carro cuando apareció, como el asesino con motosierra de alguna película clase B, su hermano Jocoque. Al lado de la portezuela. Golpeando la ventana con encono.
—No mames. Lo sabía. Qué bueno que fui por cocas a la tienda.
Neto bajó la ventanilla. Suspiró. Se acordó enseguida de 2) el Servicio de Rompimiento de Relaciones Sentimentales por Mensajería (“Piénsalo, güey, ¿a poco no te gustaría pagarle a alguien para que rompa con tu chava por ti”?) y el consecuente tiro que se llevó Jocoque en una pierna, que justo le sirvió para comprender por qué alguien preferiría pagar para romper con su chava en vez de hacerlo por sí mismo.
Neto prefirió no voltear a ver a su hermano. Sabía que con sólo mirarlo sentiría la necesidad de encender el auto de nueva cuenta y tal vez atropellarlo en la escapada. Tendría, seguramente, el pelo demasiado engominado, una camisa de algún color chillón abierta hasta el tercer o cuarto botón, cadenas de oro de fantasía al cuello y lentes oscuros. Y en momentos de desesperación económica como ése, Neto pensó que no tendría el estómago para mirarlo sin querer agarrarse de los pelos con él como cuando eran niños.
—No va a resultar, Jocoque. Quítate de ahí para que pueda sacar el coche.
—¿No va a resultar, qué, pinche Neto? Si ni siquiera has visto nada.
—No importa. Lo que sea. No va a resultar.
Ernesto se vio pagando las consecuencias de haberse involucrado en la 3) Agencia de Vigilancia Discrecional de Familiares (“Piénsalo, güey, ¿qué padre no quisiera hacer vigilar a sus hijos o a su esposa sin que éstos lo sepan?”).
—Esta vez sí va a resultar.
—Ya una vez pasaste dos días en chirona, cabrón. Por seguir a una escuincla de dieciséis años un día entero.
—Era una buena idea. Y yo no sabía que el papá se iba a hacer pendejo con la policía.
—Yo te tuve que sacar del tambo.
—Sí, pero te pienso pagar algún día.
—Quítate, pinche Jocoque. Déjame pasar.
—Esta vez es distinto. Te lo juro. Por nuestra madrecita.
—…
—Está bien. No por nuestra madrecita. Pero sí por alguien que quieras mucho.
Igual Neto habría metido el clutch, puesto primera, sacado el auto y hasta habría terminado sintiéndose mejor al pasar por encima de su hermano, librando así al mundo de sus geniales ocurrencias. Pero entonces fue que se decidió a girar el cuello y obsequiarle una mirada. Se dio cuenta enseguida de que el menor de los Oroprieto Laguna no las tenía todas consigo. Si hubiera tenido que adivinar, Neto habría afirmado que su hermano llevaba tres meses sin ir al peluquero y dos semanas sin rasurarse ni cortarse las uñas. Y tal vez dos días sin dormir. El aroma de la ropa deportiva que llevaba puesta tal vez sólo delatara unos tres días de llevarla encima, pero era evidente que hasta le servía de pijama.
—Chale —resopló Neto apagando de nuevo el carro—. De todos modos tengo que pasar al baño.
Se bajó y azotó tres veces la portezuela, porque no siempre agarraba a la primera. Recordó el momento en el que, en 1990, compró la Golf como si fuese el primero de los veinte carros que habría de tener a lo largo de su vida. ¿Por qué en cinco años se había convertido en una miserable carcacha? ¿Por qué, en menos, el país se había convertido en otra miserable carcacha?
—No te vas a arrepentir. O que me cargue el demonio.
—Mejor deja al demonio fuera de esto, cabrón. Echo una meada y me largo.
Entraron al edificio de paredes despellejadas y grafitis indecentes al que, de todos modos, echaban llave de doble vuelta los vecinos: no fuera a ser que, aparte de fregados por el gobierno, fregados por las ratas del rumbo. Jocoque cerró la pesada puerta de metal y luego marcó el rumbo, subiendo por las escaleras que conducían al pasillo del primer piso.
—¿Ya no estás vendiendo tiempos compartidos? —le preguntó Ernesto.
—…
—Que si ya no estás vendiendo tiempos compartidos.
—…
—Contéstame, güey.
Se hizo evidente no sólo que Jocoque guardaba silencio sino que se cubría con el cuerpo de su hermano al pasar frente a los departamentos.
—¿Qué te pasa, cabrón?
—Es que ya debo cuatro meses de renta —respondió en un susurro—. Y ya ves que la del 101 lleva la administración.
—O sea que ya no estás vendiendo tiempos compartidos, supongo. Ni tampoco Avon. Ni suscripciones a revistas ni el cuerpo ni nada.
—Tú también has de estar rascándote las bolas en tu casa y yo no te estoy chingando.
Ernesto se detuvo en el inicio de las escaleras para ir al segundo piso. Lo miró con un principio de encono. De ojos rasgados, nadie habría podido jamás adivinar que era hermano de Jocoque, moreno como la noche. Alguna vez, antes de salir de San Pedrito, habían deducido que los padres de uno seguramente habían sido coreanos. O tal vez japoneses, para lo que importaba. Y, del otro, en cambio, indios. De la India. Porque, a pesar de ser moreno como la noche, tenía los ojos enormes y el cabello encrespado. Y no sería ni la primera ni la última vez que se dieran de moquetes en el principio de una escalera, de ser necesario.
—No te metas conmigo, cabrón. Cada uno hace lo que puede.
—Pues eso.
—Pues eso.
Siguieron andando y de nuevo fue evidente que Jocoque se ocultaba de alguna posible mirada furtiva que surgiera de las puertas de ese segundo piso.
—¿Y ahora qué?
—¿Te acuerdas de Lulú, la del 202, con la que andaba?
—No. Y no quiero saber.
—Me cachó con su hermana.
Llegaron al fin al tercer piso. Al 301. Y ahí fue donde Jocoque volvió a ese estado de ánimo que lo había llevado a llamar a su hermano unas tres horas antes para pedirle que fuera a su casa enseguida y asegurarle que esta vez iba en serio. Neto detectó, al instante, esa chispa con la que, desde que era niño, conseguía el maldito salirse siempre con la suya. Excepto con Mamá Oralia, claro.
—Me vas a amar después de esto —dijo Jocoque al extraer de la bolsa del pants un llavero con un baloncito de futbol y una sola e insignificante llave para una chapa igual de insignificante. El más novato de los cerrajeros habría dictaminado que tal cerradura servía, apenas, para detener el aire.
—Me prestas el baño y me largo. A eso subí, ni te hagas ilusiones.
—Cállate, Neto Patineto, me vas a amar. Ya te dije. Nada más me aguantas tantito.
Y dicho esto, abrió, se escurrió hacia dentro sin permitirle a Ernesto ningún movimiento, cerró la puerta de un trancazo.
—¡Oye! ¿Qué pedo contigo? —gritó el hermano mayor, repentinamente solo en el pasillo. Pero ya estaba la maquinaria andando.
—¡Aguántame tantito! Tengo que preparar un par de cosas antes.
A Ernesto volvieron los pensamientos ominosos. Con la vista en la naturaleza muerta (un palo dentro de una maceta terregosa) que adornaba el piso, el foco que colgaba con cables pelados del techo, la herrería oxidada y la vista de los tinacos del edificio de enfrente, volvió a pensar, puta madre, ¿qué chingados hago aquí?
Creyó recordar, mientras se sentaba en la opaca losa del pasillo, que también en las otras ocasiones su hermano había utilizado la misma artillería entusiasta. “Me vas a amar. Tal vez te deje fuera. Esta vez sí es la buena.”
Se dijo que, si se apresuraba en verdad, podría estar haciendo chillar las llantas de la Golf antes de que su hermanito se diera cuenta de nada. En realidad ni siquiera lo detuvo la curiosidad o la pereza de tener que bajar corriendo, sino el no tener con qué enfrentar a Macarena y su terrorífica lista de pagos pendientes. Extrañó el tiempo en el que fumaba.
Sin querer se miró en el reflejo de una vitrina con una enorme manguera enrollada que mostraba, con letras desgastadas sobre el vidrio: “Rómpase en caso de incendio”. No habían pasado ni dos años de cuando estaba haciendo planes con Maca y las niñas para irse de viaje a Disney World. Y ahora mírate, cabrón, tirado en el suelo del edificio más culero del mundo. Era una referencia ruin, desde luego. Pero le parecía que el simple hecho de estar ahí —de nuevo— era como volver a tocar fondo. Porque él había estudiado hasta donde pudo. Y trabajado desde el primer semestre de la carrera. Y en cambio Jocoque ni una ni otra. Y ahora eran tan equiparables como si en verdad se merecieran idénticos futuros. Y no era justo. Y pinche vida de mierda.
Y jodida crisis.
—¿Qué tanto haces allí dentro, güey?
Hacía dos años que contemplaba Paseo de la Reforma desde el piso diecinueve de su oficina, traje y corbata y vacaciones de veinte días por año. Y ahora… como una caricatura, llevaba el mismo traje y la misma corbata pero tenía vacaciones de por vida, sin goce de sueldo. Y estaba tirado en el cochino piso del edificio más culero del mundo.
Okey, sí, pero…
¿Y qué tal que, en verdad, esta vez Jocoque…?
No. Era absolutamente imposible. Por eso se puso en pie y se dijo que podía llegar fácilmente al auto en menos de dos minutos.
Cuando Jocoque abrió la puerta, lo sorprendió dando la vuelta a la escalera.
—Chingada madre, qué poca confianza, cabrón.
—Ya, ya… —dijo Ernesto, volviendo sobre sus pasos—. También te tardas un montón.
Jocoque bloqueaba la entrada con su cuerpo. En sus ojos, esa maldita chispa.
—¿Por qué tanto pinche misterio? —soltó Ernesto, sintiendo que el alacrán de la curiosidad ahora sí que le sacaba una roncha mortal en el cuello.
—Porque vale la pena. Y porque me vas a amar. Hasta me vas a perdonar todas las que te he hecho.
—La de Leti Covarrubias jamás.
—Éramos unos escuincles. Además, ya te he dicho un millón de veces que ella fue la que me invitó al cine. Y una cosa llevó a la otra. Y ni besaba tan rico.
—Ya, quítate.
Lo empujó para poder entrar. Y tuvo que admitir, en un parpadeo, que la espera había valido la pena. Y mucho. Aunque es verdad que no entendió, en principio, ni medio carajo.
Entre el mugrero particular de alguien como Jocoque, que había vivido solo desde los diecisiete años, entre ropa sucia, discos de vinil y casetes, tres sofás llenos de lamparones, pósteres de Samantha Fox y conciertos de Kiss, una tele minúscula prendida en el canal Cinco y una jaula que alguna vez (probablemente en los años ochenta) había ocupado un perico, se encontraba, como si estuviera a punto de dar la bendición urbi et orbi desde su balcón en Roma, nada más y nada menos que…
El papa.
Ahí. Sin más. Con los brazos levantados de palmas hacia arriba, invitando a la oración. En su atuendo blanco tan particular, portando el solideo blanco en su cabeza llena de cabellos blancos. Tan blanco él como el blanco resplandor que produjo en el interior de Ernesto y que lo dejó ciego de blancura por un instante. El sumo pontífice. El obispo de Roma. El mero mero. El jefe de jefes. El no va más de la iglesia católica. Su santidad.
El papa.
Fueron entre cinco y diez segundos en que todos los trenes de pensamiento saturaron la red ferroviaria neuronal de Ernesto. ¿Era una figura de cera? ¿O el verdadero papa? ¿Y qué hacía ahí, en el edificio más culero del mundo? ¿Lo habrían secuestrado Jocoque y su banda internacional de plagiarios? ¿Eso es lo que les habría de resolver para siempre los problemas monetarios? ¿Y exactamente de qué manera? ¿Qué carajos estaba pasando? ¿Despertaría en ese momento de tan bizarro sueño o esperaría a que irrumpieran la Pantera Rosa y María Félix?
De pronto, a una seña de Jocoque, aun en el quicio de la puerta, el mismísimo santo padre abrió la boca, sin dejar su incómoda postura de efigie, para decir:
—“México, siempre fiel.”
Dicho esto, bajó los brazos y, sin agregar más, se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó una de las cocas frías que recién había traído Jocoque. La destapó y se bebió la mitad antes de ir a uno de los sofás para sentarse a ver la tele.
—Bueno. Todavía hay que trabajar un poco en la voz —dijo Jocoque apartándose de la puerta, cerrándola y yendo también por otra Coca-Cola, misma que destapó y alargó a Ernesto, aun tratando de sacar conclusiones. Jocoque abrió su propio refresco y se sentó en una de las sillas plegables de eso que él llamaba comedor, recargando las manos en la media mesa de ping-pong que le servía para tomar sus alimentos.
—Okey. Tengo que admitirlo. Estoy impresionado. Pero sigo sin entender un pito —confesó Neto sentándose en cámara lenta en otra silla plegable que, por cierto, al igual que las otras cuatro sillas, no hacía juego con el resto.
—Lo conocí en el pesero. Se llama Pancho Kurtz y aunque tiene el genio un poco atravesado es buen tipo. ¿Verdad, don Pancho?
—Ya me debes treinta nuevos pesos, bebé —gruñó el señor, quien ya se había despojado del solideo, que en realidad era un pañuelo recortado en círculo y del resto de la investidura papal, que en realidad era una sábana que Jocoque se había robado del tendedero de la del 403. Con todo, la impresión de estar viendo a Juan Pablo II frente a la tele y tomándose una coca seguía siendo exacta.
—De veras —soltó Jocoque—. Le prometí treinta pesos por el numerito que te acabo de montar. ¿Me prestas?
—Es impresionante. Es igualito. ¿En serio andaba en el pesero así, como si nada?
—Sólo que con bigote y el cabello hasta acá —respondió Jocoque—. Ya ves que hay dos cosas a las que nadie me gana. A tragón y fisonomista. Así que le propuse el negocito y aceptó.
—¿Y usted ya sabía que es el doble del papa, señor Kurtz?
—¿Yo? Nunca —respondió el abuelo sin quitar la vista de un comercial de cerveza Superior en la tele—. Si ayer era el doble de Pedro Infante, pero quién sabe qué pasó hoy que amanecí con esta cara. A ver si mañana no me toca ser Bill Clinton.
—Te dije que tenía el genio medio atravesado —intervino Jocoque.
—¿Por qué crees que he usado bigote o barba o los dos prácticamente desde el 80? —insistió el abuelo—. Pero es cierto que necesito el dinero. Así que… decídanse porque tengo cosas que hacer.
Ernesto notó que flotaba en el ambiente una cierta tensión. ¿Cómo se podía hacer dinero con el papa en tu poder? Dio un largo, largo trago a la coca fría. Como si supiera que era lo único bueno que sacaría de ese día lleno de absurdas contrariedades.
El sucesor de la silla de san Pedro apóstol soltó un eructo contenido. Seguramente, a su edad, sería víctima de potentes agruras y otros endemoniados malestares estomacales.
Ernesto detectó al instante el momento exacto en el que, de acuerdo con el guion habitual, Jocoque diría: “Piénsalo, güey…”.
Negociazo
Neto conducía por el Eje Central en dirección a su casa con la cabeza a punto de estallar. No era común que lo asaltara un malestar de esa naturaleza si no estaba trabajando y sometido a una presión laboral considerable. Pero es cierto que, el abrigar la mínima esperanza de que la ocurrencia de Jocoque en verdad le resolviera la vida, para terminar saliendo de su casa como si lo fueran persiguiendo (de hecho, sí iba su hermano en pos de él, primero suplicando y luego mentándole la madre hasta que Ernesto se subió al coche, lo encendió y trató incluso de pasar por encima de su perseguidor), lo llevó a un desinflón tal que hasta sintió que se le bajaba el azúcar. Y le estallaba la cabeza. Con todo y la Coca-Cola que recién se había echado entre pecho y espalda.
“Yo tengo la culpa”, se dijo. “Por creído y por pendejo.”
También se dijo que tal vez no sería mala idea mudarse de ciudad para no tener que volver a soportar a Jocoque y sus geniales ocurrencias. Así como había dejado de ver a Cande y a Lupo. Aunque por distintas circunstancias.
Se preguntó si todos los hermanos del mundo serían así de disfuncionales o sólo los que fueron juntados a la fuerza como rescatados de un naufragio. Para lo que importaba. Buscó un 7 Eleven, estacionó el coche sobre el Eje con las intermitentes encendidas, se bajó a comprarse algo, lo que fuera, nomás por despabilarse o, como había rumiado durante todo el día, evitar volver a casa. Trataba de decidir entre un mazapán o unas galletas o unas papas o de plano nada cuando un par de sujetos de traje y corbata en la fila para pagar, se atrevieron a hablar de él como si no estuviera presente. Hacía mucho que no le pasaba.
—Estos cuates orientales, quién sabe cómo funcionen las cosas en su país que creen que pueden dejar el coche ahí estorbando como si nada. A ver si no lo choca el trolebús.
Ernesto decidió que ni mazapán ni galletas. Serían unas papas grandes. Ese mínimo desahogo ya le bastaba para despabilarse. O al menos para agarrar valor y poder volver a casa.
—Excusame, señor… ¿can you tell me cuánto pesos por este candy? —le preguntó al que se había quejado en voz alta, como haría cualquier “cuate oriental” que hubiese olvidado cómo se leen los dígitos numéricos sólo porque está de visita en Chilangolandia.
—Uno cincuenta —dijo el oficinista mirando las papas—. One fifty.
—Oh. Mucho gracias.
—Your welcome.
—And by the way… En mi país, que es éste mismo, las cosas funcionan tan de la verga que la bronca no es dejar estorbando el coche, sino que el estacionamiento de los clientes esté ocupado por dos puestos de tortas a los que ni modo de decirles algo porque todos nos estamos muriendo de hambre y no hay derecho en jodernos entre nosotros si ya nos jode lo suficiente la chingada economía.
Hasta el despachador se apenó. Pero siguió cobrando.
—Uta. Perdón. Yo creí que…
—Pues no andes creyendo, maestro. Mejor invítame las papas, que no tengo trabajo desde junio. Ándale.
—Bueno.
Volvió al auto, al tráfico de viernes y a la engañosa sensación de que algún día las cosas podrían en verdad componerse. En la radio despotricaban en contra del ejército zapatista, Zedillo y la subida del dólar, probablemente con la idea de hacer sentir a los radioescuchas que cualquier bronca era más bronca que la bronca que ellos estuvieran padeciendo. Pero ni las papas gratis le ayudaron a sentirse mejor; apenas se comió un par. Cuando llegó al estacionamiento del departamento por el que repentinamente desde hacía casi un año estaba debiendo una hipoteca impagable, después de azotar tres veces la portezuela del coche hasta que al fin agarró, el malestar ya se había largado. Total, la “cita de negocios” había sido una porquería. ¿Y? De todos modos nadie estaba mejor que nadie. Y todas las broncas competían entre sí para ver cuál tenía los colmillos más afilados.
Un par de años atrás ese departamento en ese edificio en esa colonia todavía tenía visos de promesa. Pero ahora hasta tomar el elevador le sabía mal porque le recordaba que la cuota de mantenimiento era altísima justo por detalles yupis como ése. Incluso había propuesto a los otros condóminos que lo usaran menos para pagar menos. Pero resultaba que de todos los propietarios, él era el único que se había quedado sin chamba. Igual redobló la artillería porque, como fuese, la inflación les estaba pegando con tubo a todos. Y nadie dio su brazo a torcer. Y ni modo.
Fue del estacionamiento al vestíbulo y al polémico ascensor arrastrando los pies.
—Buenas tardes, don Ernesto.
—Qué hay, poli.
Saludó sin voltear a ver al vigilante. Todavía le causaba escozor el haber propuesto —también— que prescindieran de sus servicios. Nunca supo si el poli se había enterado pero, por si las dudas, no lo miraba a los ojos desde aquel día.
Cuando el ascensor lo escupió en el cuarto piso y sacó las llaves para entrar a su casa no reparó en que todavía llevaba la bolsa de papas en la mano. Tal vez se había preparado para el “¿Cómo te fue?” pero no para el:
—Mira nada más. Supongo que te fue superbién porque hasta andas gastando en unas méndigas papas cuando yo hasta para comprar frijoles me la pienso dos veces.
Macarena ni siquiera levantó la vista del periódico en el que circulaba ofertas de trabajo. Para ella. También había perdido el trabajo. Pero ella desde que Leslie tenía cinco años y las gemelas dos meses. Porque el supuesto plan era: “yo pongo la lana, Maca, y tú la educación”. Y les había funcionado hasta el día en que el licenciado Cerrón, el gerente de cobranza de la aseguradora, había llamado a su despacho a su subalterno, el licenciado Oroprieto, para darle una triste pero irrevocable noticia.
—Me las regalaron —soltó Neto a sabiendas de que apestaría a mentira.
—¿Ah, sí? ¿En la cita de negocios estaban regalando botana en bolsa?
—Algo así.
Se sentó en la sala pensando que tendría que idear rápidamente cuál era el plan “D” porque al plan “C” (pongamos un negocio con lo que le pueda sacar a las tarjetas) ya se lo había cargado el demonio ese mismo día. El plan “A” (pido trabajo) y el “B” (me autoempleo) ya ni siquiera figuraban en el mapa. Desde donde se había sentado pudo ver a Leslie, su hija en quinto grado de primaria, en su computadora jugando “Where in the World Is Carmen San Diego?”, últimamente su mayor pasatiempo. Las gemelas peleaban por algún juguete como ruido de fondo.
—Bueno. ¿Me vas a decir cómo te fue o mejor me entero cuando tu empresa empiece a cotizar en la Bolsa?
No lo pudo evitar. Siguió comiendo papas a la espera de que sonara el teléfono o llamaran a la puerta o un meteorito golpeara a la Tierra justo en la colonia del Valle. “Me va a ir bien, tengo el presentimiento” fue lo último que dijo antes de salir por la puerta, justo cuando Macarena había amenazado con empezar a buscar trabajo para ella, dado que él nomás no le metía dinero a la casa y las tarjetas de crédito ya parecían la boa que se comió al elefante de las primeras páginas de El principito.
Aunque… ya que hurgaba en su memoria, en realidad lo último que dijo, antes de cruzar por la puerta fue un: “Vas a ver que me va a ir muy bien y cuando vuelva hasta te vas a sentir mal por dudar” como respuesta al “con presentimientos no compras ni un mugroso litro de leche, Ernesto” de Macarena.
—Sí, lo sabía —soltó ella después de una pausa en la que Dios dejó claro que ningún meteorito visitaría el mundo. No ese día.
—¿Lo sabías? ¿Sabías qué?
—Pues eso. Que te fue del nabo. Pero no importa. Éste es el plan a partir de mañana. Te quedas a cuidar a las niñas. Yo consigo trabajo aunque sea de mesera de fonda. Evitamos la extinción de la especie. Fin.
—¡Mamá! ¡Romina me pegó con el coche de Barbie en la cabeza!
—¡Ay, qué llorona! ¡Pues porque no me lo prestas!
Las dos niñas de seis años de edad aparecieron con sendas quejas. En un tris se trabaron de los cabellos en una lucha feroz sobre la alfombra. Y Ernesto tuvo una reminiscencia familiar que lo obligó a comer más papas de la bolsa, aunque en ésta ya no había más que migajas saladas. Se sorprendió chupándose los dedos con fruición. Macarena ya había repartido nalgadas a sus dos hijas menores. Equitativamente. Luego, las mandó a bañar sin miramientos. En cuanto volvió a la sala, la ducha ya era el nuevo ruido de fondo. Neto había dado vuelta a la bolsa de papas y la lamía como si el alimento en el planeta se fuera a acabar en las próximas horas y ésa fuera su última oportunidad de llevarse algo al estómago.
—Porque además hay que pagar un montón de cosas —arremetió Macarena—. El tanque del calentador ya se picó y está goteando. Los lentes nuevos de Leslie. El dentista de las gemelas. El ventilador del coche. ¿Te volvió a dejar tirado?
Neto sabía que todavía podía seguirle sacando a la tarjeta de Banamex para pagar la de Bancomer y viceversa. Así hasta que el mundo se colapsara. Sabía que su mujer podía buscar trabajo. O que podían huir todos con el circo. Pero algo le decía que sólo una salida era viable.
—¿Me estás escuchando, Ernesto?
—¿Mande?
—Que si el coche te volvió a dejar tirado.
—¿Qué?
—¡Que si el coche se volvió a calentar y te dejó tirado! ¿Estás sordo?
Ernesto se volvió a chupar las puntas de los dedos, aunque en realidad ya era la reminiscencia de un tic nervioso muy lejano. Como cuando Mamá Oralia lo mandaba llamar y él comenzaba a tirarse del labio inferior.
—Es que no sé cómo decírtelo.
—¿Qué? No me jodas. ¿Y ahora qué? Chocaste el carro. Me carga la fregada.
—No. Para nada. Y no, no me dejó tirado.
—¿Entonces qué?
—El negocio que fui a ver.
—¿Qué pasa con él?
En un microsegundo todo cambió. Vio a su esposa como cuando se enamoró de ella, tres meses antes de que se embarazara de Leslie. De repente estaban ambos en aquella fiesta de la facultad, sentados en la alfombra, riéndose de puras estupideces. La cerveza y el Bacardí los llevaron a un clic instantáneo que no se fue al día siguiente. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Ernesto, para el cuarto día, besando a su novia en los jardines de Ciudad Universitaria, se sentía el tipo más afortunado del Universo. Rubia como el sol y con un cuerpo que le quitaba el sueño (siempre le gustaron llenitas), se dijo que moriría antes que dejarla ir. Que haría siempre lo que hubiera que hacer por ella. Que la amaría y cuidaría por siempre. A los tres meses ella le avisaba que había perdido la regla y todo fue, a partir de ahí, como firmar un contrato con la vida. Se casaron a pesar de estar apenas en segundo semestre, trabajaron y estudiaron ambos hasta que nacieron las gemelas, año en que Maca dejó la chamba y terminó como pudo la carrera. Se ilusionaron con un viaje a Disney World que jamás llegaría como en cambio sí llegó el día en que discutirían por todo, una bolsa de papas, el dentista de las gemelas, los nuevos lentes de Leslie. Pero Neto no había dejado de quererla. Como ella a él. Con todo, la falta de dinero puede ser peor que tener dos suegras metidas en tu casa.
—Ni te imaginas.
—¿Qué, carajo?
Ernesto pensó que todo era culpa de la jodida crisis. Si otros estaban asaltando en los microbuses, él, por su familia, también podía, simplemente…
—¡Es un negociazo! ¡Lo mejor que nos podría pasar! ¡La solución a todos nuestros problemas monetarios, Macarena!
Una pausa en la que ella volvió a tener dieciocho años, se reía de los chistes más tontos y se le formaban esos hoyuelos en las mejillas que la hacían ver linda y vulnerable y con capacidad de soñar con el futuro.
—¿En serio?
—Te lo juro.
—No me mientas, Neto, por favor.
—¿Por qué habría de mentirte?
Otra pausa que duró hasta que ella se puso a preparar unas quesadillas, las gemelas salieron del baño y se fueron a sentar a la cocina con sendas batas idénticas. Y Leslie fue obligada a apagar la computadora porque su padre descolgó el teléfono de su habitación y cortó la comunicación con —el cada vez más difícil de pagar— internet.
—¡Papá! ¿Por qué no me preguntas si estoy conectada? ¡Assshhhh!
—Ya. Igual es hora de merendar. Ve a la cocina y deja de quejarte.
Una pausa en la que Macarena apenas decía lo indispensable mientras atendía a sus hijas. Ella también sabía que podía trabajar, que Ernesto podía encargarse de las labores de la casa, que nada había de malo en un switch que tal vez hasta estaba necesitando. Pero también le daba miedo terminar como muchos, obligada por la crisis a aceptar cualquier cosa por hambre, a empezar a ser miserable de nueve a cinco cuando en realidad casi siempre había sido feliz siete por veinticuatro. Al menos hasta el junio pasado. Y siguió acumulando quesadillas hasta que Leslie le preguntó si las estaba engordando para un concurso porque la palabra “negociazo” puede hacer eso por cualquier persona, sacarla de sí y ponerla a flotar en nubes de algodón. Una pausa que no terminaría hasta que, media hora después, escuchara algo a la distancia, una palabra que amenazara con devolverla a la horrenda posibilidad de empezar a hacer llamadas preguntando sueldo y condiciones laborales.
Ernesto insistió al teléfono hasta que, al fin, dejó de estar ocupado el número al que ya había marcado diecisiete veces.
—Okey, estoy dentro —dijo, asegurándose de que Macarena siguiera en la cocina con sus hijas.
—¿Quién habla?
—Soy yo, Jocoque. No me jodas. Ya te dije. Estoy dentro.
—¿Estás dentro? ¿De dónde o qué?
El diálogo le resultaba tan familiar a Neto que tuvo que contar del uno al diez para no arrancarse con los vituperios usuales hacia su hermano. Pero ésta no era, en lo absoluto, una situación usual. Y había que tratar el asunto con pinzas, con pincitas, al menos mientras no viera su nombre en un cheque de cinco cifras o algo así.
—No chingues. ¿Cómo que de dónde? Te estoy hablando para decirte que le entro al negocio. Mi única petición es que me dejes a mí organizarlo todo.
—¿El negocio? ¿Qué negocio?
—Ya, pinche Jocoque.
—¿El mismo por el que hace rato saliste corriendo de mi casa como si se hubiera desatado la puta guerra mundial?
Ernesto se sentó sobre la cama. Pensaba descalzarse pero mejor no lo hizo. Tal vez tuviera que salir de emergencia a casa de su hermano para persuadirlo como cuando eran niños, aplicándole alguna buena llave de lucha libre. Luego recordó lo de las pincitas y contó hasta el diez. De ida y vuelta.
—Okey, me ofusqué. Entré en pánico, lo admito. Pero ya estando acá, me di cuenta de que tiene potencial.
—O tal vez viste tu cuenta bancaria y te acordaste de que no tienes ni para chicles. En fin. Como sea. El pinche negocio se fue a la mierda. Fue cancelado.
Ernesto comprendió que tendría que cerrar la puerta de la habitación. Y echar seguro. Porque seguramente tendría que decir algo así como:
—¿QUÉEEE? ¿Cancelado? ¿Cómo que cancelado?
Y no podría dejar el volumen de voz a un nivel decente. De plática formal de “negocios”, por ejemplo.
—Tú tienes la culpa, cabrón. El viejito me mandó a la verga en cuanto te fuiste. Y además se llevó mis discos de Neil Diamond como pago por haberlo hecho perder el tiempo.
—¿Cómo que cancelado?
—Deja de repetir lo mismo como pinche loco, Marioneto. Cancelado. Sí. Muerto. Kaput. No se hizo. Ya. A otra cosa.
—Pero debe haberte dejado algo. Un teléfono o algo. Búscalo y ya.
—“Búscalo y ya.” Ajá. Pues no, no me dejó nada. Ni las gracias por la coca que le regalé. Igual que otro cuyo nombre no quiero mencionar.
—Pero…
—Ya, güey. A otra cosa. Y deja de quitarme el tiempo, que tengo una cita con una chava a las diez. Y me debes cinco discos, pendejo.
Jocoque colgó justo en el momento en el que, del otro lado de la puerta de la recámara, una mujer con cabellos como el sol y el sobrepeso exacto para todavía volver loco a su marido, una tira de queso Oaxaca en una mano y una tortilla doblada en la otra, se atreviera a decir, tímidamente:
—Neto… ¿todo bien?
Porque le había parecido escuchar la palabra “cancelado” desde la cocina y la obnubilación maravillosa en la que estaba felizmente flotando se había terminado de tajo, como cuando en una fiesta de patio algún vecino desgraciado baja el switch de la luz sin decir ni agua va.
Neto agradeció que su esposa no pudiera ver su rostro porque seguro algo habría adivinado en éste. Se sentó a la cama. Se echó de espaldas. Se cubrió la cara.
—Neto… ¿todo bien?
Arrojó un cerillo al laberinto de posibilidades para que su pensamiento, como ratoncito asustado, se viera obligado a encontrar una salida de manera urgente, antes de que las llamas lo consumieran todo, incluyendo su situación familiar, su poca dignidad restante, su aún más escasa autoestima. Porque en opinión de Jocoque, Mamá Oralia tenía más de doce millones en el banco, de acuerdo con sus fuentes. Y eso llevaba la aritmética a poco más de dos para cada uno, contando al viejito, si tasaban el asunto en un millón de dólares, tipo de cambio actual. Y ninguna salida de la crisis era tan potente como ésa. No cuando se desea huir a toda costa de verse vendiendo perfumes en un sistema piramidal.
Abrió la puerta de golpe.
—Perdón. ¿Decías?
—Eh… que si todo bien.
—Claro que todo bien, mujer. ¿Por qué la duda?
—No. Nada más. ¿Quieres quesadillas? Sobraron varias.
—Sí, gracias. ¿Hiciste salsita?
—No, pero ahorita hago. ¿Verde o roja?
—Verde.
Un beso en los labios. Y el ratoncito como un bólido girando entre las esquinas, golpeándose contra las paredes, corriendo como alma que lleva el diablo para no acabar, como muchos en tales crisis, muerto, cancelado, rostizado.
Tic nervioso
José Ernesto, José Jorge y María Candelaria a la orilla del camino. Es ella la que levanta la mano con el pulgar hacia arriba. Es ella la que los ha urgido a dejar la casa. Un poco más allá, José Guadalupe, aunque éste, apartado de sus hermanos, como siempre, entre los árboles, masticando una varita, los codos sobre las rodillas, receloso.
—¿Y adónde se supone que vamos a ir, Candelaria? —rompe el silencio José Ernesto, sentado sobre la orilla de la cuneta, los zapatos sucios de tierra, la mirada puesta en la nada.
—No sé. A cualquier lugar lejos de aquí.
—Baja la mano, mensa, si ni viene ningún coche.
Ese último, José Jorge, es el más abatido. Igual y es a él a quien pusieron a dar más vueltas a la finca. Diecisiete carreras alrededor de la casa, yendo hacia el establo y pasando por los chiqueros y el pozo o no habría merienda. Los otros, cinco vueltas nomás.
—Cállate, que se oye que viene un coche.
Es la primera vez que intentan dejar San Pedrito. Y no será la última. Pero las que vendrían con los años ya no implicarían, por fuerza, irse todos juntos, como en esta primera.
En los alrededores sólo hay bosque. Y la temporada de lluvias está lejos, por lo que ni siquiera tienen el consuelo que ofrece a veces el verdor de la naturaleza. Y el único camino transitable que lleva al pueblo es ése, de terracería. Y no se escucha más que el sordo rumor de las cigarras. Y están cansados y hambrientos. Pero los cuatro están seguros de que estarán mejor en cualquier otro lado. O al menos los tres que siempre se comunican entre sí. José Guadalupe sólo se encoge de hombros para todo. José Ernesto tiene nueve años, María Candelaria y José Guadalupe ocho. Y José Jorge siete. José Ernesto tiene los ojos rasgados y el cabello lacio. María Candelaria los ojos azules y el cabello rojo encendido. José Guadalupe los ojos castaños y la piel morena clara. José Jorge los ojos negros y la piel morena oscura. José Ernesto es el único alto. José Jorge el único chaparro. Todos, complexión normal, ninguno más gordo o más flaco. Todos, alumnos de la primaria 21 de marzo. Todos, hijos de la mujer más rica del pueblo. Todos, más parecidos de lo que quisieran admitir, a pesar de que juntos parecen uno de los anuncios de “Los colores unidos de Benetton” que se pondrían tan de moda veinte años después.
Se acerca un automóvil, en efecto. Una pickup cargada de costales. Se detiene brevemente. El hombre tras el volante los observa. Los identifica. Sigue su camino.
—Qué poca —dice Candelaria.
Ningún automovilista los llevaría a ningún lado porque ningún automovilista de la región ignoraría quiénes son, con esas apariencias tan peculiares y a sabiendas de que llegaron uno por uno al pueblo llevados en brazos por la seño Oralia cuando aún vivía don Raúl Oroprieto. Al menos tres de ellos. Bebé tras bebé sin dar explicación alguna de dónde los sacaba. Desde luego que nadie les daría un aventón a ningún lado porque nadie le haría eso a la seño Oralia. Nadie, al menos, que en verdad valorara su vida o su posición en el pueblo.
Ya adulto, varios años después, y justo cuando se acercaba el sexto pesero al sitio en el que se encontraba parado, Ernesto recordó ese momento de su niñez cuando quisieron fugarse por primera vez él y sus hermanos de las garras de su madre. Y no pudo evitar sentir una similar desazón.
Subió al microbús y, en vez de pagar, echó una rápida ojeada entre los pasajeros.
—Es que estoy buscando a alguien.
El chofer se impacientó. Mientras el primero “buscaba a alguien”, el segundo permanecía con un pie en el pavimento y el otro en el estribo, obligando al vehículo a no avanzar.
—¿Cómo que está buscando a alguien? —gruñó el hombre tras el volante.
—Ya, ya. Igual no está.
Neto se apeó y el chofer aceleró, negando con la cabeza. Ambos hermanos se refugiaron en la sombra del puesto de periódicos de esa esquina del eje 7. Jocoque con la misma ropa del día anterior, Ernesto con un traje similar al del día anterior, uno que cualquier licenciado utilizaría para ir bien presentado a una buena “cita de negocios”. Macarena misma le había escogido el atuendo y le había planchado la mejor de sus corbatas.
—Ya, güey —gruñó Jocoque—. No vamos a dar con el pinche viejo. Mejor sigamos con nuestras vidas como si no lo hubiéramos conocido. Haz de cuenta que volviéramos en el tiempo a ayer, a esta hora, cuando ni yo me lo había topado ni tú te imaginabas que te iba a hablar.
—No puedo —torció la boca Neto—. Macarena cree que estoy en el negocio de nuestras vidas.
—La gran cagada.
Jocoque sacó de la bolsa de su chamarra un termo con café al que le había echado su último chorrito de ron antes de salir de su casa. Le dio un trago. En verdad esperaba que su hermano desistiera. De todos modos ya no le parecía tan buena idea. Quién sabe por qué ahora resultaba que sí era el negociazo.
—Mejor nos esperamos al lunes. Qué tal que ayer que me lo topé iba a trabajar.
—¿A trabajar? ¿Un señor de esa edad? No mames.
Jocoque sacó ahora el localizador que llevaba siempre en el bolsillo para ver la hora. Lo usaba para farolear en sus citas, aunque en realidad no tenía conexión con ningún servicio. Había aprendido a hacerlo sonar metiendo la mano al bolsillo y apretando un par de botones. Así, fingía que había recibido un mensaje importantísimo, la mejor excusa para hacerse el don importante o para salir corriendo si la situación lo ameritaba. También tenía un celular sin línea que usaba con los mismos fines, para apantallar a quien tuviera enfrente, aunque ése lo llevaba sólo cuando no se le olvidaba cargarle la pila.
—Ya es tarde. Mejor vámonos. Igual y pienso otro negocio.
—No es otro negocio. Es éste o ninguno.
Se acercaba otro pesero y Ernesto se dispuso a la misma operación del anterior. Hacerle la parada, subir, escudriñar con la vista, abordar al viejo o bajar decepcionado.
Las luces del único auto que da trazas de detenerse hace saltar de júbilo a los tres chicos a la orilla del camino; el cuarto sólo se pone en pie. Se tardan en reconocer el coche de su madre. De todos modos ya es tarde y están más cansados y más hambrientos que dos horas antes, cuando quisieron escapar.
Ernesto adulto escuchaba perfectamente la voz de su madre y veía perfectamente las luces del auto y sentía perfectamente el frío en la piel aunque ya hubiesen pasado casi dos décadas.
—No hagan dramas y súbanse —dice Mamá Oralia al volante y al recuerdo. Es un LTD negro al que nunca permitía que se subieran excepto si iban vestidos como para una primera comunión. A saber si la señora, en ese entonces de cincuenta y tantos años, consideraba una ocasión especial el tener que recoger a sus hijos del camino por rebeldes.
Los cuatro suben. A regañadientes.
—Tres rosarios cada uno —es lo único que dice ella—. Excepto José Jorge, a quien le tocan cinco.
—Ay, no mames —refunfuña el más afectado.
—Seis.
—¿Pero por qué, Mamá Oralia?
—Siete entonces.
Jocoque niño prefiere dejarlo ahí y quedarse callado. Pero desde luego que considera una injusticia dar diecisiete vueltas a la finca por haberse ido de pinta de la escuela. O rezar siete rosarios. Sus tres hermanos solamente lo habían solapado; dos por convicción, el tercero porque sólo hablaba si su vida peligraba de muerte. Y de eso a que Candelaria explotara —porque su madre se negó a servirles de comer hasta que no cumplieran su castigo— y sugiriera la escapatoria fue cosa de nada.
Lo cierto es que, al volver a la finca, rezaron hasta que se quedaron dormidos en las letanías del segundo rosario, pero Mamá Oralia no se los perdonó porque al otro día rezaron todo lo que le quedaron debiendo. Y sólo así aceptó servirles de desayunar. Jorge no salió de la casa, una vez que volvió de la escuela, hasta que cubrió los siete. Y sólo así aceptó su madre servirle de comer. Aunque habría que decir a favor de Jocoque niño que, una vez que terminó el postre, inició un nuevo rosario que hizo sentir a Mamá Oralia que había tocado el alma insensible de ese niño que era como el demonio, cuando en realidad el escuincle estaba pagando penitencia adelantada para poder decir, una vez que terminó: “Hubiera aceptado dar las pinches vueltas pendejas, chingada madre”.
Ernesto bajó del séptimo pesero recordando que ese mínimo acto de rebeldía de los cuatro hermanos Oroprieto Laguna fue, en su momento, como el primer vaso de agua fresca que un náufrago se lleva a la boca. Y se sorprendió sonriendo para luego agregar: Un náufrago que, a los dos días de ser rescatado, vuelve a ser echado al mar pero ahora sin bote salvavidas para que se le quite al cabrón, se dijo mentalmente. Porque es cierto que, a partir de esa primera vez, Mamá Oralia redobló sus penitencias y castigos.
—No me digas. Tampoco en ese pesero iba el santo padre —dijo Jocoque al volver al refugio de sombra del puesto de periódicos.
—Pues te equivocas. Sí iba pero también iba Cristo en persona y preferí hacer tratos con él. Al rato nos llama.
Pero igual un acto de rebeldía es un acto de rebeldía. Como decidir que uno no se va a morir de hambre con la chingada crisis. Y qué mejor que, en vez de buscar trabajo de dependiente de un videoclub, llevar a cabo un negocio de un millón de dólares. O una estafa, corrigió una voz interior a la que prefirió no hacerle caso.
Al décimo segundo pesero, Jocoque convenció a Neto que siguieran la búsqueda el lunes, que de todos modos Macarena no le creería que en pleno sábado tenía que arreglar los aspectos financieros del “negociazo”. Y se despidieron. Apenas para que Neto recordara que lo único que los unía, a él y a sus hermanos, cuando eran chicos, era la complicidad en contra de Mamá Oralia, porque el resto del tiempo siempre se la pasaban de la greña.
Cuando volvió a casa, con la Golf empeñada en echar humo porque el ventilador volvió a zafarse, se encontró con que su mujer y sus hijas se habían arreglado como si fueran a comer en la calle.
—Decidí que vayamos a comer a la calle —dijo Macarena—. Nos lo merecemos.
—Pero… —trató de atenuar Neto—. Falta todavía para que empiece a ver dinero.
—Sí, ya sé —insistió su mujer, en gran medida deslumbrante—. Pero podemos usar la tarjeta de Bancomer, que es la que tiene menos saldo. Ándale. Nos lo merecemos.
—Pero el coche se volvió a calentar.
—Tomamos un taxi. Nos lo…
—… merecemos, sí.
Ernesto se dejó besar, sonrió un poco forzado, se metió al baño a lavarse las manos, sucias de la grasa que siempre le quedaba cuando hacía funcionar el ventilador a golpe de puño, se miró al espejo, diciéndose que no podía hacerle eso a su familia. Luego, fue a su recámara a echarse loción y cambiarse la camisa y peinarse y preguntarse si no terminaría, en el futuro, en algún juzgado de lo familiar por engañar a su mujer de la peor manera. Ni siquiera una amante le parecía, en ese momento, tan grave como el engaño de “todo está perfecto, querida, pide un taxi al restaurante más caro que se te ocurra, por favor, nos lo merecemos”.
—No hay tal negocio, ¿verdad?
Sintió un escalofrío. Uno en serio. Pero se trataba de Leslie. A su lado, resolviendo un cubo Rubik casi sin mirarlo. Llevaba puestos vestido, zapatos, calcetas largas, moño. Y unos anteojos púrpuras nuevos. Seguramente ya adquiridos con cargo a la tarjeta de Bancomer, la que menos saldo tenía.
—No sé de qué me hablas. Bonitos lentes, por cierto.
—Te conozco, pa.
Y sí. Era la que más se parecía a él. Física y mentalmente. Aunque de cabello rubio, como la madre, tenía los ojos rasgados, como el padre. Y también, a sus diez años, tenía esa propensión a las matemáticas que a él lo llevó a estudiar actuaría para terminar trabajando en una aseguradora (sí, en el área de cuentas por cobrar, pero nadie es perfecto).
—Te da un como tic debajo de la aleta izquierda de la nariz cuando estás preocupado.
—¿Un como tic?
—Sí. Pero no es tan frecuente. O sea, te da y luego ya no y luego te vuelve a dar. Ahí. Mira. Ahí está. A lo mejor porque lo invoqué.
Neto se empezó a anudar la corbata sobre la camisa limpia, mirándose al espejo. Qué tic ni que nada. Era un engaño, desde luego. Pero había que reconocerle a la niña su alta perspicacia. Resopló un segundo. Se aseguró de que su mujer siguiera hablando al teléfono con su comadre.
—O sea… —se animó a confesar en voz muy baja—. No es que no haya tal negocio. Pero todavía no se concreta por completo.
—¿Y si no se concreta?
—Se va a concretar.
—¿Pero y si no se concreta?
—Vendo a alguna de mis hijas a los gitanos.
Siguió arreglándose. Estaba seguro de que tendría pesadillas de sí mismo subiendo a un número infinito de microbuses en pos de un abuelo idéntico al papa. Se imaginaba ya soñando que encontraba a Laurence Olivier, a Santa Claus, a Darth Vader, a Chabelo, pero nunca a quien necesitaba para concretar el “negocio”.
—¿De qué es el negocio, pues? A lo mejor puedo ayudarte —dijo Leslie, una vez que puso el cubo resuelto sobre el edredón de la cama de sus padres.
—Es… un negocio. Un buen negocio. Es todo lo que puedo contarte por ahora.
—Sí, fue lo que dijo mi mamá que le dijiste a ella. Pero no es ilegal, ¿verdad?
—Debería dejarte sin domingos por dudar de tu padre.
—Deberías volver a darme domingos para podérmelos quitar.
Fueron, en efecto, al restaurante más caro que se les ocurrió. Y lo peor fue tener que seguirle el juego a Macarena con su “nos lo merecemos”, porque hasta las niñas pidieron un corte de carne que no se habrían terminado ni en dos semanas. Los postres fueron como de coma diabético. Y la botella de vino, como para festejar la nominación a un Oscar. Cuando firmó el voucher, Ernesto sintió que en verdad empezaba a desarrollar un tic debajo de la aleta izquierda de la nariz.
Luego, ver ropa en Plaza Universidad. Afortunadamente, sólo compraron calcetines para todos. Y sendos heladotes.
Igual de afortunado fue el tener un chorrito de whisky en casa porque, de no ser así, no habría podido Ernesto cumplir con el corolario que Macarena le estaba reservando desde el principio y que él se olfateó desde que mandó a dormir a las niñas temprano. No bien salió de lavarse los dientes y ella ya estaba en la cama, cubierta solamente por la tenue luz de la vela aromática que siempre prendía cuando se trataba de… esos menesteres. De no ser por ese chorrito de whisky que anticipó Ernesto, la angustia de saber que el doble de Juan Pablo II andaba perdido por la ciudad y arruinándole la única oportunidad de ser rico, le habría impedido la mínima funcionalidad en los ya mencionados menesteres.
Pero de las pesadillas no se libraría, desde luego. No cuando Macarena, después de rendirse satisfecha sobre la almohada, le había salido con que:
—¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que vamos a poder comprar regalos buenos de Navidad para todos. Porque ya estaba viendo la carota con la que nos iba a salir Georgina de “uta, pinches muertos de hambre” cuando cayéramos sin nada a la cena.
Dicho esto, se quedó dormida. Y Ernesto sintió que era su obligación soñar consigo mismo entrando a un pesero tras otro mientras Chabelo, Laurence Olivier y demás bola de advenedizos, todos pasajeros incidentales, se burlaban de él por su mala, malísima, malisisísima suerte.
Un toro en la escuela primaria
Hubiera rezado, honestamente. Pero él y sus hermanos habían convenido que serían ateos hasta el último día de su existencia. Con todo, hubiera rezado si de veras hubiese creído que sirviera de algo. Porque ya eran las tres de la tarde de ese lunes en que él estaba arreglando los pormenores del negociazo (“¿de qué me dijiste que es el negocio, gordo?”, “no te he dicho, gorda”, “Okey, gordo, nada más es para poder contarle a mis amigas, porque no dejan de preguntar”, “ya te diré cuando se haga, gorda”, “¿pero se va a hacer, gordo?”, “claro que se va a hacer, gorda”) a los ojos de Macarena cuando en realidad estaba subiendo y bajando de microbuses como jodido vendedor ambulante sin mercancía.
Y no se veía ninguna luz al final del túnel. De hecho, metafóricamente hablando, el mismo túnel ya se había derrumbado sobre él y Jocoque cuando uno de los microbuses decidió no detenerse frente a ellos porque los reconoció como el par de payasos del sábado anterior. Neto presintió entonces que, lo que seguía, era que los reportaran con la policía y terminaran aplicándoles una multa que no podrían pagar más que poniendo un riñón en venta.
Se sentó al lado de su hermano en la banqueta, sudando como si hubiesen hecho la mudanza de un piano por varios pisos cuando en realidad sólo habían estado subiendo y bajando escaleritas. Sudando. Copiosamente. Y eso que el invierno ya comenzaba a anunciarse. El cielo era tan gris como la urbe y el único destello de color lo ponían los santacloses que adornaban el puesto de periódicos, la cantina de la esquina, los anuncios espectaculares y el mundo entero. Jocoque, al menos, ya se había cambiado los pantalones, aunque la camisa y la chaqueta eran los mismos de la semana pasada. Neto, en cambio, seguía con la misma pinta de vendedor de enciclopedias, traje impecable pero con hoyos en los bolsillos (en los calcetines ya no porque eran nuevos).
—Ni hablar, güey. Ya mejor pensamos otra cosa. De todos modos ni era tan buena idea —dijo Jocoque mientras jugaba a apretar teclas en su celular sin línea.
—Ajá. Y terminar poniendo un circo de pulgas vestidas. No mames. Era una buena idea. La única buena idea que has tenido en tu vida.
—Ya déjalo, Patineto. Ni modo. A otra cosa.
Ernesto resopló. Si en verdad se decidían a cambiar de idea tendría que ser algo tan bueno que les representara un negociazo de un millón de dólares. No tarugadas de andar siguiendo escuinclas por la calle o paseando gatos sin correa.
Reparó en el pantalón que se había cambiado Jocoque. Era el mismo que llevaba cuando le habían metido un tiro por andar tronando chavas por persona interpuesta. En cierto modo lo admiró. No sólo ya no cojeaba, y eso que el incidente había ocurrido apenas cuatro meses atrás, sino que hasta había conservado el pantalón y se lo ponía.
—No puedo, güey. No sabes cómo están las cosas con mi vieja. Ya hasta me dice “gordo” otra vez.
—La gran cagada.