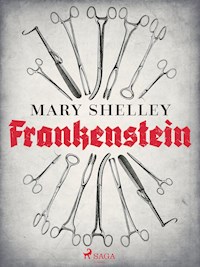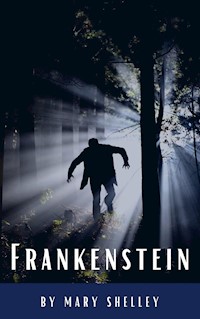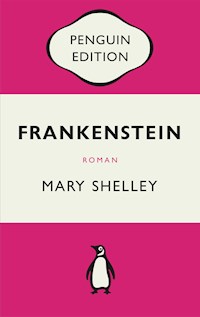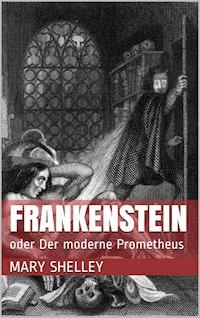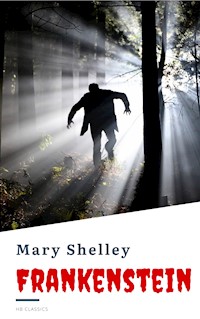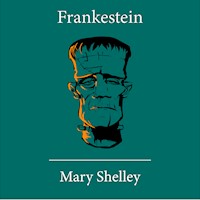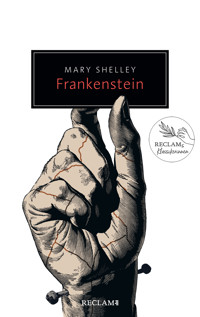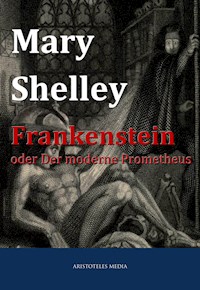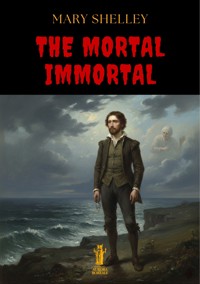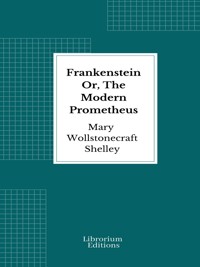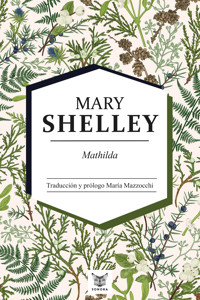
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sonora Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Esta novela relata la historia de una mujer que, desde su lecho de muerte, confiesa su tragedia: el amor incestuoso de su padre (…). Escrita en forma de una larga carta dirigida a su único amigo, Woodville, la protagonista revela el secreto de su reclusión en un páramo encerrado por montañas y alejado de todo rastro de vida humana. Como curtida artesana de palabras, Mary Shelley selecciona las herramientas que aprendió a emplear a lo largo de sus lecturas para crear la intriga, exaltar las pasiones y detonar el drama. Eso es Mathilda, la propuesta de algo impensado para la época. La mujer que, sin esperanzas, se recluye sola en un páramo; la heredera de una inmensa fortuna que burla el sistema de vigilancia impuesto a las jóvenes en edad de casarse, simulando un suicidio para zarpar en el primer barco que la lleve a tierras lejanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo y traducción, María Mazzocchi
MATHILDA
Mary Shelley
© Mary Shelley
© de la edición digital: Editorial Sonora
© de la edición impresa: Editorial Sonora
Sonora Ediciones es un sello editorial del grupo ebooks Patagonia
@neonediciones
www.neonediciones.com
San Sebastián 2957, Las Condes, Santiago de Chile
ISBN Edición Impresa: 978-956-9967-16-0
ISBN Edición Digital: 978-956-9967-17-7
Primera edición, abril 2023
Edición: María Paz Rodríguez y Katherine Hoch
Traducción: María Mazzocchi
Diagramación: Carolina Zúñiga
Arte de portada: Josefina Gajardo
Le agradecemos la compra de este libro, ya que apoya al autor y al editor, estimulando la creatividad y permitiendo que más libros sean producidos. La reproducción total o parcial de este libro queda prohibida, salvo que se cuente con la autorización del editor.
ÍNDICE
ESCRIBIR LA HERIDA(PRÓLOGO)
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
ESCRIBIR LA HERIDA
Exijo que me diga esa terrible palabra, aunque se convierta en un rayo que me destruya, ¡dígamela!
Mathilda
Con frecuencia hemos leído a grandes maestros de la literatura referirse a la distancia emocional frente a los hechos con la que debe escribirse. No es prudente hacerlo desde la emoción, advierten; es necesario dejar pasar tiempo antes de abordar un suceso doloroso para regular el tono y la voz narrativa. Sin embargo ¿es posible erguir una obra a partir de la pérdida? La respuesta pareciera ser sí, pero tiene sus riesgos. Uno de ellos es la cursilería. La casi ineludible retórica del dolor que no esconde nada, sino por el contrario, expone su devastación como si escribir fuera la única manera de cauterizar la llaga abierta.
Sin embargo, para Mary Shelley el tiempo apremia. Ha muerto su hija Clara Everina de un año. No se lo imagina, pero en pocos meses, William, su primer hijo, también fallecerá. Si las palabras son capaces de permitir el encuentro de una hija con su madre, entonces escribir. No detenerse nunca. Ni la muerte de un hijo, ni de la pareja, ni de una hermana deben refrenar el impulso que repone el vacío por creación. Escribir como el ingreso a una zona intermedia que introduce el eco de los muertos en las voces de los vivos. Ese es su método, el método Shelley. Para comprenderlo es preciso sentarse, tal como si estuviésemos ante una tabla ouija y leer; que las palabras sigan el movimiento de sus labios y nos lleven a experimentar su dolor, a encontrarle sentido, a conjeturar una respuesta. ¿Será posible? Lo cierto es que las heridas ajenas carecen o exceden en profundidad a las propias, tienen otros surcos, siguen otras huellas. Tal vez emprender una búsqueda sea comenzar siempre por la primera herida: la pérdida de la madre. La muerte que experimenta el ser humano arrancado o expulsado del vientre materno, es, en el caso de Mary Shelley, menos simbólica que real. Los años pasan volando y la muerte sobreviene en serie. Antes de acarrear la joroba de la culpa, apurarse. «Y al que me acuse de no dirigirme a nadie más que a mí misma, le preguntaré ¿sobre quién ha recaído la catástrofe? Dese cuenta: estoy al borde de la desesperación». Pero lo de la desesperación no es invento mío, lo dijo Percy, su infortunado marido, cuando Mary se recluyó a escribir Mathilda: «al borde de la desesperación» tras la muerte de Clara en Venecia.
Este libro relata la historia de una mujer que, desde su lecho de muerte, confiesa su tragedia: el amor incestuoso de su padre que termina en suicidio al arrojarse por un acantilado tras el repudio de su hija. Escrita en forma de una larga carta dirigida a su único amigo, Woodville, la protagonista revela el secreto de su reclusión en un páramo encerrado por montañas y alejado de todo rastro de vida humana.
Por mucho que los críticos hayan considerado Mathilda como la narración de su vida debido a la cantidad de coincidencias entre la protagonista y su autora –huérfana de madre, tríada de personajes: William Godwin, Mary Wollstonecraft y Percy Shelley encarnado por el amigo Woodville y, sobre todo, el hecho de que se hubiera perdido por casi un siglo y medio a causa de su padre, quien en lugar de revisarla, la desapareció después de que su hija se la hubo enviado–, la novela no debe leerse en clave autobiográfica. Como curtida artesana de palabras, Mary Shelley selecciona las herramientas que aprendió a emplear a lo largo de sus lecturas para crear la intriga, exaltar las pasiones y detonar el drama. Eso es Mathilda, la propuesta de algo impensado para la época. La mujer que, sin esperanzas, se recluye sola en un páramo; la heredera de una inmensa fortuna que burla el sistema de vigilancia impuesto a las jóvenes en edad de casarse, simulando un suicidio para zarpar en el primer barco que la lleve a tierras lejanas.
Habiendo comenzado a escribirse en agosto de 1819, Mary Shelley no solo se adelanta a Henry David Thoreau, sino que llega todavía más lejos al decidir sortear los peligros a los que se ven enfrentadas las mujeres por ser mujeres. Un hombre se retira solo al bosque y sobrevive. ¿Correrá la misma suerte una mujer? Uno de los grandes aciertos de este libro es la noción de mujer que no busca protección en el regazo de su fiel y principesco amigo que irrumpe en su retiro montado a caballo e irradiando toda su belleza, ni tampoco busca enclaustrarse en un convento para consagrar su vida a Dios. Que su necesidad sea de silencio, soledad y sus libros, es un acontecimiento literario que merece reconocimiento porque contribuye a desplazar a la mujer del tropo madre o santa o puta o cualquier rol secundario cuando la alternativa es ninguna de las anteriores. Todo esto abre un espacio para liberarla. Recluirse en una cabaña cercada por montañas, a millas de distancia del pueblo vecino, para hallar consuelo a sus padecimientos.
Una noche de 1810, Mathilda se tiende a descansar en el claro de un bosque. Perdida y exhausta de vagar sin encontrar la menor pista de dónde está, se abandona al sueño, a merced de los peligros y las criaturas que habitan la noche, convencida de que nada malo le sucederá. Acurrucada con el codo del brazo derecho a la altura de la sien, el cabello desordenado cubriéndole cuello y espalda, y el brazo derecho plegado al pecho, abre la puerta para que suceda el milagro. Todo pasa rapidísimo, incluso más rápido que la enceguecedora visión de la esfera tornasolada del también idealista Borges. «¿Cómo trasmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca?», pregunta el alter ego del autor del cuento, antes de arrojarse con valentía borgiana a la pormenorización de imágenes que pasaron por sus ojos.
El encuentro de Mathilda con lo sublime es, aunque discreto, decidor: «El aire aquietaba los sentidos, pero también encendía mi alma, que pasaba de una imagen a otra, como si quisiera abarcar la eternidad. Todo era confuso y, a la vez, tranquilo, hasta que al final se deshizo en el sueño». Lo que interesa a Mary Shelley, a diferencia de Borges, no es abarcar la inmensidad como tal, sino el acto de abandonarse con la herida abierta y dejarse atravesar por la fuerza de la naturaleza. El asombro cautivador de lo sublime, comprendido como algo admirable a pesar del espanto que nos produce. En la autopercepción humilde del ser dominado por la naturaleza, se manifiesta una conciencia de la finita infinitud del mismo; una grandeza moral sobre la base de su pequeñez e insignificancia. Eso es Mathilda, la grandeza y la insignificancia a la vez, la encarnación del arquetipo del héroe en la mujer que anhela la muerte como única vía de salvación.
Las moradas del pasado son imperecederas, asevera Gaston Bachelard a propósito de la casa onírica que habita en cada uno de nosotros. Tanto al personaje como a su demiurgo, Mathilda y Mary Shelley, les basta haber sido niñas una sola vez para comprobarlo. Si la adultez es una zona de desvíos, la escritura es la ruta de regreso. Si la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, recuerdos y sueños de una persona, la infancia se lleva puesta como un vestido. La infancia es el lugar donde se forja la mirada esparcida a lo largo de la obra, una guarida donde cobijarse, un refugio donde lamer la herida: escribir. Cuando vida y muerte es la sucesión de fenómenos que se superponen, las palabras se convierten en invocaciones. Porque Mathilda no es otra cosa que eso: una elegía en forma de carta.
CAPÍTULO I
Florencia, 9 de noviembre de 1819
Apenas son las cuatro de la tarde, pero es invierno y el sol ya se puso. No hay rayos oblicuos que atraviesen nubes, sin embargo, el aire se ha teñido de un rosado pálido que emana la nieve que cubre el suelo. Vivo en una casa apartada, en un extenso páramo. Ningún eco de vida puede alcanzarme. Ante mí, se extiende la inmensa llanura cubierta de blanco, salvo las manchas negras que el sol de mediodía dejó en lo alto de los cerros peñascosos, al derretir la nieve que se acumula en la tierra yerma. Los pájaros picotean el hielo que tapa la laguna. La helada no termina.
Me encuentro en un extraño estado de conciencia. Estoy sola –completamente sola– en el mundo. La desgracia se ha propagado dentro de mí y me dejó marchita. Sé que estoy a punto de morir, pero me siento feliz, dichosa. Tengo pulso. Late rápido. Mi mano delgada toca mis mejillas. Arden. Un espíritu revolotea dentro de mí con los últimos destellos. Así comienza a escribirse la historia de mi tragedia, con la certeza de que no volveré a ver la nieve del próximo invierno, ni a sentir el calor revitalizante del verano. A veces pienso que lo mejor sería llevarme conmigo esta historia a la tumba, pero un impulso inexplicable me conduce hacia adelante y estoy demasiado débil –de cuerpo y de cabeza– para resistirme. Mientras la sangre latía fuerte dentro de mí, sabía que un horror del más allá me impedía revelar mi verdad, pero ahora, a punto de morir, profano sus místicas amenazas. Es como el bosque de las Euménides donde solo los moribundos pueden entrar. Y Edipo está a punto de morir.
¡Pero qué estoy diciendo! Debo apaciguar mis pensamientos. No creo que nadie vaya a interesarse realmente en leer estas páginas, excepto usted, mi querido amigo, que las recibirá a mi muerte. Pero no las dedicaré a su nombre; prefiero disfrutar la idea de que me confieso ante una audiencia. Por lo tanto, escribiré como si me dirigiera a extraños. A menudo, usted me preguntaba la razón de mi aislamiento, de las lágrimas y, sobre todo, del silencio, impenetrable y cruel. Si en la vida no me atreví, en la muerte descubro el misterio. Algunos avanzarán estas páginas a la ligera, pero usted, Woodville, mi amigo fiel, hará de ellas un tesoro entrañable: las preciosas memorias de una joven con el corazón roto que, en su lecho de muerte, le agradece cada lágrima que derramarán sus ojos sobre las palabras que registran mi desgracia. Sé que lo harán y, mientras siga viva, agradeceré su lealtad.
Pero basta de preámbulos. Comenzaré esta historia. Es mi última tarea y espero tener la fuerza suficiente para cumplirla. No registro antecedentes penales. Mis errores pueden expiarse fácilmente porque no hubo mala intención sino falta de juicio, y creo que pocos podrían, con un obrar distinto y una inteligencia superior, haber evitado la desgracia de la que fui víctima. Mi destino ha sido gobernado por la falta, por una carencia espantosa. Se requerían manos más fuertes que las mías –más fuertes que cualquier fuerza humana– para romper la gruesa cadena de adamantina que me ataba. Después de haber respirado solo dicha, de embriagarme con el amor más puro y bondadoso, pasé a la miseria solo para terminar –y ahora está terminando– en la muerte. ¡Ah!, pero me olvido: mi historia aún no se ha contado. Me detendré unos momentos, me secaré los ojos y procuraré dejar de lado el presente para hurgar en los siniestros recovecos del ayer.
Nací en Inglaterra. Mi padre era un hombre de rango cuyo padre había perdido a una edad temprana. Fue educado por una madre débil con toda la indulgencia que ella creía propia de la nobleza. Lo envió a Eton y, luego, a la universidad, permitiéndole desde niño el uso irrestricto de grandes fortunas. Así gozaría, desde su más tierna juventud, de la independencia que un niño privilegiado adquiere en una escuela pública.
Las pasiones siempre encuentran un suelo que las abone, un medio propicio para echar raíces y brotar, como flores o como mala hierba, según la naturaleza que tengan. Hizo siempre lo que quiso. Así su carácter a temprana edad se volvió fuerte y definido. Exhibió un jardín tan diverso que a simple vista se podía discriminar las semillas de las virtudes, de las semillas de las desgracias. Su descuidada extravagancia –que le hacía dilapidar inmensas sumas de dinero para satisfacer caprichos que dignificaba con el nombre de «pasiones»–, con frecuencia pasaba por generosidad sin límites. Y aún mientras se ocupaba seriamente de las necesidades de los demás, sus propios deseos eran satisfechos al máximo. Regalaba dinero, pero sin sacrificarse con esas donaciones; regalaba tiempo –que no valoraba–, y afectos, que de alguna manera se alegraban de salir volando.
Ignoro lo que hubiera sucedido si sus deseos hubiesen entrado en pugna con los deseos de otros, si hubiese reaccionado con algún egoísmo desmedido, pero, en todo caso, nunca se hizo la prueba. Fue criado en la prosperidad y provisto por cada uno de sus privilegios; todos lo amaban y deseaban complacerlo. Siempre estaba ocupado en satisfacer los placeres de sus compañeros, pero sus placeres eran suyos; y si prestaba atención a los sentimientos de los otros más que el resto de sus pares era porque su temperamento complaciente no le permitía disfrutar si alguna cabeza no estaba tan libre de preocupaciones como la suya.
Mientras asistió a la escuela, sus habilidades naturales le confirieron un rango conspicuo en las relaciones con sus pares. En la universidad descartaba los libros; creía que tenía otras lecciones que aprender en lugar de las que podían enseñarle. Se preparaba para entrar al mundo, era todavía demasiado joven como para atarse al estudio, como un grillete de colegial, sin ninguna otra preocupación que mantener a raya los peligros de la desobediencia, siempre desconectados de la vida real, cuya sabiduría es montar a caballo o jugar, cosas que le despertaban un interés mucho más profundo. De manera que muy pronto se vio envuelto en las locuras de la universidad, aunque su corazón estuviera demasiado bien moldeado como para ser contaminado por otros (podía ser superficial, pero jamás frío). Era un amigo sincero y comprensivo, mas no se había encontrado con nadie que, superior o igual a él, pudiera desafiar su intelecto, o incitarlo a la búsqueda de nuevas corrientes de pensamiento que pusieran a prueba sus premisas. Comparado con los demás, se sentía superior en inteligencia. Sus talentos, estatus y riquezas lo convertían en el líder del grupo, y en esa posición descansaba no solo contento sino glorioso, convencido que era la única ambición digna de apuntar.
Por una extraña estrechez de pensamiento, no tomaba en cuenta el mundo más allá de lo que podía afectarle a su pequeño círculo. Si su núcleo cercano rechazaba alguna opinión, de inmediato la juzgaba extraña y pasada de moda, y si a veces se mostraba dogmático, temía no coincidir con los sentimientos socialmente aceptables por considerarlos ortodoxos. A los ojos de todos, se mostraba indiferente a la censura y con gran desdén dejaba de lado cualquier atadura propia de los prejuicios de la época; pero al tiempo que avanzaba con paso triunfal por encima del resto del mundo, se encogía de miedo con una humildad que disfrazaba ante su propia hermandad. A pesar de ser el líder indiscutido, nunca se atrevió a expresar una opinión o sentimiento sin estar seguro de contar con la aprobación de sus compañeros.
Pero escondía algo, un secreto que había incubado desde sus primeros años y que no confiaría ni a la discreción ni a la simpatía de ninguno de sus compañeros, por mucho que los quisiera. Estaba enamorado. Le horrorizaba que la intensidad de su pasión pudiera ser motivo de burla; no hubiera sido capaz de soportar que lo blasfemaran por considerar trivial y pasajero lo que para él representaba la esencia de la vida.
Cerca de la mansión de su familia, vivía un señor de escasa fortuna que tenía tres hijas encantadoras. La mayor era, por lejos, la más hermosa. Pero su belleza era solo un detalle en comparación con otras cualidades: su discernimiento era claro y fuerte, y su disposición angelicalmente amable. Mi padre y ella habían sido compañeros de juegos desde la infancia. Diana, incluso siendo muy pequeña, se había convertido en la favorita de la madre de él; predilección que fue creciendo a lo largo de los años, a la par de la belleza y la vivacidad de la chica, y extendiéndose a sus vacaciones escolares y universitarias en las que permanecían siempre juntos. Las novelas y los diversos métodos por los cuales los jóvenes decentes se informan con respecto a las pasiones –antes de sentirlas por primera vez– habían producido un fuerte efecto en él, que era particularmente susceptible a cualquier impresión. A los once, Diana era su compañera de juegos favorita. A pesar de que era casi dos años mayor que él, la naturaleza de su educación la hacía más infantil en cuanto al conocimiento y a la expresión de los sentimientos. Cuando él le hablaba de amor, ella replicaba sus cuestionamientos con inocencia, y le respondía sin saber realmente lo que significaban. No había leído novelas y se relacionaba únicamente con sus hermanas menores, ¿qué podría saber ella de la diferencia entre el amor y la amistad? Pero cuando comprendió, al desarrollarse, la verdadera naturaleza de las relaciones, sus afectos estaban comprometidos con su amigo, y lo único que le atemorizaba era que otras atracciones o la volubilidad adolescente lo llevaran a romper sus votos infantiles.
Cada día se volvían más cercanos y tiernos. Era una pasión que crecía junto con él, que abrazaba con tanto ardor cada una de sus facultades y afectos que no podía apagarse sino con su vida. Nadie conocía el amor que existía entre ellos, excepto esos dos corazones. A pesar del temor a la censura de sus compañeros y del resto de la gente por haberse enamorado de alguien de inferior categoría, nada pudo, ni por un momento, alejarlo de su propósito de unirse a ella tan pronto como reuniera el coraje para enfrentar las adversidades que estaba decidido a superar. Diana era completamente digna de su más profundo afecto. Pocos podrían jactarse de tener un corazón tan puro y un alma verdaderamente humilde. Representaba la unión entre integridad y confianza. Desde que nació, llevaba una vida tranquila. Había perdido a su madre siendo pequeña, y su padre había tenido que asumir la responsabilidad de la educación de sus hijas, forjando un sistema de enseñanza lleno de ideas peculiares para la época. Conocía bien a los héroes de Grecia, Roma y algunos próceres de Inglaterra que habían vivido cientos de años atrás, pero se encontraba ajena a los acontecimientos del día. Lo más reciente que había leído eran unos pocos autores de medio siglo atrás, pero, exceptuando ese detalle, sus lecturas eran muy extensas. A pesar de que parecía estar menos preparada para la vida y la sociedad que él, su conocimiento era de un tipo más profundo. De manera que, si su belleza y dulzura no le hubiesen bastado, su intelecto lo habría cautivado de todos modos. La consideraba su guía, y su adoración era tal que se deleitaba con el sentimiento de inferioridad que a veces ella le inspiraba.