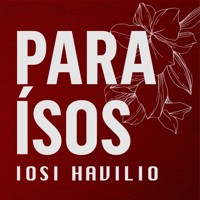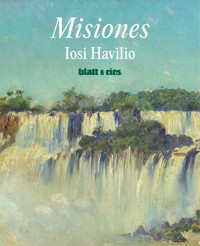
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Corre el año 1533, la joven princesa Quispe llega desde tierras incaicas a la ciudadela de Samaipata. Una tribu rebelde y guerrera la secuestra en malón y la lleva a territorio mesopotámico. Ella los seduce en el derrotero y pronto se erige como "la diosa que les faltaba". Así, con esa historia, delirante y delirada, empieza Misiones, de Iosi Havilio. La novela, dividida en tres partes, se completa con una historia que transcurre en la actualidad y una obra de teatro. La narración abarca las misiones jesuíticas y llega temporalmente hasta lo que queda de ellas: ruinas y documentos. Havilio rescata a un personaje principal de novelas anteriores, Opendoor y Paraísos, para darle cierre a la trilogía con una narración en la que no faltan la maestría y experimentación con procedimientos y una prosa tan sensible como sofisticada, que colocan a Misiones como la cumbre de su obra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iosi Havilio
Misiones
ó
El sagrado corazón de Membykuña Quispe Ñambí Burú
Una leyenda en nueve cuadros, tres intentos y una sátira
Ilustraciones:Javier Torres
Índice
Cubierta
Portada
Epígrafe
Misiones ó El sagrado corazón de Membykuña Quispe Ñambí Burú
Cuadro n.° 1. El mito de Membykuña Quispe Ñambi Burú
Cuadro n.° 2. La organización hexagonal
Cuadro n.° 3. Flora y Fauna
Cuadro n.° 4. La danza de los contrarios y el rito de la fertilidad
Cuadro n.° 5. La Guerra de los Siete Solsticios
Cuadro n.° 6. Baños de Todos Tus Muertos
Cuadro n.° 7. Los Tiña Miní
Cuadro n.° 8. Sanctus, locus, perversus: El Festival de los Espíritus
Cuadro n.° 9. Mitãita Ñepuã o La rebelión de los niños
Primer intento
Segundo intento
Tercer intento
Los santos huecos
Escena primera
Escena segunda
Escena tercera
Escena cuarta
Escena quinta
Escena sexta
Sobre el autor
Créditos
Hitos
Tabla de contenidos
¿Y Misiones?, ¿qué es eso?,
¿qué hay de positivo respecto de esa tierra misteriosa?
Eduardo L. Holmberg, Viajes a Misiones
Cuadro n.° 1 El mito de Membykuña Quispe Ñambi Burú
Lets satus ab principium… Según la leyenda, la historia que los propios misioneros han conseguido reconstruir a base de chismes y documentos, en los tiempos de gloria de la avanzada incaica hacia oriente, entre abril y julio del año 1533, Quispe, la menor de las hijas bastardas del Inca Atahualpa, futura princesa en las sombras, una niña díscola y rebelde, caliente y menuda, realizó un viaje de iniciación a las tierras chiquitanas en el rol de embajadora del Imperio. Recién cumplidos los trece años, Quispe recorrió montada al lomo de una llama más de cuatrocientas leguas por tierra, escaló rocones, vadeó pantanos, remontó ríos interiores a bordo de una chalupa de totoras. Fueron cerca de noventa días, a los cantos y en silencio, entre la algarabía y el suplicio, mascando coca, entre pestes, orgías y tormentas. La acompañaba un séquito de hombres, mujeres y niños que se estima no inferior a ciento cincuenta, más una treintena de animales que cargaban obsequios, mantas, vituallas. Llegaron a las puertas del fuerte de la citadella de Samaipata una mañana prístina y fría tres días antes del solsticio de invierno, en víspera del Inti Raymi, como estaba previsto. Ataviada para la ocasión con una preciosa túnica de la cabeza a los pies, plumas por manos, una ñañaca de lunas y una capa de vicuña, Quispe fue recibida con todos los honores. En los meses previos, un sinnúmero de chasquis se habían adelantado anunciando detalles de su visita. Las casas, los laberintos, los cultivos estaban en su apogeo. Al paso de una exaltación memorable, Quispe fue la gran protagonista de la festividad, centro de homenajes y agasajos, destinataria de bailes y todo tipo de ofrendas. La princesa traía, como envío de su padre, músicas, tejidos, instrucciones, semillas, piedras, plantas sagradas.
In simul, los Ñambí Burú, literalmente los “con un pan en el oído”, una tribu chiriguana-guaraní de conductas nómadas y armas tomar emplazada a orillas del río Pilcomayo que venía vigilando con recelo la expansión de los Hijos del Sol, esta misma cultura que ahora nos toca descubrir con la mente y los sentidos, abrumados por el sofoco y asombrados por sus maneras, antes de ser como son, practicantes de otros hábitos y mostrando otras apariencias, tramaron un atentado que iría a torcer la historia de la región. Enterados de la ilustrísima visita mediante espías infiltrados como obreros en la construcción de la citadella, estos nativos pugnaces tramaron durante meses un golpe, una misión secreta para asesinar a la princesa la cuarta noche del Inti Raymi. En esencia guerreros despiadados cuya fuerza se potencia bajo amenaza, los Ñambí pergeñaron una ofensiva cruel y sangrienta valiéndose de todo tipo de instrumentos que diezmó la población de Samaipata entre la puesta y la salida del sol. Cuando tuvieron a la princesa delante, entregada, a tiro de lanza, cuentan las fábulas que algo los detuvo, algo en el cielo, una señal del más allá, algo en la mirada de esta niña, inocente perversa, un brillo encandilante que los desarmó. Ninguno se atrevió a matarla como tenían premeditado y en el instante se decidieron por el rapto. Un acto espontáneo, embrutecido, una muestra de debilidad fruto del embeleso. Antes de abandonar el fuerte, los indios del guazú se acercaron a la chinkana, ese profundísimo pozo que conectaba, y probablemente sigue conectando, Samaipata con el Machu Picchu, para realizar consultas, lanzar plegarias, depositar promesas. Un grupo de Ñambí se acuclilló y mandó al centro de la tierra un alarido con toda la furia de sus ásperas gargantas para que perforara los oídos del Emperador: Wraaaaggghhh! Una voz arcaica convertida en grito insignia. La princesa fue llevada en andas por varias leguas como trofeo de guerra. Ni aterrada ni resistente, la reacción de Quispe al secuestro fue inhumana. O demasiado humana. Cuando alcanzaron el río, el malón y la princesita rehén se embarcaron en una canoa rumbo a la aldea. El viaje demoró unas semanas. Durante el trayecto, Quispe fue ablandando a sus forajidos secuestradores con sus modales exóticos y desenvueltos, exhibiendo una fina y asombrosa resignación, adaptación y aquiescencia a pesar de ser cautiva. Hablándoles en su idioma, cantándoles, dicharachera y graciosa, les compartió hojas de coca que llevaba en su morral, semillitas de cebil y unas botellas de chicha que había atrapado al voleo antes de partir. A orillas del río, Quispe, cada vez con más atribuciones, mandó a encender fuegos, organizó rituales, cocinó un brebaje a base de chaliponga que enloqueció a todos. La joven princesita fue abriéndose de par en par, dejando a la vista sus ansias, su ángel, sus pasiones. Adicta y ninfómana declarada, los guerreros le siguieron el tranco al borde del aliento. Llegando a la aldea, obnubilados por los modos extremos de la infanta descarriada, los hombres ya la habían consagrado, para sus adentros, como una perfecta deidad. La Diosa que les faltaba.
La presencia de Quispe alteró el funcionamiento de la aldea de una manera definitiva creando una sub o supra cultura, según el punto de vista, dentro del universo Ñambí. A velocidad de cometa se erigió en objeto de adoración y culto por parte de los machos de la tribu mientras que al segundo día las hembras comenzaron a profesar una creciente y encarnizada aversión, incluso odio, por su figura. Sus hábitos desproporcionados, su voracidad por las plantas que se hacía traer del norte, llámese chucra, yagué o floripondio, su risa loca, léase diabólica, su apetito sexual sin freno, insaciable, sacudía a unos y a otras, a fanáticos y detractoras. Poco menos de un año vivió Quispe entre los Ñambí, murió sin llegar a cumplir sus catorce, según la fecha que hoy se calcula de su llegada al mundo. El deceso fue abrupto, por envenenamiento. Un grupo de mujeres radicales que indicaban a la princesa como ladrona de sus hombres y de las buenas costumbres venía intentado perpetrar un rosario de atentados contra su vida: la quema de la choza donde pernoctaba y recibía a sus incontables amantes, la introducción de una fila de escorpiones entre sus ropas, el intento de ahogarla a cascotazos mientras se daba un baño en el Río de los Loros. Advertidos de estas felonías, las comidas y bebidas que ingería Quispe eran antes probadas por voluntarios varones, muchos de los cuales perecieron martirizados. Así y todo… Quod numquam fit, numquam fit, donec fiat… Una de las teorías señala dos hembras avispadas, probablemente albinas y gemelas, que se las ingeniaron para infectar con veneno el propio cuenco que Quispe usaba para tomar sus varios litros diarios de chicha. Así fue que el contacto de sus labios con el barro inyectado de ponzoña de yarará provocó su deceso. Y transfiguración. Las gemelas, que uno no puede dejar de imaginar siamesas, terminaron por confesar el crimen y fueron, a la vez, y de común acuerdo entre mujeres y varones, santificadas y sacrificadas en la hoguera en un mismo acto. A partir de ese día, bautizada Membykuña Quispe Ñambi Burú, los restos humanos del enjuto cuerpo de la princesa se atesoraron en una urna embadurnados de cera. Una urna alrededor de la cual se han tejido un sinnúmero de quimeras, tan comprobables como fantasiosas, partiendo del hecho de que se haya convertido, como puedo dar fe, en un nido de serpientes que no encuentran mejor refugio para los huevos de su procreación que entre sus huesos. Tan fehaciente como la oscura y celeste superstición improbable que asegura que estas serpientes son capaces de desplegar alas y levantar vuelo. La Guerra de los Siete Solsticios transcurrida entre 1589 y 1593 fue en parte motivada por esta ánfora canónica. Un tiempo después, la llegada de los jesuitas, un grupo particularmente inquieto de curas misioneros venidos de los Países Bajos de espíritu tan amplio como voluble, le aportó una nueva dimensión al mito.
En los meses que siguieron a la muerte de Quispe, los hombres entraron en un período de duelo y lamentaciones que los anuló, la gran depresión del macho Ñambi Burú. Por su lado, liberadas de la antagonista y del enojo, las mujeres de la tribu pasaron a ocupar un lugar de dominio. Hicieron rancho aparte y juraron adorarse a sí mismas embanderadas bajo un lema tan antiguo como novedoso: Masculinum obscurum, feminas liberavit.
Cuadro n.° 2 La organización hexagonal
Ego vidi mundum! Ego vici! Departamos ahora de las cosas tal cual y como se nos presentan. Visto desde el cielo, el dibujo de la aldea conforma una doble trinidad: un hexágono irregular cuyos lados simbolizan el aire, el fuego, el agua, la tierra, el espíritu blanco y el espíritu negro. Los cuatro elementos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. No queda claro si la misión precedió al hexágono o el hexágono a la misión. Las discusiones al respecto son amplias. Lo que sí resulta una evidencia es que los jesuitas supieron adaptar su dogma y sus propósitos apropiándose de los modos que los Quispe Ñambí Burú idearon para creer y sociabilizar, las extrañas maneras de ser y estar que imaginaron y practicaron en el tiempo en esta, si se me otorga la aliteración, portentosa utopía toponímica.
La Misión en sí misma, quiero decir por dentro de los límites que trazan los vectores de cada lado, es habitada exclusivamente por masculinos y curas. En el corazón del hexágono, en un centro más o menos equidistante de las seis esquinas, entre la capilla y las filas de chozas, tan pintorescas y características con sus techos vivos de distintas tonalidades de verdes, yace, sobre un promontorio de barro, la urna que contiene los restos de Membykuña Quispe. Un coro de firmes y duros santos en semicírculo la salvaguarda. Los curas misioneros han hecho construir esta peculiar serie de tótems tallados en madera de guatambú que representan a los apóstoles. Interpretaciones libres de los apóstoles que ellos mismos han profanado alegremente, para ser justos. Las mujeres viven en la periferia, junto a niñas y niños que cumplidos los veintidós solsticios, once años de los nuestros, pasan a ocupar el espacio destinado a los machos adultos. El universo femenino responde a un esquema piramidal que define jerarquías entre matronas, guerreras y comunes. Ya entraremos en detalles.
Hace casi un siglo, luego de la parálisis inicial, saturados del sufrimiento que dejaron las heridas de la desaparición de Quispe, los machos Ñambí comenzaron a espabilarse rindiendo culto al cántaro depositario de los despojos de la princesa. Poco tiempo transcurrió para que el apego al cofre se tornara enfermizo, un enajenamiento tan místico como físico que afectó la integridad de sus actos y pensamientos. Ex tristitia ad idealization, es bien sabido, se abren atajos en todos los sentidos. Lo cierto es que contra el legado y hábito de sus ancestros, la devoción los empujó a abandonar todo gesto nómade adoptando un sedentarismo extremo. Extremus e in extremis. En la práctica, por razones múltiples, difíciles de resumir en pocas líneas, esencialmente por celos y por instinto de supervivencia, al tiempo que los indios se abismaban en los enredos de su flamante liturgia, las mujeres fueron alejándose del núcleo de la aldea para establecerse en los márgenes. Menos por convicción que por necesidad se ocuparon de proveer protección y alimento al resto de la tribu. Una cosa llevó a la otra y en menos de lo que dura un ciclo solar ya se hacían cargo no sólo de la recolección, la pesca, el armado de las aripucás, esas graciosas trampillas de madera, y la caza, sino también de la construcción de viviendas, de establecer estrategias de defensa frente a ataques de tribus enemigas, de contener los frecuentes desbordes de los ríos, de tratar en general con la furia de la naturaleza y con los espíritus endiablados ávidos de sapiens, todos esos quehaceres que los hombres habían dejado de lado por atender su obsesión. Viviendo en los límites, haciéndose cargo de ciertas tareas, muchas pesadas, que suponen riesgo, aventura, sacrificio, las hembras Ñambí descubrieron potencias desconocidas que pasaron de generación en generación, una autonomía briosa, semilla de un nuevo linaje amigo de la antropofagia. Amén de las funciones de subsistencia que cumplen las comunes, las mujeres con vocación de poder, algunas maduras, unas pocas ancianas, muchas jóvenes precoces y empoderadas, hacen sonar la voz de mando conmoviendo el terreno. Llámanse matronas, juezas y parte de cualquier conflicto, etiam ejecutoras de un complejo, cruel y caprichoso sistema de premios y castigos. Las guerreras forman una casta en sí misma siendo la admirable aptitud física, la contextura quasi equina y la sobrenatural resistencia al dolor sus rasgos principales. ¡De temer son, sin lugar a dudas! Los hombres Ñambí, por su lado, a medida que salían del letargo, asumieron otros roles más allá de las reglas que iba imponiendo el fanatismo, roles necesarios para garantizar tres pilares de la vida gregaria: la nutrición, la limpieza y el entretenimiento. Tomaron en sus manos la cocina, los tejidos, la lavandería, y, más adelante, el espectáculo.
Hoy día, la actividad artística es copiosa y diversa; se montan todo tipo de obras, conciertos, variedades. Dos veces a la semana, jueves y domingos a la hora del ocaso, plantándole cara a la turba de mosquitos, hombres y jesuitas preparan jugosas representaciones en el anfiteatro ubicado a espaldas de la capilla. Allí, las mujeres son espectadoras sagradas, entusiastas o maliciosas, y los machos meros actores. A tal punto se involucran en las artes escénicas estos indios que han introducido clandestinamente la heterodoxia de emplear niños, incluso niñas, para suplirlos en sus obligaciones domésticas y disponer así de mayor tiempo en el trato con las musas. Esto, según me dice Ignatius, un amable monaguillo que se me ha ofrecido como guía y confidente, por lejos el cura más intrépido y hablador, viene trayendo ciertas tensiones, acaso el germen de un tembladeral. La consigna tácita establecida en el contrato Ñambí es que todo hombre debe ser capaz de consagrarse como laboris elementaris por lo menos a una tarea comunitaria y a una tarea artística cada día.
En el interior del hexágono, corazón de esta colectividad inversa, los vaivenes cotidianos están regulados, o más bien, si se me permite el neologismo, ritmados por algún tipo de relación con la urna de Quispe. Las efigies de los santos son tanto obstáculos como mojones de este dédalo. Durante toda la jornada, hombres y curas se cruzan por los varios carriles chocando en algún tramo del círculo sagrado. Entre trámites y ocupaciones, al inicio de determinada práctica, al término de otra, para comenzar una plegaria, a modo de consulta, camino a un ensayo, para componer una mañanita o prepararse frente a una inclemencia climática, he contado más de medio centenar de combinaciones posibles. Mantienen una conversación permanente con las fuerzas del cielo a través de Quispe. Las fiestas, los funerales, los actos de fe, el teatro, las borracheras, los libertinajes, todo tiene a la urna, su venerada presencia, en el centro de la acción. Algo que por otra parte, desde su retiro, las hembras admiten y celebran. Sabido es: Occupati homines, innocui homines.
Dos veces al día les es permitido a los machos Ñambí usar las diagonales que conectan la aldea con la costa del río para asearse, lavar ropas y cuencos, también para arrojar los desperdicios al basural: al alba y justo antes del crepúsculo. Luego de que el sol se ha acostado, quedan prohibidos los desplazamientos por fuera del hexágono. Las noches y la selva son exclusivas de las mujeres. En tiempos de restricciones a la circulación, las infracciones implican castigos severos, lapidarios, estaqueadas, azotes a la vista de todos. Hay veces que van incluso más allá. Las hembras de la administración pueden determinar que el insurrecto pase un período de reclusión encadenado a las ruinas del Akavai guazú, un pozo ciego y tenebroso, antes loquero, orfanato, depósito de viudas, que las mujeres Ñambí se encargaron de incendiar y demoler. Extraño resulta que estos escarmientos, que sin remedio han de causar dolencias, suelan provocar, como me ha tocado ser testigo, imparables estallidos de risa. A la luz de la luna, sólo en caso de emergencia los varones son autorizados a salir del corral: raptos, desangrados, brotes. Estas excepciones, absolutamente discrecionales, varían según los ánimos de las matronas de turno. El lema de las mujeres se expresa en una máxima tan incontestable como dicotómica: Todo puede esperar la mañana, todo puede hacerse antes de la noche. O, dicho mejor, en sus palabras: Opakatu ha’arõ ko’ẽrõ, opakatu japo mboyve pyhare.
Cuadro n.°3 Flora y Fauna
Rara avis in terris, imaginarium animalum inter astra… La aldea, ya se ha dicho, está situada junto a las costas del río Pilcomayo, o Araguay, Río de los Pájaros o de los Loros. La vida toda sucede entre estas correntosas torrenteras que no cesan de sonar: crecen, bajan, tronan, se acallan, murmurean. Tierra adentro, las chozas de paja limitan con la selva. Entre la mucha y variada vegetación que consumen y embellece el paisaje, palmeras, helechos, mirtáceas, mimosas, orquídeas, cogollos, matorrales, verdes, verdes y más verdes, del cristalino al de profundis, más cien yuyos que sirven para sus infusiones, ungüentos curativos, frutos, hojas y troncos que usan de armas y alimentos, sin duda se destaca el Guatambú del cielo, o Guatambú arapy, ciclópeo cigüeñal adorado por los Quispe Ñambí Burú. El shigante, como ellos le dicen, así en español, gobierna por encima de toda la flora, en el Olimpo del rizoma. Dista unas doce leguas del poblado y puede vislumbrarse desde prácticamente cualquier parte. Como ya venimos viendo y veremos en otros sentidos, esta tribu venera los opuestos: la planta más pequeña del mundo, el Marangazú, un trébol diminuto, y este Guatambú blanco que supera el séptimo estrato de la naturaleza. Una vez por temporada, marchan en procesión, hembras, machos, jesuitas, niñas y niños, hasta el pie del árbol. El punto de reunión del peregrinaje es, bien entendido, la urna de Quispe. El desafío, prueba, altissimum sacrificium, consiste en trepar hasta la copa del gigante llevando entre los dientes un Marangazú para mezclarlo con las hojas de las ramas más altas y así unir la tierra y el cielo, el infra y el supra mundo. Los varones se lanzan en apasionantes competencias mientras que las mujeres retozan y ríen. Los niños juguetean en torno al tronco, abrazándolo, frotándose, haciendo sus piruetas, los curas rezan y fantasean. Durante la ceremonia es esperable que algunos salgan mullidos o directamente pierdan la vida cayendo al vacío, suelta Ignatius al pasar cacheteando el dorso de una mano contra la palma de la otra. Una inmolación que los convierte en mártires pasajeros. Nadie los recuerda verdaderamente. Quienes alcanzan la proeza, alcanzan una plenitud íntima y suprema que sólo saben susurrarle a la urna. El regreso a la aldea es lento, en silencio, con algunos machuques, y pleno de gracias.
Entre el vastísimo catálogo que compone la fauna de la zona, se cuentan pirañas, caimanes, carpinchos, peces de todas las formas y colores, arañas, mariposas ordinarias y extraordinarias, peludos, mangangás, tucanes, murciélagos, urracas azules, coatíes y acorazados, yaguaretés, tortugas, gardachos, yacarés, víboras, víboras, víboras de toda especie. Un bestiario que convive enmarañado con los siete monstruos de la cultura guaranítica que los Quispe Ñambí Burú han versionado asociando a cada cual una virtud, el vicio en espejo, y una parte del cuerpo de la princesa incaica. Así, el Teyú, primogénito de los monstruos legendarios, una criatura inmóvil, cuerpo de lagarto y siete cabezas de perro que lanza llamas a cada ladrido, espíritu de la cavernas y de los frutos, representa la abundancia (la escasez) y la boca de Quispe; el Mbói Tui, hijo segundo, figurado con patas de loro vináceo y cuerpo de yarará, protector de los anfibios, simboliza el cuidado (el abandono) y las manos; el Moñái, tercer hijo, cuerpo de serpiente y cabeza cornuda, aficionado al robo y a la hipnosis, sugiere la magia de Quispe, también su oscuridad, que se aloja en el interior del cerebrum; el cuarto hijo, el Yasy Jateré, un humanoide con cabeza de carajá, animador del juego y del baile, encarna la sabiduría (la brutalidad) que irradian sus ojos; el quinto monstruo, el Kurupí, hombre con pene morado, grandísimo, cabeza de cruz, un Príapo de la selva, símbolo de fertilidad (aforia), arde, aseguran, en el útero de la princesa; Ao ao, el sexto engendro, una oveja con cara de jabalí, provocador de placeres y dolores, representa la potencia (debilidad) y crece por sus piernas desde las plantas; por último, Luisón, el séptimo hijo varón, muchas veces carne expiatoria, hombre lobo, terrible y seductivo, velador del espíritu de los muertos, es la muestra, según ellos, de la resurrección (putrefacción) que habita y pone en movimiento el corazón de Quispe. Sacrum cor, amanti sacrum.
Cuadro n.°4 La danza de los contrarios y el rito de la fertilidad
Vitum lactotum, vitum est… Esta singularísima ceremonia, que comienza la víspera del solsticio de verano y concluye al amanecer del tercer día, tiene su origen, como suele acontecer en estos rituales, con un baile en torno al fuego. Aquí, una danza de contrarios: a un lado y al otro de la urna de Quispe, iluminados por las llamas, se distribuyen dos grupos de hombres en semicírculo que representan en apariencia, y sólo en apariencia, distintas formas de luz y de oscuridad. Los pintados de blanco a rayas negras personifican, según me sopla Ignatius, Perfidia, Vicio, Soberbia, Lascivia, Codicia e Ignorancia. Cara a cara, seis machos pintados de negro a rayas blancas encarnan Nobleza, Virtud, Humildad, Castidad, Caridad y Sabiduría. Se trata, amén de figuras alegóricas, de los distintos perfiles de la princesa canonizada que nombran a todas y a cada una de sus insignias vitales. El baile es arbitrado por un misionero que da la señal de inicio en el momento justo en que el sol toca la línea del horizonte. Una tercera ronda indiscernible y bulliciosa con tendencia al alboroto se arma alrededor. Indias e indios entreverados se agitan, hinchan, vitorean, todos emplumadillos igual que los curas que lucen espléndidas coronas y taparrabos. Es de las raras ocasiones en que machos y hembras se mezclan. Causa cierta impresión, sobre todo que lo hagan con tanta naturalidad llevando las vidas paralelas que llevan.