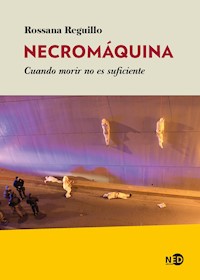
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es una colección de ensayos, etnografías y crónicas, realizados a lo largo de varios años. Los textos son el resultado de un programa de investigación situado, es decir, una investigación que ha buscado en el tiempo y en diversos territorios, develar, visibilizar, volver inteligible los lenguajes de las violencias, sus gramáticas y sus caligrafías en un horizonte en el que colapsan la razón y las palabras. Se trata de un esfuerzo por construir categorías analíticas, ensayar modos de acercamiento, metodologías para narrar lo indecible de las violencias y el horror; se trata de traer aquellas escenas que por su condición aparentemente marginal o excepcional, trazan un mapa que estalla la noción de normalidad. En definitiva se relata los malestares, los horrores y los síntomas de un tiempo de colapso en el paradigma civilizatorio de la modernidad. Busca relatar el tránsito del biopoder (el poder de hacer vivir) a la «necromáquina», un dispositivo de muerte que avanza engullendo territorios, cuerpos y futuros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Necromáquina
© Rossana Reguillo, 2021
© Imagen de cubierta: «Víctimas del crimen organizado», de Christopher Vanegas, premio World Press Photo en Temas Contemporáneos 2014
Montaje de cubierta: Juan Pablo Venditti
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned ediciones, 2021
D.R. © Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO,
Tlaquepaque, Jalisco, México, CP 45604.
www.publicaciones.iteso.mx
Preimpresión: Moelmo, S.C.P.
eISBN: 978-84-18273-49-0
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Para las madres buscadoras que han hecho de su dolor y de sus manos el gesto urgente y necesario para un presente bajo asedio.
Índice
De la narcomáquina a la necromáquina: apuntes sobre una época
I. Guerras en el vórtice
Retóricas de la seguridad: la in-visibilidad resguardada: Violencia(s) y gestión de la paralegalidad en la era del colapso
La Narcomáquina y el trabajo de la violencia: apuntes para su decodificación
Gramáticas de la violencia: el horror como categoría de análisis
II. Turbulencias en el paisaje
En los márgenes del miedo: la insurrección de lo real
Cuerpos y memorias: violencias y necromáquina
Mesianismo, fractalización, territorio y contramáquinas
III. Escenas: efecto borde
Puentes en escenas
Tres postales: corpolíticas sobre el vacío
El páramo frío de la ausencia
Infinita tristeza: las esquirlas de la violencia
Rostridad: la condensación interminable
Ya no alcanza con morirse
IV. Dispositivo abismal: necromáquina
Conjugar en tiempo forense
Bibliografía
Al declararse un incendio o la noticia inesperada de una muerte, en el primer momento de terror, que es un momento de enmudecimiento, nos invade un oscuro sentimiento de culpa, ese reproche amorfo que nos dice: di pues, ¿no lo sabías?
Walter Benjamin, Calle de dirección única
Y ese ser-con los espectros sería también, no solamente pero sí también, una política de la memoria, de la herencia y de las generaciones.
Jacques Derrida, Espectros de Marx
De la narcomáquina a la necromáquina: apuntes sobre una época
Quiero que mi voz sea brutal, no que sea agradable, no la quiero pura, no la quiero transcendente. La quiero rasgada por todas partes...
Franz Fanon
La víctima no es «algo» sino «alguien».
Adriana Cavarero
Este libro es una colección de ensayos, etnografías y crónicas, realizados a lo largo de varios años, que actualicé y complementé con nuevas aproximaciones etnográficas y una nueva caja de herramientas conceptuales y metodológicas. Los textos son el resultado de lo que llamo un programa de investigación situado, es decir, una investigación que ha buscado en el tiempo y en diversos territorios, develar, visibilizar, volver inteligibles, los lenguajes de las violencias, sus gramáticas y sus caligrafías, en un horizonte en el que colapsan la razón y las palabras.
Se trata de un esfuerzo por construir categorías analíticas, ensayar modos de acercamiento, metodologías para narrar lo indecible de las violencias y el horror; se trata de traer aquellas escenas que, por su condición aparentemente marginal o excepcional, trazan un mapa que estalla la noción de normalidad.
Es un esfuerzo por analizar y narrar los malestares, los horrores y los síntomas de un tiempo de colapso en el paradigma civilizatorio de la modernidad. Busca relatar el tránsito del biopoder (el poder de hacer vivir), a su devenir necropoder, un dispositivo de muerte que avanza engullendo territorios, cuerpos y futuros. De la narcomáquina a la necromáquina, el libro propone un itinerario que arranca propiamente en 2006, año fatídico en México que marcó un antes y un después en las violencias que nos arrancaron de cuajo las certezas y la seguridad. Año de declaración de la «Guerra contra el Narco», en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).
El libro está armado a partir de cuatro ejes que organizan y orientan el análisis. Las Guerras, porque han sido muchas y diversas las que se han librado y mutado en la medida en que el necropoder desplegó sus rituales mortuorios y secó pueblos enteros a fuerza de robar cuerpos para imprimir en ellos su caligrafía brutal. Las Turbulencias, como entiendo aquellos acontecimientos que recordaremos con precisión por su capacidad de deshacer el vínculo social y dejarnos casi «mudos de espanto», como el testigo integral de Primo Levi: tierras arrasadas, cuerpos rotos, desarraigos, masacres, la llegada de la necromáquina, un aparato empresarial que no solamente produce muerte, sino —lo más terrible— procesos de socialización, formas de entender el mundo. Al siguiente eje lo llamé Escenas: efecto borde, una sección de crónicas cortas que buscan calibrar el trabajo de la necromáquina, desde la mirada etnográfica, ¡estar ahí! Y finalmente, este recorrido cierra con lo que llamo El dispositivo abismal, que discute el tránsito de lo siniestro (aquello conocido que se vuelve amenazante) a lo abismal, esa condición insondable, honda y profunda de las violencias.
El libro cierra con un breve análisis sobre lo que llamo el momento forense, que se vuelve evidente, en el caso mexicano, a partir del descubrimiento de camiones con refrigeración precaria en la ciudad de Guadalajara, que transportaban cadáveres y restos de cuerpos en bolsas negras de plástico, porque el Servicio Médico Forense no tenía lugar ya para «almacenar» el horror, imagen que se replicó en distintas ciudades del país. Estos cuerpos nómadas que viajaban de una parte a otra de la ciudad para no ser descubiertos por la ciudadanía abrieron las compuertas que visibilizaron una crisis forense de proporciones indecibles en todo el país.
Esta obra traza un arco de tiempo conceptual que parte de la «paralegalidad», término que acuñé en 2007 para nombrar al espacio vestibular que había abierto el poder creciente del crimen organizado, al inaugurar poderes paralelos al Estado (muchas veces con la colaboración de sus agentes) para instaurar un orden de control y también de ofertas de sentido y pertenencia, como se discute a lo largo del libro, y cierra con el dispositivo abismal de la necromáquina, que nombra y trata de iluminar una escena brutal en la que la normalización de los efectos de la violencia, se ha convertido en la gramática que organiza hablas, imágenes y narrativas. Romper ese circuito de normalización es fundamental para hacer que la vida importe. De eso trata este itinerario: de vidas que importan.
I. Guerras
Las dos primeras décadas del siglo xxi estuvieron marcadas —entre otras crisis— por un cambio radical en los modos de ejercicio de las violencias y su despliegue en múltiples escenarios. La acumulación de cuerpos rotos en vías, en desiertos, pateras, playas, acantilados o mar abierto, vinieron a alterar radicalmente el paisaje de una globalización que se había empeñado en anunciar la emergencia de un destino o futuro planetario, incluyente o, simplemente, posible.
La realidad se fue imponiendo, primero a través de las reconfiguraciones estructurales y simbólicas que vinieron de la mano del maximalismo extractivista del proyecto neoliberal y de su contraparte, el minimalismo del estado garante, que agudizaron las condiciones de precariedad para millones de personas que pasaron de la condición de «pobres y excluidos» de finales del siglo xx, a la categoría social de «sobrantes», personas desechables o un ejército de «vidas no lloradas», como las llamaría Judith Butler (2010) o de vidas matables —como las nombro aquí—, para honrar el concepto de necropolítica, desarrollado por el pensador camerunés Achille Mbembe (2011).
Pero, más allá de la denominación de lo que podemos llamar provisionalmente «personas prescindibles» —cualquiera que sea el nombre que asignemos a esta categoría de seres inermes—, lo relevante es la narrativa que rodea a estos cuerpos que cotidianamente desfilan como estadísticas vacías, normalizadas, o como noticias espectaculares —si acaso la condensación en el drama de su aniquilación logra adquirir el estatuto de viral—, o se convierten en un espectáculo efímero.
Por ejemplo, la fotografía del cuerpecito de Aylan Kurdi, el bebé sirio de tres años, ahogado en una playa del oeste de Turquía en 2015. De manera sorprendente, y en una alquimia que parecería operada por el «señor oscuro» de la saga de Harry Potter, terminó por convertirse en un debate interminable sobre el derecho —o la ausencia de este— de la prensa para publicar esta fotografía, y no en la poderosa y terrible metáfora de la crisis migratoria en Europa. Más allá de las condiciones de producción de esta fotografía, y el debate alrededor de su derecho a circular, me interesa detenerme en lo que Didi-Huberman1 llamaría «conocimiento sensible» a partir de la imagen. Se trataría, según Huberman, del ingreso de una imagen a una dimensión emocional que conmociona y transforma. Se trata de una imagen productiva.
La visibilización y viralización del cuerpo de Aylan buscaba generar una saturación del significado, una metáfora terrible de la crisis migratoria en Europa, y la evidencia de que había algo muy roto, muy adentro, muy silenciado en el pacto social que signó la modernidad y que usó como coartada la vieja pero efectiva fórmula de «nosotros», la civilización, contra «ellos», la barbarie. Pero parece haber triunfado la espectacularización.
En el tránsito entre el tardío siglo xx y el incipiente siglo xxi, las etiquetas que se colocaron sobre ese «ellos», fueron cambiando de acuerdo con las políticas de acumulación que requerían de una narrativa que justificara el despojo y la exclusión y, además, en función de la fractalización de los poderes propietarios,2 principalmente, que fueron resignificando en los territorios y a través de prácticas de innovación sobre la ganancia, las nociones de legalidad y legitimidad, pasaron en el tránsito de entresiglos de poderes legales o de pretendida autoridad legitimada, a poderes de facto que hicieron explotar los límites y el ejercicio de la llamada «violencia legítima».
Pero esto no fue lo único que mutó en este tránsito.
La expansión del proyecto extractivista la entiendo —en un sentido amplio— como un mecanismo mediante el cual el capital extrae capital a través de la explotación, extracción, uso desmedido de bienes de distinta índole (desde cuerpos, territorios, medio ambiente y hasta datos). De esta lógica extractivista, me interesa discutir una tensión paradójica entre la agudización del estado securitario, y la expansión política y territorial de fuerzas supra estatales o, mejor dicho, paralegales.
Ya Achille Mbembe había adelantado que la necropolítica implicaba el ejercicio de un poder de muerte por parte de actores no estatales. Asimismo, en un ensayo sobre los acontecimientos de Ayotzinapa y el juvenicidio (Reguillo, 2015), desarrollé una vinculación entre la necropolítica y el neoliberalismo, al que entiendo como un poder de ocupación para analizar la relación de la violencia con estos poderes que se apropian de territorios.
La creciente expansión del crimen organizado y su control sobre mercancías, cuerpos, territorios, desde el narcotráfico a la trata de personas, y el control de fronteras y de pasos, armó lo que llamé «paralegalidad», modo de ejercicio de poder y gestión de territorios que desarrollo ampliamente en el primer capítulo del libro, como una forma eficiente e imbatible de gobierno o, incluso, gubernamentalidad (Foucault, 2008); es decir, una técnica específica de gobierno para el control sobre la vida y sobre grandes extensiones de territorio arrancado a la precaria, y a veces nula, presencia del Estado.
No solamente hablamos de América Latina o de México, también es posible analizar el crecimiento de fuerzas no estatales a través del caso de África Occidental, donde la emergencia de grupos radicales de altísima y brutal letalidad como Boko Haram (cuya traducción es «la educación occidental es pecado»), que marcó un antes y un después en la violación de derechos humanos, un antes y un después en la crueldad, y un incremento atroz de la violencia expresiva. O los grupos de caza-migrantes en la frontera de Estados Unidos con México, integrados por milicias «civiles» altamente entrenadas y letales para las personas que cruzan la frontera sin papeles.
Se fue instalando a ritmos vertiginosos la pérdida de territorios, el debilitamiento del entramado —ya de por sí precario— institucional y, de manera muy importante, la fragilización del tejido social, el resquebrajamiento de la confianza y los lazos de solidaridad. «¡Sálvese quien pueda!» se convirtió en consigna y mantra en las comunidades arrasadas por máquinas de muerte.
Memorias fragmentadas
En 1982, quienes investigábamos jóvenes tanto en México como en distintos países de América Latina, empezamos a ver cómo los datos comenzaban a cambiar; primero de manera lenta, cada vez más jóvenes se vinculaban con los circuitos de la violencia no solo como victimarios, sino también como víctimas. Ese fue un dato clave. Algo estaba pasando.
A finales de esa década, ya en los inicios de los noventa, mientras hacía etnografía en algunos barrios periféricos, detecté una «nueva práctica», que fue cambiar el pago en efectivo a los jóvenes de las bandas por hacer labores de halconeo3 o de transporte de droga, por pago con «mercancía»: la entrega de cocaína o de marihuana para su venta, que también se aplicó al pago de protección policiaca. Esto cambió la ecología de los barrios y proliferaron las llamadas «tienditas» (puntos de venta), que constituyeron el germen de lo que serían las feroces disputas por el control territorial.
Yendo hacia delante en el tiempo, en estas memorias fragmentadas, ubico como otro momento importante, ya bien entrado el siglo xxi, lo que nombré la tercerización de la violencia, que fue practicada por el llamado Cártel de Sinaloa, en Ciudad Juárez, y que consistió en dejar de pagar un ejército propio y contratar a las pandillas, como los «Artistas Asesinos», también conocidos como la «Doble A», que cruzaban la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, en los Estados Unidos, para ejecutar, cobrar derecho de piso y otras tareas. El sicariato se hacía ya por una paga específica, lo que aligeraba los costos de sostener un ejército propio: una de las modalidades de la empresa que «inventaba» el outsourcing.
Luego, en 2010, llegó la «Familia Michoacana», ese amasijo de crimen organizado, religión, autoayuda y violencia brutal, que inauguró en 2006 la «entrega» de cabezas decapitadas, y que se escindiría en dos grupos: la propia Familia y los autodenominados «Caballeros Templarios». Los símbolos utilizados por ambos grupos en lo que se conoce como «Tierra Caliente», que cubre una extensión entre Michoacán, Guerrero y una pequeña franja del Estado de México, construyeron una articulación inédita para el caso mexicano: la centralidad de lo religioso y soldados disciplinados a partir de la creencia religiosa; jóvenes «evangelizados» en el culto a la muerte, a la masculinidad y a la interfaz entre cristianismo y autoayuda.
Estos tres momentos son determinantes para entender el horror que vendría. Los inicios de la disputa territorial, la transformación empresarial de los grupos del narco (que luego volverían a la idea del ejército propio), y la dimensión mesiánica de su autocomprensión. Logro ver hoy que, en estos puntos de inflexión, una idea cobraba centralidad en mis análisis: la necesidad de entender la diversidad cultural y territorial del crimen organizado y sus distintos brazos; el papel de las culturas locales como un elemento fundamental en la vorticidad de las guerras.
Vorticidad: Cuando se produce un vórtice alrededor del cuerpo, se forma un patrón de flujo asimétrico y cambia la distribución de la presión.
II. Turbulencias
Llegamos así a las formas de violencia descarnada, inhumana, a las expresiones más terribles de violencia contemporánea, que con gran acierto Cavarero denominó «horrorismo» (2009). Se fueron volviendo cotidianas las escenas de decapitados, poblaciones masacradas, desapariciones, cuerpos desmembrados, fosas clandestinas con 40, 100, 300 cuerpos; fuimos transitando a una especie de ruido sordo que nos atontó o nos insensibilizó frente a la radicalización de las violencias, esas que se fueron agudizando conforme avanzó la trama del neoliberalismo predador, y que propuse entender y analizar desde el concepto de la «narcomáquina», que elaboré en 2011, un año crítico en la aceleración de las violencias y la paralegalidad.
Propuse, en ese momento, que la alternativa para pensar cruces, complicidades y, sobre todo, la profundidad del quiebre de las instituciones y la precariedad de la vida, era trabajar tanto teórica como etnográficamente en la articulación cómplice de tres poderes claves que daban forma a la maquinaria «narco»: dinero (poder económico-empresarial), gestión (poder político capaz de abrir y generar condiciones), operación (legal e ilegal): empresarios-emprendedores, políticos de distintos niveles, y delincuencia, daban forma a una «máquina de guerra» —literal—, amplificada por la industria cultural, los medios de comunicación y, especialmente, por la pobreza y el quiebre de horizontes de futuro para miles de personas.
Si la «máquina de guerra» es fundamentalmente una «máquina deseante» intensificada (Deleuze y Guattari),4 la narcomáquina es un dispositivo barroco, en un sentido casi literal. Lo barroco se entiende como la fundación de una estética y una época que colonizó el imaginario. El período conocido como Barroco en Europa, y más tarde en América, en los siglos xvii y xviii, se llamó así por su desmesura expresiva.
En 1987, Omar Calabrese, semiólogo italiano, publicaba el libro La era neobarroca, que tuvo una acogida importante y fue rápidamente traducido a cinco idiomas, con el cual el autor se proponía entender «una estética social» y mentalidades de época, reconocibles.
Más allá del concepto del barroco, como periodo o como corriente en el arte y la literatura, me interesa retener para el análisis la idea de desmesura expresiva que trajo aparejada la aceleración de las violencias, que puede ser pensada en esta lógica como una época de transformaciones convulsas, incertidumbres, como una época de desajustes y reconfiguración de los sistemas estéticos e identitarios; pero, especialmente la violencia, como lenguaje epocal en el cual el control se rige por mecanismos semánticos espectaculares.
Lo que la narcomáquina hizo fue proponer nuevas codificaciones sobre la misma lógica del capitalismo, exacerbó el deseo por la riqueza, el individualismo y la crueldad. Deshizo lazos, quebró pactos, movilizó imaginarios y emociones, otras «justicias». Y, de manera especial, frente al aparato de Estado, el devenir de la máquina agilizó sus pasos por los territorios, captando y arrasando voluntades.
El ataque aparentemente frontal contra ciertos grupos lanzado en 2006 ocasionó fuertes turbulencias. Comunidades enteras, periferias urbanas, quedaron a merced de dos fuerzas, a veces tres o más, porque las disputas por el territorio y el control de los pasos de la droga por tierra y mar fueron escalonando. Las víctimas no solamente enfrentaban el poder creciente del «narco», sino que debieron lidiar con las violencias hacia sus derechos humanos por parte del ejército, que no estaba preparado para hacer un trabajo que corresponde a mandos civiles, por la proximidad con la gente. Como lo analizo y lo muestro en los capítulos que componen «Turbulencias», el gobierno mostró su brazo maximalista a través del ejercicio de la violencia de estado y al mismo tiempo, replegó su brazo de política social.
Este momento marcó el abandono a las comunidades y, en una visita a Tierra Caliente, en Michoacán, encontré que lo que más se asemejaba a la figura del estado recaía en un maestro rural con un pizarrón verde, como un palimpsesto en el que se plasmó una nueva escritura, los cuerpos desmembrados, el castigo ejemplar, la tortura.
Hay muchos efectos de lo que fue la guerra contra el narco y hoy deberíamos encontrar otros nombres y otras narrativas para dar cuenta de lo que está pasando. Pero, en síntesis, fue una estrategia no pensada, una estrategia fallida, una estrategia totalmente errónea en el sentido de que no se calcularon los efectos que iba a tener, y fue, sobre todo, un permiso para asesinar y permiso para la brutalidad que no ha hecho sino empeorar.
Sin embargo, hubo un tiempo, por ejemplo, en el que, en el país, se hablaba del ejecutómetro; esa era la medición que se utilizaba. Narco: 35 muertos; narco: 25 muertos; en ese entonces se iban acumulando fallecidos. Pero luego vino la necromáquina. Algo mucho peor.
Uno de los efectos de la expansión territorial de los grupos del crimen organizado, fue la fractalización, que utilizo en esta parte para referirme al estallamiento de los grupos y a la formación de ensamblajes a distinta escala que imitan —como fractales— la estructura básica de un grupo del crimen organizado, este es simultáneamente flujo y corte de energía que va creando estructuras y nuevos ensamblajes.
III. Escenas: efecto borde
Como estrategia metodológica, opté por lo que llamo la estrategia del fragmento, que entiendo como aproximaciones sucesivas a diferentes aspectos, rostros, dimensiones de la violencia. A través de historias de vida de mujeres y hombres jóvenes vinculados a los circuitos de violencia, y por medio de etnografías situadas en territorios ocupados por poderes paralegales, es que fui arribando a la noción de necromáquina.
No es que la narcomáquina hubiese perdido su valor heurístico para trabajo en terreno, pero me parecía insuficiente para dar cuenta del crecimiento de la crueldad y la brutalidad sobre los cuerpos y, especialmente, algo que sin duda redefinió mi entendimiento sobre las violencias, fue la sistematicidad en las desapariciones que han ido en aumento, y que hoy Robledo Silvestre llama «proyecto desaparecedor, que implica una inversión importante de recursos materiales, humanos y financieros para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de los rastros del delito» (2019).
La primera vez que hablé de la necromáquina fue en la Universidad de Princeton en el mes de octubre de 2018, donde me invitaron a dictar una conferencia sobre los avances de mi trabajo en torno a las violencias. Ahí pude formular mis incomodidades sobre lo corta que se quedaba la noción de narcomáquina, en tanto que esta aludía todavía a un orden más o menos reconocible, inteligible, en la producción de muerte. La narcomáquina remite a un cálculo racional de riesgo y ganancia. La necromáquina es la disolución absoluta de la vida en un estado de urgencia constante.
El efecto borde es el fenómeno que se produce cuando dos hábitats naturales completamente diferentes entre sí se encuentran lado a lado en un ecosistema, y la alteración que esto produce en los límites entre ambos espacios. Esta definición, que tomo en préstamo de la ecología, me ha permitido nombrar ese espacio que abren las violencias entre lo social y sus pactos, entre el estado y sus obligaciones, entre los imaginarios de una vida buena y el orden de lo legítimo cuando se enfrentan al espacio abierto por las violencias. Si la tala de bosques genera un efecto de borde que provoca más incendios, la violencia brutal genera un efecto de borde en el que ha cambiado el lenguaje, las prácticas, la «normalidad» que colapsa.
Así, las escenas que narro en este apartado buscan iluminar las zonas de efecto borde que ha minado el espacio en el que otra sociedad era posible. Se trata de seis escenas diferentes: hay crónica, entrevista, observación y análisis, pero todas se articulan por un lenguaje que busca evitar el naufragio y dotar a la palabra de una dimensión humana.
«Tiempos forenses» fue un título alternativo con el que pensé llamar a este libro, porque me parecía que hacía justicia a lo que aquí se narra; sin embargo, me pareció mejor optar por un título que retomo de la entrevista a un joven sicario, porque fueron sus palabras y su mirada perdida las que alertaron mi escucha: habíamos llegado a un borde en el que morir ya resultaba insuficiente para la narcomáquina, había que triturar, hacer daño, disolver; morirse ya no alcanza para saciar a una máquina de muerte.
Pese a todo, mantengo cierto optimismo, el que me dan las contramáquinas de las que hablo en el capítulo VI, que interrumpen el flujo, irrumpen en la escena para rescatar no solamente cuerpos, sino el sentido de lo humano. Estos son apuntes de una época en la que nadie se ha rendido.
Deudas
Todo libro es colectivo, en el sentido en que está plagado de conversaciones, a veces en los límites de la tristeza; otras, porque un hallazgo no puede posponerse y hay que conversarlo. Debo mucho a muchas personas con las que he caminado por estos tiempos malos que nos ha tocado habitar, que me han dado luz y claridad, que me han hecho críticas que me ayudan a pensar. Debo mucho a las y los jóvenes que han llevado la peor parte en estas guerras que nos desangran. Debo mucho a los gigantes que han pensado antes que yo y, quizás, debo más a mis estudiantes que, con sus preguntas y sus hallazgos, me devuelven la confianza en que pensar tiene sentido y que la escritura nos compromete. Gracias.
1. Didi-Huberman, Georges, ¡Qué emoción!¿Qué emoción?,Argentina: Capital Intelectual, 2016, p. 32.
2. Trato el tema de la fractalización del poder a lo largo del libro, pero hago un primer planteamiento en el capítulo inicial del apartado «Guerras».
3. Se denomina «halcón» a las personas, generalmente hombres —niños y jóvenes de corta edad—, que realizan labores de vigilancia en el territorio: alertan sobre la llegada de la policía, del ejército, de algún grupo contrario, de algún movimiento sospechoso.
4. El sistema social-político-económico para acumular valor tiene que producir deseo: la máquina deseante es un dispositivo para producir deseos para poder sostener la máquina axiomática de producción de verdad que es el capitalismo. Planteo entonces que la máquina de guerra intensificada implica la producción de deseo como dispositivo central. Dice Deleuze: «no deseo el objeto, deseo el paisaje que ese objeto proyecta sobre mí» (1989). En mi trabajo sobre jóvenes sicarios he podido constatar que las armas, el poder de hacer morir, es el deseo de sentido, de pertenencia, de proyectar una biografía que no los arroje al vacío.
I Guerras en el vórtice
Retóricas de la seguridad: la in-visibilidad resguardada: Violencia(s) y gestión de la paralegalidad en la era del colapso5
[...] Las pasiones resurgen, pero bajo el modo de un aumento de los extremos, son fulminantes, paroxísticas, de una violencia radical, infernal. Precipitan siempre la llegada de la muerte, están fascinadas por la muerte en directo. Entre ambos extremos, la violencia adopta dos figuras simétricas: por una parte la violencia invisible, interior, proyectada sobre sí, en el secreto del cuerpo, que brutaliza y aturde. Por otra parte otra violencia exteriorizada, hipervisible, que lleva más lejos aún la imagen surrealista de la iluminación, de la guerra total, de la muerte en directo de la víctima.
Oliver Mongin
Es el carácter abismático de las violencias el que las reviste de su condición mistificada y exterior, con la que, incluso, buena parte de las ciencias sociales se identifican en un acto de pura seducción. Para ser «comprendidas», es decir, elevadas al rango de explicación tanto de sentido común como de segundo orden, ellas requieren de un doble movimiento, aquel que aísla sus códigos del conjunto de códigos sociales y, por ende, posibilita al observadora o analista colocarse en una posición de calificación y atribución y, aquel otro movimiento constituido por el gesto de traducción del código a un lenguaje capaz de dotarlas de inteligibilidad o circunscribirlas a un marco que al mismo tiempo que neutralice la anomalía que ellas comportan, haga visible y patente precisamente esa anomalía y la fije en un universo de sentido que busca salvaguardar la «normalidad».
Tensión y paradoja, el pensamiento que piensa la(s) violencia(s), se enfrenta al desafío de anclar el análisis en un lugar que al tiempo que sea capaz de configurar «el punto de vista», se constituya en una estrategia de desplazamiento que posibilite desencializar los binomios anomalía-normalidad, exterior-interior, bueno-malo, violento-no violento, con el que suelen calificarse las violencias. No sirve, me parece, pensar en términos de «violencias buenas» y «violencias malas» o en violencias «legitimas» y violencias «ilegítimas», toda vez que, entre otros colapsos, la contemporaneidad se enfrenta al vaciamiento de las instituciones y de los sentidos hegemónicos (es decir, legítimos) en ellas depositados, y de esa crisis no se salva ni el Estado con su pretendido «monopolio de las violencias legítimas». Las aceleradas transformaciones en la escena social han desbordado las categorías y conceptos para pensar el mundo.
Bajo esa perspectiva intento aquí acercarme a las violencias desde un «lugar», la legalidad y, desde un constante «desplazamiento», las retóricas de la seguridad. En otras palabras, me interesa tanto el análisis y la reflexión situada en torno a los efectos de las violencias en la institucionalidad y sociabilidad como los usos políticos de la seguridad como espacios-prácticas de contención de esas violencias. Esta estrategia me permite introducir una hipótesis central: las violencias contemporáneas han inaugurado una zona fronteriza, un orden abierto a la definición constante, un espacio de disputas entre fuerzas asimétricas y disímbolas que desbordan el binomio legal-ilegal. Quisiera señalar que considero que las violencias constituyen un «pasillo», un «vestíbulo» entre un orden colapsado y un orden que todavía «no es», pero que está siendo, de ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza.
Lo legal desafiado y la emergencia de la paralegalidad
Una madrugada del verano de 2004, en la ciudad de Piedras Negras, en Coahuila, completamente devastada, aislada y declarada zona de desastre por las torrenciales lluvias que habían reducido la geografía de esa zona a ruinas, el párroco de la iglesia principal atendió unos golpes en la puerta: se trataba del chofer de un gigantesco trailer que le entregó al párroco una pequeña tarjeta con el mensaje «con los atentos saludos de Osiel Cárdenas», el tráiler venía cargado de cobijas, agua potable, medicinas, víveres y juguetes para los niños damnificados. Cárdenas, el gran capo del Cartel del Golfo, y sin duda uno de los más poderosos narcos en la historia mexicana, se adelantaba así al propio Estado mexicano, incapaz de responder a las múltiples emergencias de aquel verano catastrófico.
«Escenas» como ésta se reproducen cotidianamente a lo largo y ancho de la geografía latinoamericana. Pero más allá de lo anecdótico, estas «escenificaciones» del poder (más que escenas aisladas) que ratifican el creciente empoderamiento del narco en diferentes ámbitos de la vida social, revela, además de la debilidad y la corrupción de las instituciones del Estado, algo mucho más profundo: la compensación de un vacío, de una ausencia, de una crisis de sentido. Es decir, a través de estas continuas escenificaciones el narco hace visible el desgaste de los símbolos del orden imperante y genera sus propios símbolos que, aunque puedan corresponderse con los símbolos de la política vigente, son escenificaciones que se toman a sí mismas como referencias, como si cada vez que el narco actuara en la esfera pública, se produjera una renuncia explícita a cualquier instancia «exterior».
El 6 de septiembre de 2006, en plena crisis postelectoral, y en medio de un clima de alta polarización social, un comando de sicarios al servicio del narcotráfico hizo rodar cinco cabezas «impecablemente» cortadas y aún sangrantes en una pista de baile de la discoteca llamada «Luz y Sombra», situada en la pequeña ciudad de Uruapan en el estado de Michoacán, en México. El mensaje que acompañaba las cabezas fue: «la familia no asesina mujeres, ni niños», y se dijo que el suceso, que causó horror y pánico entre los parroquianos —devenidos testigos—, era un ajuste de cuentas entre narcos por el supuesto asesinato, a manos de un cartel rival, de la esposa e hijos de un gran capo, y que los «ejecutores» bien podían ser maras salvatruchas o kaibiles.6 Esta escenificación tiene dos rostros: de un lado, ratifica que bajo la superficie de las agitadas aguas de la política formal, fuerzas inasibles controlan amplios territorios de la geografía y son capaces de operar de espaldas a la ley; del otro lado, entregan un mensaje —inapelable— de que «ellos» son «parte, juez y verdugo» en una trilogía que, lejos de desafiar las normas jurídicas, las leyes, en tanto ellas no son parámetro o unidad de medida, funda sus propios marcos de operación y de sentido.
Si a los 25 decapitados que «aparecieron» en distintos puntos de México en 2006, inaugurando una nueva fase en las violencias vinculadas al narco, añadimos los datos disponibles, es posible afirmar que estamos frente a una operación sin control ni límites por parte de la delincuencia organizada; y entonces no basta, me parece, apelar a la irrupción de la anomalía o al estado de excepción como lugar analítico. Si en buena medida los dos dispositivos simbólicos que han servido para «procesar» las violencias han sido el de la lejanía y el de la excepcionalidad, la realidad se ha encargado de mostrar el agotamiento de estas lógicas. Las violencias no se ubican en un más allá, circunscribible a un espacio u otro, a una heterotopía7 salvaje y lejana vinculada a la barbarie por contraposición a la civilización; ellas están aquí, ahora, presentes en un espacio complejo que no admite las distinciones de las viejas dicotomías8 y, de otro lado, es indudable que su comportamiento y recurrencia anuncia, cuando menos, la falacia de pensarlas como brotes excepcionales9 que sacudirían de vez en vez el paisaje armónico y pacífico de una pretendida normalidad «normal». Y quizás habría que añadir que ni Foucault ni Agamben representan, en este sentido, coartadas epistemológicas suficientes para asimilar e incorporar tanto exceso de anomalía y excepcionalidad.
Si, más bien, son lo ordinario, lo normal y lo cotidiano las expresiones y espectaculares escenificaciones de la violencia (pienso aquí en los cuerpos rotos de tantas mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en Guatemala, en otras latitudes), lo que procede es, entonces, interrogar el lugar de la legalidad como el espacio donde se visibilizan de manera más nítida las fracturas del orden vigente.
La legalidad representa fundamentalmente un contrato, un pacto social hecho de normas y acuerdos cuyo sustento es la ley y el discurso jurídico. Pero quizá lo más relevante para nuestra discusión es que la legalidad representa un límite, un muro que separa y, al hacerlo, distingue, jerarquiza, califica y sanciona. Y su pretendida universalidad no deja lugar para la duda ni el intervalo, establece claramente un adentro (de la legalidad) y un afuera (en ilegalidad). La legalidad es la historia de las delimitaciones y de los esfuerzos y luchas por hacer de estas delimitaciones campos prescriptivos capaces de incorporar —sin demasiado éxito— los desniveles, diferencias y lógicas locales, nacionales, globales. La legalidad internacional (llamado derecho internacional) se enfrenta continuamente a interpretaciones incompatibles con los ámbitos locales y en sentido contrario, lo local se ve continuamente desafiado por las delimitaciones supranacionales.
En este contexto, resulta difícil afirmar que las violencias desatadas por el narco-poder y el crimen organizado puedan ser inscritas en el afuera de la ilegalidad. Este análisis es, a todas luces, simplista e insuficiente. Por ello, propongo abrir un tercer espacio analítico: la paralegalidad, que emerge justo en la zona fronteriza abierta por las violencias, generando no un orden ilegal, sino un orden paralelo que produce sus propios códigos, normas y rituales que, al ignorar olímpicamente a las instituciones y al contrato social, se constituye paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad. En una metáfora infantil, podríamos decir que el juego de policías y ladrones está agotado, y que el nuevo juego consiste en la disputa entre ladrones en un mundo «propio» en el que la policía es una figura accesoria y cómplice.
Para ratificar el poder paralelo o el segundo Estado (como lo llamaría Segato10), hay dos analizadores claves:
a) El aumento de la violencia expresiva en detrimento de la violencia utilitaria.11 Es decir, se trata de violencias que no parecen perseguir un «fin instrumental»,12 sino constituirse como un lenguaje que busca afirmar, dominar, exhibir los símbolos de su poder total.





























