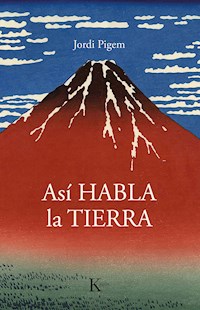Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fragmenta Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fragmentos
- Sprache: Spanisch
Estamos personalizando a los robots y, a la vez, estamos robotizando a las personas. Parece una paradoja. No lo es. Contrastando las clásicas novelas distópicas de Orwell y Huxley con las propuestas del Foro Económico Mundial y otros heraldos del poder político y económico, Pandemia y posverdad analiza multitud de acontecimientos inesperados que nos toca comprender. Escrita con rigor y no sin ironía, con estilo fluido, ritmo intenso y horizonte omniabarcante —de la literatura contemporánea a los estudios pioneros sobre biología y ciencias de la salud, de la filosofía y la psicología a la sociología del poder político, digital y financiero—, la obra arroja luz sobre las complejidades que envuelven a la pandemia. Y sobre lo que se mueve en el fondo de las corrientes que desde hace ya tiempo están transformando el mundo. Una invitación a ver más allá de las máscaras y a restablecer el sentido común en relación con la tecnología, la salud y la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jordi Pigem
PANDEMIA Y POSVERDAD
la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial
FRAGMENTA EDITORIAL
Publicado por
fragmenta editorial
Plaça del Nord, 4, pral. 1.ª08024 [email protected]
Colección
fragmentos
, 78
Primera edición
diciembre del 2021
Primera edición ePub
junio del 2024
Dirección editorial
ignasi moreta
Producción gràfica
inês castel-branco
Fotografía de la cubierta
agencia efe
Composición digital
pablo barrio
© 2021
jordi pigem
por el texto
© 2021
fragmenta editorial, s. l. u.
por esta edición
ISBN
978-84-10188-38-9
Con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya
reservados todos los derechos
[1] Estamos personalizando a los robots y, a la vez, estamos robotizando a las personas. [2] Vamos hacia una sociedad cada vez más alienada, [3] el aburrimiento de una vida sin sentido, [4] un mundo centrado en los entretenimientos. [5] Nos hemos vuelto más controlables y más manipulables, [6] no estamos atentos, [7] hay obstáculos para sentir y pensar verdaderamente. [8] En la «nueva normalidad» tecnocrática [9] convergen dos formas de poder. [10] Desde 2020 [11] crecen las desigualdades, [12] la capacidad crítica queda enturbiada por el miedo, [13] se impone la lógica del complejo tecnofinanciero. [14] El pensamiento moderno nace con vocación cibernética: [15] lo artificial eclipsa a lo natural, [16] algo ahoga la alegría de vivir. [17] «Nada es verdadero, todo está permitido»: [18] se empaña el espejo de la ciencia, [19] triunfan los disfraces. [20] El pandemonio, [21] ¿por qué? [22] ¿Por qué no? [23] ¿Qué pasó con la salud? [24] ¿Qué pasó con la vida?
índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Referencias
Sobre este libro
Biografía
navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
1
Estamos personalizando a los robots y, a la vez, estamos robotizando a las personas.
Empleados de empresas como Amazon (una de las que más crecieron en 2020) se han manifestado en varias ocasiones quejándose, explícitamente, de que son tratados como robots. Trabajan con robots y han de ejecutar sus movimientos siguiendo pautas mecánicamente programadas, como si ellos mismos fuesen robots. Cámaras y otros sistemas de vigilancia aseguran que se ciñen a esas pautas. Pueden ser un caso extremo, pero no son una excepción. Cientos de millones de hombres y mujeres, durante la mayor parte de su vida, son tratados como meros «recursos humanos», gestionados cada vez más no por jefes de carne y hueso, sino por algoritmos digitales. Es la lógica del tecnocapitalismo —el nuevo capitalismo propulsado por la avalancha de desarrollos tecnológicos. Pero la robotización de la existencia no se limita al trabajo: cada vez vivimos más entre cuatro paredes, frente a una o varias pantallas, actuando de un modo tal vez más cercano a lo robótico y controlable que a lo que nos haría sentir espontáneamente vivos, plenamente humanos.
Para las personas soplan vientos de robotización. En cambio, para los robots soplan vientos de autonomía, crecimiento, personalización. En Japón no es raro usar robots como «animales de compañía», relucientes imitaciones de los animales y de las compañías de verdad (en el reverso de las sociedades tecnológicas hay una profunda experiencia de soledad, que de algún modo hay que intentar paliar). En 2021, en algunas tiendas de Japón han aparecido robots de vigilancia que controlan a los clientes para que siempre lleven la mascarilla y mantengan la distancia de seguridad.
Es evidente que está aumentando el poder de los robots y de la tecnología en general. ¿Está aumentando también el empoderamiento de las personas? ¿O aumenta más la alienación?
Personalizar a los robots y, a la vez, robotizar a las personas parece una paradoja. Pero no lo es. Es una de las claves de nuestro tiempo, en el que, por lo visto, vamos hacia una sociedad cada vez más alienada.
2
Vamos hacia una sociedad cada vez más alienada, ya intuyó Erich Fromm. En su breve ensayo «The present human condition» (‘La condición humana actual’), publicado en 1955, advertía que vamos hacia una sociedad tan rebosante de prodigios tecnológicos como carente de sabiduría para usarlos, una sociedad en que las personas no guían a la tecnología, sino que la tecnología las guía a ellas. Fromm creía que «en los próximos cincuenta o cien años» (ya estamos de lleno en ese intervalo) podríamos tener un mundo en el que las personas «se convierten cada vez más en robots», personas robotizadas que, a su vez, fabrican robots que actúan como personas.
Efectivamente, así es nuestro tiempo. La tecnología ha dejado de ser un instrumento y hoy lleva las riendas, cada vez más. Por un lado nos empodera, multiplica enormemente nuestras posibilidades. Por otro lado, acrecienta el vacío existencial que ya empezó a asomar en tiempos de Kafka, Joyce y Camus. La tecnología hace crecer simultáneamente nuestro poder y nuestra alienación. Una perfecta receta para el desastre.
Fromm prevé que «los procesos que fomentan la alienación humana continuarán» en el siglo xxi. El peligro, concluye, es que las personas, cada vez más alienadas, se conviertan en una especie de robots. Entonces, ¿hacia qué mundo vamos? Hacia un mundo, escribe, en que los seres humanos no dedicarán su esfuerzo «al servicio de la vida» y de los grandes valores («amor, verdad, justicia»), sino que «destruirán su mundo y se destruirán a sí mismos porque serán incapaces de soportar el aburrimiento de una vida sin sentido».
Lo único que hoy parece importar es la supervivencia biológica y la eficiencia tecnocrática. La eficiencia y el control son la cara (atractiva) y la cruz (funesta) de la misma lógica tecnocrática que se ha ido imponiendo y que va eclipsando la alegría de vivir y el sentido de la existencia.
En el mismo número de The American Scholar en que Fromm publica su texto, una docena de páginas más adelante hay otro pequeño ensayo, «Freedom and the control of men» (‘La libertad y el control de los hombres’), de B. F. Skinner. Para este científico, padre de la psicología conductista, lo único relevante en los seres humanos es lo estrictamente cuantificable y (en sus propias palabras) «manipulable». En la última frase de ese texto, Skinner define la aventura humana sobre la Tierra como «la larga lucha del hombre por controlar a la naturaleza y a sí mismo». Cuantificación, manipulación, control: todo ello crece más y más en un mundo tecnocrático como el de hoy. En el mundo de los hechos, se ha ido imponiendo la mirada de Skinner. Pero la mirada de Fromm sigue siendo más profunda y certera: estamos destruyendo la red de la vida y nos estamos autodestruyendo porque no podemos soportar el aburrimiento de una vida sin sentido.
3
El aburrimiento de una vida sin sentido se manifiesta en la cultura europea al menos desde que el término nihilismo toma carta de naturaleza. El nihilismo, el más inquietante de los huéspedes, como lo define Nietzsche, es la constatación de que no hay nada (nihil, en latín) que pueda servirnos verdaderamente como fundamento u horizonte: nada en el fondo tiene sentido. El término nihilismo aparece por primera vez en un personaje de Turguénev, pero su presencia ya se había dejado sentir en autores de las generaciones anteriores (Jean Paul, Hölderlin, Leopardi). De hecho, su expresión más rotunda aparece mucho antes, a principios del siglo xvii, cuando Macbeth describe la existencia como «a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing»: «un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, que no significa nada».
En Los hermanos Karamázov, la gran novela filosófica de Dostoyevski, Iván constata que Dios ha muerto y, por tanto, el ser humano es libre. Pero la muerte de Dios, sin ningún otro horizonte que supla su ausencia, deja al mundo sin norte y al ser humano sin rumbo. «Todo está permitido», escribe Dostoyevski: la nueva libertad no pone límites a los instintos más egoístas y criminales.
Nietzsche toma nota pronto: «El peligro de los peligros: Nada tiene sentido» («Die Gefahr der Gefahren: Alles hat keinen Sinn»). La experiencia de que nada tiene sentido se halla en el núcleo de las grandes obras de Kafka, Joyce, Beckett y tantos otros testigos del siglo xx, relatos que no significan nada más allá de la constatación del absurdo y de la falta de sentido, y en los que ya ni siquiera queda la furia.
Hoy encontramos la misma constatación bajo la efervescente espuma de las distracciones electrónicas. David Foster Wallace, descrito por The New York Times tras su suicidio en 2008 como «la mejor mente de su generación», intentó expresar la angustia y el extravío que sentía en el fondo de un mundo acomodado como el suyo:
Hay algo especialmente triste en ello, algo que no tiene mucho que ver con las circunstancias físicas, o con la economía o con nada de lo que se habla en las noticias. Es más como una angustia al nivel del estómago. La veo en mí y en mis amigos de distintas formas. Se manifiesta como una especie de extravío.
En momentos de silencio o confinamiento, si no somos presa de las distracciones o del miedo, tal vez nos preguntamos qué es todo esto, qué hacemos aquí. No se trata de fantasías de personas especialmente sensibles. También lo han constatado científicos del más alto nivel. Jacques Monod, premio Nobel de Medicina, afirmaba que el ser humano se halla extraviado en un universo que es «sordo a su música» y «tan indiferente a sus esperanzas como a su sufrimiento o a sus crímenes». Steven Weinberg, premio Nobel de Física, escribe que el universo es «abrumadoramente hostil» y que cuanto más lo conocemos, más comprobamos que no tiene ningún sentido.
La falta de sentido no es exclusiva del mundo contemporáneo. Si el ser humano está extraviado, lo está desde hace tiempo. Pero desde hace algo más de un siglo, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, ese extravío se siente con mayor intensidad. Y con mayor intensidad todavía se siente a partir de la Segunda Guerra Mundial.
En cuatro campos de concentración nazis estuvo internado el psiquiatra Viktor Frankl. Allí constató que solo quienes tenían una profunda motivación conseguían reunir fuerzas para sobrevivir, física y psicológicamente, a aquellas condiciones atroces. Frankl comprendió que lo que en el fondo más nos motiva no es la sed de placer o de poder, sino la búsqueda del sentido de la propia vida, de un horizonte hacia el que valga la pena caminar en la aventura de la existencia. El sentido de la propia vida, único e intransferible, no es algo que tengamos que inventar, sino algo que vamos descubriendo a cada momento y a lo largo de los años.
Frankl señalaba que el vacío existencial, la incapacidad de encontrar sentido a la vida, «es un fenómeno generalizado en el siglo xx». Produce una frustración íntima de la que emergen múltiples formas de depresión, ansiedad y adicción. De esa falta de sentido también derivan la sed codiciosa de dinero y poder, y la desorientación que hoy impregna el mundo. Un filósofo versado en cuestiones de psiquiatría, David Michael Levin, señalaba hace ya más de tres décadas:
La compulsión a producir y consumir, conducta característica de nuestra vida en una economía tecnológica avanzada, podría ser a la vez una expresión de furia nihilista y una defensa maníaca contra nuestra depresión colectiva en una época de insoportable pobreza espiritual y de creciente sentido de desesperación.
Es como si tuviéramos que tapar el vacío existencial a base de posesiones y distracciones, cada vez más aceleradas y más intensas. Con ello perdemos el arraigo, la coherencia y la plena presencia en el aquí y ahora. Y el mundo que antes llamábamos real queda sustituido por un mundo centrado en los entretenimientos.
4
Un mundo centrado en los entretenimientos es el que describe, durante más de mil páginas, la novela más ambiciosa de David Foster Wallace, Infinite jest (La broma infinita). Es, también, un mundo sin sentido (la novela arranca con la frase «Estoy sentado en una oficina, rodeado de cabezas y cuerpos»), en el que quienes caen en distracciones adictivas quedan reducidos a una existencia degradada. La fuente de distracción fatalmente compulsiva en Infinite jest se denomina «el Entretenimiento» (the Entertainment), que en este caso es un vídeo que resulta imposible dejar de visionar. En el momento en que la novela fue publicada, en 1996, los medios de distracción digital no ocupaban una parte importante de nuestras vidas.
La novela más clásica, sin embargo, sobre un mundo centrado en los entretenimientos y en el que la existencia humana se degrada profundamente es Brave new world (Un mundo feliz), que Aldous Huxley escribe en 1931 en un pequeño pueblo de la costa provenzal, Sant Nari (Sanary-sur-Mer en francés). En este mundo «feliz» las personas ya no nacen, sino que son producidas en laboratorios con niveles predeterminados de «calidad» (existen diez castas, de alfa plus a epsilon minus). A fin de que estas «personas» artificialmente producidas no tengan capacidad crítica alguna, el poder las satura de entretenimientos y distracciones, que incluyen espectáculos de alta tecnología (feelies), orgías sexuales obligatorias (orgy-porgies) y las alucinantes evasiones generadas por una poderosa droga recreativa (soma). Como explica más tarde el propio Huxley:
En Un mundo feliz, las distracciones continuas y de lo más fascinantes son usadas a propósito como instrumentos de gobierno, con la finalidad de que la gente no preste demasiada atención a las realidades de la situación social y política.
La lucha por recuperar una existencia plenamente humana está en el centro de esta gran distopía que Huxley sitúa seis siglos en el futuro, en el 632 AF (Anno Ford, es decir, desde que en 1908 Henry Ford inició la producción masiva de automóviles, poniendo en marcha el triunfo de la máquina). Sin embargo, Huxley pronto se da cuenta de que los acontecimientos se están acelerando, y cuando en 1946 añade un prólogo a la novela, escribe: «Hoy parece muy posible que este horror pueda caer encima nuestro antes de que pasen cien años.»
Doce años más tarde, en 1958, en Brave new world revisited (Nueva visita a un mundo feliz) Huxley reconoce que algunos aspectos de aquella pesadilla ya empiezan a ser realidad. Por ejemplo, quienes creían, escribe, que los medios de comunicación de masas necesariamente nos llevarían a un mundo mejor
solo tuvieron en cuenta dos posibilidades: que la propaganda fuese verdadera o que la propaganda fuese falsa. No supieron prever lo que de hecho ha sucedido, sobre todo en nuestras democracias capitalistas occidentales: el desarrollo de una enorme industria de comunicación de masas, que principalmente no se ocupa de lo verdadero ni de lo falso, sino de lo irreal, lo más o menos totalmente irrelevante. Es decir, ignoraron el casi infinito apetito de distracciones que tiene el ser humano.
Es notable la perspicacia de estas palabras, escritas hace más de seis décadas, cuando la propaganda estaba en su infancia y nuestro «casi infinito apetito de distracciones» no era tan evidente como ahora. Si en la Roma imperial se daba al pueblo pan y circo, prosigue Huxley, eso no es nada en comparación con «las distracciones continuas que ahora proporcionan los periódicos y revistas, la radio, la televisión y el cine» —lo que para nosotros hoy son medios tradicionales, casi antiguos, con un poder de distracción mucho menor que el de los medios digitales. Huxley continúa:
Si la mayoría de los miembros de una sociedad pasa gran parte de su tiempo no en el mundo real, no en el aquí y ahora y su futuro previsible, sino en otra parte, en los otros mundos irrelevantes de los deportes y culebrones […], a esta sociedad le resultará muy difícil resistir los avances de quienes quieren manipularla y controlarla.
Efectivamente, en esta tercera década del siglo xxi, rodeados de entretenimientos y distracciones, inmersos en mundos irrelevantes, saturados de informaciones fuera de contexto y vigilados a través de los instrumentos digitales, nos hemos vuelto más controlables y más manipulables.
5
Nos hemos vuelto más controlables y más manipulables porque un entramado tecnológico sin precedentes vigila buena parte de nuestros movimientos, incluida cada tecla que pulsamos en los dispositivos conectados a internet. Un estudio del Wall Street Journal mostró que, entre las cincuenta páginas web más visitadas, Wikipedia era la única que no vendía datos del usuario a terceros. La mayoría de páginas web vendían los datos simultáneamente a docenas de empresas o entidades. Nuestro rastro digital es examinado para deducir dónde estamos, averiguar qué nos atrae y pronosticar qué vamos a hacer. Y por lo visto se almacena y nunca desaparece. En el desierto de Utah se encuentra el mayor centro de almacenamiento de datos construido hasta la fecha. Lo gestiona la NSA (National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional) y tiene capacidad para almacenar, como mínimo, miles de millones de bytes por cada persona hoy viva. Edward Snowden y Julian Assange han pagado con el exilio o el cautiverio su intento de dar a conocer una pequeña parte de lo que se hace con esos datos.
Todo lo que tecleamos y decimos directamente a través de los medios digitales (y parte de lo que hacemos y decimos cuando estamos dentro de su órbita de vigilancia) puede ser rastreado y almacenado. Hay que tenerlo muy en cuenta ante la creciente digitalización de las relaciones humanas, incluida la educación. La extracción y venta de nuestro rastro digital ha dado lugar a las mayores concentraciones jamás vistas de dinero y de poder. Hasta hace poco, las empresas más poderosas del mundo eran del sector energético (petróleo, gas). Han sido desbancadas por las que crecen por arte de magia digital. Desde 2020, las cinco multinacionales de mayor valor bursátil eran Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon y Facebook (por este orden al final del tercer trimestre del 2021). Su poder de influencia sobre nuestro día a día personal y colectivo no tiene precedentes.
La industria tecnológica llevaba años siendo la industria que más rápidamente crecía. Ha sido acabada de entronizar con el desplazamiento forzoso de múltiples formas de educación, de trabajo, de cultura y de comunicación al reino virtual de las pantallas. En mayo del 2020 el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (que dimitiría poco más de un año después, a causa de los escándalos en los que está implicado), presentó un acuerdo millonario con la Fundación Bill y Melinda Gates para transformar la educación basándola en el modelo digital. Al día siguiente, Eric Schmidt, director de Google hasta 2011, anunció junto con el gobernador que contribuiría a rediseñar Nueva York a partir de la telemedicina, de la educación a distancia y de otras maneras de empoderar a la tecnología (y de alienar a las personas, añadamos). El artículo con el que Naomi Klein criticaba estas decisiones, «Screen New Deal» (‘El New Deal de las pantallas’), lleva como subtítulo «Con la excusa de la mortalidad masiva, Andrew Cuomo llama a los multimillonarios a construir una distopía de alta tecnología».
Efectivamente, la covid ha sido rápidamente aprovechada para que, mientras la mayoría de la población sufre o pasa dificultades, las empresas tecnológicas obtengan ingresos descomunales y colonicen más aspectos de nuestras vidas. Hacía tiempo que presionaban para digitalizar la educación (por el bien de sus ingresos, no de la educación) y ahora han dado un paso de gigante. El mismo Eric Schmidt ha afirmado que 2020 sirvió para hacer «un experimento masivo en educación digital». Un experimento que sin duda tiene sus ventajas en ciertos casos, pero que de ningún modo puede reemplazar el rico abanico de experiencia que se despliega en los encuentros presenciales.
Las pantallas permiten percibir un atisbo de la presencia de otra persona, pero no permiten que nos miremos directamente a los ojos. Si la persona en la pantalla parece que te mira, está mirando a la cámara y, por tanto, no te ve; si tú miras sus ojos, ella ve que miras a otra parte. Ello no impide la empatía, pero la empaña. No podemos formar de manera virtual personas plenamente humanas. Cuanto más tiempo pasan los alumnos aislados, tras las pantallas o tras las mascarillas, más difícil les resultará profundizar en la dimensión interpersonal que es la matriz de toda buena organización, comunidad y sociedad. Pero no se trata solo de la educación. Se va imponiendo la sanidad a distancia, que impide diagnosticar todo lo que solo podría descubrirse en un encuentro presencial. Y van cerrando comercios locales mientras se enriquecen Amazon y otras empresas globales.
En su libro La doctrina del shock, Naomi Klein mostró numerosos ejemplos de cómo el «capitalismo del desastre» aprovecha momentos de caos y confusión para afianzar su poder. En la primavera del 2020, Klein ya hablaba de una «doctrina del shock pandémico» que nos fuerza a escoger entre: