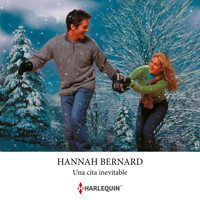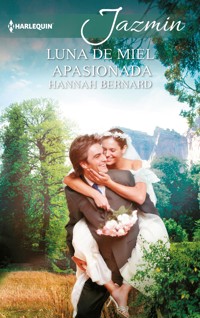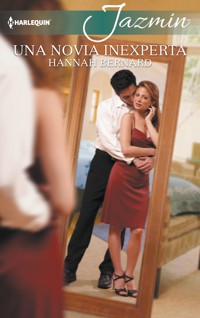2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Tenía que elegir entre un banco de esperma y Nathan... Tener que compartir casa con un guapo desconocido no era la idea que Erin Avery tenía de pasarlo bien. Lo peor era que Nathan Chase parecía tener algo que opinar sobre todos y cada uno de los aspectos de la vida de Erin, especialmente sobre su decisión de tener un hijo... sola. Pensara lo que pensara Nathan, ella no iba a cambiar de opinión... Hasta que le hizo una sorprendente proposición: él sería el padre de su hijo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Hannah Bernard
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Por una semana, n.º 1798 - julio 2015
Título original: Baby Chase
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6862-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Por supuesto.
En cuanto un par de piernas apareció junto a la cama y los muelles del colchón crujieron bajo el peso masculino, Erin se dio cuenta de quién era el intruso. Dejó escapar la respiración silenciosamente y su alocado pulso se regularizó un poco. Por supuesto que en la casa no había ni un ladrón, ni un psicótico, ni un violador. Era Nathan Chase.
Su inmenso alivio se vio reemplazado inmediatamente por vergüenza y consternación. Nathan se encontraba allí, sentado sobre la cama de la habitación de huéspedes. Y ella estaba metida debajo de la misma cama, con una toalla por toda vestimenta y otra envolviéndole el pelo mojado.
Erin contuvo una imprecación y maldijo su estupidez. Su cuñada le había dicho en el último momento que su hermano llegaría esa semana y se quedaría a dormir una noche. Sally le había asegurado que ni siquiera se daría cuenta de su presencia, ya que, como siempre, llegaría después de la media noche y se iría por la mañana temprano. Erin había esperado que fuese verdad. No tenía ningún interés en conocer al hermano de Sally, un egoísta insensible a quien su familia le importaba un bledo.
A pesar de ello, tendría que haber supuesto que sería él, en vez de verse presa del pánico al oír ruidos en la planta baja al salir de la ducha. Maldiciendo que justo entrase un ladrón en la casa de su hermano cuando ella la cuidaba, había corrido a la habitación de huéspedes y se había escondido bajo la cama. Su instinto le decía que el intruso pasaría rápidamente por la habitación de huéspedes, que no se utilizaba y estaba casi vacía, por lo que ella podría salir de su escondite y escapar al tejado a través de la ventana.
Pero no era un ladrón. Era el hermano de Sally, que pernoctaría allí antes de tomar el avión hacia el otro extremo del mundo, donde la gente sufría de guerra, hambre o peste.
Seguía sin moverse. Erin le contempló las piernas: vaqueros negros y calcetines negros con… los miró con mayor detenimiento. ¿Tenían dos conejitos sonrientes? Hizo un silencioso gesto de exasperación cuando se dio cuenta de lo que hacían los conejitos. Qué infantil. Su primera impresión, aunque fuese solo de sus calcetines, confirmaba la opinión que tenía hacía tiempo de Nathan Chase. Había llegado el momento de acabar con aquella farsa, saludarlo y salir de allí.
Sin embargo, titubeó. La habitación estaba silenciosa. Casi no se oía la respiración de Nathan. ¿Cuál sería la mejor forma de alertarlo de su presencia? ¿Un cortés: «Ejem, perdona…» desde donde se hallaba? ¿Un golpecito en el tobillo?
Si aparecía de repente, cubierta solo con las dos toallas y llena de polvo, le daría al pobre un susto de muerte. Aunque no tuviese muy buena opinión de él, no quería causarle un ataque cardíaco.
De repente, se dio cuenta de que seguramente él tomaría una ducha. Después de todo, acababa de cruzar medio mundo. O, al menos, iría al cuarto de baño. Le daría tiempo suficiente a ella para salir corriendo. Sonrió aliviada y se dispuso a esperar, intentando acomodarse lo mejor posible en el suelo sin hacer ruido. No tuvo que esperar mucho a que Nathan diese un largo suspiro y se pusiese de pie.
Con una sonrisa de triunfo, Erin se preparó, pero, de repente, él se quitó los vaqueros y los tiró sobre el pie de la cama. Un segundo más tarde, los conejitos corrieron igual suerte. Apenas pudo Erin ver las musculosas pantorrillas antes de que él cerrase la puerta y apagase la luz. El elástico de la cama se combó peligrosamente cerca de ella y una lluvia de ligero polvillo le cayó en el rostro.
Erin sintió deseos de lanzar un alarido de rabia. ¡Típico de don Perfecto, el hermano de Sally! ¡Ni siquiera sucumbía a necesidades tales como ir al cuarto de baño, cosa que hacían el resto de los mortales!
¿Cuánto necesitaba una persona para dormirse? Seguro que con el cansancio que él traía y el jet lag, caería rendido en cuestión de minutos. Erin decidió esperar un rato y luego marcharse de puntillas; Nathan ni se enteraría de que ella había estado allí.
Comenzó a sentir frío; la brisa que entraba por la ventana abierta le dio escalofríos y le puso la carne de gallina. Intentó convencerse de que no hacía frío, pero su cuerpo no se daba por enterado: dos toallas mojadas no eran demasiado abrigo.
¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde que se lanzó, desesperada, bajo la cama? Se concentró en la respiración de Nathan. ¿Estaría dormido ya? Su respiración era regular, pero, ¿respiraría de aquella manera un hombre cuando dormía? Como no compartía su cama con ningún hombre, no tenía no idea. Quizá roncaba. Eso sí que le daría la pista de que estaba realmente dormido.
Después de forzarse a contar doscientas respiraciones, Erin llegó a la conclusión de que Nathan estaba dormido y de que no roncaba. Desde luego que despierto no estaba.
Centímetro a centímetro, comenzó a arrastrarse, teniendo cuidado en agarrar las toallas. Desde donde se hallaba, veía la luz del pasillo que entraba por debajo de la puerta, que estaba cerrada.
¡Maldita sea, se había olvidado de que la puerta chirriaba al abrirse! Nathan tendría que ser un tronco para no despertarse con el ruido que provocaba. Lo miró. Apenas distinguía su cabeza y su silueta bajo las mantas. Estaba profundamente dormido. ¡Qué alivio!
La fría corriente de aire le recordó que la ventana estaba abierta y que se había metido en el lío en que se encontraba porque por encima del tejado podría pasar a la ventana de su habitación.
Erin se levantó lentamente; al darse cuenta de que su sombra se había proyectado sobre el rostro de Nathan, antes iluminado por la luna, se quedó petrificada. Él se movió, inquieto, dándose la vuelta hacia ella. Erin no se atrevió a moverse por temor a que él se despertase cuando la luna lo volviese a iluminar.
Finalmente, mascullando algo incomprensible, él se puso boca abajo, dándole las anchas espaldas. Erin se relajó ligeramente y, con un rápido movimiento, llegó hasta la ventana. Se descolgó al tejado e hizo una breve pausa para escuchar; no oyó nada y logró cerrar la ventana silenciosamente.
Noviembre no era en Maine un mes como para ir por los tejados envuelta en una toalla mojada, pero prefirió no pensar en ello. ¡Por fin libre! Con una sonrisa victoriosa, comenzó a dirigirse hacia su ventana.
No llegó demasiado lejos, porque la toalla se había quedado enganchada en la ventana. Tironeó de ella y, de repente, cuando la ventana se abrió, se soltó de golpe, y, con un alarido de sorpresa, se cayó y comenzó a deslizarse por el tejado con los pies por delante.
Una mano apareció por la ventana y la agarró del brazo.
Erin apoyó la frente sobre el frío tejado y lanzó una exclamación frustrada. ¡Dios Santo! ¡Estaba caída boca abajo, con la toalla amontonada en las axilas! ¡El hombre que la sujetaba del brazo decididamente tenía una buena vista panorámica de su trasero!
Se aferró en el alféizar de la ventana y se arrodilló, soltándose de un tirón de él. Rápidamente, se acomodó la toalla y, haciendo de tripas corazón, miró al hombre que, frente a la ventana con los brazos cruzados, la miraba perplejo.
Nathan Chase, el fotógrafo de primera línea, el despiadado hermano de su adorada cuñada. Nunca lo había visto en persona, pero Sally mostraba orgullosa en su salón una foto un poco borrosa en la que los dos hermanos bajaban unos peligrosos rápidos. Ahora estaba demasiado oscuro como para ver si había cambiado demasiado en los diez años que habían transcurrido desde que tomasen la fotografía. Lo único que Erin podía ver era la silueta de su torso y el cabello revuelto que le caía sobre el brillo de los ojos.
Aspiró el frío aire nocturno antes de hablar.
–Ejem… hola. Buenas noches –dijo, extendiendo la mano–. Seguro que eres Nathan. Yo soy Erin, la hermana de Thomas. ¿Te suena mi nombre?
La mirada de desconfianza que Nathan le lanzó a su mano fue tan graciosa y la situación tan absurda que, por más que se mordió los labios, le resultó imposible no echarse a reír.
–¿Podría… podría entrar? –logró articular entre carcajada y carcajada. Se dio cuenta de que de aquella manera no lograría recuperar su dignidad, pero no podía dejar de reírse.
Seguro que él pensaba que estaba totalmente loca.
En cuanto apoyó la cabeza en la almohada, Nathan había caído en un profundo sueño, pero los ruidos de la ventana lograron despertarlo. Semidormido, imaginó que lo que los causaba sería la rama de un árbol o un pájaro, no una tentadora ninfa congelada, bañada de polvo y de luz de luna. Y una toalla. También tenía una toalla.
El frío viento le acarició la piel, recordándole que la pobre se estaría helando. Se apartó de la ventana y la ayudó a entrar. Su pequeña mano estaba como un témpano al tomar la suya cuando ella, todavía riéndose, se metió en la casa. Como en un acto reflejo, Nathan la conservó entre las suyas y se la frotó para calentársela.
–¿Tú eres Erin, la hermana de Thomas? –repitió finalmente, con la voz ronca de sueño y cansancio. Intentó concentrarse y recordar la poca información que tenía de la familia de Thomas y de su hermana, que sabía que estaría en la casa–. ¿La… bibliotecaria?
La miró fijamente, asombrado, mientras seguía frotándole la mano. Aquella mujer no correspondía en absoluto a la imagen que él tenía de una bibliotecaria. Ni por su aspecto, ni por su comportamiento.
–Me he dejado las gafas de carey en el dormitorio, y el recogido del pelo se me soltó mientras me duchaba –dijo ella con solemnidad, soltando su mano de la de él–. Te pido disculpas por mi apariencia poco profesional.
Estaba claro que ella también conocía el estereotipo de una bibliotecaria.
Erin retrocedió hacia la puerta y, con gran pesar de Nathan, se apartó de la luz de la luna, que le dibujaba sombras en la piel.
–Sally me había hablado mucho de su hermano mayor –dijo ella–. Por fin te conozco.
–Está claro que yo tendría que haberla escuchado un poco más cuando ella me hablaba de ti –murmuró él–. ¿Se puede saber qué hacías allí afuera, doña Bibliotecaria? Sé que mi cuñado es muy innovador en la decoración de la casa, pero estoy seguro de que no se le habrá ocurrido instalar una bañera en el tejado.
–Pues… –dijo ella, haciendo un gesto vago con la mano–. Pensé que eras un ladrón. Mira, es una historia muy larga. Será mejor que te la cuente mañana. Estoy segura de que necesitarás dormir bien después de tu largo viaje.
Comenzó a dirigirse hacia la puerta, pero Nathan ya se había logrado despertar del todo y no estaba dispuesto a dejarla escaparse fácilmente, justo cuando comenzaba a pasárselo bien.
–Un momento –le dijo, deteniéndola con una mano en el hombro y haciendo que se diese la vuelta.
También su hombro estaba helado y Nathan sintió cómo su mano se lo calentaba, a la vez que le despertaba a él sensaciones casi olvidadas. Hacía mucho tiempo que no tocaba a una mujer. En realidad, hacía mucho que no tocaba a otro ser humano. Durante demasiado tiempo, su papel había sido el de mero observador. Dejando de lado sus tristes cavilaciones, recuperó su habitual sentido del humor y la soltó, volviendo a cruzarse de brazos.
–Me parece que me debes una explicación un poco más adecuada –le dijo con firmeza, riéndose para sus adentros–. ¿Cómo sé que eres la hermana de Thomas? Podrías ser… ¡yo qué sé!, cualquiera.
Con gran regocijo de su parte, vio que ella lo tomaba en serio y lanzaba una ahogada exclamación ofendida.
–¿Parezco yo una ladrona? ¡Pero…! ¿Es esto acaso un traje de caco? –exclamó, señalando la mugrienta toalla.
Nathan contuvo una sonrisa y dio un paso atrás. Simuló examinar el atuendo de ella, observando divertido su rostro cuando se dio cuenta con un sobresalto de que él llevaba todavía menos ropa que ella.
–¡Por el amor de Dios! ¿No sabes que existen los pijamas? –preguntó exasperada, desviando la mirada. Con un rápido movimiento airado, se quitó la toalla de la cabeza y se la tiró sin mirarlo. Una cascada de húmedos rizos pelirrojos se le desparramó sobre los hombros.
A pesar de la poca luz que había, Nathan hubiese jurado que estaba ruborizada. Qué fascinante. Qué… ¿típico de una bibliotecaria? Con una risa sofocada, aceptó la toalla y se la ató a las caderas.
–No sabía que esta noche tendría que rescatar damas desnudas del tejado –replicó–. Si lo hubiese sabido, me habría vestido para la ocasión –sonrió–. Se me ocurre que lo apropiado hubiese sido capa roja y calzas.
La mirada femenina se volvió a dirigir a la puerta y ella se acercó unos centímetros a la puerta cerrada. Comenzó a tiritar de forma exagerada para enfatizar su estado.
Nathan se prometió que enseguida la dejaría marcharse. Ella necesitaba entrar en calor, pero después de todo, para hacer que una mujer entrase en calor, se le ocurrían formas mejores que mandarla sola a la ducha. No perdía nada con decírselo, aunque no fuese más que para que ella se lo pensase.
Se acercó a ella, atrapándola entre la puerta y su cuerpo, sin tocarla.
–No te irás así como así, ¿verdad?
La pelirroja pareció quedarse sin habla. Lo miraba como un cervatillo encandilado por las luces de un coche, pero su expresión no era de miedo, sino de sorpresa y desconfianza.
Aquello sí que tenía posibilidades.
Nathan hizo oídos sordos a la vocecilla que le decía que dejase de tomarle el pelo a la bibliotecaria. Su vida había sido primitiva últimamente, pero seguía siendo lo bastante caballeroso como para no aprovecharse de la amiga de su hermana en aquella situación. Pero ella, por algún motivo, le resultaba fascinante, y sentía deseos de probar cómo era el contacto de aquellos rizos contra su rostro, deseaba enredar los dedos en ellos y besarla hasta dejarla sin sentido; luego, quitarle la toalla y…
«¡Es cierto que hace demasiado tiempo, pero no es necesario que te desquites con la bibliotecaria!».
Desoyendo la severa voz de su conciencia, Nathan apoyó sus manos a ambos lados de la cabeza femenina, aprisionándola entre ellas. Negó con la cabeza y chasqueó la lengua.
–Nunca dejo que una muñeca se marche de mi habitación sin darle un beso de despedida.
–¿Qué? ¿Una muñeca? –dijo ella con voz ahogada.
–Un beso de despedida. ¿Qué te parece?
Erin tragó con nerviosismo. El brillo de los ojos masculinos le indicaba que él le estaba tomando el pelo, que tendría que sentirse furiosa con él, pero algo se lo impedía. Aunque él no la había tocado, se encontraba lo bastante cerca como para sentir el calor de su cuerpo.
Por ello sentiría aquella atracción por él, se dijo, sin querer reconocer que ya no tenía nada de frío. No era más que pura y simple supervivencia. Como sentía frío, era lógico que gravitase hacia el calor. Desde luego, eso no quería decir que permitiese que él la besase, por más que él se lo hubiese ofrecido con aquella voz grave y sensual. Bastante ya con que sentía la tentación de aceptar su oferta. La situación era surrealista.
–No, gracias, señor Chase. Y no soy una de esas «muñecas». Le agradecería que dejase la puerta libre y me permitiese volver a mi habitación. Es muy tarde y tengo frío y cansancio.
–Mejor tutéame, como antes –dijo él suavemente, desoyendo su arrebato–. Después de todo, estás desnuda en mi habitación. Además, dices ser familia.
Eso fue la última gota. Por fin, surgió con toda su fuerza la rabia que sentía por Nathan Chase, el eterno ausente.
–¡Soy de tu familia, hijo de p…! –susurró, furiosa–. ¡Si te hubieses molestado en venir a la boda de tu hermana o al bautismo de tu sobrina, o a cualquiera de las veces que hemos celebrado las Navidades todos juntos, o a una simple barbacoa, me conocerías! –exclamó, sin poder controlar el rencor que había ido acumulando año tras año–. ¿Sabes que tu hermana casi canceló sus primeras vacaciones en tres años porque tú vendrías por… cuánto, seis horas? Thomas y yo tuvimos que usar todas nuestras artes persuasorias para convencerla de que se marchase –le dio repetidamente con el dedo índice en el pecho–. ¿Viniste al funeral de tu padre? ¡No! ¡El señor estaba demasiado ocupado tomando fotitos y ligándose a «muñecas» en el otro extremo del mundo! ¿Y la boda de tu hermana? ¡Sally quería tanto que tú fueses su padrino! Hasta el último momento pensó que aparecerías a tiempo para hacerlo. Y cuando no lo hiciste, fue sola hasta el altar, y se pasó la mitad de la fiesta intentando disculparte ante los invitados –se interrumpió para tomar aliento y prosiguió–: ¡La mitad de sus amigos cree que no existes! ¡Ni siquiera te presentaste al bautismo de tu sobrina! Tu hermana le puso tu nombre y ni te dignaste disponer de unas pocas horas para visitarla. Tiene casi un año ya y no sabes ni qué cara tiene. Y luego, te atreves a aparecer por aquí llevando un par de conejitos degenerados. Y, por supuesto, eliges un momento en que ni siquiera están aquí!
Nathan permaneció de pie frente a ella, con el cuerpo tenso y las facciones rígidas. Erin cerró la boca y luego los ojos. Se hizo un largo silencio, pero ella mantuvo los ojos cerrados, esperando que la escena desapareciese y ella se despertase sudando en la cama. Tenía que tratarse de una pesadilla.
Finalmente, él habló.
–¿Conejitos degenerados?
Ella lanzó un profundo suspiro. Parecía que no lo había ofendido. Lo único que reflejaba la voz masculina era diversión. Desgraciadamente, nada de lo que le había dicho significaba nada para él. Desde luego que no. Si fuese un tipo más sensible, no se comportaría en la forma en que lo había hecho con su familia.
Pero ella no tenía derecho a poner en evidencia los sentimientos de Sally de aquella manera. Su cuñada nunca se quejaba del comportamiento de su hermano ni cuestionaba la validez de sus excusas.
Sintió que algo la tocaba y se dio cuenta de que él le había puesto una camisa sobre los hombros. Vencida, aceptó el gesto y se la puso.
–¿Lo que discutimos ahora es el mensaje moral de mis calcetines?
La forma en que él lo dijo le dio risa, pero se resistió. No permitiría que la conquistase, por más que lo hiciese con todas las demás.
–Lo cierto, Erin, es que no me conoces en absoluto. Y, ¿sabes?, yo creo que esas criaturitas están haciendo algo que es lo más normal para los conejos –dijo Nathan, comenzando a abrocharle los botones de la camisa sin rozarla siquiera–. No son degenerados en absoluto. Listo, ya está –dijo al acabar–. Ya estás decente, doña Bibliotecaria.
–Bien –dijo ella, sin poder creer que le había permitido vestirla como si fuese una niña. ¡Qué noche más extraña! Sacudiendo la cabeza con incredulidad, giró el picaporte. Él la detuvo nuevamente, tomándola de la muñeca.
–Estabas en mi habitación antes de que me fuese a la cama, ¿verdad? Viste mis calcetines cuando me estaba desvistiendo.
Ella asintió.
–¿Te gustó el espectáculo?
–Estaba escondida bajo la cama –le espetó ella–. ¡Lo único que vi fueron los malditos calcetines!
–Qué pena –murmuró él–. Tendré que repetirte el espectáculo alguna vez. La próxima vez, lo haré con más sentimiento –dijo. Le soltó la muñeca y, con un dedo en la mejilla, le giró la cara para que ella lo mirase a los ojos.
Nuevamente, Erin abrió la boca, pero la volvió a cerrar.
Nathan volvió a alargar la mano y ella dio un salto.
Arqueando las cejas, él abrió la puerta.
–Buenas noches, doña Bibliotecaria –murmuró–. Ha sido un placer. Me debes un beso.
Erin se volvió a sentir enfadada al salir de su habitación y entrar en la suya para dejarse caer sobre la cama. ¡Qué hijo de p…! Golpeó la almohada un par de veces, luego agarró el cepillo de pelo y se peinó con movimientos rápidos y airados. ¡Qué insensible! Le daba igual el daño que le hacía a su hermanita. Y sonreía todo el tiempo, como si se tratase de un chiste. Dejó el cepillo sobre la cómoda con un golpe, la toalla sobre la silla y se metió en la cama, tapándose hasta la barbilla.
Mientras se calmaba lentamente, otro pensamiento comenzó a asaltarla. Nunca había sentido una atracción tan instantánea por un hombre. Y pensar que él no le había gustado durante años… Con una exclamación exasperada, se cubrió la cabeza con las mantas mientras se preguntaba qué habría sucedido si hubiese accedido a aquel beso. Reconoció que si él no la hubiese enfurecido con su chiste engreído sobre las «muñecas», probablemente aquel beso habría tenido lugar.
Con cierta desazón, no quiso seguir pensando en ello. No se habían besado y nunca lo harían. Nathan Chase se iría a su casa por la mañana y «si te he visto no me acuerdo».
Se puso de lado y le dio un puñetazo a la almohada para acomodarla. Luego cerró los ojos, decidida a olvidar lo que había sucedido. Cuando ella se levantase, él ya se habría ido. ¿Quién sabe si lo volvería a ver? Con suerte se despertaría pensando que todo había sido un sueño.
Un mal sueño.
Capítulo 2
Erin olió a café al salir con un bostezo de su habitación. Sí, era olor a café. Necesitaba uno desesperadamente en aquel momento. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. Había pasado una noche inquieta, poblada de sueños mientras se luchaba contra el insomnio.
Café. Siguiendo el seductor aroma, bajó las escaleras. Y cuando casi llegaba abajo se dio cuenta de que el olor a café indicaba la presencia de otra persona en la casa. La única otra persona tenía que ser Nathan. Miró su muñeca y se dio cuenta con exasperación de que se había dejado el reloj en el baño al ducharse la noche anterior. Haciendo un rápido cálculo, por lo tarde que se había ido a la cama, serían eso de las doce del mediodía. Nathan tendría que haberse marchado hacía rato, no estar sentado en la cocina bebiendo el colombiano néctar de los dioses.
Durante un instante, pensó en volver a subir para vestirse, pero luego rechazó la idea. Después de todo, ella era quien estaba cuidando la casa y él había aparecido a pernoctar solamente. Además, su práctico camisón de algodón no era nada seductor.
Café. Primero café y luego pensaría.
El sol entraba por el amplio ventanal de la cocina y se reflejaba en las impolutas encimeras. Se quedó de piedra. La noche anterior no estaban impolutas. ¿Quién se había ocupado de la vajilla, que llevaba tres días sin lavar? Entrecerró los ojos, cegada por la luz, y miró a su alrededor. Nathan se sentaba en el rincón, su rincón, pensó molesta, leyendo el periódico matutino y tomando una taza de café. Un café que él había comprado, reconoció con reticencia.
–Buenos días –masculló en respuesta al alegre saludo de él.
Rápidamente sacó zumo de naranja de la nevera y puso pan en la tostadora. Se sirvió café y tomó media taza mientras se hacía el desayuno y se sentaba a la mesa frente a Nathan. La cafeína no tardó en hacer efecto y, mientras la niebla que le obnubilaba el cerebro se disipaba, vio por el rabillo del ojo que él había dejado el periódico y la observaba.
Todavía no lo había mirado directamente a la cara. La noche anterior la habitación había estado iluminada solo por la luna y el rostro de él había permanecido en sombras. Conocía el contorno de sus facciones, el brillo de sus ojos y sus dientes, las ondas de su pelo, la silueta de su cuerpo, pero encontró que sentía reticencia a mirarlo para completar la imagen.
–Esta mañana me pregunté si no habrías sido un sueño –murmuró Nathan, sonriente–. Eras tú anoche, ¿verdad? ¿En el tejado? ¿Cubierta con una toallita azul?
–¡La toalla era amarilla! –lo corrigió ella, que por algún extraño motivo, se sintió ofendida. Menudo impacto había hecho en él la experiencia, si ni siquiera se acordaba del color de la toalla.
–Tienes razón –concedió él riendo–. La otra toalla era azul. La que me diste gentilmente –la miró de arriba abajo–. De todas formas, mi camisa te queda todavía mejor que la toalla.
Erin parpadeó y se miró. ¡No llevaba uno de sus camisones, todavía tenía puesta la camisa que Nathan le había puesto la noche anterior! Se ruborizó. Las manos fueron a los botones, como si quisiera devolvérsela en aquel mismo instante, pero su cerebro las detuvo justo a tiempo.
–Lo siento, no me di cuenta de que todavía la llevaba puesta –murmuró–. Hoy mismo te la devuelvo.