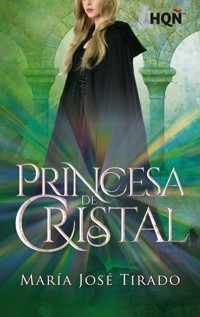
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Solo un corazón curtido por el sol del desierto podrá liberar a un alma presa entre barrotes de oro. Talik Sagán es un príncipe sin corona, primogénito del líder de los Scorpions, una tribu de salvajes que malviven en el desierto bajo el yugo de la comunidad élfica. Es un tipo rudo y sin modales cuyo único propósito es asaltar el Castillo de las Siete Torres para rescatar a alguien muy importante para él, y está decidido a lograrlo aunque le vaya la vida en ello. La princesa Odalyn Hawatsi vive enclaustrada en su propio castillo. Su destino fue sellado muchos años atrás, cuando su padre, el rey elfo Garum, la comprometió con Enar Farae, heredero del trono más poderoso, y sanguinario, de los cinco reinos. Ahora que ha llegado el momento de cumplir esa promesa, se pregunta si el sacrificio será suficiente para salvar a su pueblo. Cuando la princesa Odalyn cae accidentalmente en manos de Talik, este no puede dar crédito a su suerte y no duda en secuestrarla con la intención de utilizarla como moneda de cambio. Descubre dos mundos opuestos, dos enemigos acérrimos que no podrán evitar sentir tanto miedo como atracción el uno por el otro en un viaje que cambiará sus vidas para siempre. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 María José Tirado
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Princesa de cristal, n.º 268 - mayo 2020
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 978-84-1348-505-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
A María y José María, mis padres,
por enseñarme lo que de verdad importa.
Os amo.
El odio a las razas no forma parte de la naturaleza humana; en realidad, es el abandono de la naturaleza humana.
ORSON WELLES
Capítulo 1
ENTRE LAS SOMBRAS
Una flecha negra rozó el brazo del guerrero, rápida como el viento, provocándole un rasguño justo bajo la axila izquierda. La herida pronto comenzó a sangrar, derramando su sangre oscura y cálida sobre la piel, manchando la coraza que protegía su torso.
Talik se llevó una mano veloz hasta la piel desgarrada, cubriéndola con sus dedos en un intento de contener la hemorragia. La herida le dolía como el infierno y se mordió los labios tratando de contener un lamento que podría provocar que le descubriesen.
Las flechas continuaban silbando a su alrededor, en la oscuridad, lloviendo por docenas desde la alta muralla que protegía el Castillo de las Siete Torres. Su visión privilegiada le permitía distinguir a los soldados moviéndose a un lado y otro, buscándole. Algunas flechas acababan estrellándose contra el suelo, otras contra las paredes de piedra en un golpe seco, otras siseaban al rasgar las hojas de los árboles.
La sangre continuaba fluyendo, la notaba correr por su cintura. Fue consciente de que si no lograba cortar la hemorragia pronto estaría demasiado débil como para permanecer de pie, oculto entre la tupida yedra. Apoyó la espalda contra la fría pared de piedra y miró al cielo. Las nubes ocultaban a la poderosa luna Roja, la luna Soor, conteniendo su fulgor escarlata, gracias a ellas seguía vivo; aún.
Tenía que encontrar el modo de escapar de allí, el Jardín Real se había convertido en una ratonera y muy pronto los soldados elfos bajarían y le descubrirían, fulminándole con su poderosa magia.
El primogénito del líder de la tribu Scorpion no podía acabar así, cazado como una rata. Su padre no podría soportar perderle también a él. No. Pero si pereciese allí, en aquel lugar, debería entender que a menos que aquellos monstruos envueltos en seda y joyas hubiesen liberado a Janike, él lo habría intentado una y otra vez mientras le quedase un aliento de vida.
Al menos sus guerreros están a salvo. Nimwo, Rök y Handa, habían logrado escapar, los vio desvanecerse como sombras en la oscuridad cuando se inició el ataque. Sus movimientos fueron tan rápidos y hábiles que ninguno de aquellos malditos soldados elfos podría haberles alcanzado con sus ballestas y sus arcos. Esos cabezas huecas no deberían haberle seguido hasta allí.
La presión con los dedos sobre la herida era insuficiente, la debilidad comenzaba a treparle por las piernas provocando que temblasen. Inspiró hondo, desfallecer no era una opción.
Nuevos soldados llegaron portando antorchas, corriendo arriba y abajo por la muralla, hablando entre ellos en voz baja, y Talik se preguntó si habrían comenzado a creer que había escapado.
«Malditos sean todos los elfos», se dijo, haciendo un esfuerzo por contener las ganas de escupir que le asaltan al mencionarles incluso con el pensamiento.
Apartó los dedos de la herida un instante, presionó el brazo contra el costado mientras extraía un pañuelo de su zurrón de piel, con el que practicarse un rudimentario vendaje compresivo. Arremolinó el pedazo de tela ajada atrapándola entre la herida y su negra coraza, provocando que la presionase con fuerza.
Las flechas comenzaron a disminuir y a dirigirse hacia la zona norte del jardín, alejándose de él. La oportunidad de escapar acababa de materializarse ante sus ojos, y sería solo una, mientras los elfos se dispersaban hacia las murallas más alejadas buscándole. Debía superar los macizos de flores que se interponían entre él y la pared exterior, superarla trepando y huir por entre las viviendas de la aldea hasta que sus pasos le llevasen a alcanzar el Bosque de Yirah. Una vez atravesase el frondoso bosque estaría a tan solo a un día de distancia de su hogar, a través las montañas.
Pero ¿iba a marcharse, sin más? ¿Iba a huir como un cobarde sabiendo que Janike estaba prisionera entre aquellas paredes, sufriendo bajo el poder de esos indeseables? ¿Para qué había llegado hasta allí entonces?
Apretó los dientes tratando de contener la rabia que sentía por haber permitido que les descubriesen, de lo contrario aquellos malditos elfos no estarían prevenidos de su presencia y todo sería mucho más sencillo. Dirigió una mirada hacia las campanas de bronce del torreón de la ciudadela. Permanecían inmóviles, silentes, resultaba desconcertante que no hubiesen comenzado a repicar anunciando el peligro.
¿Por qué? ¿Por qué no tocaban frenéticas cuando la Guardia Real al completo debía saber ya de la incursión de su grupo? No recordaba una sola ocasión en la que con tan solo divisar a uno de los suyos en la lejanía no hubiesen dado la voz de alarma, redoblando agitadamente una y otra vez. Tanto que por largo rato continuaban oyéndolas en su retirada, lejos ya del reino enemigo.
Sin embargo, allí estaban, mudas en la oscuridad de la cima del Torreón Gris.
No podía entenderlo, como tampoco podía entender que aquellos soldados elfos que disparaban flechas a la oscuridad no le hubiesen atacado con su magia, con los poderosos haces de luz azulada que surgían de sus manos desnudas, rayos que quemaban como el fuego.
Había combatido contra ellos en más de una veintena de ocasiones y sabía bien que uno solo de aquellos rayos azulados iluminaría la práctica totalidad del jardín, descubriéndole en su escondite. En cambio, los soldados de la Guardia Real se habían limitado a lanzar aquellas simples flechas silentes hacia las sombras, desconociendo si lograban alcanzar su objetivo o no.
«Aquí sucede algo raro, y yo voy a descubrir qué es», se dijo convencido, saliendo de su escondite. Volvió a mirar hacia la luna que parecía haber perdido su timidez, descubriendo una parte de entre las nubes y permaneció donde su reflejo no le alcanzaba. Observó en derredor, la muralla permanecía a oscuras, la actividad continuaba en el lado opuesto del jardín, demasiado lejos como para representar un peligro para él en ese momento.
De pronto, en una de las altas torres alguien se asomó a la balconada. A pesar de la distancia pudo verla con claridad, era una elfa, con el cabello dorado como el sol y tan largo que caía sobre la balaustrada de piedra. Parecía joven. Su mirada se perdió en el horizonte, ajena al ajetreo que estaba produciéndose metros más abajo. Tan típico en aquellos preocuparse solo por sí mismos.
Talik se encarama en el soporte de la yedra trepadora y sube varios metros en el muro, desde ahí puede verla mejor. ¿Quién puede ser? ¿Una doncella? ¿Una noble? Su mirada parecía triste, muy triste. Su rostro era tan pálido que avergonzaría a la propia nieve y parece tan… frágil. Miraba a la luna y las estrellas como estuviese pidiéndoles un deseo. Era hermosa, realmente hermosa.
«No, no lo es», se reprendió. «Malditos sean todos ellos, no tienen derecho a sentirse tristes cuando sus estómagos no se retuercen de hambre. No lo tienen», se dice.
Capítulo 2
EL PESO DE LA SANGRE
La luna Roja resplandecía con timidez por entre las nubes, regia en mitad del firmamento, iluminando con su brillo escarlata el extenso y fértil valle de Siam. La princesa Odalyn contempló a las montañas que al norte delimitaban los confines del reino, desde ellas fluía el río Osir, encargado de regar las vidas de sus habitantes, proveyéndoles de peces, moluscos y demás fauna fluvial, así como del agua más limpia y pura de los cinco reinos élficos.
La bulliciosa ciudad de Siam estaba sumida en la calma de la noche del recién estrenado invierno. El viento comenzaba a helar tras la caída del sol provocando que las familias se reuniesen pronto alrededor del fuego de sus hogares. Oscuras siluetas se dibujan en el laberinto de callejuelas de la ciudad amurallada, mecidas por la luz de las antorchas que iluminan el interior de las pequeñas viviendas de piedra, madera y brezo, trazando un paisaje voluble que danzaba ante el soplo de la brisa.
Lyn imaginaba a esas familias humildes cenando ante una mesa repleta de alimentos, con una madre sonriente que preguntase cómo ha ido el día de trabajo a su esposo mientras un par, o quizá tres pequeños, jugaban en torno a sus faldas. Una vida sencilla pero feliz, muy feliz. ¿Acaso era necesario algo más? Qué sabría ella, se dice, su vida nunca había sido ni un asomo de aquella que imaginaba.
Las lágrimas acudieron a sus ojos al pensar en su madre, quizá si ella estuviese viva todo sería diferente. El pueblo adoraba a la reina Sarabin por su compasión y bondad, la reina hacía del reino un lugar mejor con su sola presencia, e incluso su padre, el rey Garum, fue distinto mientras ella vivía. Desde entonces parecía sumido en la melancolía como si de un profundo pozo se tratase, y su carácter había ido avinagrándose hasta el punto de que no era capaz de permanecer cerca de nadie demasiado tiempo. Odalyn guardaba la secreta convicción de que se arrepentía de no haber sabido hacer feliz a su esposa, de no haberla valorado como se merecía. Por todos los sirvientes fueron conocidos susaffaires con varias elfas nobles de la ciudad, y aunque ella era demasiado pequeña cuando su madre falleció, supo de la historia gracias a los susurros y chismes del castillo que corrían como la pólvora cuando el hidromiel humedecía las gargantas de los nobles y sirvientes por igual en las fiestas.
Y a pesar de su dolor, el rey continuaba preocupándose por su pueblo y atendiendo sus deberes regios, aunque cada día pareciese más y más cansado, algo que la preocupaba. Más aún cuando sabía que muy pronto no la tendría cerca para poder cuidar de él, para velar por que comiese, se asease y se levantase cada mañana.
El cabello dorado de la princesa se mecía con el viento. Su larga melena de bucles y ondas se revolvía sobre su rostro salpicado de pecas ambarinas, agitándose en torno a sus orejas pequeñas y afiladas. La joven cerró los ojos azules un instante y abrazando ambas manos contra el pecho pidió un furtivo deseo a Soor, la diosa de la luna Roja.
Un deseo que no era capaz de decir en voz alta, que sus labios eran incapaces de pronunciar porque hacerlo la convertiría en un ser demasiado egoísta.
Al día siguiente se celebraría su vigésimo cumpleaños, en el salón principal del castillo, con todos los honores que su paso a la edad adulta conllevaba, así como con todos los deberes. Porque al día siguiente, durante esa fiesta, su padre proclamaría su enlace con Enar Farae, hijo primogénito de Surim Farae, monarca del próspero reino de Tiree. Un completo desconocido.
Con toda la pompa y magnificencia habituales en los reyes elfos, anunciarían que el enlace tendría lugar el primer día de la primavera, en Tiree, en el Castillo Blanco, como acordaron ambas familias cuando ellos eran apenas un par de niños. Sabía que su padre había postergado dicho matrimonio todo lo posible, hasta que su inminente mayoría de edad le había dejado sin excusas con las que prolongar la espera de su prometido. El rey Surim comenzaba a impacientarse y no podían permitirse correr el riesgo de ofenderle.
Siempre supo que ese día habría de llegar, que un día abandonaría el que había sido su hogar alejándose de su hermana, de los escasos amigos con los que contaba y de su padre, quizá para siempre, pero ahora que estaba tan cerca resultaba demasiado duro de aceptar.
Cuando sus padres acordaron el enlace ella tan solo contaba con cuatro años y Enar pocos más. Fue durante la mayor Fiesta de la Cosecha celebrada en Siam que podía recordar. Aquel año las tierras del reino habían sido especialmente productivas gracias a las lluvias y su padre invitó a todos los reyes elfos y sus familias a celebrarlo juntos en el castillo. Llegaron emisarios incluso de Nuuk, el lejano reino helado.
Fueron cinco días de celebración de los que aún podía recordar las guirnaldas de colores, el olor de los pasteles de maíz y los guisos de carne y especias, y la multitud. Había invitados por todas partes, el castillo estaba atestado. También recordaba la risa de su madre aquellos días, la felicidad en sus ojos, quien a pesar de estar encinta no se perdió un solo baile alrededor de las hogueras, ni una sola noche. En aquella época era feliz, todos lo eran. Nunca más habían vuelto a celebrar una fiesta como aquella.
Uno de aquellos días, no podía recordar cuál, mientras celebraban un suculento banquete en el Jardín Real, ella jugaba con su muñeca favorita junto a una de las fuentes de mármol y un infante algo mayor que ella, alto y espigado, se le acercó. Estuvo mirándola unos segundos en silencio y después le pidió que le prestase su muñeca para verla. Lyn se la entregó y este, sin decir nada más, sacó una navaja que escondía bajo su jubón dorado y le arrancó los ojos, dos botones de marfil que cayeron sobre la hierba. Cuando ella comenzó a llorar este echó a reír a carcajadas.
Incapaz de contener la furia que burbujeó en sus venas como el metal fundido le empujó tan fuerte que le hizo caer espaldas. En su caída se golpeó en la sien con la fuente, produciéndose una herida. A su llanto acudieron varios nobles desde la parte más alejada del jardín, para ver qué le sucedía, mientras un hilo de sangre recorría su rostro pálido. Entre ellos estaba su padre, el rey Garum, quien después de llamar a uno de sus físicos para que le atendiese, la agarró del brazo con brusquedad y la llevó a una de las habitaciones interiores del castillo. Jamás olvidaría sus palabras.
—Odalyn, ¿qué has hecho? ¿Sabes a quién acabas de atacar?
—Es malo, padre, ha roto mi muñeca —trató de defenderse antes de que empezase a regañarla.
—¡No puedes ser tan impulsiva! Es solo una muñeca, ¡tienes docenas de ellas! —la reprendió con severidad—. Has golpeado al príncipe Enar, su padre es el rey más poderoso de todos y acaba de pedirme tu mano en matrimonio. ¡Tu reacción podría echarlo todo a perder!
—¿Acabas de conceder la mano de nuestra hija? —preguntó la reina Sarabin, entrando en la habitación.
—Sí —respondió este rehuyendo la mirada de su esposa. Lyn corrió hacia su madre, abrazándola por la cintura.
—¿Acabas de conceder la mano de nuestra hija de cuatro años? —insistió esta, incapaz de dar crédito a lo que acababa de oír.
—Ya está hecho. Una alianza semejante con Tiree hará que Siam prospere como siempre hemos soñado. En cuando tenga la edad suficiente…
—Lyn, mi amor. Déjanos a solas, por favor —le pidió besándola en el cabello. La pequeña la obedeció, salió de la habitación, pero se quedó escuchando tras la puerta. A penas podía entender lo que decían, pero supo que discutían. Sí que pudo escuchar cómo su madre hizo prometer al rey que esperaría a que cumpliese la mayoría de edad para celebrar dicho enlace. Pero entonces su nana Yanoe la descubrió y la regañó por espiar tras la puerta.
Ese mismo día, antes de la cena, tuvo que disculparse con el rey Surim, un elfo alto como una montaña, malencarado, con los ojos azul cielo, barba cana y semblante serio. También con el propio Enar, que aún tenía la ceja inflamada, y la miró con desprecio, herido en su amor propio porque una elfa, que además era menor que él, le hubiese golpeado.
Aquella había sido la primera y única vez que había visto a su prometido. Esperaba que a lo largo de aquellos años hubiese tenido tiempo suficiente de perdonarla de corazón o que ocurriese un milagro que la librase de aquel matrimonio. Eso había pedido a la diosa de la luna Roja, o que, de ser inevitable, que lograse amarle.
Ansiaba con todo su corazón enamorarse de Enar. Que aquel infante caprichoso y malvado, se hubiese convertido en un elfo amable y considerado que la cautivase por completo al conocerle.
Porque, aunque supiese que su destino estaba sellado al de Enar, creía en el amor verdadero, aquel del que le hablan sus doncellas Tinara y Ganae entre susurros furtivos, eso que llamaban chispas en el estómago, y albergaba la esperanza de encontrarlo junto a su futuro esposo.
Ella jamás había tenido la oportunidad de experimentar algo parecido pues había sido preservada para aquel matrimonio según el código de cortejo de Tiree, que incluía que los únicos elfos masculinos con los que podía relacionarse hasta su matrimonio fuesen, además de su padre, los sirvientes y los miembros de la Guardia Real, todos demasiado rudos y serios. Todos excepto uno.
Y no podía dejar de envidiar en secreto la suerte de su hermana Arlet, cuatro años menor que ella, que aún no había sido comprometida con ningún regente o noble, algo que preocupaba a su padre por no encontrar príncipe a la altura de su amada hija pequeña. Quizá Arlet tuviese la oportunidad de enamorarse del primogénito de alguna de las familias nobles de la ciudadela. Y quizá este pidiese su mano en matrimonio, como hacían el resto de elfos libres del peso que concede la sangre real que recorría sus venas.
De pronto, desde la balaustrada de piedra, distinguió un extraño ir y venir entre los miembros de la Guardia Real. A varios metros bajo sus pies los soldados corrían portando antorchas por el muro sur del castillo. Algo debía de suceder en el Jardín Real, había soldados disparando con sus arcos y ballestas hacia la maleza.
Se estremeció al recordar cómo en el último tiempo se habían multiplicado los ataques de los terribles Scorpions, una tribu de salvajes que habitaban los confines del extenso desierto Escarlata, situado a varios días a caballo atravesando las montañas.
Según había oído de labios de su propio padre mientras este hablaba con sus ministros, esos rufianes asaltaban a los comerciantes cuando se desplazaban por el paso de Somerseeq entre los reinos de Siam y Tiree. No solían atacar las ciudades, al menos en el pasado. Sin embargo, desde hacía algún tiempo flotaba entre los susurros del castillo una idea que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que cobraba fuerza poco a poco; la tensa paz parecía estar a punto de acabar y las incursiones de esos indeseables comenzaban a sucederse demasiado a menudo.
Trató de tranquilizarse a sí misma repitiéndose que no debía de tratarse de nada grave pues de lo contrario las campanas del Torreón Gris habrían dado la voz de alarma y no habrían dejado de tocar hasta que el peligro hubiese cesado. Y sin embargo permanecían en la más absoluta calma.
Pensó en la cena, su padre había presidido la mesa como de costumbre y ella tomado asiento a su diestra, pero en esta ocasión, a su izquierda, el lugar habitual de su hermana menor, se habían situado los emisarios de su prometido: el general Taraden, un elfo alto y de nariz alargada como la punta de una flecha, y August Merie, el consejero real de Tiree, más bajo y grueso que el anterior, con una acuciante calvicie en la parte superior de la cabeza. Sería con ellos con quienes, en nombre del rey Surim, su padre negociaría hasta el último detalle de aquel enlace.
El rey Garum había tenido a las cocineras del castillo ocupadas desde por la mañana bien temprano preparando sus mejores platos, desde pato estofado con trufas, jabalí asado y faisán con arándanos, hasta el pastel de chocolate y naranja que la princesa Odalyn adoraba desde que era niña. Una mesa a rebosar de alimentos cuan larga era esperando al príncipe del reino de Tiree.
«Y ni siquiera se ha molestado en venir él mismo a anunciar nuestro matrimonio», había pensado removiendo los guisantes con el tenedor, en el plato de jabalí asado. Los emisarios del príncipe habían excusado su ausencia por encontrarse realizando labores estratégicas en el reino amigo de Nuuk. No habían querido decir nada más y ella supo que habían evitado hacerlo porque consideraban que no era tema a tratar delante de una princesa.
«Los temas interesantes nunca se tratan delante de las princesas», pensó.
Sin embargo, Enar había escrito de su puño y letra una carta para el rey en la que se disculpaba por su ausencia y declaraba su deseo de contraer matrimonio con la princesa, además solicitaba permiso para visitarles en cuanto acabase con sus maniobras militares. Permiso concedido, por supuesto, había dicho el rey a los emisarios con una sonrisa.
Lyn se había sentido observada por ambos elfos, cada uno de sus movimientos, de modo casi obsesivo, como si evaluasen si valía todo lo que se iba a entregar por ella. Una flota de diez magníficos navíos de los astilleros de Tiree, que atracaría en pocos días en el puerto de Keymon, la principal ciudad portuaria del reino de Siam, cincuenta rollos de seda de los famosos telares de Ogu y cincuenta mil escudos de oro. Esa era la oferta de Enar Farae, una oferta que había hecho muy feliz al rey Garum.
Tras su unión, ambos reinos se harían con el dominio del territorio en torno al desierto Escarlata, así como del paso de Somerseeq y del comercio marítimo. El de Siam siempre había sido un pueblo dedicado al cultivo y la ganadería, su clima templado tanto en invierno como en verano les había ayudado a convertirse en los mayores productores de carne y verduras de los cinco reinos. Los barcos prometidos por Enar ayudarían a aumentar sus rutas comerciales y esto se traduciría en más escudos para las arcas del castillo.
Alguien llamó a la puerta de su habitación, sobresaltándola en sus pensamientos.
—¿Quién llama? —preguntó, aun a sabiendas de que si fuese alguien extraño los guardias jamás le habrían permitido acercarse a su puerta.
—Arlet —respondió su hermana al otro lado y Lyn le abrió.
—¿Qué haces aquí? —preguntó saludando con una leve inclinación de su rostro a los guardias. Los ojos azul cian de Arlet brillaban chispeantes, llevaba una bata de raso blanco sobre la suave muselina de su largo camisón azul y el largo cabello recogido en una trenza. Las habitaciones de ambas estaban separadas a penas por un corredor.
—No puedo dormir —dijo mientras cerraba la puerta tras de sí, la tomó de la mano y la condujo hasta la cama con gesto serio—. ¿Por qué no te has desvestido aún?
—He estado leyendo —mintió. Sabía que, si le confesaba que había estado ensimismada contemplando el horizonte, Arlet sospecharía que algo la preocupaba—. ¿Por qué no puedes dormir?
—No dejo de preguntarme cómo será Enar. ¿Y si es tan feo que hasta las flores se marchitan a su paso? ¿Y si es tan bajo que debes casarte subida en una banqueta para poder besarle? —sugirió arrugando las cejas doradas, Lyn forzó una sonrisa.
—No me importa su aspecto, pequeñaja, lo importante de Enar no es cuán alto o hermoso sea, sino…
—… «el beneficio que vuestro matrimonio ocasionará en los dos reinos». Me he aprendido la lección de tanto oírsela repetir a padre.
—Lo único que me preocupa… —puntualizó mirándola con una sonrisa—. Es que sea un elfo justo y de buen corazón. Sea como sea, deberé amarle.
—No puedes obligarte a amar. ¿Recuerdas cuando padre me obligaba a jugar con las hijas de Azut Amir, ese noble del reino del que vienen las sedas?
—De Ogu.
—Sí. Ese. Las dos eran unas presumidas y además muy crueles con los sirvientes. Yo intentaba ser amable y apreciarlas, lo prometo por las Lunas Hermanas, pero no podía, porque me resultaban insoportables.
—Añadirle sal a su té en lugar de miel no fue demasiado amable, ¿no te parece? —sugirió Lyn.
—Ahí ya me había rendido de intentarlo —admitió Arlet con una sonrisa pícara.
—No te preocupes por mí, hermanita, estoy segura de que seré feliz —mintió tratando de tranquilizarla.
—¿Tú crees que madre y padre se amaron?
—Estoy segura de que aprendieron a hacerlo —dijo lo que creía que ella deseaba oír, aunque en su interior temiese lo contrario—. A ellos también les prometieron siendo niños. Para madre, como hija del rey de Nuuk, el cambio debió de ser muy importante. Viniendo de un reino que la mayor parte del tiempo está cubierto por la nieve el calor sofocante del verano de Siam debió de parecerle el mismísimo inframundo. Pasar de vestir gruesos abrigos a trajes de seda, de vivir en grandes llanuras heladas a hacerlo dentro de la ciudadela… Es lógico que fuese difícil para ella. Y sin embargo la recuerdo siempre con una sonrisa —relató con emoción. Los ojos de Arlet también se habían empañado.
—Cuánto me gustaría haber podido conocerla.
—La conociste, solo que no lo recuerdas. No imaginas el amor con el que te miraba, tú eras su pequeña bebé.
—Ojalá pudiese recordarla.
—Pues cuando quieras hacerlo no es necesario que mires los cuadros del castillo, solo tienes que mirarte al espejo, porque eres su viva imagen. —Aquellas palabras hicieron sonreír a Arlet, que se arrojó a sus brazos y ella la abrazó con dulzura. Lyn y su nana Yanoe habían sido lo más parecido a una madre que había tenido.
—Bueno, algo sabemos de tu futuro esposo. Y es que será… rubio, con ojos azules y orejas puntiagudas, como todos los elfos —suspiró tumbándose hacia atrás en la cama, desparramando la larga cabellera dorada sobre la colcha color lavanda—. Solo le pido a las diosas que no le hayan mutilado en la batalla y seas capaz de mirarle a la cara. ¿Y si…? ¿Y si tiene una nariz enorme, tan grande como un pie?
—Mientras le sirva para oler, a mí no me importará —respondió fingiendo una convicción de la que en realidad carecía.
—Al menos, espero, por tu bien, que tenga los labios gruesos.
—¿Y para qué es importante que tenga los labios gruesos? —preguntó desconcertada.
—Porque mis amigas Wahana y Cermey dicen que sus doncellas les han contado que los elfos de labios gruesos son capaces de derretirte con sus besos —aseguró entre risas la hija pequeña del rey Garum. Lyn sonrió incrédula de lo que acababa de oír.
—Diles a tus amigas que como su padre se entere de que andan fantaseando con los labios de los machos las va a encerrar en un torreón y a tirar la llave.
—¿Y eso qué tiene de malo, Lyn? Somos jóvenes, tenemos derecho a soñar, ¿no? —protestó incorporándose de golpe con una mueca de disgusto.
—Todos tenemos derecho a soñar.
—Pues por eso. Además, Wahana se ha comprometido, se casará en primavera.
—¿Wahana? Pero si tiene tu misma edad.
—¿Y qué?
—Que es demasiado joven.
—¡Yo no soy tan joven! Tengo quince años y Wahana lleva tiempo preparándose para ser una buena esposa, a ella no la obligan a estudiar Astronomía, ni plantas, ni magia sanadora, ni ninguna de esas tonterías.
—¿Y crees que es lo máximo a lo que debe aspirar una elfa, Arlet? ¿A ser una buena esposa cuyo único interés sea mantener contento a su marido?
—¿Qué tiene de malo? Ella y Arán se conocieron en la Fiesta de la Cosecha del año pasado, se enamoraron, él pidió su mano y pronto se casarán. Al menos no la obligan a casarse con un completo desconocido, en ese sentido es más afortunada que nosotras. A veces me pregunto por qué. ¿Por qué no podemos, como Wahana, elegir al elfo con el que vamos a compartir nuestra vida? ¡Es nuestra vida! —protestó con tristeza.
—Pero ¿tú te estás oyendo? Wahana no es princesa de Siam y no representará a este reino cuando contraiga matrimonio, tú sí. Padre solo quiere lo mejor para ambas, y para el reino —afirmó con fingida decisión, algo en su interior le decía que jamás podría amar a Enar Farae y le asustaba tener razón.
—No es justo.
—No sé si lo es, pero es así.
—¿Y de qué sirve ser princesa, o reina? ¿Para qué sirven tantas sedas, tantas joyas y anillos, tanto estudiar, si debemos sacrificar lo más importante de toda nuestra existencia, nuestra felicidad? ¿Por qué debemos renunciar a vivir un amor verdadero?
—¿Por qué estás pensando ahora en todo eso? ¿Por mi enlace con el príncipe Enar? Quizá tú te enamores de uno de los hijos de los nobles de la ciud…
—No. Es imposible que me enamore de ninguno de ellos —dijo con la voz embargada por la emoción y un hondo pesar en sus brillantes iris, ella le cogió las manos con dulzura y un par de lágrimas cayeron sobre estas.
—¿Qué pasa? ¿Hay algo que quieras contarme? —preguntó con el alma tiritando de temor por lo que pudiese ocultarle su hermana. Ella apartó la mirada—. ¡Arlet!
—Estoy enamorada.
—¿De quién? —Arlet era incapaz de mirarla y esto la preocupaba aún más—. Habla.
—De Sirah.
—¿Qué? —Lyn soltó sus manos como si quemasen y se incorporó, alejándose de la cama—. Si es una broma no tiene la menor gracia.
—No es una broma. Le amo, creo que desde hace años, solo que entonces era demasiado pequeña para darme cuenta de lo que realmente sentía por él —confesó en voz muy baja, casi un susurro. Lyn sintió un frío helado en la piel, era terror, auténtico miedo. Si su padre descubría los sentimientos de Arlet por Sirah Inala, capitán de la Guardia Real, y uno de los escasos amigos con los que contaba, le desterraría de Siam para siempre.
—¿Es que te has vuelto loca? Sirah no tiene nada… nada que ofrecer como dote por tu mano, padre jamás permitiría que se convirtiese en tu esposo.
—Pero le amo, Lyn. Me despierto pensando en él y me acuesto con el mismo pensamiento. Cierro los ojos y veo su sonrisa, los hoyuelos que se le forman en las mejillas cuando ríe… Sé que le amo, que él es mi amor verdadero.
—¿Y él? ¿Te ha hecho pensar que siente lo mismo por ti?
—Creo que sí, por cómo me mira, aunque me trata como una cría. Estoy segura de que siente lo mismo que yo. Pero ¿cómo voy a averiguarlo si me rehúye? Si no permite que hablemos a solas…
—Claro que te rehúye. Si padre descubre lo que sientes por él destruirás su vida, todo por lo que ha luchado, todo por lo que se ha sacrificado desaparecerá de un plumazo, le desterraría, ¿sabes lo que es eso? ¡Lo perdería todo! Y a ti te encerrarían en una torre hasta que se te pasase esta locura. Porque es eso… una locura. Probablemente hayas imaginado que te mira de un modo distinto…
—¡No lo he imaginado! Sé que se pone nervioso cuando estoy a su lado, que no me mira del mismo modo que a ti —protestó enfurruñada en la cama, apretando los muslos contra el pecho, abrazándose las rodillas, como una niña pequeña.
—Porque yo soy su amiga y nada más Arlet. Hemos crecido juntos. Sirah es como un hermano para mí. No se te ocurra volver a decir algo así en voz alta, si de veras le amaras harías lo posible por olvidarlo —la regañó muy enfadada.
—No es tan sencillo.
—No sé si lo es o no, pero si algo malo le pasa a Sirah por tu capricho jamás te lo perdonaré.
—No es ningún capricho. Muchas gracias por tu comprensión, hermana. Eres igual que padre. Espero que Enar te haga muy feliz. —La emoción embargaba la voz de Arlet, que con el mentón tembloroso y los ojos anegados de lágrimas no derramadas bajó de la cama dispuesta a marcharse.
Entonces alguien volvió a llamar a la puerta del dormitorio. Si ya era extraño recibir una visita tras la cena, dos debían de significar que algo sucedía.
—¿Quién llama? —preguntó Lyn.
—Sirah Inala, princesa —pudo oír a través de la puerta, así como reconoció la inconfundible voz del capitán de la Guardia Real, su amigo y más devoto guardián desde su niñez, y además acababa de descubrir que también era el amor secreto de su hermana. Miró a Arlet, que se limpió las lágrimas con los dedos y permaneció con gesto serio, de pie a unos metros de ella. Abrió, permitiéndole pasar—. Majestad —la saludó y después miró hacia el lateral—. Princesa Arlet, no sabía que estuvieseis aquí. —Lyn buscó en sus ojos algún gesto de complicidad, pero no halló nada en ellos.
—¿Qué pasa, Sirah? Y dime la verdad —exigió. El capitán era apenas unos años mayor que ella y cuando se encontraban a solas se comportaban como lo que eran en realidad, grandes amigos. Este se adentró en la habitación, cerrando tras de sí, meciendo la larga cabellera rubia, de un color tan pálido que se escapaba como haces de luz por debajo de su brillante casco dorado y contrastaba con la guerrera roja de su uniforme.
—Tu padre me ha pedido que no te informe de nada para no preocuparte, pero ha habido una incursión de scorpions en el castillo —confesó con la tez encendida por la tensión, en la que refulgían los grandes iris de un azul pálido, casi transparente.
—¿Scorpions? ¡Por fin pasa algo interesante en este castillo! —dijo Arlet con ilusión. Ambos le dedicaron una mirada de reproche.
—Y entonces, ¿por qué no repican las campanas para avisar al pueblo?
—Porque el ataque ha sido repelido —dijo en un tono demasiado formal, desviando la mirada, algo que a ojos de Lyn traslucía su escepticismo ante sus propias palabras—. Y porque vuestro padre no desea que dicho ataque trascienda, de ser así, quizá el rey de Tiree, Surim Farae, impidiese la próxima estancia del príncipe Enar en el castillo, al considerarlo poco seguro.
—¿Quieres decir que a mi padre le preocupa más poner en riesgo la celebración de mi matrimonio que la seguridad de su propio castillo, de sus propias hijas?
—No seas injusta, Lyn. Tu padre se preocupa por vosotras. Me ha pedido que os lleve a un lugar seguro. La princesa Arlet será ocultada en la cocina y tú en las dependencias del servicio, ninguna de esas alimañas imaginaría hallaros allí.
—¿Estaré escondida en la cocina? —preguntó Arlet sin camuflar su excitación ante aquello que debía de parecerle una aventura. No quedaba rastro en su rostro de su tristeza de tan solo unos minutos antes, solo devoción hacia Sirah.
—¿Ah, sí? ¿Esa es su gran idea, escondernos entre comida y escobas? —protestó cruzando ambos brazos sobre el pecho. El capitán de la Guardia Real del Castillo de las Siete Torres sonrió mostrando las brillantes perlas de su boca.
—Me temo que el rey te conoce demasiado bien, Lyn. Me ha concedido potestad para cargarte al hombro y bajarte de ese modo los ciento dos escalones del torreón —reveló. Ella descruzó los brazos, situando las manos una frente a la otra en señal de amenaza, entre ambas comenzó a surgir un pequeño destello de magia, de luz—. No creo que pretendas atacarme con eso, princesa.
Su magia de guerra era muy débil. La princesa se sonrojó, descubierta, su magia sanadora en cambio era buena, mucho, pero jamás poseería la capacidad de lanzar rayos devastadores desde sus manos desnudas.
El élfico era un pueblo de magia, todos y cada uno de ellos poseía magia fluyendo en el interior de sus venas a cada latido de su delicado y etéreo corazón. Algunos solo contaban con la magia primigenia, la natural, aquella que poseía el poder de sanar. En cambio, otros, unos pocos elegidos, poseían la magia más poderosa de todas, la sublime energía que les había permitido combatir y dominar la práctica totalidad de Cire, la magia de guerra. Un don que debía ser desarrollado e instruido para mostrarse en su mayor poder.
Un don que poseía Sirah, que poseían los principales miembros de la Guardia Real y determinados nobles de la corte. El poder, innato, aunque acrecentado con el duro aprendizaje, no terminaba de mostrarse en todo su esplendor hasta que el elfo poseedor de dicho don no concluía un ritual que le reconocía como adulto.
—No te atreverás, Sirah —amenazó, y su pequeña luz relumbró con más fuerza.
—Ponme a prueba —afirmó pagado de sí mismo, haciendo una mueca arrugando la nariz recta, enfrentando las palmas de sus manos. Un poderoso destello refulgió iluminando la habitación, como la luz de un relámpago, haciendo que su luz, semejante a la llama de una cerilla, se extinguiese como si la hubiesen apagado de un soplido. Lyn se vio arrollada por esa luz que le crispó el cabello, erizándolo como si se lo hubiese cardado.
—Eres un presuntuoso —protestó apretando los labios en un mohín de fastidio a la vez que trataba de aplacar su cabello con los dedos. Arlet rio divertida con su aspecto, parecía un león con la melena chamuscada. El capitán abrió la puerta, cediéndoles el paso. Lyn tomó un pequeño candil de su cuarto y lo prendió antes de recorrer, barbilla alzada, el largo corredor de piedra que comunicaba con la escalinata que llevaba a las estancias inferiores del castillo, con una pareja de soldados delante y otra detrás. Arlet hizo lo propio, con una escolta similar, y al llegar al pie de la escalera Lyn se detuvo para despedirse de su hermana con un beso, pero esta la rechazó, volviéndole el rostro y se marchó.
El gesto no pasó desapercibido a Sirah que aminoró el paso para acompañarla.
—¿Habéis discutido? —preguntó en un susurro, buscando una respuesta en sus ojos. Lyn escudriñó los suyos, ¿tendría razón Arlet? No podía preguntarle, no rodeados por cuatro soldados.
—Te preocupas mucho por mi hermana, ¿no? —le soltó. Los ojos de Sirah se abrieron como platos, apretó la mandíbula con fuerza y sus labios delineados conformaron una línea recta.
—¿A qué viene eso? Me preocupo por las dos, es mi deber —respondió serio, casi podría decir que ofendido.
—Así que solo lo haces por obligación, ¿no? No porque sientas algo por nosotras.
—¿Estás bien?
—Yo, perfectamente —aseguró caminando altiva.
—Pues cualquiera diría que te está sentado muy mal el cumpleaños —le soltó y aceleró el paso.
Iba a responderle algo, pero entonces un trueno rompió el silencio de la noche sacudiendo con su estruendo los cristales del castillo, iluminando la sala por la que caminaban rumbo a las dependencias del servicio. Acto seguido llegó la lluvia, una lluvia ruidosa, plomiza, espesa como una manta, que golpeó las paredes y vidrieras con violencia.
Lyn trató de contemplar la luna Soor a través de los vidrios de las ventanas del pasillo mientras caminaba, pero era imposible, estaba oculta por las nubes. Pensó que había dispuesto de muy poco tiempo para contemplarla por culpa de la lluvia. Como cada primera noche del mes la luna Roja se había mostrado llena en el cielo en ausencia de su hermana mayor Laris, la luna Plateada, que recorría el cielo estrellado en su pasear calmo cada noche.
Según la leyenda, ambas lunas eran hermanas, ambas se amaban entre sí y cuidaban la una de la otra. La luna Roja simbolizaba la fuerza, la energía y la lucha, y la luna Plateada, el amor, la salud y la familia. En el inicio de los tiempos ambas decidieron compartir el cuidado de Cire y sus habitantes. La luna Plateada, del doble de dimensión que su hermana, decidió salir cada noche, derramando su calma y su sabiduría sobre los pueblos. Y la luna Roja, en cambio, recorrería los cielos cada veintiocho noches, marcando el inicio de cada mes élfico, con su pasear rápido tiñendo campos y montañas del color de la sangre, exaltando los corazones y enviándoles su fuerza. No sin motivo las grandes guerras habían dado comienzo durante la luna Roja.
Una vez al año, en el solsticio de verano, durante la noche más corta del año, ambas lunas compartían el firmamento, una noche de grandes celebraciones por parte de los cinco reinos.
Las Tierras Altas veneraban a la luna Roja por encima de su hermana mayor. Estas estaban divididas en tres grandes reinos élficos: los reinos de Nuuk, Ogu y Tiree. Las Tierras Bajas, en cambio, veneraban con mayor devoción a la luna Plateada, y estaban divididas en dos reinos, Siam y el pequeño reino de Notna. Entre ambas tierras se extendía el vasto desierto Escarlata, habitado por esos terribles forajidos. Seres horribles, auténticos salvajes de sangre envenenada que no dudaban en asaltar a cuanto viajero hallasen en su camino.
Su nana les había hablado de ellos para asustarlas cuando insistían en salir del castillo para pasear a caballo. Según ella eran seres con rostro de animal, muy peludos y con una larga cola oscura. Cuando le habían preguntado cómo lo sabía, si alguna vez había visto alguno, esta se llevó ambas manos al pecho dando gracias a las diosas lunares por no hacerlo. Esas historias se las habían contado los mercaderes que se atrevían a atravesar el paso de Somerseeq, el único que conectaba Las Tierras. Muchos dudaban de la veracidad de sus testimonios, pues los mercaderes tenían fama de aumentar leyendas y rumores.
Odalyn los imaginaba como una especie de demonios peludos de apariencia pseudoélfica. Cuando era pequeña su padre solía relatarle las hazañas como militar de su abuelo el gran rey Milkim Hawatsi, en la Segunda Gran Guerra contra los guerreros scorpions. Ella y su hermana habían crecido oyendo historias de cómo esos seres habían asesinado a familias enteras; padres, madres e hijos, e incluso devorado sus cuerpos, hasta que con la presión conjunta de los cinco reinos pudieron ser confinados a aquel recóndito paraje.
A pesar de ello, de vez en cuando osaban atravesar las Montañas de Raian, que delimitaban Siam al norte, esconderse en los frondosos bosques que les rodeaban y atacar las poblaciones más cercanas, robando cuanto pudiesen cargar en sus harapientas manos. Pero nunca su ferocidad había sido semejante, tres ataques en las últimas seis lunas rojas. ¿Por qué? ¿Qué pretendían? ¿Era cierto que se acercaba una nueva Gran Guerra?
Su corazón palpitó veloz de temor.
Sirah abrió la puerta de un pequeño almacén en mitad del corredor en el que los sirvientes guardaban los enseres de limpieza, esta chirrió al abrirse, sacándola de sus pensamientos. La princesa le miró incrédula.
—Bromeas, ¿verdad? —requirió al capitán de la Guardia Real y el gesto serio del militar le hizo saber que no era así, en absoluto—. No voy a meterme ahí dentro.
—Son órdenes del rey, princesa —aseguró asido al pomo de la puerta abierta.
—Pueden ser órdenes de la mismísima diosa Soor —protestó—. Pero yo no me meto ahí dentro.
Sirah sabía que cuando Lyn decía que no, era que no.
Y no solo porque fuese una consentida, lo eran ambas princesas. Pues tras el fallecimiento de la reina Sarabin a causa de unas extrañas fiebres poco después del nacimiento de la princesa Arlet, se habían criado con la carencia de una madre y, como si con ello tratase de suplir su ausencia, el rey las había malcriado con todo aquello que pudiesen desear. Sino porque Lyn no negociaba, cuando decía que no, no había marcha atrás, así estuviese asida a la última piedra de un precipicio sobre un volcán de ardiente lava y retractarse fuese la única posibilidad de salvación.
—Sirah, Sirah… —balbució justo antes de que el capitán remangase su lustrosa guerrera roja en la que resaltaban los botones dorados, e hiciese ademán de agarrarla por la fuerza—. No te atrevas, Sirah —amenazó, Lyn se revolvió, pataleando con energía, pero este tomó sus muñecas con firmeza y la introdujo en el habitáculo a la fuerza, la miró a los ojos con suficiencia, estaban solos—. ¿Qué sientes por mi hermana? Dime la verdad —le pidió con el corazón acelerado por el forcejeo.
—No sé de qué me hablas —dijo apartando la mirada. Así que era cierto, sintió una fuerte opresión en el corazón. Si sucedía algo entre ellos Sirah sería ejecutado en la plaza del castillo y Arlet enviada a algún lugar remoto en el que pasaría hasta el último de sus días. No podía perderles, a ellos no.
—¿La amas? —insistió y Sirah le tapó la boca con las manos.
—Lyn, no digas tonterías. No sé en qué piensas o qué has imaginado, pero no es el momento de hablarlo ahora, por favor. —El terror en la mirada transparente de Sirah le encogió el corazón. Retiró la mano de sus labios despacio.
—Está bien, pero déjame salir de aquí.
—Lo siento, no puedo hacerlo.
—No soy una escoba —masculló mientras trataba de zafarse, pero la determinación de su escolta era firme y acabó retenida en el interior de aquel pequeño habitáculo que olía a jabón y trapos húmedos, con la única iluminación de un pequeño candil prendido que pareciese aguardar su llegada, oyendo como la llave giraba dos vueltas completas en la cerradura—. ¡¡Siraaaaaah!! Esta me las vas a pagar, eres un adulador de mi padre. ¡¡Aduladoooor!! —gritó hasta que le dolió la garganta.
Pateó la puerta, pero era una madera resistente a coces de princesa ofendida por lo que resultó inútil, excepto para magullarse los dedos de los pies a través de los zapatos de seda dorada.
—Maldito Sirah, maldito mi padre, malditos scorpions… —renegó observando todo en derredor atestado de enseres con la luz de su candil. Lo dejó sobre una estantería al comenzar a sentir una intensa opresión en el pecho, no le gustaba el olor de aquella habitación, si podía llamársele habitación. Además, estaba todo el tema de Arlet y Sirah, que no paraba de darle vueltas en la cabeza. Debía hablar con Sirah, conocer cuáles eran sus sentimientos y, si lo que temía era cierto y correspondía a Arlet, debía convencerlo de que era un auténtico despropósito. Su padre acabaría con él, le despedazaría antes de permitirle mirar a su hija de cualquier modo que no fuese como guardián.
Se ahogaba. El aire olía a cerrado, a viejo, y había trastos por todas partes, escobas, cubos de madera y otros de metal, esponjas… Descubrió una ventana a su espalda, casi oculta por los palos de las escobas y otro sin fin de cosas que retiró apremiada. Era estrecha pero alta.
Necesitaba abrirla, necesitaba respirar. Pero no sería fácil, alguien debía de haber arrancado la manecilla y en su lugar tan solo quedaba el perno, oxidado por el desuso. Debía de llevar décadas cerrada. Trató de tirar con fuerza y girarlo, pero resbalaba, así que cogió uno de los pedazos de tela apilados a sus pies para evitar que sus dedos se deslizasen sobre el metal. Y, empujando con toda su energía, logró que la cerradura girase. Una oleada de satisfacción recorrió todo su cuerpo, lo había conseguido, ella sola.
Empujó la hoja de la ventana, pero estaba atascada, si la golpeaba con cualquiera de los utensilios que la rodeaban podría romper el vidrio, así que la empujó con sus manos, con toda su energía de nuevo. Nada. Aquella hoja de madera parecía soldada al marco. Pero la princesa no acostumbraba a rendirse, nunca.
Se apartó todo lo que aquella diminuta habitación le permitió y se lanzó con el hombro contra la hoja de la ventana, como había visto hacer al propio Sirah cuando la puerta de la despensa se encallaba y las cocineras acudían en su ayuda, al ser el miembro más fornido de la Guardia Real.
La ventana se abrió. Y Odalyn Hawatsi, tropezando con todo cuanto había a sus pies, la atravesó con tanta energía que no pudo evitar caer hacia el jardín. Creyó que aquel era su último momento, que cuando su cabeza se estrellase contra el suelo no habría nada más, y el mismísimo dios Dagán, señor del inframundo, la esperaría con los brazos abiertos para cruzar las puertas del abismo.
Capítulo 3
UNA OPORTUNIDAD INESPERADA
Talik no podía creer su suerte, llovía. El cielo se había cerrado sobre su cabeza ocultando la luz de la luna Soor. Su valor debía de haber agradado a la diosa Laris, protectora de todos los clanes del desierto, y al parecer esta se empeñaba en proporcionarle la oportunidad perfecta para huir. El agua caía con fuerza, golpeando sin piedad las impermeables hojas de yedra que la escupían sobre su piel. Debía darse prisa, su piel, curtida por el sol del desierto, estaba acostumbrada al ardiente calor, pero pronto comenzaría a resentir el frío húmedo de la lluvia que en aquellos momentos empapaba el valle.
La coraza que protegía su pecho le mantenía caliente, aunque no sabía por cuánto tiempo. Estaba fabricada a base del negro exoesqueleto de un masuk, un inmenso escorpión de dimensiones titánicas al que, como cada uno de los miembros de su tribu, había tenido que vencer para poder ostentar el título de guerrero. Después, con el cuerpo del animal, mediante el trabajo de un artesano de la tribu, fabricaban aquella magnífica armadura. La más poderosa de cuantas existían y el símbolo que identificaba a su pueblo.
Talik maldecía la suerte de su expedición; Rök, su lugarteniente, había sido avistado por uno de los vigías del puente levadizo al trepar el muro este del castillo. El propio Rök había solicitado la retirada con uno de sus silbidos de inmediato, cuando una decena de guardias echaron a correr hacia ellos dibujando trazos rojizos y dorados en la noche con la luz de las antorchas.
Pero Talik Sagán, primogénito de Barack Sagán, yantar del pueblo del desierto Escarlata, pensó que no había realizado aquel largo camino a pie durante días para marcharse así, a las puertas de alcanzar su objetivo: asaltar el castillo. Lo que aún estaba tratando de decidir si había sido una buena idea.
El yantarii de los guerreros scorpions comenzó a descender la pared de piedra por entre la tupida maleza de sarmientos y raíces trepadoras. Había estado espiando a una joven elfa que contemplaba el cielo embelesada, pero esta se había resguardado en el interior de sus aposentos y poco después había visto salir de estos un fogonazo de luz azulada, magia élfica, por supuesto. Después, por entre las ventanas que rodeaban la escalera, la había visto descender el torreón gracias a la luz de las antorchas, siendo escoltada por miembros de la Guardia Real.
¿De quién podía tratarse?
¿Por qué la habían atacado?
¿Acaso era una prisionera?
Después de dejar atrás el torreón le había perdido la pista hasta que un rayo iluminó una sala y pudo verla por las ventanas. Sin saber por qué se dirigió hacia allí mientras trataba de decidir si proseguía con su intención inicial de asalto o si por el contrario huiría, regresando con los suyos, conservando la vida al menos.
Se detuvo a mitad de la pared bajo la sala en la que la vio por última vez, miró hacia arriba y divisó una ventana en la pared lo suficientemente grande como para acceder a ella trepando por la piedra y adentrarse en el interior del castillo rompiendo el vidrio. Estaba solo a un par de metros. Un par de metros le separaban de su objetivo.
Quizá la diosa Laris le había mostrado a aquella joven elfa para que, al seguir sus pasos en la distancia, descubriese aquella precisa ventana ofreciéndole una oportunidad inesperada, él creía en el destino.
Su pecho vibraba de inquietud, su respiración se había acelerado, su cabeza le decía que no debía arriesgar la vida de modo inconsciente, pero su corazón le pedía, le gritaba, que alcanzase aquella ventana. Que penetrase en el interior del castillo y tratase por todos los medios de cumplir su objetivo, aquel que le había robado el sueño durante las últimas seis lunas rojas, ciento sesenta y ocho noches.
Volvió a mirar hacia arriba, cuando, de pronto, la ventana se abrió con violencia y algo o alguien la atravesó a toda velocidad.
Capítulo 4
CAÍDA DEL CIELO
Lyn cerró los ojos, aguardando el golpe. Pero este no llegó. Alguien la atrapó en el aire, sosteniéndola con firmeza al final de su inesperado vuelo.
En los brazos de un sorprendidísimo Talik cayó una diosa, directa desde el cielo. El guerrero que había reaccionado de modo automático, contempló sorprendido cómo se trataba de una elfa. De la misma elfa de piel clarísima, la más clara que jamás habían contemplado sus iris plateados, y cabellos de color miel, a la que había observado desde su escondite en el muro de piedra.
Ella permanecía con los ojos cerrados, apretados, mientras la observaba paralizado por su extraordinaria belleza, esa que sus ojos adaptados a la oscuridad de las cuevas en las que vivía le permitían apreciar con claridad. Sí, en la distancia era hermosa, ahora que la contemplaba más de cerca su belleza resultaba turbadora.
Pero entonces la elfa, sujeta por sus fuertes brazos, abrió uno de sus ojos, mirándole.
—¿Estoy muerta? —preguntó con pudor. Su voz era suave y su iris de un azul clarísimo, como el mismísimo cielo del desierto.
—No —respondió turbado por su pregunta.
—¿Estamos en el inframundo? —insistió. Talik supo que sus delicados ojos no le permitían ver con claridad en mitad de aquella oscuridad.
—No —repitió. Había cesado de llover, aún estaba empapado, mas no sentía frío. Una oleada de calor le recorrió su pecho cuando ella abrió el otro ojo tratando de distinguir las facciones de quien la había salvado de una muerte segura.
—¿Eres miembro de la Guardia Real?
—No.
—¿Eres Enar? —Lyn probó suerte entonces con su prometido, quien quizás hubiese llegado antes de lo esperado, rogando en su interior que aquellos fuertes brazos que la sostenían fuesen los suyos. Porque, aunque la oscuridad no le permitía distinguir nada más allá del brillo de sus ojos, jamás se había sentido tan a gusto entre





























