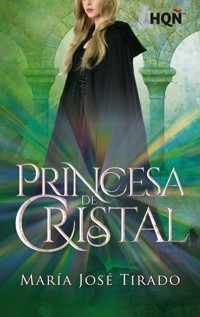3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
¿Quién necesita un príncipe azul cuando puedes tener tu propio turco de telenovela? Sara Celona tiene dos hijos y está divorciada del que fue su primer y único novio, ya no cree en el amor y piensa que nada ni nadie podrá sorprenderla. Se equivoca. Cuando recibe una llamada telefónica desde un hospital en Turquía advirtiéndole de que su padre, al que no conoce, ha sufrido complicaciones después de un trasplante capilar, no puede creer que deba viajar a Estambul para autorizar una intervención que podría salvarle la vida. Allí se topará de bruces con una cultura desconocida y, sobre todo, tendrá que aprender a lidiar con el doctor Aslan Kaya, un neurocirujano turco tan atractivo como insoportable. Junto a él tratará de recomponer los pedazos de una parte desconocida de sí misma mientras intenta evitar por todos los medios enamorarse de él. Descubre una divertida aventura repleta de personajes irreverentes y mucho amor. ¿Podrás resistirte al doctor Kaya?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 800
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 María José Tirado
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mi propio turco de telenovela, n.º 243 - octubre 2021
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imágenes de cubierta: Shutterstock
I.S.B.N.: 978-84-1375-824-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prefacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Eric, por su sonrisa;
para Hugo, por su corazón;
para Antonio, por su amor.
Sois los pilares de mi vida.
Prefacio
Dicen que el amor llega cuando menos te lo esperas. Pues yo estoy harta de esperar, así que voy haciéndome a la idea de que moriré sola, en una mecedora frente a la chimenea, de un subidón de azúcar después de comerme una tonelada de Panteras Rosas, porque, total, ya que me voy a morir, no me preocupará la celulitis.
Es viernes por la noche y estoy en casa, en pijama, sentada en el sofá comiendo palomitas de microondas con mi amiga Lorena a mi derecha, que se ha quedado dormida dándole el pecho a su pequeña de dos años, Gala, a la que sostiene perfectamente con sus instintos maternos a pesar de roncar con la babita caída, y mi amiga Carolina, su hermana y antítesis, a mi izquierda, monísima de la muerte con una minifalda de lentejuelas negra y un top lencero dorado, que no para de mirar el reloj porque ha quedado a las doce con un tío por Tinder, la aplicación esa de ligar. Miro el reloj, son las once y media.
–Vete ya si quieres, Caro. Está claro que no vamos a terminar de ver la película –le digo. Se trata de una comedia romántica en la que la protagonista, una chica preciosa de veintipocos años, rubia como el trigo en verano y dueña de una larga y esbelta figura, conoce a un chico, con más músculos que Schwarzenegger en sus mejores años, del que se ha enamorado perdidamente, pero cuyo amor resulta imposible porque… ¡Oh! El chico tiene que viajar lejos, a otro estado, para iniciar la universidad y estarán separados, y sufren y ambos lloran a moco tendido, y hasta llorando están guapos, porque no saben si su relación sobrevivirá y blablablá. Y blablabá, porque me juego un dedo del pie a que al final todo se arregla–. Además de que es un rollo porque la vida real no es así. En la vida real si el chico tiene que irse a vivir a otra ciudad se echará otra novia allí y Santas Pascuas.
–¿En ese plan derrotista estás? –me pregunta, atravesándome con sus ojos avellana, enarcando una de sus cejas castañas; el cabello rizado natural le queda de maravilla, no sé por qué se empeña en alisarlo a diario.
–¿En qué plan quieres que esté?
–A ver, Sara. Tenemos treinta y seis años, ¿vale? Estamos en la flor de la vida…
–En la flor de la vida estás tú que ligas con uno y con otro y no tienes que dar explicaciones a nadie y encima todavía tienes las tetas en su sitio –protesto, mirándolas, cómo desafían a la gravedad las jodías, sin sujetador ni nada–. No tienes dos hijos y un exmarido. Y no me entiendas mal, mis hijos son la felicidad de mi vida, pero siento que voy de bajada. Cuesta abajo y sin frenos.
–¿Estás loca, Sara? –pregunta con los ojos como platos como si no pudiese dar crédito a lo que estoy diciéndole–. ¿De bajada con treinta y seis años? Tienes una hija adolescente porque corriste mucho por la vida con tu querido Miguel, ¿a quién se le ocurre tener una hija a los veinte años?
–Sabes que no fue buscada, fue un… yo controlo.
–Y sigue sin controlar todavía –apunta con una sonrisa maliciosa con la que pretende animarme–. Pero haber corrido tanto también tiene su parte buena. Cuando yo vaya a tener hijos, si es que los tengo algún día, los tuyos serán independientes y serás tú quien esté viviendo la vida. Los treinta son los nuevos veinte y los cuarenta los nuevos treinta, así que aún nos queda cuerda para rato. ¿Desde cuándo no sales?
–¿Ir a cazar Pokémons con mi hijo Pablo cuenta?
–Cuenta salir a bailar, conocer a un tío que te dé un buen meneo y volver a casa al amanecer. ¿Cuándo fue la última vez?
–Allá por el Pleistoceno.
–¿Y qué esperas? ¿Conocer al hombre de tu vida en pijama en el sofá de tu casa? –protesta enfadada, le falta sacar un látigo y darme un par de latigazos para hacerme reaccionar. Nos conocemos demasiado bien. Somos amigas desde segundo de primaria, cuando un niño me robó mi osito de peluche rosa con nariz de botón y ella se acercó a mí en el patio y me preguntó por qué lloraba. Cuando le conté lo que me sucedía fue en busca del niño, le arrebató el muñeco y le dio un mordisco por el que estuvo castigada sin recreo una semana. Yo me quedé acompañándola en clase durante los recreos, y conocí a su hermana pequeña Lorena, un año menor que ambas, que se unió al castigo, por solidaridad. Así nos convertimos en Amigas para siempre, «will you always be my friend», como nos gusta cantar cuando tenemos algunas copillas de más.
Siempre tuve cierta envidia sana de su capacidad de plantar cara ante lo que considera injusto, ya fuese una abuelilla que se cuela en la cola del súper, o a su jefe en el supermercado en el que la explotaban antes de que entre ella y Lore abriesen el salón de belleza en el que trabajo con ellas.
Carolina tiene claro que aún no está preparada para nada serio, y eso no la agobia ni la atormenta, es una mente libre, es resuelta, inteligente e independiente por naturaleza. Lorena en cambio ha tenido una trayectoria vital más acorde a la mía; también se casó y tuvo a su hija, la pequeña Gala, solo que mucho más tarde que yo, y además sigue casada.
–Las oportunidades no llegan, Sara, las oportunidades hay que salir a buscarlas y pillarlas al vuelo. ¿Por qué no sales conmigo?
–Sí, claro, de sujetavelas.
–Podríamos hacer un trío –sugiere, y se muere de la risa cuando la miro escandalizada–. Que es broma, tonta. Voy a enviarle un mensaje a mi cita de Tinder de hoy, que está cañón, y voy a preguntarle si tiene algún amigo simpático… –asegura sacando el móvil del bolsillo.
–No –respondo con la boca llena de palomitas. Pero ella empieza a teclear el móvil metiéndose en la aplicación–. Que no –insisto mientras mastico como puedo, pero no me hace caso. Abre un chat con un tipo al que solo se le ve de barbilla para abajo, que tiene unos buenos abdominales, eso sí, y empieza a escribir. Hola, guapo, ¿no tendrías por ahí un amigo que tenga un buen rab…? Intento quitarle el teléfono y ella se muere de la risa, echándose hacia un lado para que no la alcance–. ¡Borra eso ahora mismo! ¡Bórralo! –protesto enfadada, ella vuelve los ojos y borra el mensaje porque me conoce y sabe que voy en serio.
–De verdad, ¿cómo puedes ser tan mojigata? A veces pienso que Miguel y tú hicisteis los niños por un agujero en las sábanas. Hay que darle salsa a la vida, arriesgarse mientras que eres joven, conocer a distintos hombres hasta que des con el adecuado. Elegir al primero que se presenta no es buena idea –dice con una sonrisa cínica y sé que se refiere a Miguel.
–No quiero acostarme con muchos hombres, quiero encontrar a uno, solo a uno, que me llene el corazón.
–Pues mientras lo encuentras, no estaría mal que probases con unos cuantos que te llenen de otro modo. –Hago un gesto de negación–. La vida no es una de esas novelas románticas que tanto te gusta leer.
–¿Crees que no lo sé? Las novelas románticas nunca hablan de mujeres como yo, mujeres que han vivido el desamor, mujeres que tienen estrías y michelines, mujeres con ojeras por las mañanas y que recién levantadas se asustan de su reflejo en el espejo –protesto. Carolina me mira con tristeza.
–Eres preciosa, Sara. Siempre has sido la más guapa de las tres.
–Yo también te quiero –digo a punto de hacer pucheros.
–Lo digo en serio. Tienes un pelo rubio precioso, los ojos azules, la nariz pequeña y bonita, no esta tocha que me tocó a mí, que parezco la hermana pequeña de Adrian Brody… –me dice muy seria. Su nariz no es grande, es un poco curvada nada más, pero está obsesionada con ella desde que era adolescente, a pesar de su éxito con los tíos–. Y encima eres inteligente y divertida, ¿qué más se puede pedir? Solo necesitas quererte un poco más y sacarte partido, tontorrona.
–¿Partido? La Liga me voy a sacar –bromeo, y ella niega con la cabeza.
–Sara, eres una belleza, de verdad, por dentro y por fuera –me dice con los ojos brillantes de emoción. Cuánto quiero a este par de hermanas que me adoptaron aquella mañana de primaria en el colegio.
En ese momento, Lorena da un fuerte ronquido, que rompe por completo el aire emotivo de nuestra conversación, del que incluso se despierta y nos observa extrañada.
–¿He sido yo? –pregunta adormilada.
–No, el gorila que tenemos escondido bajo el sofá –protesta su hermana.
–¿Estáis en un momento abrazo y me habíais dejado fuera, cabronas? –pregunta abriendo los ojos por tiempos, y se une a nuestro abrazo con la pequeña Gala sujeta a su cuerpo como un koala.
Lo que desconozco en ese momento es que, aunque la vida no es una novela romántica, en ocasiones sí puede ser como una telenovela turca, con su guapo galán casi perfecto y su final feliz… o no.
Capítulo 1
–Cariño –llamo a mi hija Alejandra, tratando de capturar su atención, sin éxito; su mirada continúa fija en la pantalla. Lo cual hace más difícil aún que inicie una conversación que de por sí ya es complicada para mí, porque por mucho que te lo cuenten, para toda madre, y padre supongo, el momento de hablar de temas sexuales con sus hijos adolescentes es algo… incómodo. Pero encontrarme un condón en el bolsillo trasero de sus vaqueros ha hecho que me salten las alarmas a lo Chernóbil, y me haya decidido a no posponer más esta conversación. Y sí, quiero ser una madre moderna y enrollada, pero se me hace difícil imaginarme a mi pequeña princesita revolcándose en el asiento trasero de un coche con… ¿quién? Si a su edad yo aún jugaba con mis Barbis–. Alejandra, escúchame –le pido poniendo una mano en la pantalla del móvil. Ella se echa los cascos hacia un lado en una de las orejas y me mira enfurruñada.
–Joder, mamá, en cuanto esto acabe friego los platos, pero déjame verlo, ¿no? No seas pesada. –Mi princesita se convirtió en ogro hace ya bastante tiempo y tiene sus momentos.
–No es por el fregado –le digo, y ella continúa mirando la esquinita de la pantalla, como el drogadicto que busca su dosis, se lo quito y lo escondo en mi espalda, ahora sí tengo su completa atención–. Tengo que hablar contigo de otra cosa.
–¿De qué cosa? A ver. Me estoy perdiendo un evento online de Sobacos Peludos por tu culpa.
–¿Un evento de sobacos? ¿Qué clase de guarrería es esa?
–Sobacos Peludos es un grupo feminista, que no te enteras de nada. Mira –dice tirando de la manga de su camiseta al codo, enseñándome su axila no depilada. Una mezcla de olor a desodorante y sudor me invade de repente. No huele mal del todo, entre otras cosas porque tiene dieciséis años y cuatro pelos–. Revindicamos nuestro derecho a no depilarnos como símbolo de la sociedad patriarcal.
–¿Y el bigote? ¿Esa depilación no entra en el ámbito de la opresión? –La ataco donde más le duele; a los trece le salió una pelusilla morena sobre el labio superior que la acomplejaba bastante, y por ello le permití depilársela, a pesar de que me parecía demasiado joven. Se lleva una mano al bigote y arruga el entrecejo mirándome con reprobación.
–Eso es un golpe bajo, mamá. Devuélveme el móvil.
–Primero escúchame –digo, y hago una pausa dramática para tomar aire–. Tenemos que hablar de…
–¿De qué? –Enarca una de sus preciosas cejas pelirrojas, esas que también se depila y yo no sé cómo decirlo, así que decido soltarlo sin más.
–De sexo.
–¿Para eso tantos rodeos? –Inspira hondo, se endereza en la cama y me mira seriamente con sus ojos azules, lo único que ha heredado de mí, pienso a veces–. ¿Qué quieres que te explique? ¿Sexting, dating, fisting? –pregunta, y no tengo ni idea de lo que me está hablando–. ¿Sabes lo que son? ¿Quieres detalles o eres demasiado mojigata para eso, mamá? Tampoco quiero asustarte –me suelta con esa expresión de suficiencia en la que reconozco a su reverendo padre, al que no puede parecerse más la jodía. Es la segunda vez que me llaman «mojigata» en menos de cuarenta y ocho horas, al final voy a tener que hacérmelo mirar, pienso.
–No me hables así –trato de imponerme–. A ver si te crees que tu hermano y tú nacisteis por obra y gracia del Espíritu Santo.
–Por favor, mamá. El sexo ya hace décadas que dejó de ser una mera herramienta de procreación, ahora el sexo es una faceta más de la expresión de nuestros cuerpos, un arma liberadora frente a la represión que hemos sufrido las mujeres a lo largo de tantos años en los que se nos exigía la virginidad, ¿es que no te das cuenta? –se explaya, como si me estuviese dando un mitin de liberación sexual.
–¿A mí me lo vas a contar? A tu abuela le faltaba hacerme la prueba del pañuelo cada vez que volvía a casa –protesto. De otra cosa puede, pero de represión sexual no va a darme lecciones esta niña. Mi madre, después del desengaño amoroso que sufrió con mi padre, quien al parecer le dijo: «Hola, muy buenas, te quiero mucho, te hago un bombo, una servidora, y ahí te quedas», pagó conmigo todas las consecuencias de haber sido engañada. Y me dio sermones sobre la importancia del matrimonio, que para los hombres eso de prometer hasta meter… era ley de vida, etcétera. Aun así, no me casé virgen, me casé embarazada, y demasiado joven, lo que da para tener una hija de dieciséis años que se cree que me va a contar a mí el origen de la vida–. En resumen, que me he encontrado esto en el bolsillo trasero de tus pantalones y solo quería decirte que tengas cuidado con los chicos –revelé mostrándoselo.
–Ah, si es por eso, tranquila, el condón es de mi amiga Lucía. Como la madre le registra la ropa, me pidió que se lo guardase. Y por los chicos no te preocupes, soy lesbiana. –Zas, en toda la boca. Quizás debí darme cuenta cuando se deshizo de la larga melena ondulada a principios de año, esa que mantenía desde la primera comunión, y se cortó el flequillo como si le hubiesen dado un hachazo en la frente. O el verano pasado, cuando me pidió que donase todos sus vestidos y se hizo ese tatuaje de dos signos femeninos entrelazados en el muslo, con henna. Los auténticos se los tengo prohibidos hasta los dieciocho. Que no, que todo eso son tópicos, meros estereotipos, me digo. Ay, mi niña, que se supone que le tendría que haber costado mucho salir del armario y me lo ha soltado sin más. Sería un armario sin puertas. A mí me da igual si le gustan los hombres o las mujeres, mientras sea feliz. Además, vista la experiencia de nuestra familia con los hombres, con un padre desaparecido y un exmarido, casi mejor.
–Pues ten cuidado con las chicas –le suelto. Ella sonríe haciéndome saber que entre nosotras no está todo perdido a pesar de su rebeldía adolescente.
–Tranquila, por ahora solo practico sexo oral, aún no estoy preparada para nada más. Aunque me han dicho que se me da muy bien –me suelta con una risita, provocándome. ¿En serio? Si yo le hubiese dicho algo así a mi madre se habría quitado la zapatilla voladora con la agilidad habitual. De hecho, ni siquiera necesitaba llevársela a la mano, el mero gesto de quitársela resultaba de lo más efectivo.
–Pues me alegro –digo sin saber por qué. Que los hijos sean buenos en algo es positivo, ¿no? Aunque sea comiendo almejas. Ay, madre, no quiero tener esa imagen en mi mente. Fuera. Fuera.
–¿Me devuelves el móvil?
–Toma –digo entregándoselo, mientras trato de digerir tanta información y tan íntima–. Y tu sobaco peludo comienza a cantar, date bien cuando te duches. –Ella se ríe y vuelve a caer envuelta en el bucle hipnótico de la pequeña pantalla.
Ay, mi niña. Que ya sabe que es lesbiana. Las cosas de las que se entera una antes de preparar la cena.
Y mientras pico los tomates y los pimientos para el sofrito me pongo a pensar con cuántos años me di cuenta de que me gustaban los hombres, mientras mi hijo Pablo, de diez años, hace la tarea en la mesa del salón.
No sé si alguna vez me lo planteé o sencillamente lo supe. De todos modos, conocí tan pronto a Miguel que poco tiempo me quedó para la duda. Yo estaba en primero de Bachillerato cuando una prima suya nos presentó. Me pareció tan alto, tan guapo… Recuerdo que cuando me dio dos besos y cruzamos dos palabras lo que más me gustó de él fue su voz. Era tan grave y profunda que recuerdo que pensé que tenía voz de locutor de radio. De esos de los que te crees todo lo que te cuentan, y yo, me tragué hasta la publicidad.
Cuando llevábamos un año de novios, me regaló un anillo de compromiso con una posible fecha para nuestra boda, cuatro años más tarde, cuando yo acabase los estudios. En el último año de carrera me quedé embarazada, nos casamos en Navidad, antes de que se me notase demasiado, o podría celebrar a la vez mi boda y el funeral de mi madre. Di a luz en junio, y me quedaron casi todas las asignaturas para septiembre. Pero un año más tarde pude acabarla, con mi hija Alejandra enganchada al pecho. Creo que por eso es tan reivindicativa; se mamó el último curso de relaciones laborales.
Remuevo el guiso, huele de maravilla. Y entonces oigo que alguien me llama al móvil. Me asomo al salón y veo cómo Pablo está toqueteándolo, ¿pero no estaba haciendo la tarea?
–Hola, papá –le oigo decir, y me dan ganas de santiguarme–. Sí, está en la cocina –le dice, y me trae el teléfono.
–¿Tú no estabas estudiando?
–Es que…
–Ni es que… ni es ca… A estudiar –le digo, y él arruga el entrecejo en una expresión muy típica de mi ex, que yo, en lugar de una matriz, parece que tenga una clonadora, porque los dos son igualitos al padre, y se vuelve a su asiento a fingir que le he ofendido y de camino pasar unos cuantos minutos más sin mirar el libro–. Buenas noches, Miguel, dime.
–¿Has hablado ya con la niña? –En ese momento me arrepiento de haberle contado lo que descubrí en el bolsillo de sus vaqueros, pero se supone que nos lo contamos todo con respecto a nuestros hijos, o en eso quedamos tras el divorcio–. ¿Quién es el chico? ¿A quién tengo que partirle las piernas? –me pregunta en tono jocoso, dándoselas de padre moderno.
–La niña… La niña se ha bajado al pilón más que tú en toda tu vida. –Le oigo toser, y disfruto de desmontar su papel.
–¿Qué quieres decir con que se baja al pilón? Al pilón… ¿Pilón?
–Al pilón, pilón. En eso no se parece a ti, desde luego –le suelto, y luego me arrepiento. Pero es cierto, mi ex era, dejémoslo en territorial para el sexo, por el norte se las apañaba bastante bien, pero de Despeñaperros para abajo no quería saber nada, por lo menos en el tema lingüístico. Él aguanta la estocada en silencio, aunque sé que no la ha pasado por alto–. Lo siento, eso ha estado fuera de lugar, son los nervios, me ha pillado todo de sopetón. No que la niña sea lesbiana, que eso me da igual, sino saber que… –Me vuelvo y susurro porque no me fío de Pablo, este niño siempre tiene la parabólica puesta–: Que ya está teniendo sus cositas…
–Bueno, Sara, miremos el lado positivo, tiene mucha confianza contigo y es capaz de hablarte sin tapujos.
–Eso sí. Sin ninguno del todo.
–Y, por otra parte, no tendré que aguantar a ningún yerno sabelotodo. Bueno, te dejo, estoy llegando de trabajar y Soraida me ha escrito ya un par de mensajes porque quiere salir, con lo cansado que estoy –me cuenta, y yo me echo a reír.
–Es lo que tiene echarte una novia doce años menos que tú, que cuando ella va, tú vuelves de allí. Y no hace tanto frío, que estás hecho un viejales. Buenas noches, Miguel, que descanses.
–Tú también, Sara. –En el tono de ese Sara, percibo que quiere decirme algo más. Espero un par de segundos en silencio–. Quiere casarse.
–¿Qué? ¿Quién?
–Soraida. Quiere que nos casemos. Tiene esa ilusión de tantas mujeres de vestirse de novia y todo eso.
–Y… ¿tú qué quieres?
–Yo ya pasé por eso y no me hace especial ilusión. No lo sé. Pero sé que la quiero y que no quiero perderla.
–Entonces, creo que lo tienes claro.
Capítulo 2
Después de dejar a Alejandra con el coche dos calles antes del instituto, no sea que la vean conmigo y sus compañeros se den cuenta de que tiene una madre, cosas de la edad me digo para no martirizarme, llevo a Pablo al colegio y esperamos en la fila a que suene la campana.
A él le encanta llegar pronto, porque casi siempre es el primero, pero yo lo odio, porque nos ha tocado una clase… especial. Y no por los niños, sino por los padres. El grupo de WhatsApp de padres es una herramienta cargada por el diablo en la que cada cual se esfuerza por demostrar quién es mejor madre o padre y la, o él, que más se preocupa por su hijo o hija.
La maestra, Encarni, es una chica encantadora, pero con demasiada imaginación. Demasiada al menos, para una madre divorciada y trabajadora. El año pasado se le ocurrió que cada niño de la clase hiciese en cartón un edificio emblemático del pueblo. Pablo se empeñó en hacer la casa de su bisabuela. No es que sea emblemática, al menos fuera de la familia, pero él quiso hacerla. No le quedó mal, hecha con cartón, papel charol, rotuladores y cinta adhesiva, hizo la fachada blanca de dos plantas, con tejas rojizas y una puerta de doble hoja de madera. Pero cuando, en el grupo, otros padres comenzaron a subir fotos de los trabajos de sus hijos, me sentí una mala madre. Si esos niños de nueve años habían realizado semejantes construcciones con miniladrillos de cerámica, metacrilato, remates dorados y pequeños trozos de cerámica esmaltada de la Iglesia, el Centro cultural Jerome Mintz o el Ayuntamiento, que tiemble Moneo. Yo no había ayudado a Pablo, yo había estado echando unas mechas mientras él lo hacía en la trastienda del salón de belleza.
¡Pero se suponía que tenían que hacerlo los niños!
No pasan ni diez minutos antes de que se me acerque una de las madres, Macarena, y me pregunte si sé cuándo es el examen de Inglés. Creo que lo hace para mortificarme, porque nunca sé cuándo es el examen de Inglés, ni el de Matemáticas, es Pablo quien debe saberlo, no yo. Cuando era pequeña hacía la tarea sola, los proyectos sola y estudiaba sola, mi madre solo se encargaba de regañarme o de apuntarme a clases particulares cuando sacaba malas notas. Macarena, en cambio, tiene una agenda, lo sé porque nos lo ha contado al resto de madres, en la que apunta los exámenes de su hija Cayetana, con una anotación una semana antes para que comience a estudiar, y otra el día antes para repasar con ella. Y sé que le encanta preguntarme y que no sepa responderle, lo noto en su expresión. Como ella debe notar que no me cae bien, y no me cae bien desde que Pablo estaba en segundo de Primaria y nos pusieron dos días de puente y se me ocurrió decir en broma a otra de las madres que también trabaja fuera de casa: «A ver qué hacemos con los niños tantos días». Y ella, sin venir a cuento, me respondió: «A mí, como no me molesta mi hija, no tengo ese problema».
Sí, toda una hija de puta.
«Haberla cogido por los pelos y haberle dado un buen moñeo. Le habrías arruinado el efecto del bótox», me dijo Carolina cuando se lo conté. Quizá debería haberlo hecho. Pero no lo hice.
La otra madre desvió la mirada, porque Macarena es madre delegada, y además miembro de la junta directiva del AMPA y representante en el consejo escolar. Si te enfrentas a ella, a tu hijo no vuelven a elegirlo para nada del colegio hasta que acabe Primaria.
–A mí no me molestan mis hijos, en absoluto. Pero las madres que trabajamos fuera de casa hacemos malabarismos para encajar los horarios y además poder darles tiempo de calidad a nuestros hijos, porque lo importante no es las horas que pases con ellos, sino que verdaderamente estés con ellos, no tenerles enganchados a las maquinitas mientras ves telenovelas, por ejemplo –solté y me fui. Fue de esas veces que ni aunque lo hubiese llevado escrito en un papel me habría salido mejor. Y ese año, Pablo fue un árbol en la función del colegio. Un árbol precioso, eso sí.
–En marzo se examina Cayetana del B1 de inglés –me suelta, como si le hubiese preguntado. Y sin saber por qué decido tirarme a la piscina.
–¿Aún no lo tiene? Pablo se lo sacó el año pasado –le respondo. Caída libre y sin paracaídas. Macarena abre los ojos como platos, casi le salta una de las pestañas postizas pelo a pelo. En ese momento a Pablo le da por venir donde estoy.
–Mamá, dice Cayetana que el viernes es su cumpleaños y que no me invita. –Será mala pécora la mocosa, igualita que su madre.
–Es que no lo vamos a celebrar, Pablito. –Ese Pablito me rechina como un tenedor en un plato–. Nos tomaremos un piscolabis con sus primos.
–¿Qué es un psicolabis? –le pregunta ingenuo, mi retoño.
–Una merienda. Solo con sus primos.
–Además, nosotros no podemos, Pablo, cariño. Acuérdate que nos vamos a pasar el fin de semana fuera.
–¿Otra vez al campo de abuela Paqui, mamá? Allí huele raro. –Mi exsuegra fuma puros, aunque delante de los niños no. Si lo hiciese, ellos me lo dirían, creo, pero el olor permanece en la ropa y en la vivienda. De todos modos, no sé por qué se le ha ocurrido la abuela Paqui. Será por lo de ir fuera; ella y su marido tienen una pequeña finca en una pedanía cercana.
–No digas eso, en casa de abuela no huele raro. Y no vamos allí, vamos a otro sitio.
–¿A dónde?
–A otro sitio, Pablo.
–Pero dime dónde.
–Vuelve a la fila, anda, ya te lo contaré, que no quiero estropear la sorpresa. –Por su mirada de desconfianza sé que Pablo no me cree, y hace bien.
–Pablito –le llama Macarena antes de que se marche–. How old are you?
–Very good, thank you.
Mala pécora.
Una vez que suena la campana, como cada día, pongo rumbo al salón de belleza, Beautiful Ladies, se llama, tampoco es que Carolina y Lorena se comiesen mucho el coco pensando nombres.
Antes de trabajar con ellas estuve como encargada de recursos humanos en una empresa inmobiliaria después de tener a Alejandra, cuatro años, hasta que llegó la crisis del ladrillo y se fue todo al traste. A mí me despidieron y no volví a encontrar trabajo de lo mío. Entonces me quedé embarazada de Pablo y, poco después, Miguel, que es electricista, se quedó en paro, como tantos otros, y el mundo se hizo muy muy pequeño durante muchos meses. Después, Miguel, con la ayuda económica de sus padres, montó su propia empresa y las cosas comenzaron a mejorar en cuanto a lo económico, aunque entre nosotros no fue así.
De hecho, nos llevamos mucho mejor desde que nos divorciamos que cuando estábamos casados, hace ya cinco años.
Y yo entré de aprendiz de peluquera en el negocio que acababan de montar mis mejores amigas, pues Lorena es peluquera y Carolina esteticista. Se me dio bien y me saqué el título estudiando por las tardes.
–¿Qué te pasa, Sara? –me pregunta Lorena mientras se pone la bata de trabajo. Está muy guapa con un vestido negro estampado de coloridas flores y el pelo fucsia de rizos recogido en una coleta alta, se lo he dicho nada más entrar. Carolina, vestida con su pijama sanitario morado, está preparando su cabina de tratamiento, por la expresión de su rostro sé que apenas ha dormido.
–Nada –le digo forzando una sonrisa mientras me ato la mía. Pero me conoce demasiado bien, demasiado.
–¿Te ha pasado algo con la Beckham? –pregunta Caro asomando su cabellera castaña por el marco de la puerta para ver mi expresión. En los pueblos todo el mundo tiene un apodo, un mote, sin tu mote no eres nadie, ni eres hijo de nadie, ni tienes familia. Como tanto Macarena como su marido son de fuera y más repipis que un té de las cinco, su apodo les cayó por aclamación popular: los Beckham. A ella le viene al pelo por su cuerpecito escuchimizado y sus tobillitos de canario en horas bajas, por sus modelitos de firma y sus gustos caros, y porque su marido, Don Engominado, que parece peinado por el lametazo de una vaca, tiene un pastizal en el banco que además dirige.
–No. Bueno, hemos hablado algo en el cole…
–No puedo con esa tía, es que no puedo –protesta Carolina–. Te prometo que la arañaba con las uñas de gel hacia arriba.
–No sé quién se habrá creído que es –la apoya Lorena–. ¿Que su marido es el director del banco? Pues mi Ramón es charcutero, y seguro que me tiene más contenta que el suyo a ella con tanta asistenta y tantas pamplinas.
–Por lo menos tendrá mejor butifarra –sugiere Carolina haciéndonos reír.
–Eso ni lo dudes –apunta con un mohín de orgullo en los labios rojos–. Que la distraiga más, así le da menos tiempo de meterse en la vida de la gente…
–Bien dicho, hermana.
–Ya vale, las dos. Que estoy un poco… tonta, pero no es por eso.
–Entonces, ¿por qué es? –pregunta Carolina con los brazos en jarras y una ceja levantada en plan interrogador de la Gestapo.
–En realidad no es nada.
–Ya. Cuéntaselo a otra –insiste.
–¿Has discutido con Miguel? –Lorena busca en mis ojos la respuesta; no puedo mentirles.
–Ya no discuto con Miguel, desde que dejé de ser su mumá no discutimos, ya lo sabes. –El término mumá lo inventó Carolina, que se metía con su hermana y conmigo diciéndonos que éramos mujeres-madres de nuestros maridos, porque estábamos pendientes de ellos como si de un hijo más se tratase. Dígase unas fiebres, dígase un «cariño, límpiate los zapatos que los llevas sucios».
–Los niños están bien, ¿no?
–Sí.
–¡Tu madre! –suelta Carolina de repente, dándome un susto.
–¿Dónde? –me vuelvo creyendo que había entrado por la puerta, pero no hay nadie.
–Has discutido con tu madre.
–Que no he discutido con nadie, Caro. Es que anoche estuve hablando con la niña y me he dado cuenta de que se me está haciendo mayor y no me estoy dando cuenta de nada…
–Te ha dicho ya que es lesbiana, ¿no? –sugiere, y me convierto en una estatua de sal.
–¿Lo sabías?
–Me lo contó hace tres meses, una tarde en la que la acerqué a tu casa porque me la encontré andando, bajando la calle, venía del parque, me dijo que le gustaba una de sus amigas.
–¿Y cómo no nos has contado nada? –protesta su hermana casi más ofendida que yo misma.
–Porque son cosas privadas de Álex, no voy a contaros nada que ella no quiera que sepáis.
–Ah, mira qué bien, me tranquiliza saberlo –ironizo.
–Sabes que si fuese algo grave te lo diría, tonta –protesta, y yo suspiro, confío en ella, a veces pienso que demasiado, pero es así.
–Álex, lesbiana… –reflexiona Lorena–. ¿Puedo estar presente cuando se lo cuentes a tu madre? –pregunta con una sonrisa malévola.
–Eres terrible. Como bien ha dicho tu hermana, son cosas privadas que no voy a contar a nadie a menos que ella quiera –chasco–. Y sí, cuando llegue el momento le dará el parraque. Es capaz de pedirle al cura que le eche agua bendita.
–En el cerebro, habría que echársela a ella. Por día que pasa se vuelve más y más beata. Lo mismo cualquier día se mete a monja.
–Ya sabes lo que dice el refrán: «Dime de qué presumes…» –sugiere Caro, con sonrisa pícara.
–¿A qué te refieres?
–Lo siento, pero valgo más por lo que callo que por lo que cuento. –Se hace la misteriosa, su hermana y yo la miramos expectantes–. No queráis saber tanto, ya os enteraréis.
–Sea lo que sea, tratándose de mi madre, la sorpresa que tenía que dar ya la dio conmigo, así que, bueno, sí, ya me enteraré –me resigno sin demasiado interés–. Por cierto, ¿cómo te fue con el tío ese de Internet?
–De Tinder, Sara. Hablas como mi madre con eso de interné. –Me encojo de hombros, dentro de cinco minutos no recordaré el nombre de la aplicación–. Pues el chico no estaba nada mal, es policía nacional, y tiene un polvazo que no os lo podéis imaginar. Hemos vuelto a quedar este viernes.
–A ver si te hace sentar la cabeza –protesta su hermana.
–Ese hombre aún no ha nacido –dice ella haciéndonos reír–. Y, por cierto, os hago una advertencia a las dos: no vuelvo a quedar para una Noche de Chicas si no vamos a salir.
–¿Por qué? –pregunto preocupada, nuestras Noches de Chicas me ayudan a sobrellevar los fines de semana en los que estoy sola en casa.
–¿Por qué? ¿Vosotras creéis que se le puede llamar Noche de Chicas a estar viendo una película moñas con Doña Pijamas –que soy yo, pero es que estoy más cómoda–, y Doña Lactancia-materna? Me niego, ¿eh? Aquí o salimos o no hay nada que hacer.
–Vale –resoplo. Carolina espera la respuesta de su hermana que parece estar pensándolo.
–Está bien, pero antes de irme tendré que sacarme la leche con el sacaleches, que es un invento del diablo.
–Tu hija va a pasar de tu leche a los cubatas a este ritmo –protesta Carolina.
–¿Y qué quieres? Si le encanta.
–Por mí, como si le dices a Ramón que te ordeñe, pero si queréis Noche de Chicas nos vamos a cenar, a bailar, al cine o a donde sea, y punto.
Capítulo 3
Recojo a Pablo en el colegio y comemos juntos antes de que llegue Alejandra del instituto. Me gustaría preguntarle por qué le habló de su inclinación sexual a Carolina antes que a mí, que soy su madre y la he llevado en mis entrañas. Pero entonces me imagino hablando de sexo con mi madre y siento un repelús que me recorre todo el cuerpo. Demasiada naturalidad ha mostrado ella conmigo, demasiada.
Mientras Pablo hace la tarea en el salón, su hermana se encierra en su habitación a hacer lo mismo, supuestamente. No me atrevo a entrar, aunque me gustaría hablar con ella para que se dé cuenta de que entre nosotras nada ha cambiado, para que sepa que la apoyo y siempre lo haré. Pero no quiero que vuelva a acusarme de invadir su intimidad. Pienso en sus notas y me convenzo de que no tengo motivos para desconfiar.
Me queda poco más de una hora antes de volver al trabajo. Mientras friego los platos pienso que esto de trabajar mañana y tarde no es vida, me siento culpable porque creo que debería dejar de trabajar por las tardes, mis hijos están creciendo y casi no me estoy dando cuenta. Y, a pesar de la rebeldía adolescente, Alejandra es bastante responsable haciéndose cargo de su hermano para llevarlo a casa de su abuela paterna y quedarse con él hasta que Miguel llega de trabajar.
Confío mucho en ella, aunque le huelo la ropa antes meterla en la lavadora.
Cuando detengo el coche en casa de mi exsuegra, Pablo se baja corriendo; Alejandra tarda algo más.
–Álex –la llamo, y me mira desde el otro lado de la ventanilla–. Cariño, avísame si…
–Lo sé –me dice y pone los ojos en blanco, alejándose como Caperucita hacia la casa de su abuelita. El problema es que su abuelita no es de mermeladas, es más de puros habanos con el café. Fue uno de los temas de discusión recurrentes en mi matrimonio, que fumase cerca de los niños.
Cada vez que se quedaba con nuestros hijos y al recogerlos la bofetada a humo me sacudía, sentía ganas de decírselo. Pero Miguel y yo habíamos acordado que las cosas que hubiese que tratar con sus padres lo haría él y de mi madre me encargaría yo. Aunque para él casi nada era tan importante como para tratarlo con su madre. O eso o le temía.
Lo cierto es que al final se lo dijo y le sentó mal. Pero mis hijos dejaron de oler como un cenicero. Aunque últimamente he percibido un olor sospechoso en la ropa al recogerles y tengo el sentido arácnido disparado.
Cuando llego al salón, Lorena está fregando los cepillos del pelo en el lavabo del baño y Carolina preparando una envoltura de chocolate para masaje. Últimamente las tardes están siendo demasiado tranquilas. En mi interior temo que no sean capaces de decirme que no estamos sacando salario para las tres, porque no quiero ser una carga para ellas, las quiero demasiado, pero tampoco tengo otra cosa que no sea este trabajo por el momento. Pienso en la posibilidad de echar currículums en los hoteles cercanos, o quizá en alguno de Conil o Chiclana. Con mi nivel aceptable de inglés quizá tendría alguna oportunidad y siempre he soñado en trabajar en un hotel. La culpa la tiene la serie Gran Hotel, y muy especialmente Yon González, que me mantuvo pegada a la pantalla durante capítulos y capítulos, aunque si alguna vez lo consigo, espero no encontrarme con Concha Velasco por los pasillos.
No puedo permitirme pagar una niñera y mi madre me dejó muy claro que mi necesidad de procrear no iba a amargar su merecida jubilación. Miguel también trabaja mañana y tarde y no me atrevo a dejarles solos más de lo necesario. Así que mis opciones son reducidas.
Lorena me oye entrar, se vuelve y me sonríe. Vengo cargada con un termo de café, porque siempre soy la última en llegar y alcanzamos el acuerdo de que la última traía el café por las tardes.
–Tenemos que vender más ampollas de placenta vegetal, a ver si así no hay tantos pelos en el cepillo –afirma haciéndome reír.
–Yo me voy a tener que echar unas cuantas, se me está cayendo el pelo –admito–. Y es que, como siga así, con el estrés, voy a acabar como Mortadelo.
–Exagerada –dice mientras seca los cepillos.
–Ya sabes lo que dicen: «En el tiempo de la berenjena a la mujer se le cae la melena» –dice Carolina, que remueve su mezcla sentada a la pequeña mesita del salón.
–¿Eso no es en otoño? –dudo.
–Pues si ese refrán no te gusta me invento otro. «Al inicio del verano… te quedas con los pelos en mano». ¿Te gusta más este? –sugiere haciéndonos reír a las dos.
–Eres terrible. Qué bien huele lo que estás preparando –le digo cuando se levanta y se dirige a su cabina de tratamiento.
–Dan ganas de comérselo, ¿a que sí?
En ese momento una pareja cruza ante el escaparate. Deben de tener veintipocos años. Él la lleva agarrada por la cintura, con su cuerpo pegado a su espalda como si le faltasen brazos para abrazarla, la besa en la mejilla y ella sonríe, se vuelve y le besa en los labios embelesada. Caminan dando pequeños pasitos, sin que él le quite los ojos de encima en ningún momento, y ella se acurruca bajo su brazo y le abraza como si quisiese respirarle.
–Todo eso se acaba –me dice Lorena que me ha cazado mirándolos–. Nosotras también lo tuvimos y se acabó. Es la época del glamur, cuando todo es bonito y maravilloso, cuando el otro no tiene defectos, solo virtudes, cuando te gusta hasta… el lunar verrugoso que tiene en la frente. Y después, cuando esa época pasa, se acabó todo ese mimo, el estar pendiente de ti como si fueses la única mujer del mundo, el que le sudasen las manos cuando cogía las tuyas, que fueses la primera para todo, que se perdiese el fútbol por acompañarte a un centro comercial… Y te sientes afortunada si no se olvida de los aniversarios y de tu cumpleaños, y tiene un detalle un día que otro.
–Lo sé. Pero no debería ser así –aseguro resignada mientras la pareja sube a su coche, aparcado junto a la peluquería, y se marchan.
–Pero es lógico, si todo ese nerviosismo y esa inquietud, ese frenesí del enamoramiento durase toda la vida nos moriríamos de un infarto. –Su practicidad me desarma y me hace reír–. De verdad te lo digo. Pero cuando todo eso se acaba, queda el amor de verdad, o el desamor.
–A mí me duró lo bastante como para conocer ambos.
–Y cuando llegan los niños tus prioridades cambian por completo. Yo me siento afortunada por no haberme divorciado el primer año de Gala; discutíamos a todas horas. Porque todo el mundo te vende la moto de que la maternidad es lo más bonito del mundo, pero nadie te cuenta que vas a dormir menos que los protagonistas de las películas de Freddie Krueger. Ni te dicen que te van a salir unas estrías como autovías por todo el cuerpo, ni que tendrás que remangarte las tetas en los calcetines. Y mucho menos te advierten de que tu relación de pareja va a cambiar, que ya no tendrás sexo cuando quieras, sino cuando puedas. –No puedo más que asentir convencida–. Que cuando estamos haciéndolo y noto que Ramón se retiene para durar más, me dan ganas de darle una hostia, ¿es que no se da cuenta de que como la niña se despierte con el ruido y se venga a la cama se acabó todo? O vamos al grano y pim pam pum, o vivimos en un coitus interruptus perpetuo. Y conste, que mi hija es lo que más quiero en el mundo entero y que soy capaz de todo por ella.
–¡Pues por eso yo no me quedo con ninguno y voy cambiando! ¡Y para niños ya tengo los vuestros! –protesta Carolina desde el interior de su cabina.
–A Miguel y a mí nos pasaba lo mismo, nunca era buen momento para el sexo, y Alejandra todas las noches se pasaba a nuestra cama. –Me acuerdo entonces de la conversación con mi ex la noche anterior y una sensación extraña me envuelve–. Miguel y Soraida se van a casar. –La cara de Lorena se paraliza. Carolina sale de la cabina a toda velocidad con una paleta chorreante de chocolate y me mira escudriñando mi reacción para tratar de analizar mis sentimientos.
–¡Lo sabía! ¡Sabía que te pasaba algo!
–¿Cuándo te lo ha dicho? –pregunta Lorena.
–Ayer. Él dice que no lo tiene claro, pero sé que lo hará, porque le conozco, y porque es normal, ella es una chica joven, tiene veinticinco años, y le hace ilusión, y lo hará por ella.
–Y… ¿Bien? –sugiere Carolina.
–Sí, sí. Me siento un poco rara, la verdad. Sé que no le quiero. A ver, le quiero porque es el padre de mis hijos y hemos compartido más de quince años entre novios y casados, pero hace mucho que dejé de estar enamorada de él. Además, sabéis que cuando nos separamos estaba deseando que conociese a alguien porque no quería verle triste. Y esa chica, Soraida, me parece bastante centrada para lo joven que es, y con los niños se porta bien, hasta donde sé. Pero me preocupa la reacción de ellos cuando su padre se lo diga. Sé que en el fondo les gustaría que volviésemos a estar juntos. Pablo me ha preguntado muchas veces por qué su papá y yo nos separamos, y a su edad no es capaz de entender que sencillamente se nos acabó el amor.
–Se te acabó a ti, principalmente –apuntilló Lorena.
–No, Lore. Se nos acabó a los dos, aunque fui yo la que cogió el toro por los cuernos y dije que debíamos poner punto y final a algo que no iba a ninguna parte.
–Con dos ovarios –me jalea su hermana.
–Y ya llevaba un par de años en los que en mi interior casi que deseaba que me diese alguna excusa para dejarle. Si me hubiese puesto los cuernos todo habría sido mucho más fácil, por crudo que suene decirlo. Porque todo el mundo lo hubiese asumido como algo natural, sus padres, mi madre, los amigos, todos. Pero no les fue tan sencillo entender que ya compartíamos tan pocas cosas que ni siquiera nos echábamos de menos cuando estábamos separados. Que cuando él se iba un fin de semana con el equipo de ciclismo a hacer una de sus rutas locas, ni notaba su ausencia en casa. Y sabía que él sentía lo mismo, pero estaba aferrado a mí, no por amor, sino por… comodidad, o por miedo al cambio. No es fácil afrontar que todo lo que ha sido tu mundo hasta ese momento se desmorone. Yo tenía el mismo miedo, pero también tenía muy claro que si no éramos felices juntos no haríamos felices a nuestros hijos.
–Y fuiste muy valiente –afirma Carolina con una sonrisa que rezuma orgullo.
–Nunca os lo he dicho, pero tuve dudas, sobre todo por mis hijos, por el daño que estaba haciéndoles con el divorcio. Y todavía no sé cómo fui capaz de seguir adelante, de dónde saqué la fuerza. Y ahora, el tema este de la boda, por un lado… me aterroriza que les haga sufrir y por otro… Siendo completamente sincera, siento un poco de envidia. Porque él tiene a alguien a quien abrazar por las noches, a quien besar y con quien compartir su vida, y yo… Yo no lo tengo y nunca lo tendré.
–¿Otra vez con las mismas? –me pregunta Carolina.
–Sara, no digas eso. Tú no tienes pareja porque no quieres –insiste Lorena.
–Eso me digo a mí misma para no deprimirme –admito con una sonrisa triste–. Pero lo cierto es que han pasado cinco años desde el divorcio y no he encontrado a nadie que me haya hecho sentir algo. Ya no te digo un amor como el de las películas, ni siquiera como el que sentí por Miguel al principio, sino algo, una ilusión, un cosquilleo en el estómago…
–Quizá es que te has vuelto demasiado exigente, amiga. Cuando hemos salido alguna vez se te han acercado muchos tíos y no te interesaba ninguno –sugiere Carolina.
–Divorciados fritos por echar un polvo o niñatos que creen que las maduritas somos más fáciles.
–Yo lo soy –admite Carolina haciéndome reír.
–No es eso lo que busco. Cuando hemos salido en el pueblo sentía como si llevase el cartel de libre en la frente. Soy la primera que echo de menos el sexo, pero no soy capaz de hacerlo con un extraño, además tengo demasiadas estrías, michelines y celulitis…
–Pero si eres un pibón. ¿Cómo puedes decir esas cosas? –protesta Lorena.
–Porque no soy ciega, Lore. Ya sabía que era muy improbable, por no decir imposible, que volviese a conocer a alguien que me ilusionase, pero cada día que pasa tengo más claro que me quedaré sola. Y está bien, no pasa nada, lo acepté en ese momento y lo acepto ahora, pero también sé que cuando los niños hagan su propia vida, será bastante duro.
–Pues te digo por experiencia que hay que besar muchos sapos hasta encontrar al príncipe –afirma Carolina con una sonrisa compasiva.
En ese momento suena la campanita de la puerta, y entra la señora Rosario, una sexagenaria que es clienta habitual. Viene a cortarse el pelo y hacerse su típico cardado semanal. Lore me sonríe con tristeza; sin darme cuenta los ojos se me han empañado, hace mucho que no hablaba de nada de aquello, después del divorcio me había cerrado herméticamente.
–Buenas tardes, ya estoy aquí, Sara.
–Perfecto, pase al sillón, Rosario, voy a dejarla tan guapa como siempre.
Cuando llego a casa me da el tiempo justo de recoger el salón, darme una ducha y servirme una copa de vino mientras preparo macarrones con queso. A mis hijos les encantan, es una de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo.
Rememoro la conversación con mis amigas, fue el único rato que tuvimos para hablar porque tras la señora Rosario llegaron una a una todas las clientas citadas en la tarde y apenas tuvimos el tiempo justo para un café de pie y cruzar dos palabras.
No quiero que se preocupen por mí y sé que lo que les he confesado de forma tan descarnada quizá les haya hecho daño. No quiero que sufran por mí, porque estoy bien, un poco decepcionada con mi vida sentimental, pero bien.
El horno comienza a pitar, los macarrones están listos. Me digo que no voy a cenar, esta mañana me pesé y se me quitaron las ganas de comer en un año, tengo que perder por lo menos ocho kilos para estar en mi peso saludable. Apago el horno y saco la cena, la dejo sobre la arandela metálica que he dejado preparada en la encimera de la cocina y oigo cómo se abre la puerta de entrada.
Oigo la voz de Pablo que le grita algo a su hermana, pasos, y llego en el momento de oír el portazo de la habitación de mi hija. Entonces me encuentro a Miguel en el salón, con la cara descompuesta y a Pablo que se sienta en el sofá y enciende la tele. Supongo que ha sucedido algo, porque desde que nos separamos mi ex solo entra a casa cuando hay alguna novedad importante.
–¿Qué ha pasado? –pregunto y él se pasa una mano por la frente que lleva por el cabello oscuro hasta la nuca. Bajo la luz del salón percibo que el pelo se le ha puesto más canoso y hay arruguitas nuevas alrededor de los ojos castaños; los años también pasan por él.
–Álex y Soraida han discutido.
–¿Por qué?
–Soraida nos contó que ella y papá se van a casar y Álex le dijo que cómo iban a casarse si papá le dijo que no tenía ni un euro y por eso no le compraba una moto para ir al instituto. Y que antes de celebrar nada tiene que comprarle la moto que ella ha pedido antes. Entonces Soraida le dijo que ella no era nadie para decidir eso, que eso lo decidiría papá. Entonces Álex le respondió que ella sí que no era nadie, solo una arrastrada que se había pegado a papá como una lapa para irse de su casa –miro a Miguel, él desvía la mirada haciéndome saber que la cosa no ha quedado ahí–. Entonces Soraida le ha dado una bofetada a Álex y Álex la ha cogido de los pelos. –Siento cómo la sangre se me sube a la cabeza, estoy a punto de pitar como una tetera.
–¿Que tu novia le ha dado una bofetada a mi hija?
–Ella no debería… –Le cojo del brazo con todo el disimulo del que soy capaz y tiro de él hasta la cocina, apartándonos de Pablo, que absorto por la televisión, se ha olvidado de nosotros.
–¿Y tú no hiciste nada?
–Álex la agarró de los pelos…
–¿Y qué pretendías que hiciese? ¿Qué le tocase las palmas por abofetearla? Estaba planeando el castigo que iba a ponerle a tu hija por haberle dicho todo eso, pero me imagino que tú tendrías que ponerle un castigo a tu novia también, ¿no? Se supone que Soraida es la adulta, ¿no? Tu hija tiene dieciséis años, podría denunciarla y se le iba a caer el pelo…
–No saquemos las cosas de quicio, ¿vale? No ha sido una bofetada, solo le ha rozado. No es para tanto… –Al oírle decir aquello, toda mi maleta emocional sobre su balanza sobre las cosas que eran o no importantes para él regresa a mí y es una carga demasiado pesada.
Todo aquello que no perteneciese al círculo que rodeaba su ombligo no era para tanto. Cuando me enfadaba porque habíamos quedado a las dos para ir a comer y me pasaba una hora con los niños arreglados sentados en el salón y él llegaba empapado de sudor después de haber estado tomándose un par de cervezas tras salir con la bici, no era para tanto. O cuando me cambiaba los planes porque le había surgido una ruta, o porque un cliente necesitaba que se quedase esperándole, tampoco era para tanto.
–Mira, para mí es importante, para tu hija es importante. Y si para ti no lo es, te recomiendo que lo sea porque si esa mujer vuelve a ponerle un dedo encima a uno de mis hijos me haré un collar con sus dientes. Te lo digo muy en serio, Miguel, espero que le pida perdón a tu hija, como ella se lo pedirá por haberle faltado al respeto y tirado del pelo. Si no lo hace, estoy dispuesta a todo.
–No seas melodramática.
–Melodramático va a ser cuando la Guardia Civil vaya a buscarla al trabajo y se la lleve detenida por agredir a una menor. Mira, Miguel, que mis hijos son lo único intocable que tengo. A mis hijos no, Miguel.
–También son mis hijos.
–Pues defiéndelos.
–Hablaré con Soraida, pero dejemos las cosas estar.
–Que le pida perdón.
–Buenas noches, Sara.
–Adiós.
En cuanto se marcha me acerco al dormitorio de Álex. La oigo llorar y, aunque sé que es muy probable que me eche a gritos, llamo a la puerta con los nudillos y entro.
Es una leonera. Pero en ese momento me importa muy poco que cuatro o cinco sujetadores cuelguen de uno de los postes de la cama y que pueda jugar a «Encuentra la pareja» con varios calcetines desperdigados por el suelo.
–¡Vete! –Es mi recibimiento, arrebujada en el edredón nórdico, con la voz congestionada por las lágrimas. Me acerco a ella y me siento a los pies de la cama. No digo nada–. ¡Que te vayas! –insiste, mientras llora sin consuelo.
–No me voy a ir. Me voy a quedar aquí, quieras o no –le digo con calma.
–¿Tú también vas a justificarla? –pregunta con la voz entrecortada por el llanto.
–Por supuesto que no. No tenía derecho a darte una bofetada. –Hace menos ruido, sé que me está oyendo–. Y tú tampoco a insultarla ni a agarrarla del pelo.
–Le he dicho la verdad, y la verdad duele –protesta, volviéndose para mirarme por primera vez, sus ojos están enrojecidos. Me parece tan indefensa en ese momento, me mira desde sus preciosos iris azules. Me acerco un poco más y ella echa las piernas a un lado, con lo que me dice que puedo seguir acercándome; poso una mano en su muslo.
–Hay muchas verdades, cariño. Si solo hubiese una todo sería mucho más fácil, pero la verdad tiene muchos matices…
–Pero papá no me defendió. La quiere más a ella que a nosotros. Nosotros le importamos una mierda… –Mientras me lo dice se me parte el corazón, no puede creer eso de verdad. Su padre los quiere, les adora, aunque a veces se comporte como un descerebrado.
–Eso no es cierto, Álex. No se trata de a quién quiere más papá, solo sé que papá os quiere, pero esta situación también es nueva para él y creo que no está sabiendo manejarla.
–Soy su hija, y prefiere celebrar una boda falsa y asquerosa con una tía que nunca te llegará a la suela del zapato a comprarme una moto a mí, que tengo que hartarme a andar para ir al instituto… –Entonces entiendo que muy probablemente el tema es la boda; no quiere que su padre vuelva a casarse.
–Cariño, yo no soy Soraida, y cada una tendremos nuestras cosas buenas y malas. Papá la quiere, y ya eso debe ser un motivo para que le des una oportunidad –digo tratando de no pensar en que ha golpeado a mi hija cuando en realidad lo que me gustaría es cogerla por los pelos yo misma y arrastrarla a lo troglodita–. Eso, por supuesto, no le da derecho a golpearte ni a ti ni a tu hermano, y lo he hablado con papá y lo tratará con ella para que no vuelva a suceder nunca, jamás.
–¿Crees que papá lo hablará con ella? ¿En serio? –me pregunta, y no sé qué responder. Por su propio bien espero que sí, o será a él a quien arrastre por los pelos.
–Álex. Sé que es una situación nueva, sé que a Pablo y a ti os encantaría que todo fuese como antes, pero eso no es posible, porque papá y yo hemos cambiado y tenemos caminos distintos…
–Pero no es justo.
–La vida no lo es, cariño, y hay que sobrellevarla de la mejor manera posible. Nunca creí que me separaría de papá, creía que envejeceríamos juntos y, sin embargo, un día me di cuenta de que ya no me hacía feliz, ni yo a él…
–Yo quiero que seas feliz, mamá. Que los dos lo seáis. Pero no quiero que papá tenga otro hijo con ella y deje de querernos –me dice rompiendo a llorar a lágrima viva y se echa a mis brazos. Doy gracias al cielo porque mi niña sigue ahí dentro de ese cuerpo adolescente y la aprieto contra mí con el corazón roto.
–Papá nunca dejará de quereros, vida mía. No puede. Su corazón no se lo permitiría…
La dejo descansar y mientras doy de cenar a Pablo. Cuando me asomo de nuevo está dormida. Después de arropar a su hermana me salgo al patio interior de la casa, la brisa nocturna de finales de junio me reconforta y me da fuerzas para hacer una llamada. Da todos los tonos, pero nadie coge el teléfono, así que decido enviarle un mensaje de voz:
–«Hola, Soraida, sé que habremos hablado un par de veces en estos dos años y no me pareces una mala persona, sé que eres joven y a veces eso hace a las personas impulsivas, pero te advierto que si vuelves a ponerle un dedo encima a cualquiera de mis hijos me haré un llavero con tus ojos verdes. Gracias y buenas noches».