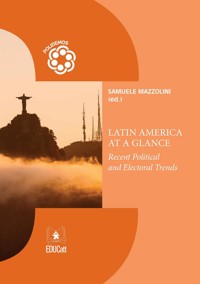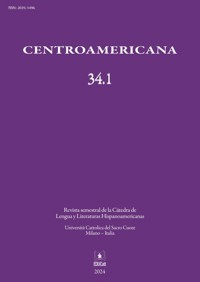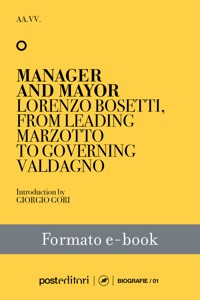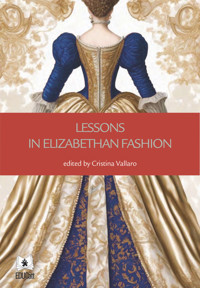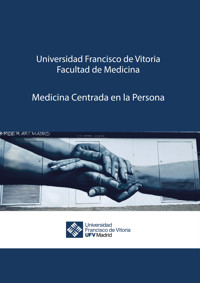Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nowevolution
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Tiene disponible la última apuesta de relatos de ciencia ficción de nuestra editorial. Somos conscientes de que te presentamos una antología que en este caso destacamos por su frescura, por su calidad, y por esos valores que el género Steampunk nos permite desarrollar entre grandes artilugios, máquinas de vapor y muchos rodamientos El Steampunk ha recreado ese punto de la historia humana de avance, de invenciones, de sostenibilidad, y aquí se ve representado por trece relatos que buscan esa ilusión, ese objetivo, esa promesa. Quizá el tiempo de volver a esa ilusión, de hace más de un siglo y medio, haya llegado ahora. Disfruten ustedes de nuestra ilusión retrofuturista y con los mejores deseos. Esperamos que disfruten de las grandes escritoras y escritores que componen esta selección a la que hemos dedicado tiempo para escoger grandes historias Steampunk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
.nowevolution.
EDITORIAL
Título: Quasar 4, steampunk.
© 2021 VV.AA
© Ilustración de portada: Warm Tail
© Diseño Gráfico: Nouty
Colección:Volution
Director de colección y antología: JJ. Weber
Coordinador antología: Víctor M. Valenzuela
Relatos y autores:
El abuelo automático Antonio Sancho Villar.
El latido de Londrum Cristina Carou.
La llamada Dioni Arroyo.
Kalí de Sangre Giny Valrís.
La noche blanca Javier Solé González.
La tienda de recuerdos Laura López Alfranca.
Opio María Angulo Ardoy.
La noche de los cien mil y un Jacks Miguel Matesanz.
Escrito en las estrellas Miriam Álvarez Elvira.
La respuesta Pedro Moscatel.
Primun non nocere Rafael Verdejo Román.
El soldado isabelino Sheila Moreno Griñón.
Turbinia Víctor M. Valenzuela.
Primera edición julio 2021
Derechos exclusivos de la edición.
©nowevolution 2021
ISBN: 978-84-16936-63-2
Edición digital agosto 2021
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
conlicencia.com - 91 702 19 70 / 93 272 04 45.
Más información:
nowevolution.net / Web
[email protected] / Correo
@nowevolution / Twitter
nowevolutioned / Instagram
nowevolutioned / Facebook
Para todos aquellos que imaginan un tiempo mejor.
Prólogo
Bienvenidos al pasado. En Nowevolution hemos apostado con la serie de Quasar para traerles una selección de relatos de ciencia ficción. Se han publicado relatos de todo tipo: ciencia ficción dura, distopía, exploración espacial, crítica social. Prácticamente se han incluido narraciones de casi todos los subgéneros de la ciencia ficción.
Ahora tenemos el enorme placer de editar un monográfico de Steampunk un género particularmente atractivo y que da margen a generar historias extremadamente interesantes. El Steampunk se inspira directamente de las primeras novelas de ciencia ficción editadas durante el siglo xix con nombres tan relevantes como Mary Shelley, Julio Verne, H. G. Wells, Mark Twain y Arthur Conan Doyle entre otros.
Encontrareis relatos muy variados: algunos con una fantasía desbordante, lo que se denomina Steampunk en entorno fantástico, otros donde la historia arranca en un contexto histórico real y acaba derivando en una ucronía que se encuadran en el llamado Steampunk histórico.
Todos estos pasados posibles son vuestros, sin excepciones. Dejad volar vuestra imaginación y sentiréis el siseo de las calderas, oleréis el humo de las chimeneas, viviréis la revolución industrial en primera persona. Todo será posible, aquí y ahora.
Como en otras ocasiones, quisiéramos concluir dando la enhorabuena a los autores finalistas y especialmente expresar nuestro agradecimiento a quienes confiasteis en nosotros enviando relatos a las convocatorias.
Larga vida y prosperidad…
Víctor M. Valenzuela.
Antonio Sancho Villar.
Broté de una raíz de mandrágora el 17 de marzo de 1992. Estudié Filología Inglesa y Teoría de la Literatura en Sevilla y Salamanca.
He publicado la novela corta La noche del vacío (Pulpture, 2017), el folletín La puerta de Pandora (Pulpture, 2017) que quedó finalista en los premios Ignotus 2018, y he colaborado en varias antologías de relato, como Error 404 (Relee, 2017), y revistas como Ulthar y La cabina de Nemo.
Trabajo en publicidad como escritor freelance.
Resumen deEl abuelo automático:
El cuerpo del abuelo Mendieta, veterano de las guerras carlistas, quedó destrozado en el asedio de Bilbao, y para sobrevivir tuvo que ser confinado en un aparatoso organismo mecánico. A pesar de todo, el abuelo trata de hacer una vida normal: atiende a las tertulias de los cafés, se queja amargamente del gobierno liberal y revive para su nieto las gestas pasadas de la familia Mendieta. Porque más vale honra sin cuerpo que cuerpo sin honra.
El abuelo automático
Recuerdo al abuelo Mendieta sentado en su sillón favorito de la biblioteca, con un libro abierto en el regazo. Yo lo miraba desde la larga alfombra persa, rodeado por mis juguetes mecánicos. El abuelo se volvió hacia mí, me guiñó un ojo con esa cualidad artificiosa, como de muñeco, que se intuía en todos sus gestos. Luego introdujo sus dedos en algún punto indefinido bajo la barba y con un hábil juego de manos se arrancó la cara. Quedaron expuestas las esferas de sus ojos azules, fijos en mí, flotando en la vorágine de ruedas dentadas, giroscopios y émbolos que componían su verdadero rostro.
Mi madre decía que al abuelo todavía le quedaba algo humano en su cuerpo, pero no estaba segura de qué. Un detalle, un pedacito de carne o alma ocultos en el corazón de aquel laberinto móvil. Era cierto que el abuelo seguía mostrando todas las manías y particularidades de una mente humana. Los domingos se ponía su boina roja de veterano carlista para salir a pasear, bebía vino y café a pesar de no poder saborearlos, por pura costumbre; y hacía un gesto obsceno —no podía escupir— cada vez que la reina Isabel o el presidente Narváez aparecían de improviso en el holovisor del salón para dar un discurso a la nación a través del canal oficial. También soñaba. Algunas noches, al pasar por delante de su habitación, oía al abuelo revolverse presa de las pesadillas, intentando respirar inútilmente —no tenía pulmones— y haciendo un sonido como de trompetín atascado. Como no podía hablar, se comunicaba con nosotros introduciendo cilindros de cera pregrabados en un reproductor instalado a la altura de su pecho, pero la limitada variedad de las frases y el movimiento de los labios de caucho, que no se correspondía con sus palabras, le hacían parecer una inquietante marioneta. Debido a estos inconvenientes, el abuelo había ido cayendo en un obstinado mutismo del que solo salía para gritar, cuando la situación lo requería, un estentóreo «¡Mueran los liberales!» que atraía miradas reprobadoras.
El resto de sus sentidos habían quedado reducidos a la mínima expresión: oía aceptablemente, porque debía quedarle algún residuo de tímpano, y veía. Quizás sus ojos, aquellos ojos desnudos que había visto en la biblioteca, eran todavía humanos y a su interior, al corazón azul de las pupilas, se había replegado su alma. De lo que estoy seguro es de que no tenía tacto. Una tarde de invierno, de niño, cogí con las tenazas un ascua de la chimenea y la acerqué sigilosamente a la mano enguantada del abuelo, que reposaba en el brazo del sillón. La dejé ahí largos minutos, mientras la tela del guante se consumía y asomaba al otro lado el dedo férreo, y éste se calentaba hasta volverse incandescente y prendía su huella en el estampado floral del sillón. Cuando me cansé del experimento retiré el ascua, levanté la vista: el abuelo me miraba con algo parecido a la tristeza. Tampoco, creo, podía oler.
El abuelo perdió su cuerpo en la guerra. Mi madre hablaba del asunto con un orgullo secreto: se había quedado sin la mayor parte de su padre, pero a cambio ganó algo de ajada gloria y una historia que contar. Ocurrió en 1835, durante los últimos días del asedio de Bilbao. El abuelo era capitán de una compañía de cazadores atrincherados en el santuario de Begoña. Amanecía cuando vieron aparecer, revisando las posiciones artilleras, al general Zumalacárregui acompañado de su estado mayor al completo. El abuelo Mendieta, ferviente absolutista, fue a cuadrarse ante el héroe de la causa carlista cuando una sombra los engulló: era la flotilla de dirigibles de Espartero que iniciaba un bombardeo con gas sarquífeno sobre las posiciones en el alto de Artagán y en Begoña. Todos sacaron las máscaras antigás reglamentarias, mientras la nube venenosa los envolvía. Se dieron cuenta entonces, con horror, de que el general no llevaba la suya. No me imagino qué defecto en su instinto de auto-preservación llevó al abuelo a quitarse la máscara y encasquetársela a Zumalacárregui, que lo miraba incrédulo. No le bastó condenarse a una muerte segura, sino que, como le gustaba recalcar a mi madre, el abuelo se irguió, gallardo en su uniforme azul marino, y aspiró con fuerza el gas como último desafío a la muerte y la cordura. El sarquífeno empezó a devorar sus tejidos blandos. Sus pulmones quedaron reducidos a piltrafas tumescentes en los primeros minutos, luego el aparato digestivo, los músculos, toda su compleja estructura de carne hasta casi reducirlo al hueso.
El abuelo habría muerto enteramente de no ser por el empeño personal de Zumalacárregui, que lo entregó a sus tecnomédicos particulares con la orden de salvar aquel despojo de cualquier manera posible. Lo trasladaron a Durango para operarle lejos de los combates. Lo mantuvieron con vida, no sé cómo, durante el largo proceso de ir sustituyendo su organismo deshecho por otro mecánico: cambiaron los motores biológicos por sistemas de transmisión, por miles de relojes de arena que se volteaban periódicamente para impulsar la escasa sangre que le quedaba dentro, palancas y correas de cuero para conseguir la flexión y la extensión, la sístole y la diástole, todo animado por la sola energía del movimiento cuidadosamente atesorado, transmitido y multiplicado. Lograron el milagro. Mientras estaba convaleciente, mi abuelo, habitando un universo de dolor y fiebre, se enteró de que aquel mismo día del ataque, apenas unas horas después del bombardeo con gas, una bala perdida había herido al general Zumalacárregui en la pierna, y que éste había muerto por una septicemia perfectamente evitable si tan solo hubiese tenido a sus tecnomédicos cerca. Al terminar la historia mi madre asentía, orgullosa de aquel heroísmo hueco, y desde su sillón el abuelo añadía, incrustándose un cilindro pregrabado en el pecho: «Por Dios, la Patria y el Rey».
Cuando se quedó sin cuerpo mi abuelo tenía veintiocho años y llevaba cinco casado con la abuela Enriqueta. Era una edad demasiado temprana para perder el tacto, el deseo. Ver regresar de la guerra a aquel maniquí, remedo del hombre que había partido, fue demasiado para mi abuela. Imagino al abuelo sentado al borde de la cama enclaustrada en doseles carmesíes, explicando a su mujer que aquella parte de él ya no volvería, que por pudor católico o simple economía de medios los tecnomédicos no habían pensado en fabricarle un miembro neumático, algún tipo de sustituto artificial para sus genitales. Quizás trató de satisfacerla de formas poco ortodoxas, envolviendo las manos metálicas en terciopelo para acariciar el cuerpo todavía sediento de la abuela Enriqueta, o intentando aprovechar de alguna manera la vibración de su maquinaria de relojería. Para él debían resultar frustrantes aquellas sesiones de manoseo sin tacto, de malear el cuerpo de su mujer como a una res extensa anónima, ni fría ni cálida, ni suave ni áspera. Ella no aguantó mucho tiempo la situación y un día, al volver de la calle, el abuelo se encontró con la carta de despedida en la cómoda de la entrada, y a mi madre, llorosa, en brazos de la criada. Desde entonces no se habló de la abuela en su presencia, y cada vez que por descuido la oía mencionar, corría a buscar su saquito de cilindros de cera y reproducía ese de «¡Mueran los liberales!».
Quizás porque necesitaba algo que lo distrajera del abandono de Enriqueta, o porque debía buscar alguna fuente de ingresos, ya que el gobierno de Espartero había suspendido las pensiones y rangos para los carlistas facciosos, el abuelo entró a trabajar de relojero. Él no se lo tomaba como una profesión, porque eso habría ofendido su orgullo de hidalgo, sino como una afición por la que cobraba donaciones. El murmullo de minuteros y ruedecillas que llenaba su taller se confundía con el de su propio organismo mecánico. Lo cierto es que el abuelo Mendieta, desde su transformación en autómata, había desarrollado una íntima simpatía con los relojes. Formaban una extensa y multiforme familia que lo arrullaba con su conversación interminable. Él mismo necesitaba, para vivir, que se le diese cuerda cada veinticuatro horas: en el interior de su tórax pendían tres pesas doradas, sujetas con cadenas, que iban bajando por efecto de la gravedad e imprimían el movimiento vital que se transmitía a través de cintas, giroscopios y clepsidras, hasta la última articulación del abuelo. Mi madre, desde muy pronto, me enseñó a darle cuerda al abuelo. Si las pesas llegaban al final de su recorrido sin que alguien se ocupase de volverlas a subir —debido a un imperdonable fallo de diseño, no alcanzaba a darse cuerda a sí mismo—, el abuelo se pararía. Lo recuerdo inclinado sobre la mesa de su taller, sumergido en el tic-tac enloquecedor de las decenas de relojes que esperaban arreglos o mantenía en observación. Me acercaba sigiloso a su espalda, pegaba el oído a las vértebras de latón y escuchaba al otro lado las pesas que iban bajando lentas, seguras como la muerte.
El abuelo me llevaba con él, cada miércoles, a una tertulia de veteranos absolutistas en el Café Imperial, un universo marchito con aire de museo o castillo gótico. Allí le invitaban a una copita de orujo, que él se echaba al gaznate con cierto gesto de hastío, porque lo mismo le daba beber eso que agua de charco, todo le atravesaba verticalmente como un fantasma insípido. Formaban parte de la tertulia el padre González, un cura que había dirigido una partida de fama terrible en los montes Obarenes; el coronel Sebastián Borges, antiguo ayuda de cámara de su majestad Carlos V, que tenía una pavorosa mandíbula mecánica, sustituta de la que le arrancó un disparo de fusil magnético en la batalla de Arquijas; y el marqués de Sotopalacios, viejo aristócrata burgalés que vivía en la indigencia, acogido por una orden de monjas a la que un antepasado más afortunado había donado tierras en el Duero. El abuelo y sus amigos habitaban el Café Imperial como un Hades, envueltos en la bruma de los cigarros y el traqueteo de los camareros automáticos. A su alrededor rugían las discusiones literarias y políticas, que cada poco tiempo llevaban a algún joven enloquecido a auparse a una de las mesas y declamar el parte del último pronunciamiento militar —los de Narváez, Espartero, O`Donnell— o un largo poema romántico al modo de Espronceda.
Si había alguien a quien los maltrechos absolutistas del Imperial odiasen más que a los liberales era a los románticos: «Hombres hechos y derechos que se creen niños, despeinados, con bigotes sin encerar. Todo el día hablando de fantasmas, del demonio y de damas pálidas que más bien, se lo digo yo, son busconas. La degeneración moral, eso es el romanticismo; pensar con la entrepierna y no con la cabeza», aseveraba el coronel Borges, y asentían, replicados en los espejos del salón, Sotopalacios y el padre González. El abuelo Mendieta repicaba como un carrillón. El antimaquinismo y la exaltación de la naturaleza que profesaban los jóvenes románticos enervaban, naturalmente, a unos hombres que eran, ellos mismos, máquinas inútiles y bellas como el ornitóptero de Da Vinci. En cuanto a mí, no podía apartar los ojos de aquellos muchachos salvajes, libres, que cantaban a gritos el amor, las orgías y la sombra de los bosques vírgenes. Por las noches, envuelto en la soledad propicia de mi dormitorio, leía a escondidas El señor de Bembibre, El estudiante de Salamanca y Las penas del joven Werther.
Creo que con las visitas a su círculo de amistades el abuelo pretendía inculcarme sus valores, basados en tres pilares que sostenían su vasta alma de reaccionario: el rito católico, la autoridad monárquica y la honra familiar. Éste último era el más importante. Cada cierto tiempo me tomaba de la mano, muy serio, y caminábamos por la casa repleta de crucifijos, vírgenes y mártires barrocos. Me guiaba a través de la intricada historia de la familia Mendieta, resumida en sus retratos.
Así, desfilaban a nuestro lado el bisabuelo Martín Mendieta Laborde, capitán de navío, vestido con bicornio y profusión de medallas, que había muerto en Trafalgar bajo el fuego de los porta-aeronaves ingleses; el tatarabuelo Luciano Mendieta González-Mellado con peluca empolvada y casacón pardo, secretario de un virrey del Perú, junto a su hermana Patricia Mendieta González-Mellado, secuestrada por piratas berberiscos y casada con un bey de Argel; y Pablo Sancho Mendieta Mendieta, teólogo aficionado, laico de la Orden de San Juan, que posaba rodeado de libros y una pluma neumática apenas sujeta entre los dedos; seguido de Rodrigo Mendieta Reboredo y Araquistáin, que había luchado en Almansa y Villaviciosa con los austracistas y aparecía retratado junto a su prima y esposa, Isabel Clara Yserns Mendieta, que ingresó en un convento de Toledo, tras la muerte por apoplejía de su marido, y dedicó su vida a la escritura de libros de poesía mística; y Jimeno Mendieta y Aldana, envuelto en una desmesurada gorguera, que fue un afamado maestro de esgrima, sonetista y privado del duque de Alborán en tiempos de Felipe III, muerto en un lance de espadas; y así hasta que los retratos desaparecían al penetrar en las nieblas medievales.
Al final de la galería colgaba un tapiz con el escudo de armas de los Mendieta: tres leones en campo de gules, con el lema Solo queda la honra. El abuelo se detenía allí, apoyaba su mano férrea sobre mi hombro y se agachaba a trompicones para ponerse a la altura de mis ojos. Estiraba amenazadoramente el caucho de sus labios falsos, tratando de sonreír. Esperaba mi abrazo. En aquel momento me parecía que el abuelo era uno de aquellos personajes rocambolescos de los cuadros, que abandonaba su tela para encadenarme a un pasado glorioso y vano como la batalla de Lepanto.
Mucho después, a los diecinueve años, dejé por fin la casa familiar y mi vieja ciudad de provincia. Me trasladé a Madrid a estudiar Letras a la Universidad Central, a perseguir inconfesos sueños literarios. Sentí que me liberaba del mundo inmóvil y solemne de los Mendieta. Mi madre y el abuelo fueron a despedirme a la estación en la que resoplaba, desmesurado, el tren de dos pisos rodeado por una vorágine de vapor. El abuelo había decidido vestirse para la ocasión con su uniforme de oficial carlista, atrayendo miradas burlonas. Cuando un monstruoso silbido anunció la salida del tren mi madre rompió a llorar. El abuelo se puso firmes, desenvainó su sable y saludó a la locomotora que iniciaba su marcha. Desde la ventanilla aún pude ver a un par de policías que lo cercaban, alarmados, mientras él los increpaba, sable en alto: «¡Mueran los liberales!».
Mi estancia en Madrid estuvo llena de las mismas pasiones, las mismas decepciones que han dado sentido a las vidas de tantos otros antes que yo. Frecuenté las tertulias de literatos, regodeándome en el horror que habrían sentido el padre González, el coronel Borges y Sotopalacios si me hubiesen visto imitando la locura de los románticos de mi infancia, subido a las mesas de los cafés recitando mis propios versos manidos, repetidos una y mil veces por mil y una bocas distintas. La literatura era para mí una religión: ganaba significado a medida que el mundo se llenaba de máquinas que expulsaban a los seres humanos de la vida natural. El vapor destruía o precarizaba el empleo. En el campo, los latifundistas sustituían a los jornaleros levantiscos por autómatas. El flujo de desposeídos que llegaba a las ciudades crecía, alarmante. Hasta el mercado de la prostitución se veía invadido por la competencia de ginoides y androides bellos, incansables y asépticos. En los barrios fabriles las revueltas luditas eran constantes. Los piquetes de los recién creados sindicatos hacían piras sacrificiales para los telares motorizados, los auto-secretarios, los drones de recolección. En las alturas del poder se sucedían los cambios de gobierno como un baile frívolo, mientras los utópicos planeaban un mundo futuro de falansterios y trabajo artesanal, repartían panfletos y reunían armas. Los estudiantes jugábamos a ser revolucionarios, queríamos que la vida, cada día más angustiosa, se pareciese a la literatura. De cuando en cuando llamaba a casa desde un teléfono público, pero evitaba hablar a mi madre y al abuelo de las noches en vela, de las cargas de la guardia neumática, de mi escritura. Les aseguraba que iba a misa cada domingo, que me mantenía alejado de progresistas radicales y utópicos, que no pisaba los cafés, que quería ser abogado. Cada mentira era un acto de piedad hacia mi abuelo, y a la vez una paletada de tierra que echaba sobre su recuerdo.
Un día, cuando rondaban los cuatro años desde mi partida, mi madre me dio la noticia de su muerte. Ocurrió así:
La situación del país se había deteriorado tanto que los disturbios terminaron por alcanzar mi ciudad, rica solo en tristes palacios renacentistas y conventos. Los escasos obreros de la ciudad, apoyados por los artesanos abocados a la ruina, habían organizado piquetes y merodeaban por las noches asaltando comercios automatizados y las escuálidas naves industriales de las afueras. El abuelo, dada su particular condición de ser híbrido, se convirtió en sospechoso de maquinismo y actividades deshumanizadoras.Un día, al abrir la gaceta local durante su desayuno fingido, se topó con una figura familiar en la página de humor. Un dibujante de simpatías utópicas llamado Herralde lo había caricaturizado en una postura deshonrosa, tratando, al parecer, de copular con un automóvil. Bajo la escena se leía: ¿Acaso esto es un hombre?
El abuelo Mendieta, en un acceso de locura similar al que le había llevado a aspirar el gas sarquífeno, decidió que no había otra manera de limpiar aquella afrenta al honor que retar a duelo al desgraciado dibujante. Los fantasmas decrépitos del Café Imperial, sintiendo que aquella aventura les devolvía un poco a la vida, jalearon a Mendieta y fueron todos juntos, armando un modesto escándalo, a la sede del periódico para formalizar el reto ante los atónitos periodistas. Herralde, que al principio pensó que todo aquello era una broma, fue palideciendo al comprender lo serio del asunto. El abuelo le entregó por escrito sus condiciones: el duelo sería a pistola, al atardecer. Sotopalacios y Borges, versados en las aparatosas sutilezas del honor, indicaron a Herralde que les notificase cuáles serían sus padrinos.
Esa misma tarde, en un meandro del río que hace de frontera entre la ciudad y el páramo, mi abuelo y sus padrinos esperaban al dibujante. Parecían una bandada de grajos monstruosos, vestidos con capa española y chistera. Por fin apareció Herralde, sostenido por otros dos gacetilleros. Se acordó que el duelo sería a primera sangre, sin que fuese necesario llegar a mayores, pero el compromiso no pareció tranquilizar al dibujante: cuando le presentaron el maletín con los dos pistolones magnéticos ahondados en terciopelo rojo, agarró el suyo como a un animal extraño y amenazador. El abuelo, que ya había experimentado de cerca la muerte y sabía que la bala, con toda probabilidad, rebotaría en su armazón metálico, miraba la corriente verde que pasaba a sus pies, tranquilo.
Los duelistas se colocaron espalda contra espalda. El abuelo pidió un momento y reprodujo uno de sus cilindros: «mejor honra sin barcos, que barcos sin honra». Asintieron, serios, los viejos carlistas; se miraron, confusos, los demás.
Se dio la señal. Los dos hombres dieron los pasos preceptivos, se giraron a la vez. Sonó el disparo de Herralde. Durante un momento todos quedaron paralizados, y entonces Sotopalacios gritó, señalando al abuelo Mendieta: un reguero de sangre le manaba del costado. Se acercó una mano a la herida imposible, miró, maravillado, la gota roja que pendía de su dedo. Se derrumbó a la vez que Herralde caía desmayado. La bala, como una burla divina a la probabilidad, había ido a dar contra una de sus recónditas partes humanas.
Los padrinos corrieron a buscar un tecnomédico, pero cuando llegaron el abuelo ya estaba muerto. En sus momentos finales había revuelto con desesperación su saquito de cilindros, buscando unas últimas palabras que no llegó a encontrar nunca. Se fue en silencio, un dieciocho de septiembre de 1868.
Mi madre me contó, indignada, que cuando iban camino del cementerio con el ataúd, una turba de luditas les cerró el paso. «El señor Mendieta era una máquina, no un hombre», dijeron, «sería el insulto final de la técnica a la naturaleza que empezásemos a enterrar a los objetos como si fuesen seres vivos». Se les trató de explicar que Mendieta todavía estaba vivo, que su esencia seguía siendo humana; les enseñaron fotografías, pruebas de que había sido un hombre como los demás. Mi madre les suplicó: «¡Yo soy su hija! ¿Desde cuándo tienen hijos, las máquinas?», sin resultado. El jefe de los luditas, harto, se adelantó: «Si no se lo llevan ahora mismo lo arrojamos a la próxima pira. Ustedes verán».
Yo no pude estar allí, y ni siquiera conseguiría salir de Madrid hasta meses después. Mi abuelo había elegido un día profético para morirse: el diecinueve de septiembre se produjeron disturbios en la capital. La multitud asaltó varias casas del barrio de Salamanca para destrozar a los mayordomos automáticos. El gobernador militar envió a la guardia neumática, hubo disparos, murieron varios amotinados. En Cádiz, el almirante Topete sublevó a la flota y lanzó un manifiesto que terminaba con la famosa frase: «¡Viva la España Natural!». En Cataluña, en las ciudades mineras de Asturias y la Mancha, Andalucía y Murcia, la gente se apoderaba de los ayuntamientos y declaraba la república naturista y utópica. Se produjo un verdadero genocidio de autómatas que algún día, si queda alguien a quien le importe, deberá ser investigado. La reina Isabel, agotada e incapaz, huyó a Francia; detrás dejó al general Pavía y los batallones mecanizados, los únicos leales, para que arreglase el desaguisado.
Pasé semanas enteras encerrado en mi habitación de la pensión Miramar, en la calle del Arenal. Cerca quedaba la Puerta del Sol y podía escuchar las explosiones, el constante rataleo de las ametralladoras. Aquella no era la revolución literaria que yo había imaginado, no había música, no había masas cantando en armonía ni banderas limpias, nuevas. Todo era sangre, sangre, sangre. Un amigo de la facultad vino a verme un día. Él si había estado en las barricadas, y cuando entró en la habitación con la ropa rasgada, heridas en la cara y los brazos, su mirada fue elocuente: pensaba que yo era un cobarde. Me dijo que la situación estaba mal, que en los barrios fabriles se había lanzado gas sarquífeno —¿alumbraría la revolución una nueva generación de seres híbridos como mi abuelo?—, y que Cartagena, declarada cantón independiente, había sido borrada del mapa por una bomba nova, pero a pesar de todo el gobierno provisional estaba en las últimas. Había perdido la batalla decisiva en el puente de Alcolea. Los militares utópicos avanzaban desde el sur. Pavía ni siquiera podía decir que controlase la capital. Mi amigo me sugirió, sin ocultar su desprecio, que si no tenía estómago para lo que estaba por venir lo mejor que podía hacer era volver a mi casa. Esa misma tarde pagué mi cuenta en la pensión y salí de Madrid.
FIN
Cristina Carou.
Cristina Carou (1989, A Coruña) es graduada en Periodismo y especializada en redacción web. Escribe desde muy pequeña, inspirada primero por los cuentos que le narraba su abuela y después por cada libro que cayó en sus manos y que devoraba sin compasión.
Su género favorito es la fantasía, aunque ha hecho pequeños pinitos en otros.
Ha publicado la novelette Voces de arena y sal con Ediciones Freya. Algunos de sus relatos han sido seleccionados en antologías como Iridiscencia (nominada a los Ignotus), Colores (sin colores), El Corazón de Ixchel o Quasar II, entre otras. También ha autopublicado en Lektu los cuentos Luces del Norte, Hija de la Medianoche y Aka no Yuki.
Resumen de El latido de Londrum:
Mientras intenta huir de la ciudad gris de Londrum, la joven Eliora es descubierta por la Guardia de la Moral y rescatada por un niño autómata que la conduce a un mundo bajo la metrópolis poblado por las creaciones de los Mecánicos que sobrevivieron a la quema de la Iglesia. Tras recoger su testigo, Eliora se erigirá como guardiana del Subterráneo al tiempo que lucha por entenderse a sí misma y a su hermética tutora.
El latido de Londrum
Las pisadas frenéticas de Eliora resonaban sobre las calles mojadas.
—¡Alto ahí! —gritó un guarda de la Moral muy cerca de ella. La muchacha contuvo el impulso de mirar atrás y se internó en los callejones, lejos de la luz delatora de las farolas.
Su plan había fallado. ¿Qué hacía la Iglesia de la Moral registrando el tren de carbón en el que pretendía huir de Londrum? Si no conseguía despistarlos, moriría en aquella apestosa ciudad; la Guardia era despiadada con quienes se saltaban el toque de queda.
Desorientada en una maraña de callejuelas que desconocía, escuchó voces en algún punto delante de ella. ¿La habían rodeado? Ahogó un gemido y volvió sobre sus pasos, pero los haces de las linternas la sorprendieron. Estaba acorralada entre sus perseguidores y los edificios.
Un sonido de piedra al deslizarse le hizo bajar la mirada: una de las losas de cemento se había movido, y en la rendija de oscuridad Eliora distinguió dos círculos brillantes que parecían ojos. No tuvo tiempo de retroceder. Una mano esquelética surgió de las sombras, le agarró el tobillo y tiró de ella. Su chillido de pánico reverberó en la noche.
☼☼
Eliora se debatió contra la criatura que la mantenía presa, cubriéndole la boca con sus dedos huesudos para impedirle gritar. Entre el forcejeo consiguió liberar un brazo y volverse hacia su captor, que la miraba con medio rostro infantil; la otra mitad era un vacío oscuro en el que se retorcían monstruos abisales.
Eliora gritó y se revolvió con mayor ahínco, hasta que de pronto se vio libre. Cayó de rodillas y gateó lejos de la criatura quien, para su sorpresa, no intentó herirla. En su lugar se llevó un dedo a la boca en un gesto de silencio antes de acercarse, manos en alto, a una de las pequeñas esferas colgadas del techo que iluminaban el túnel en el que se encontraban.
La luz transformó al demonio en un niño harapiento. Un niño de madera y metal con media faz humana tallada en cera. Lo que había interpretado como seres del Abismo en el interior de su cráneo no eran más que mecanismos en movimiento; sus ojos, lentes encajadas en cilindros metálicos que giraban constantemente.
—Un autómata… —musitó Eliora con los labios entreabiertos. Él se inclinó en una graciosa reverencia.
Así que los autómatas con forma humana aún existían, no era una locura de la Iglesia de la Moral. ¿Pero por qué querrían exterminarlos? El niño parecía inofensivo. ¡Si acababa de salvarla de la Guardia!
—Gracias por ayudarme.
Él se frotó la nuca y desvió la vista en un gesto avergonzado. La muchacha sonrió, desaparecido su miedo. Entonces el autómata le hizo gestos para que lo siguiese. Ella contempló la losa por la que había entrado durante un instante, y sacudió la cabeza antes de alcanzar a su salvador. Siempre había querido ver qué había fuera de Londrum; al menos ahora averiguaría cuanto se escondía debajo.
☼☼
El autómata la condujo con total confianza a través de una laberíntica red de pasadizos idénticos e iluminados por aquellas esferas cristalinas.
—¿A dónde me llevas? —preguntó Eliora después de caminar un rato.
No hizo falta respuesta: tras virar en una esquina la joven distinguió la resplandeciente boca del túnel. El niño señaló la salida con entusiasmo y echó a correr, deteniéndose cada poco para asegurarse de que lo seguía.
La muchacha trotó tras él. A medida que avanzaban escuchó resoplidos de vapor y retumbos de metal, sonidos propios de una gran máquina. ¿Qué clase de artilugio tendrían escondido allí?
Adelantó al autómata, dispuesta a averiguarlo.
El pasadizo desembocaba en una estancia enorme de planta redonda, cuyo centro estaba dominado por un armatoste de hierro y fuego tan grande como un edificio. Su forma recordaba a una pirámide con la base hacia arriba. Una pirámide retorcida sobre sí misma y compuesta por engranajes, ruedas y pistones conectados por bielas, de cuyo cuerpo brotaban tubos que suspiraban vapor. Eliora se acercó a la barandilla de la pasarela de metal en la que se encontraba, a unos cuatro pisos de altura, y pudo ver que el artefacto estaba sujeto al techo por robustos anclajes cilíndricos de los que emergían los cables que recorrían los túneles.
La joven se llevó la mano al pecho sin darse cuenta. El retumbar constante de la máquina le recordaba al latido que sonaba en su interior, como si estuviesen conectados de alguna forma.
Entonces los distinguió, correteando como arañas sobre la estructura gigantesca: decenas de autómatas que, herramientas en mano, parecían realizar labores de mantenimiento o arrojar carbón en los hornos situados en diferentes niveles.
Eliora sonrió, maravillada. Todavía quedaban muchos. La Iglesia de la Moral no había conseguido destruir por completo el legado de los Mecánicos.
Unos tirones de la manga de la chaqueta llamaron su atención: el niño autómata señalaba otro lugar. Lo siguió a través del puente que conectaba con el lado opuesto de la pasarela que rodeaba la máquina, y subieron unas escaleras para llegar a una galería semicircular excavada en la pared: el taller de un Mecánico.
No podía ser cierto. La muchacha recorrió con ojos asombrados las herramientas, los artefactos desperdigados por todas partes. Los lomos de los libros prometían desvelarle los secretos de la Mecánica. ¡Hasta había un par de autómatas a medio montar! Todo estaba cubierto por el polvo del abandono, y la muchacha se entristeció al comprender que el dueño del taller no regresaría.
—¿Por qué me has traído aquí? —Por más fascinante que resultase ese mundo oculto, desconocía las intenciones del autómata.
Él destapó un viejo fonógrafo cubierto por un paño y rebuscó en las alacenas hasta encontrar una caja de cilindros. Se la tendió.
Con un encogimiento de hombros, Eliora cogió uno, lo colocó en la máquina y la accionó. Del fonógrafo surgió una voz de mujer, fuerte y entusiasmada. Se llamaba Kenna Arin, y aquel era su audiodiario:
No puedo contener mi alegría. Hoy me han destinado a Londrum Subterráneo, donde me encargaré del mantenimiento del Núcleo y de mis preciosos autómatas. A partir de ahora podré centrarme en mi investigación y en ayudar a mejorar la ciudad.
Mi predecesor me dijo que echaré de menos el sol. ¿Qué sol? Si lo ocultan las nubes y la niebla. Además, la situación empieza a ponerse tensa en la superficie: la gente mira a mis autómatas con miedo. Creo que Abraham Blackwood predica contra los Mecánicos. ¿Desde cuándo tiene la Iglesia de la Moral tanta influencia?
Sea como fuere, yo estaré mejor abajo. He decidido grabar un audiodiario donde recogeré mis progresos. Será divertido. Y tal vez puedan serle útiles a mi sucesor, si es que me voy de aquí algún día.
¡Bien! Hora de mecanizar.
El pecho de la muchacha marchaba más rápido que una locomotora. ¿Cómo había podido aquella mujer encender una llama tan intensa en su interior con solo unas cuantas palabras?
Lamentó no poder conocerla. Seguro que había ardido con el resto de los Mecánicos en las hogueras de la Iglesia, condenada por crear máquinas cuyo único crimen era parecerse a las personas.
El autómata se puso a revolver entre las estanterías, cogió un libro y se lo tendió.
—Fundamentos de la mecánica —leyó Eliora tras quitarle el polvo a la portada. Su rostro pecoso se iluminó—. ¿Para mí?
Él asintió y comenzó a llevarle herramientas, desde unos curiosos lentes que aumentaban el mundo hasta llaves inglesas más grandes que su brazo.
—Poco a poco… —lo apaciguó la muchacha. Entonces se percató de algo—. ¿Cómo te llamas?
El pequeño ladeó la cabeza.
—¿No tienes nombre? Está bien. Te llamaré… —Se dio golpecitos en el labio con un dedo—. ¿Auti? No es muy original, lo sé.
El niño se señaló el pecho para después irrumpir en aplausos y saltitos que provocaron las carcajadas de Eliora.
Dedicaron el resto de la noche a curiosear en el taller, hasta que ella perdió la noción del tiempo.
Fue Auti quien la tomó de la mano para llevarla conducirla de nuevo por la red de pasadizos hasta una escalera con una trampilla al exterior. Se asomaron por ella, y Eliora distinguió la silueta del palacio de Buckingham recortada contra las primeras luces del alba. Estaban en los jardines traseros. Miró a Auti, sorprendida.
—¿Cómo lo has sabido?
Él se limitó a señalar el edificio con insistencia. La muchacha suspiró. Su nuevo descubrimiento había desterrado el plan de huir de Londrum y, aunque lo detestara, no tenía más remedio que regresar bajo el amparo de su tutora.
Se despidió de Auti con un abrazo y le prometió que volvería. Después, corrió a su habitación. Esperaba que la reina Victoria no se hubiese enterado de su ausencia.
☼☼
Aquella fue la primera de muchas noches. Cuando todos en palacio se retiraban, Eliora se escabullía al pasadizo donde Auti siempre la esperaba para llevarla a la sala del Núcleo.
En el taller de Kenna Arin devoró los libros uno tras otro, familiarizándose con las bases de la Mecánica y con el funcionamiento de la máquina latiente, temas tratados en los audiodiarios que la muchacha reproducía en orden, uno cada noche. Jamás había pensado que podría llegar a admirar tanto a alguien.
Contagiada por la pasión de la que llegó a considerar su maestra, Eliora se atrevió a experimentar con mecanismos sencillos. Aunque los primeros intentos resultaron frustrantes, a medida que practicaba empezó a progresar: reparó una caja de música, construyó una máquina de vapor pequeña y hasta consiguió hacer que un mono de juguete tocase los platillos. Empezó a dar palmadas entre chillidos de alegría, y Auti, siempre a su lado, la imitó. En una sobrecogedora reacción en cadena, los demás autómatas se sumaron al aplauso. Eliora estalló en tales carcajadas que creyó morir del dolor de barriga.
Cuando no trasteaba en el taller, la muchacha exploraba el Subterráneo con el pequeño autómata. Juntos descubrieron pasadizos con raíles que llevaban carbón al Núcleo, y túneles que conducían a lugares emblemáticos de Londrum. En ocasiones también encontraban máquinas rotas que Eliora recogía para reparar.
Guía, ayudante y compañero de juegos, Auti pronto se convirtió en su único amigo. Aun en su silencio era mucho más vivaz que la gente de palacio, y resultaba más fácil hablar con él que con la reina. A diferencia de su tutora, el pequeño la escuchaba, e incluso intuía cuándo necesitaba un abrazo. Eliora no sabía hasta dónde llegaba su inteligencia, ni si sentía las emociones que mostraba. ¿De verdad era solo una máquina? ¿Podría llegar ella a construir algo parecido?
Entre idas y venidas las noches se alargaron en meses, y el Subterráneo se convirtió en su verdadero hogar, en el único rincón de la ciudad donde era feliz.
—Es la primera vez que me siento libre —le confesó cierta noche a su compañero mientras reparaban un pájaro mecánico que había robado del palacio—. He vivido siempre encerrada. La reina dice que es mejor que los demás no me vean. Ya sé que soy distinta; créeme, a nadie le duele como a mí. ¡Pero ese no es motivo suficiente! ¿Verdad?
Miró a Auti con los ojos húmedos. Él le acarició la cabeza, despeinando su cabello de miel rojiza. Eliora se frotó los ojos y sorbió por la nariz.
—Venga, terminemos esto —dijo, sonriente.
Sin embargo, por más que lo intentó, no pudo deshacerse de la amargura que inundaba su pecho.
☼☼
Una mañana, al regresar a Buckingham, Eliora vio a la reina Victoria en la puerta de su habitación. Maldijo para sus adentros mientras se desaliñaba el pelo y la ropa antes de salir a su encuentro con un bostezo fingido.
Victoria se volvió hacia ella con una ceja enarcada. Llevaba un vestido sencillo y el pelo castaño suelto, lo que significaba que, para su alivio, el servicio todavía no se había levantado.
—¿De dónde vienes, Eliora? —preguntó, siempre calmada, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada dura. A pesar de su baja estatura, su porte imponía.
La muchacha no se dejó amedrentar; estaba acostumbrada: Victoria había sido su maestra además de su carcelera.
—Alteza —Hizo una reverencia al llegar a su altura—. No podía dormir, así que salí a pasear por los jardines.
La reina repasó su indumentaria masculina llena de grasa sin decir nada al respecto. Se limitó a suspirar con moderación.
—¿No serán los paseos nocturnos la razón de tu insomnio?
—Son lo único que me ayuda a dormir —atajó la muchacha, desafiante.
—No es saludable dormir durante las horas diurnas.
No se dejó conmover por la fría amabilidad de Victoria. Eliora sabía bien qué significaban esas palabras, pues las había oído demasiadas veces: «No hagas nada que los demás no harían. Nadie debe saber que eres diferente».
Apretó los puños, el pecho se le inundó de rabia.
—Me preocupas, Eliora —continuó la reina.
Mentía. La muchacha esbozó una sonrisa furiosa.
—¿Y a qué se debe vuestra repentina preocupación? —espetó.
Victoria frunció levemente el ceño.
—¿Repentina? Siempre me has preocupado. Creí que eras consciente.
En los ojos de Eliora ardían lágrimas de impotencia. ¿Cómo se atrevía su tutora a decir algo así con ese tono monocorde? No había ni una pizca de cariño en su voz, en su rostro. Y, por más que se resistiese, a la joven le dolía.