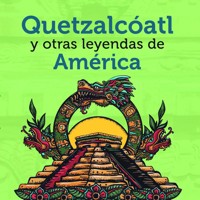Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Las leyendas nos cuentan la visión del mundo que tienen los diferentes pueblos; en ellas hay expresiones culturales, sociales, jurídicas, religiosas y míticas. En este libro conoceremos 20 leyendas de 18 pueblos latinoamericanos, todas llenas de magia y literatura. El recorrido nos lleva por expresiones de toda la América maravillosa que nos rodea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bastidas Padilla, Carlos, 1947-
Quetzalcóatl y otras leyendas de América / Carlos Bastidas Padilla ; ilustrador Diego Nicoletti. -- Editor Javier R. Mahecha López. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2014.
268 p. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-958-30-4361-1
1. Leyendas indígenas 2. Mitología indígena 3. Quetzalcóatl
4. Culturas indígenas - América I. Nicoletti, Diego, il. II. Mahecha López, Javier R., ed. III. Tít.
398.2 cd 21 ed.
A1435171
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Primera edición, abril de 2014
© Carlos Bastidas Padilla
© 2014 Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30
Tel.: (57 1) 3649000, fax: (57 1) 2373805
www.panamericanaeditorial.com
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Javier R. Mahecha López
Ilustraciones
Diego Nicoletti
Diagramación
Diego Martínez Celis
ISBN: 978-958-30-4361-1
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28, Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355.
Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Para el maestro Alfonso Zambrano Payán (Pasto 1915-1991), artesano y cultor de las leyendas de su pueblo; leyendas que dio vida con sus manos y su ingenio, en carrozas, tan eternas, móviles y bellas que, como al profeta Elías, terminaron por arrebatarlo al Cielo.
Contenido
Introducción
Los ancestros estelares de los verdaderos hombres
El primer hombre que soñó
La maldición de la sombra
Mama Jatha, madre del crecimiento
El hombre que deseó tener muchos pies
El origen amoroso del maquech
El caballo que fue dios
La calle del Olvido
El último gigante
Las espuelas ensangrentadas
La sirena de Humacao
El látigo embrujado
El árbol de la cruz
El misántropo
Las tres Pascualas
El amuleto contra el miedo
El origen del eco entre nosotros
La niña azul
El hermano vengador
Quetzalcóatl, la serpiente emplumada
Introducción
La leyenda es un relato prodigioso de la tradición popular, que pretende sustentarse en un hecho acaecido en una época lejana; hecho que se presenta aquí revestido de elementos imaginativos, mágicos o de ficción, para exaltarlo y perpetuarlo en la memoria del pueblo que lo conoce por boca de un cantor que lo va repitiendo por ahí, al socaire de sus andanzas y de los avatares que le sobrevengan. Sin renunciar a conservar su esencia, procurando ser fiel al relato, el cantor transmite, a su manera y para encantar a sus oyentes, lo que otros le contaron con el mismo fin; la forma es la que va modificándose de boca en boca y de tiempo en tiempo, como en estas leyendas de América, que aquí han terminado siendo literarias por recrearlas un escritor —no ya un narrador oral anónimo— que las reviste de su propia subjetividad, de recursos literarios, agregando situaciones, personajes, circunstancias históricas, reinventándolas, para darles su propia identidad, su impronta de creador, como en el caso de las leyendas de Bécquer o las de Asturias (que más bien parecen soñadas por ellos mismos).
Las leyendas están enraizadas a los pueblos que les dieron origen, a su cultura, a sus leyes, a su religión, a su ser social. La personalidad de un pueblo está en sus leyendas, que nos hablan de su visión del mundo, de sus profundas vivencias, de la magia y la fantasía, del absurdo y el esperpento en que se embebe al dar cuenta de su pasado idealizado por la lejanía y el tiempo. No hay que desconocer que en las leyendas aparecen, al decir de Robert Graves, “incrustados verdaderos mitos”. En este conjunto de narraciones veremos que en algunas es difícil conocer el linde entre el mito y leyenda. La de Quetzalcóatl, contada aquí, nos aclara los linderos entre lo uno y lo otro, además del elemento histórico de que está revestida al fijar el linaje del héroe, el siglo en que vivió y su condición de ser el fundador de Tula.
Estas leyendas, las de este libro, empezaron a escribirse en mi lejana y maravillosa infancia, cuando a la orilla de las materias que debía de cursar en mi formación académica, me entregaba al ocio de leer cuentos y novelas e historietas que, si bien no me eran provechosas para adelantar las materias del pénsum escolar, me alebrestaban la imaginación, los sueños y la inacabada sed de andar y andar por las historias tempranas que escuchaba por donde se abría y extendía mi mundo azul, como una pradera en donde me batía —casi siempre en retirada— contra esas formas de penar que se tiene cuando se es niño y que después, en la adolescencia, toman nombre de mujer y crecen a la manera de las cuitas del joven Werther: como una lanzada florida e insoportable al corazón. Otros amores no dolían entonces, los soñados, que eran una forma de escapada hacia el delirio poético de unos ojos imposibles: “Los ojos verdes”, de Bécquer o el otro delirio suyo: “El rayo de luna”; entonces, muy temprano, alma romántica, nos dio por soñar con otros ojos, unos de acá, los de las tres Pascualas de la leyenda chilena: los verdes, de Aurora; los negros, de Lucero, y los grises de Hortensia.
Sí, empezaron a escribirse, como dije, de oírlas contar y recontar a mis amigos, en un rincón de la calle oscura de mi barrio, al resguardo del hielo de la noche y del viento murmurador y ligero que va y viene cuando hay cuentos, noticias o consejas de por medio, o de leerlas, abiertamente en mi casa, en la pequeña biblioteca de mi pueblo, o a escondidas, debajo de la tapa del escritorio escolar, fingiendo estar atento a la voz del profesor, que ahora, al momento del recuento del tiempo perdido, pienso que debí haber sido más sincero, pues me habría sido de más utilidad porque habría aprendido más temprano a vivir con más seguridad y provecho. Con todo, no fue en vano haber vivido entonces, encantado con estas historias, en mi isla del tesoro adonde solo puedo retornar en sueños, como a un paraíso, o mientras me embebo en la escritura que me salva de mis ángeles y me entrega a mis demonios consentidos; pues de allí, de mi isla del tesoro, escarmenando entre mis recuerdos de antiguas lecturas y de voces, extraigo ahora estas leyendas olvidadas —aleccionadoras y didácticas—, colmadas de enseñanzas morales, poéticas y bellas, que más que traducir el alma de los pueblos que las inventaron, dan cuenta de mi fascinación ante las cosas que allí ocurren, como en una geografía de portentos y misterios propios de los cuentos de hadas; pues, como ellos, estas leyendas vienen siendo la reinvención de la realidad en otra dimensión: la del subconsciente regodeado en lo antiguo, en los embrujos y embrujamientos, en lo oculto y lo maravilloso. Maravillosa es, pues, la leyenda puertorriqueña de la sirena de barro que se recuenta en este libro, “La sirena de Humacao”, y que nos trae reminiscencias de las sirenas de Homero y otras, como la de la leyenda alemana que inspiró a Enrique Heine su famoso canto La Loreley, una ondina hermosa de las orillas del Rin; otra de esas sirenas que con sus cantos pierden a los marinos, les hacen estrellar sus barcos en los arrecifes donde han sentado sus reales y ya en sus dominios los devoran; solo que la nuestra, la criolla, la puertorriqueña, durante el día permanecía petrificada a la orilla de un río afluente del mar y durante la noche cobraba vida y por el océano salía en busca de marineros que convertía en manatíes. Los lugareños explican que de ahí viene la abundancia de esos mamíferos en Puerto Rico; vacas marinas —ahora en peligro de extinción— que Cristóbal Colón, habiéndolas avistado, el 9 de enero de 1493, en las costas de Florida, las tomó por sirenas; pero, como dijo: “No eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara”.
Tal vez hubo un tiempo en que no había leyendas, ni cuentos populares, ni consejas, y las cosas se contaban en lenguaje torvo o en gestos y ademanes que quizá solo servían para separar o mostrar; la mente del hombre no estaría sino ocupada en la consecución del albergue, la comida y en aparejarse, como los pájaros y los otros animales que encontraba a cada paso y que tampoco podían vivir en soledad; el mundo no era aún el mosaico de caminos sólidos, móviles y aéreos que ahora es; pero como el hombre es un ser transeúnte, se fue yendo por donde los ojos y las necesidades le mostraron que debía irse. Se fue haciendo grande, un gigante en su mundo de creaciones que surgían a medida que lo iba descubriendo. Él mismo iba y venía de caminar los caminos y en ese ir y venir regresaba con sartales de historias maravillosas que distinguían a unos pueblos de otros y que hablaban de sus héroes andantes, astutos y valientes, que habían estado a punto de perder la vida por salvarse a sí mismos o por salvar a una doncella o a un pueblo, por haber entregado su corazón a un mal amor, por haberse enfrentado a los misteriosos seres del cielo, de la tierra, de las profundidades de la tierra y de los mares, y por ello haber probado el polvo del fracaso o el regodeo en la superación de lo que parecía imposible; venía el transeúnte iluminado, y para el recuento de sus hazañas lo rodeaban sus congéneres, que también tenían cosas que contarle, en un intercambio de historias extrañas y mágicas, tal vez a la lumbre de unos leños ardientes, tal vez al calor del espíritu del vino, al calor del fraternal encuentro después de los afanes de las faenas diarias. Por ejemplo, que habían auscultado en los misterios de la naturaleza para buscar el origen de los volcanes, los ríos, las extrañas formas de rocas y montañas, los caprichosos fenómenos de la tierra y de los cielos; que habían indagado en las estrellas el misterio de sus orígenes y constatado la supremacía que de allá, de la región donde moran las divinidades, les venía para distinguirse de los demás pueblos (como los iroqueses de “Los ancestros estelares de los verdaderos hombres”, una de las leyendas de este libro) como descendientes que eran de los dioses, como los primeros hombres, como los privilegiados por ellos y de quienes les llegaba la vida, la protección, los sustentos, los premios por ser buenos y los castigos implacables por ser malos, como en el caso doloroso y aleccionador de la leyenda ecuatoriana de este espigueo de maravillas nuestras, “El hombre que deseó tener muchos pies”, a quien el dios Sol le cambió su altanera personalidad de hombre por la mísera condición de un bicho.
Decía don Ramón D. Perés: “La leyenda tradicional y aún el humilde cuento popular, eran como el granillo de mostaza que, germinando lentamente en la secreta entraña de la tierra, trocábase, al fin, en espléndido árbol de frondoso ramaje. Desde él volaban, en alas de los vientos, las inspiraciones que posándose en bien cultivados cerebros, convertíanse en poemas, en obras teatrales, en grandes novelas”, y cómo no, el dramatismo de las historias y pasiones de algunas leyendas, como las de este libro, son como para ser escenificadas en el ilusorio tablado de un teatro o en la mágica ilusión del cine o en el artificio impune de una novela; hermosas, misteriosas y dramáticas se nos presentan como brotadas del “espléndido árbol” del imaginario de los pueblos, para repetir el drama de la creación del mundo y de los seres vivos y de las cosas que parecen provenir de las mismas alturas de los cielos; y cómo no van a inspirar poemas a “bien cultivados cerebros” si reproducen los sueños de los soñadores de universos abiertos a todas las posibilidades, relativistas y discontinuos, si se prestan al regodeo voluptuoso de los hombres en lo que el mundo tiene de imposible, misterioso, lejano y triste, porque en su horizonte se ha perdido un largo pasado al que se vuelve al conjuro de añosos mitos y leyendas, como las de este libro que recrea las de 18 países de la América maravillosa, ya no contadas aquí por los anónimos autores que les dieron vida para ser divulgadas de viva voz, sino elevadas a un nivel literario, sin que por ello dejen de tener el aroma, el color y el encanto de lo antiguo que no ha dejado de inspirar a los cantores, poetas y narradores de siempre. En todas estas leyendas viajeras, a más de los simbolismos, la tradición, la imaginación y fantasía populares, subyacen la inacabada lucha entre el bien y el mal, la sed de libertad, y las ansias de amor, poder y gloria, derivadas en pasiones exaltadas e indecibles que deciden sobre la suerte de pueblos y personas que, desde un pasado legendario, aún nos alcanzan, ganan nuestros sueños y colman de asombros nuestra inacabada búsqueda de sueños, libertad y fantasía.
Viracocha talló en piedra a nuestros primeros padres: hombres y mujeres. Y no les dio vida desde el comienzo, sino que los fue dejando en distintas partes del mundo que aún estaban en tinieblas; solo un jaguar en llamas daba luz desde lo alto de la Tierra…; pero no, querido lector, abre mejor este pequeño libro de maravillas de América, y lee…
Los ancestros estelares de los verdaderos hombres
(Leyenda iroquesa)
Los iroqueses, llamados a sí mismos “los verdaderos hombres”, cuentan que antes de que existiera la Tierra, antes de que aparecieran el Sol, la Luna y las estrellas, mucho más antes, solo había mar, y arriba del mar, el cielo, y más allá de las nubes, la pradera feliz y luminosa donde moraban los dioses. Athenso era el dios supremo; Athensia, su hija. Un día, por un hueco que dejó un gran árbol que cayó al mar, la bella hija del dios, por asomarse curiosa al orificio para ver el mundo bajo, se precipitó al abismo profundo, por entre las nubes, hacia el mar, como una estela de luz horadando delicadamente el corazón secreto de un espacio que aún no estaba colmado de prodigios.
Los animales del bajo mundo viéndola venir, asombrados y reverentes, para que la mujer celeste tuviera donde morar, encargaron a la Nutria, la Rata, el Sapo y el Castor que se sumergiesen en las remotas profundidades de las aguas para sacar a la superficie un poco de la tierra mágica que venía adherida a la raíz del árbol cósmico. Menos el Sapo, los otros animales perecieron en la profundidad marina; el Sapo trajo un bocado de tierra que sacó de la raíz del gran árbol y lo soltó sobre la concha de la Gran Tortuga, y esa tierra empezó a crecer y a crecer hasta formar, primero, una isla y, después, un continente. Cuando la viajera celeste estaba a punto de caer al mar, una bandada de patos la recogió suavemente en el aire y la depositó en la nueva tierra. Así fue el comienzo del mundo y la llegada de la primera mujer que los animales llamaron Gran Madre.
Después la Gran Tortuga creó el Sol y la Luna, como dos astros candentes.
Los dos, por turnos, debían salir por la Tierra para calentar y alumbrar el día y la noche, pero desde el principio hubo rivalidad entre ellos: el Sol reclamó para sí la primacía en la salida, y la Luna lo contradijo diciéndole que a ella le correspondía hacerlo. No se pusieron de acuerdo y, al final, la Luna propuso:
—Si quieres entrar primero, deberás ganarme la carrera.
—Vamos, pues.
Los dos astros surcaron el firmamento con tal velocidad que tras de ellos quedaban estelas de fuego y vientos huracanados. Ganó a correr la Luna, y cuando reclamó su derecho, el Sol se enojó tanto que con gran violencia chocó contra su compañera y luego se alejó malhumorado. Más que furiosa, triste y decepcionada, la Luna decidió llevar su queja ante los dioses para que castigaran la rudeza que contra ella había empleado su compañero. Se encaminó a la morada de los dioses, pero, a medida que ella iba acercándose, incendiaba los árboles y todo cuanto tocaba a su paso. Los dioses se alarmaron.
—Si sigue bajando —dijo Athenso—, acabará por destruirnos. Debemos detenerla.
Comisionaron a uno de ellos para que fuera a su encuentro y la conminara a regresar, por el respeto y obediencia que ella les debía. Sin poder contener su malestar, a la orden que le diera el dios de que se alejara de la mansión de sus creadores, la Luna contestó que no se iría sin que en la asamblea de los dioses se escuchara su justificada queja.
—Vete a dirimir al firmamento tus asuntos con tu compañero —le dijo el dios con imperioso acento—. Ustedes son quienes crean sus propios problemas y luego acuden a nosotros para que los resolvamos: la flecha no sale si no hay quien la dispare.
Primero, fue su compañero quien la trató mal; después fue un dios. Ya no furiosa, sino apenada y muy triste, la Luna recobró el firmamento y, cuando más alto estuvo, se precipitó en la reverberante inmensidad del mar. Entre las rocas y los corales donde había ido a caer, no era sino un inmenso globo de oro de apagado brillo. Allá en lo más abismal y quieto juró que jamás volvería al cielo, cuanto más que el agua había extinguido su fuego.
Y en la Tierra, en las noches se echaba de menos su luz y su calor nocturnos, y si las plantas no podían manifestar sus penas por su ausencia, los animales hablaron por ellas y por ellos mismos. El Venado dijo que debían ir a buscarla, y con la aceptación de la asamblea de animales, comisionó a la Tortuga para que fuera por ella a rogarle que volviera al cielo, que ellos sí la querían y la extrañaban. Y así fue, la Tortuga emprendió el camino movedizo y profundo del mar.
Al verla llegar, la Luna le dijo:
—Ya sé a qué vienes, pero has venido en vano. Nunca volveré al cielo; menos ahora que se apagó mi fuego y nada tengo que hacer en las noches de la Tierra.
La Tortuga, habiendo descubierto en las palabras de la Luna un secreto deseo de dejar el mar, le contó que el Venado había dicho: “Bien está el Sol para que alumbre el día, pero por la noche hace falta la belleza de la Luna”. La Luna dio un hondo suspiro y respondió que cómo iba a ser bella así como estaba; y la Tortuga le dijo que si salía con ella, en el cielo encontraría la forma de hacerla como antes, pues, ella que la había creado podía devolverle su perdido resplandor.
Y detrás de la Tortuga salió la Luna, y en una nube que pasaba se embarcaron rumbo a lo más alto del cielo; y como la nube estaba cargada de rocas ígneas, cada vez que estas chocaban despedían relámpagos, rayos y centellas que la Tortuga iba reuniendo hasta cubrir con ella a la Luna. Cuando estuvo recubierta como con una gruesa capa de oro deslumbrante, suavemente, la empujó de la nube y la envió al espacio para que se fuera en busca de la noche. Sacudiéndose primero para desprenderse de la materia sobrante y de los destellos sueltos, el astro nocturno encontró su cauce inmutable entre el perfecto ambular de las estrellas.
La Tortuga quedó en el cielo sin poder bajar, pero, entonces, llovió por primera vez y, como estaba haciendo sol, entre el cielo y la tierra se formó el arcoíris por donde pudo la Tortuga regresar a la Tierra; por ese esplendoroso puente, atraídos por los prados celestiales, subieron los venados, los zorros, los lobos, las nutrias, los sapos, las ratas, los castores, los lobos, los pingüinos y los otros animales, y fueron tantos que los dioses no pudieron tolerarlos, cuanto más que eran mortales, y esa era la mansión de inmortales; no quisieron devolverlos a la Tierra, sino que los lanzaron al espacio y los convirtieron en estrellas.
La Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas habían sido creados ya.
Faltaba el hombre.
Al abrigo de las inclemencias del tiempo y protegida por los dioses, en una cabaña, Athensia, la diosa venida del cielo, dio a luz dos niños que nacieron con la belleza de la madre y el corazón humano. El primero en nacer fue Tsentza; después, su gemelo, Taweskare. Espíritu del bien el primero y del mal el segundo. Con ellos, como cuando fueron creados el Sol y la Luna, nació la discordia entre los hombres. Desde sus primeros años, Taweskare fue malo con su hermano y no había ocasión en que no tratase de hacerle daño aprovechándose de su carácter bondadoso y sereno. Cuando los hermanos crecieron y ya eran jóvenes, murió Athensia que, por el camino del arcoíris y en el lomo de un venado, fue enviada por sus hijos a la región de los dioses. Viéndola llegar así, Athenso se llenó de tristeza, lloró, y para que la descendencia de su hija no se extinguiera, por el camino del arcoíris, envió varias diosas jóvenes a la Tierra para que, con los gemelos, la poblasen de hombres. Y así fue como sobre la faz de la Tierra aparecieron “los verdaderos hombres”, los iroqueses: bisnietos, en fin, de Athenso e hijos de las bellas extranjeras que vinieron de las altas mansiones de los dioses.
Muerta su madre, Taweskare cobró valor para acabar con su hermano. Como no podía matarlo, astuto y ruin, le dañaba todo lo bueno que él hacía, o hacía lo contrario. Habiéndose dedicado Athenso a terminar la creación del mundo con cosas bonitas: valles, praderas agradables y los ríos de mansos recorridos, lagos risueños y cumbres nevadas…, Taweskare, embadurnada la cara con la pintura de la guerra, hizo las tierras pantanosas, los barrancos, los desiertos, los picos escabrosos, las abruptas cuchillas montañosas, los ríos de cauces desbordados y de acometidas fieras. Flores, árboles y palmeras de frutas deliciosas, plantas alimenticias, medicinales y olorosas, las flores de la primavera y las luces del verano, hizo Athenso; la oscuridad del invierno y la soledad del otoño, el espíritu del mal, Taweskare, lo mismo que los cardos, abrojos y árboles cargados de frutas venenosas. Así se terminó la creación del mundo con cosas bonitas y feas, según el hermano gemelo que las hizo: el uno para agradar a los hombres y hacerlos felices; el otro, para contrariarlos y hacerlos desdichados.
Se cuenta que, al final, los hombres de camisas de piel de ciervo y de cabezas tocadas con brillantes plumas, cansados de los males que les hacía Taweskare, disgustados lo expulsaron de la aldea donde vivía, y él, con ojos encolerizados y rumiando males mayores para los hombres, se dirigió al oeste, y allá, amontonando piedras sobre piedras, complacido en los abismos, con la energía del mal creó las Montañas Rocosas. Y allá ha de estar todavía, morando entre las sombras que dan las altas peñas y los bosques; tal vez, tenga la mirada triste y, en los labios, un ruego para que los dioses le abran las puertas del cielo donde nunca estuvo y, sin embargo, añora. Pero para él no está el cielo, sino la fría hostilidad del mundo que él mismo ha formado y donde decidió vivir, entre los roncos furores de los truenos, como espíritu del Mal.
El primer hombre que soñó
(Leyenda mapuche)
A los mapuches (término que proviene de mapu, tierra, y che, gente: hombres de la tierra), los españoles los llamaron “araucanos”; este pueblo ocupaba el centro de Chile, desde el río Aconcagua hasta Puerto Montt; eran el grupo demográfico indígena más importante, y el más numeroso de Chile (unos 500 000: la mitad de la población chilena a la llegada de los conquistadores). No eran una nación unitaria; pero lo eran cuando tenían que enfrentar al enemigo común; como cuando a la muerte de Lautaro se reunieron para nombrar como gran toqui a Caupolicán para seguir su colosal y heroica resistencia contra los españoles, en una especie de guerra patria contra los usurpadores de sus tierras —lucha que aún no ha abandonado la nación mapuche: fiero pueblo no domado […] que por valor y pura guerra hace en torno temblar toda la tierra (Ercilla)—. Eran agricultores, ceramistas, tejedores, ganaderos; hablaban un idioma común, el mapudungun (el hablar de la tierra, el hablar autóctono, para distinguirlo del hablar de los conquistadores antiguos y modernos de su cultura y de su tierra). Su cosmogonía es animista; no habla de la creación del mundo. Ngenechen es el ser supremo de la nación mapuche, el que los llevó a vivir a la tierra donde ellos habitan; ellos lo identifican como su antepasado común. Es de su estirpe y se encarga de mantener el orden y la supervivencia de la etnia mapuche; se comunica con su pueblo por medio del sueño que infunde a las “machis”, chamanes femeninas, en sus estados espirituales de éxtasis al que llegan poseídas por su espíritu. Los “pillanes”, soberbios y malhumorados, son dioses menores; son sus propios muertos elevados al mundo celeste; transitan entre las montañas andinas y el cielo; especialmente prefieren vivir en los volcanes y manejan el rayo, el trueno, el relámpago, las erupciones volcánicas. Su adoración viene a ser un culto a los antepasados del pueblo mapuche. La leyenda que sigue habla de un toqui, de Pillán, de los sueños, y de otras cosas que se irán viendo.
***
Una vez, mucho antes de la llegada de los europeos, los mapuches tuvieron un toqui que era el más bello de todos y el más fuerte, el mejor de los guerreros; además de ser el más listo y el más bondadoso. Se sentían orgullosos de él y lo comparaban con los toquis de otras tribus. A diferencia de él, los otros eran jactanciosos, mujeriegos, egoístas, poco listos, arbitrarios, ansiosos de poder… qué no eran los jefes de otras comarcas comparados con Huenupan, como se llamaba el de ellos. Le rendían pleitesía y tenían como bandera el ejemplo de su vida; lo seguían gustosos y acataban las disposiciones que tomaba con el consejo de ancianos. Con razón, el pueblo mapuche era fuerte, próspero y respetado en la región.
Un día en que los mapuches celebraban una fiesta, estaban tan regocijados y tan contentos con Huenupan que un niño acercándosele le dijo en voz alta:
—Gran toqui, tú eres más poderoso y fuerte que Pillán, el señor de las tormentas.
Acabó de decir estas imprudentes e inocentes palabras, cuando se rasgó el cielo, rugió, bramó e hizo temblar las cosas de la tierra, y en medio de tanta furia y ruido apareció el dios Pillán vociferando con voz de trueno ante el horror general.
—¡Ja!, ¡míseros mortales! ¡Me invocaron vanamente y sin respeto! ¡Yo les haré saber lo que eso cuesta!
El pueblo cayó de rodillas. Solo Huenupan osó hablar, reverente.
—Alto y poderoso señor de las tormentas, señor de los volcanes, adorado Pillán, perdónanos. No ha sido con la intención de ofenderte que se ha pronunciado tu venerado y sagrado nombre.
La respuesta de Pillán los dejó anonadados.
—Tú pagarás esta invocación sacrílega. De ahora en adelante tus brazos, que tanto poder tienen y que, por eso, te alaban más que a mí, quedarán sin fuerza y colgando de tu cuerpo.
Respetuosamente y con temor, el jefe mapuche volvió a tomar la palabra.
—Señor y padre nuestro, yo no te invoqué. Yo nada dije de ti. Siempre te he venerado.
Y le replicó la malhumorada deidad.
—No fuiste tú, es cierto, pero fue uno de tus gobernados y tú respondes por ellos.
No dijo más y despareció por el este, hacia el cielo, llevándose la tormenta y las nubes negras y tronantes, dejando detrás de él un cielo limpio, teñido de un azul profundo repetido en los ojos medrosos vueltos hacia arriba.
En medio del susto que no acababa de pasar y sin acabar aún de incorporarse, el pueblo vio cómo los brazos de Huenupan caían sobre su tronco poderoso. Los tenía muertos. En vano trataba él de levantarlos. Viéndose así, dijo a su pueblo que no podía seguir gobernándolos porque ya no era el más fuerte entre todos ellos.
—No eres el más fuerte, ahora —le dijo Manquepan, el más anciano de la tribu—, pero sigues siendo el más sabio y benevolente. Te seguimos. Invocaremos al benigno dios de la cosecha y él aliviará tu mal, que es el nuestro, querido hijo.