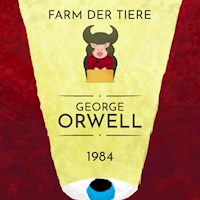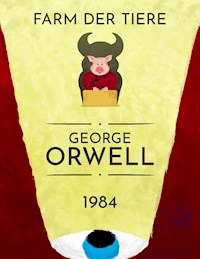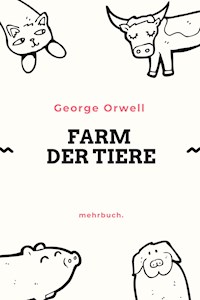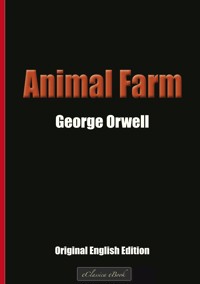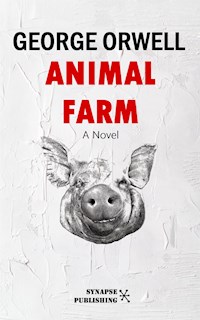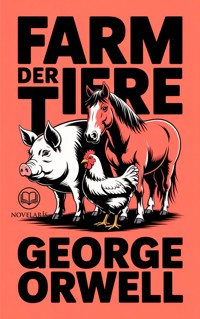Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano Gran Travesía
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Clásicos juveniles
- Sprache: Spanisch
"Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros." Un día, los animales de una granja se rebelan contra el trato desconsiderado y cruel que reciben por parte de sus dueños humanos y se apoderan de la granja. Movidos por un espíritu idealista, comienzan a gestionar la granja por su cuenta con el propósito de construir un mundo mejor en el que todos los animales sean libres e iguales. Sin embargo, pronto queda claro que la igualdad entre los animales no existe y que la libertad es un sueño perecedero. Esta fábula atemporal de George Orwell sobre la revolución en busca de la igualdad y la libertad es una de las reflexiones más afiladas sobre el efecto corruptor del poder. La rapidez con que nuestras visiones de un mundo mejor pueden convertirse en una pesadilla totalitaria es la advertencia que confirma la enorme vigencia de esta obra en nuestros días.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PREFACIO
LA LIBERTAD DE PRENSA
Concebí este libro, al menos en lo que respecta a la idea principal, en 1937, pero no lo escribí hasta finales de 1943. Para el momento en que lo había finalizado resultaba obvio que me encontraría con grandes dificultades para publicarlo (a pesar de la actual escasez de publicaciones que garantiza que todo lo que pueda ser descrito como libro “venderá”), y efectivamente fue rechazado por cuatro editoriales diferentes. Sólo una de ellas alegó motivos ideológicos. Dos habían publicado libros antirrusos durante años y la otra carecía de una identidad política definida. En realidad, una de las editoriales aceptó el libro desde un principio, pero después de tramitar los preparativos iniciales decidió consultar al Ministerio del Interior, que parece haberle advertido, o al menos haberle aconsejado enérgicamente, que no lo publicara. He aquí un fragmento de su carta:
Mencioné la reacción que recibí de un funcionario importante del Ministerio del Interior con respecto a Rebelión en la granja. Debo confesar que la opinión expresada me ha hecho recapacitar seriamente… Comprendo ahora que podría ser desaconsejable publicarlo en este momento. Si la fábula se dirigiera a los dictadores y las dictaduras en términos generales no supondría ningún problema, pero la fábula narra, ahora que lo he comprendido, tan fielmente el desarrollo de los soviéticos rusos y sus dos dictadores que sólo puede aplicarse a Rusia, excluyendo por completo al resto de las dictaduras. Otra cosa más: sería menos ofensivo si la casta predominante en la fábula no fueran los cerdos.*Creo que la elección de los cerdos como casta dirigente sin duda ofenderá a muchas personas, y en particular a cualquiera que sea un poco susceptible, como indiscutiblemente lo son los rusos.
Este tipo de cosas no son un buen síntoma. Obviamente, no es deseable que un departamento del gobierno tenga poder de censura alguno (salvo la censura de seguridad, a la que nadie se opone en tiempos de guerra) sobre libros que no estén subvencionados por el Estado. Pero el peligro principal para la libertad de pensamiento y expresión en este momento no es la intromisión directa del Ministerio del Interior ni de ningún organismo oficial. Si los editores se empeñan en no publicar libros que aborden determinadas temáticas no se debe a que tengan miedo de ser procesados, sino a su temor a la opinión pública. En este país la cobardía intelectual es el peor enemigo al que tiene que enfrentarse un escritor o un periodista, y dicha circunstancia no me parece que haya recibido la merecida atención.
Cualquier persona imparcial con experiencia periodística admitirá que durante esta guerra la censura oficial no ha sido particularmente irritante. No hemos sido sometidos al tipo de “coordinación” totalitaria que hubiera sido razonable esperar. La prensa tiene algunos motivos justificables para quejarse, pero en general el gobierno se ha comportado bien y ha sido sorprendentemente tolerante con las opiniones minoritarias. La siniestra realidad de la censura literaria en Inglaterra reside en que es voluntaria en gran parte.
Las ideas impopulares pueden silenciarse y los hechos indecorosos logran velarse sin necesidad de ninguna prohibición oficial. Cualquiera que haya vivido mucho tiempo en un país extranjero estará al tanto de noticias que, por su propia importancia, deberían ocupar grandes titulares y que fueron soslayadas por la prensa británica, no por intervención del gobierno, sino por un acuerdo general tácito de que “no sería correcto” mencionar esos hechos en particular. En lo que concierne a los periódicos, esto resulta fácil de entender. La prensa británica está extremadamente centralizada y la mayoría es propiedad de hombres pudientes que tienen todos los motivos para ser deshonestos en ciertos temas importantes. Pero la misma clase de censura velada opera también en libros y revistas, así como en obras de teatro, películas y radio. En un momento dado surge una ortodoxia, un cuerpo de doctrina que se supone que todas las personas biempensantes han de aceptar sin cuestionamiento de ninguna clase. No se trata de que esté prohibido de manera expresa manifestar esto, aquello o lo otro; simplemente “no se hace”, al igual que en plena época victoriana hablar de pantalones en presencia de una dama era algo que “no se hacía”. Cualquiera que desafíe la ortodoxia imperante se verá silenciado con sorprendente eficacia. Una opinión genuinamente pasada de moda casi nunca recibe atención, ni de la prensa popular ni de las revistas intelectualoides.
En este momento lo que exige la ortodoxia imperante es una admiración ciega de la Rusia soviética. Todo el mundo acepta esto, y casi todo el mundo actúa en consecuencia. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación de hechos que el gobierno soviético preferiría mantener ocultos, son poco menos que impublicables. Y esta conspiración nacional que tiene el objeto de halagar a nuestro aliado acontece, curiosamente, en un contexto de genuina tolerancia intelectual. Porque, aunque no se permita criticar al gobierno soviético, al menos disponemos de la libertad suficiente para amonestar al nuestro. Casi nadie publicará una diatriba contra Stalin, pero no supone peligro alguno atacar a Churchill, al menos en libros y revistas. Y a lo largo de cinco años de guerra, durante dos o tres de los cuales hemos luchado por la supervivencia nacional, se han publicado de forma ininterrumpida incontables libros, panfletos y artículos que abogan por un compromiso de paz. Es más, su publicación no ha despertado ningún rechazo. Siempre y cuando no se haya visto involucrado el prestigio de la URSS, se ha respetado razonablemente el principio de libertad de expresión. Aunque hay otros temas prohibidos, y mencionaré algunos de ellos ahora, la actitud predominante hacia la URSS supone, por mucho, el síntoma más grave. Es, por así decirlo, espontáneo y no se debe a la acción de ningún grupo de presión.
El servilismo con el que la mayor parte de la intelectualidad inglesa se ha tragado y repetido la propaganda rusa desde 1941 en adelante resultaría bastante asombroso si no fuera porque se ha comportado de manera similar en varias ocasiones anteriores. El punto de vista ruso ha sido aceptado en un asunto controvertido tras otro, para ser publicado más tarde sin ser sometido a escrutinio y con total desprecio por la verdad histórica o la decencia intelectual. Por nombrar sólo un ejemplo, la BBC celebró el vigésimo quinto aniversario del Ejército Rojo sin mencionar a Trotsky. Esto resulta tan exacto como conmemorar la batalla de Trafalgar omitiendo a Nelson, pero no provocó ninguna protesta por parte de la intelectualidad inglesa. En las luchas intestinas de los diversos países ocupados, la prensa británica se ha alineado en casi todos los casos con la facción favorecida por los rusos y ha difamado a la facción opuesta, a veces excluyendo pruebas materiales para ello. Un caso en particular notorio fue el del coronel Mijáilovich, el líder chetnik yugoslavo. Los rusos, que tenían a su protegido yugoslavo en el mariscal Tito, acusaron a Mijáilovich de colaborar con los alemanes. Esta incriminación fue rápidamente aceptada por la prensa británica: los partidarios de Mijáilovich no tuvieron oportunidad de responder a ella, y los hechos que la contradecían no llegaron nunca a publicarse. En julio de 1943, los alemanes ofrecieron una recompensa de cien mil coronas de oro por la captura de Tito y una similar por la de Mijáilovich. La prensa británica dedicó las primeras planas a la recompensa por Tito, pero sólo un periódico mencionó (en letra pequeña) la ofrecida por Mijáilovich: y las acusaciones de colaborar con los alemanes continuaron. Hechos muy similares sucedieron durante la Guerra Civil española. También entonces, las facciones del lado republicano que los rusos estaban decididos a aplastar fueron difamadas con imprudencia por la prensa inglesa de izquierda, y cualquier declaración en su defensa, así fuese en forma epistolar, fue sistemáticamente rechazada. En la actualidad, no sólo se consideran reprobables las críticas serias a la URSS, sino que incluso el hecho de la existencia de tales críticas se mantiene en secreto en algunos casos. Por ejemplo, poco antes de su muerte, Trotsky había escrito una biografía de Stalin. Es razonable suponer que no se tratara de un libro del todo imparcial, pero claramente tenía posibilidades de venta. Un editor estadunidense había decidido publicarlo y el libro estaba a punto de entrar en imprenta (creo que se habían enviado las copias para revisión) cuando la URSS entró en la guerra. El libro fue retirado de inmediato. Nunca ha aparecido ninguna palabra sobre el tema en la prensa británica, a pesar de ser evidente que la existencia de un libro de este tipo y su eliminación fuera una noticia digna de dedicarle algunos párrafos.
Es importante distinguir entre la clase de censura que la intelectualidad literaria inglesa se impone voluntariamente y la censura que a veces pueden aplicar los grupos de presión. Resulta notorio que sea imposible discutir ciertos temas debido a los “intereses creados”. El caso más conocido es el de las patentes de medicamentos. Una vez más, la Iglesia católica tiene una influencia considerable en la prensa y el poder de silenciar las críticas que recibe, al menos hasta cierto punto. Un escándalo que involucre a un sacerdote católico casi nunca tiene repercusión, mientras que un sacerdote anglicano que se meta en problemas (por ejemplo, el rector de Stiffkey) se convierte en noticia de primera plana. Es muy raro que un pensamiento de tendencia anticatólica aparezca en una obra de teatro o en una película. Cualquier actor puede confirmar que una obra de teatro o una película que ataque a la Iglesia católica o se burle de ella puede ser boicoteada por la prensa y tal vez se convertirá en un fracaso. Pero este tipo de asuntos resultan inofensivos o, al menos, comprensibles. Cualquier organización de envergadura vela por sus propios intereses lo mejor que puede, y la propaganda manifiesta no es de por sí recriminable. Uno no esperaría que el Daily Worker publicara noticias negativas sobre la URSS, así como tampoco supondría que el Catholic Herald difamara al papa. Pero toda persona con sentido común reconoce ambas publicaciones por lo que son. Lo inquietante es que, en lo que respecta a la URSS y sus políticas, resulta inútil esperar críticas inteligentes y, en la mayoría de los casos, ni siquiera la pura honestidad de los escritores y periodistas liberales, que además no se encuentran bajo la presión directa de falsear sus opiniones. Stalin es sacrosanto y ciertos aspectos de su política no se deben poner en cuestión. Esta regla se ha respetado casi universalmente desde 1941, pero ha sido puesta en práctica, en mayor medida de lo que a veces se cree, desde hace diez años. A lo largo de ese tiempo, las críticas al régimen soviético desde la izquierda apenas recibieron acogida. Hubo una gran producción de literatura antirrusa, pero casi toda desde el ángulo conservador y manifiestamente deshonesta, desactualizada y motivada por razones sórdidas. Por otro lado, existía una corriente enorme y casi igual de deshonesta de propaganda prorrusa, lo que equivaldría a un boicot hacia cualquiera que intentara discutir cuestiones de suma importancia desde una postura adulta. De hecho, se podían publicar libros antirrusos, pero hacerlo significaba la certeza de ser ignorado o tergiversado por casi toda la prensa intelectual. Tanto en público como en privado uno era advertido de “no hacerlo”. Lo que se expresaba tal vez fuera cierto, pero resultaba “inoportuno” y caía en el juego de tal o cual interés reaccionario. Esta actitud se defendía habitualmente sobre la base de que la situación internacional y la urgente necesidad de una alianza anglo-rusa lo exigían; pero estaba claro que se trataba de una justificación. La intelectualidad inglesa, o gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y sentía en verdad que arrojar cualquier duda sobre la sabiduría de Stalin constituía una especie de blasfemia. Los eventos en Rusia y en otros lugares cualesquiera debían ser juzgados con diferentes raseros. Las interminables ejecuciones en las purgas de 1936 a 1938 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida a la pena capital, y se consideró asimismo apropiado publicitar las hambrunas cuando acaecieron en la India y ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto era innegable antes de la guerra, ciertamente la atmósfera intelectual no ha mejorado en la actualidad.
Pero regresemos ahora a este libro mío. La reacción de la mayoría de los intelectuales ingleses será bastante previsible: “No debería haber sido publicado”. Naturalmente, aquellos críticos versados en el arte de la denigración no lo atacarán por motivos políticos sino literarios. Argumentarán que se trata de un libro soporífero, tonto, y un ignominioso desperdicio de papel. Esto bien puede ser cierto, pero obviamente no es toda la verdad. No se dice que un libro “no debería haber sido publicado” tan sólo porque se trate de un libro malo. Después de todo, cada día se imprimen montañas de basura sin que a nadie le importe. La élite intelectual inglesa, o la mayoría de ella, se opondrá a este libro porque denigra a su líder y (según su punto de vista) perjudica el progreso. Si hiciera lo contrario, no tendrían nada en su contra, incluso si sus defectos literarios fueran diez veces más evidentes de lo que son. Por ejemplo, el éxito del Club del Libro de Izquierda durante un periodo de cuatro o cinco años muestra cuán dispuestos están a tolerar tanto la escritura descuidada como la difamatoria, siempre y cuando transmita lo que quieren escuchar.
El problema del que se trata aquí es bastante simple: ¿todas las opiniones, por impopulares o incluso por tontas que sean, tienen derecho a ser divulgadas? Expresémoslo de esa forma y casi cualquier intelectual inglés se sentirá con el deber de decir “sí”. Pero démosle una forma concreta y preguntemos: “¿Qué pasa con una crítica a Stalin? ¿Tiene derecho a ser impresa?”. Entonces, la mayoría de las veces la respuesta será “no”. En ese caso, la ortodoxia imperante resulta cuestionada y, por lo tanto, el principio de la libertad de expresión entra en declive. Ahora bien, cuando se exige libertad de expresión y de prensa, no se está exigiendo libertad absoluta. Debe haber siempre, o hasta cierto punto habrá siempre, algún grado de censura mientras duren las sociedades organizadas. Pero la libertad, como decía Rosa Luxemburgo, constituye “la libertad para los demás”. El mismo principio está contenido en las famosas palabras de Voltaire: “Detesto lo que dicen y defenderé hasta la muerte su derecho a hacerlo”. Si la libertad intelectual —que sin duda alguna ha sido una de las señas de identidad de la civilización occidental— tiene algún significado es que todo el mundo ha de gozar del derecho a decir y publicar aquello que crea que es la verdad, siempre y cuando no perjudique al resto de la comunidad de una manera inequívoca. Tanto la democracia capitalista como las facciones occidentales del socialismo han dado por sentado ese principio hasta hace poco. Nuestro gobierno, como ya he señalado, todavía da muestras de respetarlo. La gente común en la calle (en parte, quizá, porque no está lo suficientemente interesada en formar sus propias ideas como para mostrarse intolerante con ellas) aún sostiene vagamente el principio de “supongo que todo el mundo tiene derecho a defender su propia opinión”. Es sólo, o en todo caso principalmente, la intelectualidad literaria y científica (la cual debería ser la guardiana de la libertad) quien comienza a despreciarla, tanto en la teoría como en la práctica.
Uno de los fenómenos peculiares de nuestro tiempo es el del liberal renegado. Más allá de la conocida máxima marxista de que la “libertad burguesa” es una ilusión, existe en la actualidad una tendencia generalizada a argumentar que sólo es posible defender la democracia mediante métodos totalitarios. Si uno ama la democracia, sostiene dicha afirmación, debe aplastar a sus enemigos por cualquier medio. ¿Y quiénes son sus enemigos? Parece que son siempre no sólo aquellos que la atacan abierta y conscientemente, sino también los que la ponen en peligro “objetivamente” difundiendo doctrinas equivocadas. En otras palabras, defender la democracia implica destruir toda independencia de pensamiento. Este argumento se utilizó, por ejemplo, para justificar las purgas rusas. Ni el rusófilo más ferviente era capaz de creer que todas las víctimas fueran culpables de los cargos de los que se les acusaba: pero al expresar opiniones heréticas hubieran perjudicado “objetivamente” al régimen; por lo tanto, se consideró correcto no sólo masacrarlas sino desacreditarlas con acusaciones falsas. El mismo argumento fue utilizado para justificar las muy conscientes mentiras divulgadas por la prensa de izquierda sobre los trotskistas y otras minorías republicanas en la Guerra Civil española. Y fue usado una vez más como motivo para impugnar el derecho de habeas corpus cuando Mosley fue liberado en 1943.
Estas personas no comprenden que, si fomentan los métodos totalitarios, llegará el momento en que se utilizarán en su contra en lugar de a su favor. Adquiramos el hábito de encarcelar a los fascistas sin juicio previo, y tal vez el proceso no se detenga con los fascistas. Poco después de que el Daily Worker retomara su actividad luego de su suspensión, di una conferencia en una universidad obrera en el sur de Londres. La audiencia estaba integrada por intelectuales de clase media-baja y trabajadora, el mismo tipo de público que solía encontrarse en las filiales del Club del Libro de Izquierda. La conferencia trataba acerca de la libertad de prensa y, al final, para mi asombro, varios interpelantes se levantaron y me preguntaron si no pensaba que el levantamiento de la suspensión al Daily Worker había sido un grave error. Cuando les pregunté por qué, respondieron que era un periódico de dudosa lealtad y que no debería ser tolerado en tiempos de guerra. En ese momento, me encontré defendiendo al Daily Worker, el cual se ha empeñado en difamarme más de una vez. Pero ¿dónde se le había inculcado a esta gente esta perspectiva esencialmente totalitaria? ¡Casi con toda seguridad la habían aprendido de los mismos comunistas! La tolerancia y la decencia están profundamente arraigadas en Inglaterra, pero no son indestructibles y deben mantenerse vivas, en parte, mediante un esfuerzo consciente. El resultado de predicar doctrinas totalitarias es el debilitamiento del instinto mediante el cual los pueblos libres disciernen qué es o no peligroso. El caso de Mosley lo ilustra bien. En 1940 era perfectamente correcto aprisionar a Mosley, hubiera cometido técnicamente o no algún delito. Luchábamos por salvar nuestras vidas y no podíamos permitir que un posible colaboracionista saliera en libertad. Sin embargo, en 1943, haberle privado de un juicio justo, se convertía en un ultraje. La incapacidad general para comprender esto fue un mal síntoma, aunque es cierto que la agitación contra la liberación de Mosley fue en parte ficticia y en parte una justificación de otros descontentos. Pero ¿cuánto de la actual corriente hacia las formas de pensamiento fascistas se debe al “antifascismo” de los últimos diez años y a la falta de escrúpulos que esto ha supuesto?
Es importante darse cuenta de que la actual rusomanía es sólo un síntoma del debilitamiento general de la tradición liberal occidental. Si el Ministerio del Interior hubiera intervenido y vetado la publicación de este libro, la mayor parte de la élite intelectual inglesa no habría visto nada inquietante en ello. La lealtad acrítica a la URSS se ha convertido en la ortodoxia actual, y allí donde estén involucrados los supuestos intereses de la URSS dicha élite está dispuesta a tolerar no sólo la censura sino la falsificación deliberada de la historia. Por citar un ejemplo: a la muerte de John Reed, autor de Diez días que estremecieron el mundo, relato de primera mano de los primeros días de la Revolución rusa, los derechos de autor del libro pasaron a manos del Partido Comunista Británico, a quien creo que Reed los había legado. Algunos años más tarde, los comunistas británicos, tras haber destruido la edición original del libro lo más que pudieron, publicaron una versión mutilada en la que habían eliminado las menciones a Trotsky y también omitido la introducción escrita por Lenin. Si todavía hubiera existido una intelectualidad radical en Gran Bretaña, este acto de falsificación habría sido expuesto y denunciado en todos los periódicos literarios del país. Sin embargo, no hubo prácticamente ninguna protesta. A muchos intelectuales ingleses les pareció algo natural. Pero esta tolerancia o pura deshonestidad implica mucho más que esa admiración por Rusia que está en boga en el momento actual. Es muy posible que esa moda en particular no perdure. Según preveo, para el momento en que se publique este libro, mi visión del régimen soviético puede que sea la opinión generalizada. Pero ¿qué utilidad tendría esto? Cambiar una ortodoxia por otra no implica necesariamente un avance. El enemigo es el que se rige con mente de gramófono, esté uno de acuerdo o no con el disco que se reproduzca en ese momento.
Conozco bien todos los argumentos contra la libertad de pensamiento y expresión, los que afirman que no puede existir y los que sostienen que no debería existir. Respondo simplemente que no me convencen y que nuestra civilización se ha fundamentado en la ideología opuesta durante un periodo de cuatrocientos años. Ha pasado una década y sigo creyendo que el régimen ruso existente es fundamentalmente nocivo, y reclamo el derecho a decirlo, a pesar del hecho de que seamos aliados de la URSS en una guerra que quiero que venzamos. Si tuviera que elegir un texto que me justificara, debería elegir este verso de Milton:
Por las leyes conocidas de la antigua libertad.
La palabra antigua enfatiza el hecho de que la libertad intelectual es una tradición profundamente arraigada sin la cual nuestra cultura occidental característica dudosamente podría existir. Muchos de nuestros intelectuales se están alejando de manera notoria de esa tradición. Han aceptado el principio de que un libro debería ser publicado o censurado, alabado o condenado, no por sus propios méritos, sino de acuerdo con la conveniencia política. Y otros que en realidad no sostienen este punto de vista lo consienten por pura cobardía. Un ejemplo de esto es el fracasado intento de los numerosos y alborotadores pacifistas ingleses en hacer oír su voz contra la preponderante devoción hacia el militarismo ruso. Según esos pacifistas, toda violencia es perniciosa, y nos han instado en cada etapa de la guerra a ceder o al menos a llegar a un compromiso de paz. Pero ¿cuántos de ellos han sugerido alguna vez que la guerra también es perjudicial cuando la libra el Ejército Rojo? Al parecer, los rusos tienen derecho a defenderse, mientras que si lo hacemos nosotros se convierte en un pecado mortal. Sólo se puede explicar esta contradicción de una manera: por un cobarde deseo de mantenerse en el lado de la intelectualidad, cuyo patriotismo se inclina más hacia la URSS que hacia Gran Bretaña. Sé que la élite intelectual inglesa tiene multitud de razones para argumentar su timidez y deshonestidad; de hecho, me sé de memoria los argumentos con los que se justifica. Pero al menos dejémonos de tonterías acerca de defender la libertad contra el fascismo. Si existe un significado para la palabra libertad es el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. La gente común todavía se suscribe vagamente a esa doctrina y actúa en consonancia. En nuestro país (no es igual en todos los sitios: no fue así en la Francia republicana, y no es así actualmente en Estados Unidos), los liberales son quienes temen a la libertad y los intelectuales los que quieren ensuciar el intelecto: es para llamar la atención sobre este hecho, la razón por la cual he escrito este prefacio.
Londres, 17 de agosto de 1945;
Nueva York, 26 de agosto de 1946
*