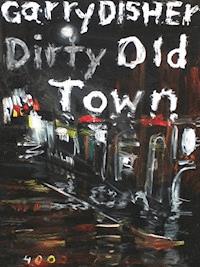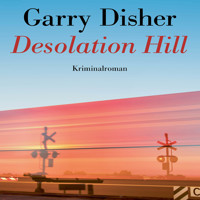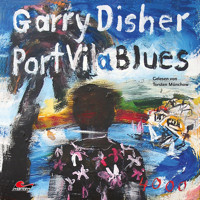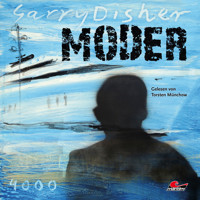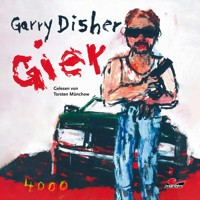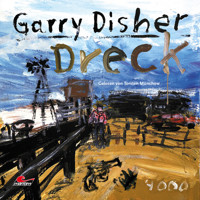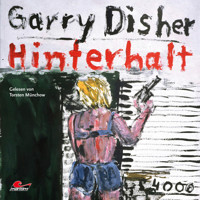9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Un acto de una inexplicable crueldad. Una familia destrozada. Hace un año que Paul Hirshhausen fue destinado a Tiverton, un pequeño pueblo de Australia Meridional, donde él es el único policia. Hirsh, como todo el mundo le conoce, se ha adaptado a la vida tranquila de la localidad, y tan solo se ocupa de problemas cotidianos como accidentes de coche, encontrar mascotas perdidas o resolver pequeños robos. Ahora, en plena época navideña y bajo el implacable sol de justicia australiano, todo debería continuar igual. Sin embargo, un sangriento y macabro incidente perturba la calma de la localidad. Y no va a ser la única sorpresa desagradable para Hirsh. De repente, toda la aparente bondad de las fiestas desaparece bajo un manto de oscuridad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: Peace.
© del texto: Garry Disher, 2019.
Publicado en inglés por primera vez por Text Publishing Company.
© de la traducción: Sergio Lledó Rando, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2021.
REF.: OBDO181
ISBN: 978-84-1132-381-9
EL TALLER DEL LLIBRE · REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
A BRONWYN, RAYDON Y RUSSELL,
Y EN MEMORIA DE BOB DISHER
(1921-2019)
1
Estaban a las puertas de la Navidad y el sol del centro norte australiano dejaba caer su peso. Los ladrillos de las casas, las chapas de los tejados y las llanuras de tierra roja devolvían todo el calor recibido durante el año. Y para colmo, aquel jueves había amanecido con un incendio de pastizales.
Hirsch, que observaba el operativo, tocó con la punta del pie un buen pedazo de alquitrán reblandecido al borde de la autopista Barrier. Había tres camiones de bomberos del Country Fire Service enviados desde Tiverton, Redruth y Mount Bryan. Uno de ellos estaba en el foco del incendio, tras una vieja granja apartada de la carretera, el segundo persiguiendo focos secundarios, y la unidad de Tiverton patrullando el perímetro vallado.
No era un fuego implacable, sino que avanzaba lentamente entre rastrojos de trigo dispersos. Y tampoco grande, apenas afectaba a una esquina del seto de la granja y al prado de la carretera. No hacía viento. El cielo estaba despejado, tan inmóvil como si estuviera pintado.
Pero era un incendio sospechoso.
—Sospechoso, ¿cómo? —preguntó Hirsch.
Había aparcado su todoterreno de la policía de Australia Meridional con el morro pegado a la plataforma trasera de la camioneta de Bob Muir, rozando las letras de Tiverton Electrics. Si podía decir que tenía algún amigo varón en el distrito, ese era Muir. Era un hombre moderado, sin prisas, pero, cuando ponía a trabajar sus manos o su cerebro, era capaz de mostrar una rigurosa y extremada competencia. Hacía las veces de jefe local de bomberos.
—No ha sido un pirómano, si es eso lo que estás pensando —dijo Muir—. Te lo enseñaré en cuanto nos den permiso.
Por el momento, lo único que podía ver era un tejado de chapa ondulada con algunos jirones de pintura roja todavía colgando y una palmera imponente.
La unidad de Tiverton se aproximó, con el tabernero Kev Henry al volante. Detrás iban dos hombres rociando los postes del vallado: Wayne Flann y un tipo al que Hirsch no conocía. ¿Un esquilador? ¿Operario del parque eólico? Lo mismo daba. El que importaba ahí era Flann, al menos hasta cierto punto. Rondaba los veinticinco, con ojos somnolientos y extremidades lánguidas, casi guapo. Siempre andaba riéndose para sus adentros, como si supiera algo que el resto del mundo desconocía. Pasándolo en grande con el incendio. Cuando vio a Hirsch hizo un juego de muñeca y tiró un chorro de agua sobre sus zapatos de uniforme.
—Ya vale, Wayne —dijo Muir.
El camión avanzó pesadamente y después se oyó el crepitar de una radio. Bob Muir permaneció a la escucha, y tras decir «Bien, bien», le hizo un gesto con la cabeza.
—Por aquí, agente Hirschhausen.
Condujeron por un largo camino de acceso lleno de baches hasta llegar a un hueco en el seto que daba al edificio principal y a los cobertizos. La casa, con unas paredes de piedra que cedían ante la gravilla, las rocas y hierbajos secos, llevaba años deshabitada. Las hormigas se amontonaban en lo que en su día fueron el césped y los parterres. Un cochecito de bebé sin ruedas junto a un grifo de riego torcido, una escalera de mano reducida a tres o cuatro peldaños apoyada contra el soporte del depósito de agua. Nada parecía conservarse entero. Ventanas rotas, canalones oxidados y descolgados llenos de hierba. Lo único que mostraba algo de esplendor era la palmera, y sus hojas de la base estaban muertas.
Hirsch aparcó en el jardín colindante detrás del coche de Muir y salió. Aquí el olor del humo era más penetrante: ¿a vegetación quemada mezclada con goma achicharrada? La luz del sol, que parpadeaba difusamente a través de la irregular cabellera de las hojas de la palmera y proyectaba sombras borrosas sobre la tierra, también era bizarra.
Hirsch alzó la vista y dijo:
—Estas viejas casas de campo con sus dichosas palmeras.
—Por aquí —gruñó Muir.
Lo condujo por un lateral de la casa y rodearon el depósito de agua hasta llegar al jardín trasero. Hirsch se percató de que aquel seto de cipreses resguardaba la casa y el jardín por tres de sus costados. Tal como lo veía, diría que el fuego había comenzado en una esquina, abrasando parches de hierba hasta abrirse camino a través del seto, dejando a su paso un reguero negro de ramas desnudas en busca de mejor combustible al otro lado: los rastrojos de trigo.
—¿Qué dirías tú de eso? —inquirió Muir, señalando hacia la tierra quemada.
Hirsch bajó la vista. Ya no era solo polvo lo que tenía en la punta de los zapatos, sino también ceniza. Estaba sudando, pegajoso, con una sensación arenosa en los dientes. Y todavía era muy temprano.
—¿Niños jugando con cerillas?
Muir puso cara de decepción.
—El cable, colega.
En las cenizas de la base del seto había un rollo de cable eléctrico. Hirsch entendió entonces el olor del humo: plástico derretido. Pero lo que llamaba más su atención era un trozo de cobre resplandeciente.
—Ah.
—Exacto —dijo Muir, abriendo los brazos—. Vamos, ¿para qué molestarse en rebanar el aislante del cable con un cuchillo cuando puedes quemarlo? Un día caluroso de verano estupendo, hierbajos por todas partes...
Hirsch sonrió.
—Puede que aquí dentro se sintieran más a resguardo.
Muir señaló la tierra baldía que había entre la casa y los cobertizos.
—Allí mismo en el suelo habrían estado igual de ocultos a la carretera.
—¿Quién dio el aviso?
—En realidad, fue tu novia.
Hirsch se lo imaginó. Wendy Street camino de Redruth a las siete y media de la mañana para llegar al instituto a las ocho, como siempre. Vio el fuego, llamó a Bob, sabiendo que este lo avisaría a él.
—Muy madrugador para ser el típico ladrón de cobre —dijo Hirsch.
—Será el aire del campo.
En sus tiempos de agente de la criminal en la ciudad podía confiar en que los malos no se levantarían hasta el mediodía. Echó un vistazo hacia la vieja casa con aire dubitativo.
—¿No lo sacarían de allí dentro?
—No. No les salía a cuenta. Esto de aquí es su base. Hay un contenedor de metal enorme lleno de cobre en el granero.
Hirsch miró hacia un tramo de terreno yermo, perturbado solo por rastrillos abandonados, un bidón de gasolina oxidado y un árbol del caucho blanquecino. Un granero, un cobertizo con una pared desmoronada al descubierto que parecía una boca abierta en un rictus.
—Así que llevan un tiempo en ello.
—Yo diría que sí —dijo Muir.
Hirsch recordó una circular del departamento: dos mil robos de metales semipreciosos denunciados ese año en el sur de Australia, con un valor estimado de dos millones y medio de dólares. Cobre en su mayor parte, y la mayoría de obras de la construcción; pero también del tendido eléctrico, las vías ferroviarias y naves de almacenamiento. Cableado, antenas, transformadores, canalizaciones de agua caliente. Se aconsejaba a los agentes de policía que estuvieran ojo avizor ante actividades inusuales o denuncias que pudieran indicar bla-bla-bla...
Recorrió mentalmente el distrito, los miles de kilómetros cuadrados que patrullaba. En Redruth estaban construyendo un par de casas, pero ese quebradero de cabeza no sería para él, sino para su sargento. Reformas de cocinas aquí y allá. Las líneas ferroviarias llevaban largo tiempo abandonadas. Ahí no había mucho que rascar. Tal vez hubieran traído el material desde otros confines para pelarlo, almacenarlo y enviarlo a alguna parte. No sabía ni por dónde empezar. A Hirsch —recién llegado al interior— le parecía a veces que su trabajo consistía tanto en sondear el paisaje como las circunstancias de los delitos que se cometían en él.
—Huellas —murmuró, pensando en el papeleo que se avecinaba y en las probabilidades de que enviaran a un equipo forense hasta allí con la Navidad en ciernes.
Hirsch fotografió el rollo de cable entre las cenizas, la hierba quemada que lo circundaba y la cuba llena de cobre robado, en gran parte oscurecida por la oxigenación. Tras esto, acordonó la entrada al granero con cinta policial y llamó a su sargento, que no se dejó impresionar, pero le prometió notificarlo al departamento criminal de Port Pirie.
Finalmente, reevaluó el día que le esperaba. Los jueves hacía una incursión campo adentro rodeando el sur y el oeste de Tiverton y los lunes patrullaba la zona norte y este. Cientos de kilómetros a la semana para supervisar. Un anciano ganadero por aquí, una viuda con un hijo esquizofrénico por allá. Presencia policial, lo cual significaba una taza de té, un rato de charla, el seguimiento. Me temo que hemos encontrado su coche calcinado en Salisbury. Su vecino dice que sus perros han estado molestando a las ovejas. Tengo el encargo de asegurarme de que su rifle y su escopeta estén a buen resguardo. ¿Ha vuelto a ver aquella camioneta misteriosa de la semana pasada?
Algunas de las personas a las que visitaba estaban solas, otras eran vulnerables. Había quienes se metían en problemas por falta de previsión; otros tantos eran delincuentes en activo. Lo que más disfrutaba de sus rondas de los lunes y los jueves era la variedad, los diferentes tipos de personas y experiencias. Le gustaba empezar temprano, en torno a las siete de la mañana, pero ya eran las nueve y apenas había avanzado unos kilómetros al sur de Tiverton. Tendría que tomar un par de atajos para compensar el tiempo perdido. Llamar a algunos de los que visitaba, en lugar de pasar por sus casas.
—¿Ya estás? —preguntó Muir.
—Sí.
Le puso cara de no haber roto un plato, tanto, que Hirsch se puso en guardia inmediatamente, y dijo:
—¿Todo a punto para mañana por la noche?
En un momento de debilidad que había intentado camuflar como fortalecimiento de sus relaciones con la comunidad, Hirsch había accedido a ser el Papá Noel de Tiverton de aquel año. Distribuiría regalos a los niños de la ciudad y del campo en la calle contigua a la tienda de Ed Tennant y después anunciaría al ganador del concurso de iluminación navideña mientras se paseaba con aspecto ridículo en un disfraz rojo maloliente.
—Que te den, Bob.
—Ese es el espíritu —repuso Muir, dándole una palmadita en la espalda.
Hirsch se dirigió hacia el sur por la autopista Barrier. La ventanilla bajada, un cedé de Emmylou Harris en la ranura, un ronco quejido country en perfecta sintonía con su humor, con el aislamiento y la desolación a la que a veces se enfrentaba. Descenso por el somero valle, bajas colinas de secarral en los flancos, paisaje marrón grisáceo moteado de sombras o árboles que se aferraban a la tierra pedregosa. Ruinas de piedra junto a la carretera, tejados de granjas en la lejanía, una hilera de turbinas de molinos de viento en un risco cercano: los años de los colonos, el difícil presente y el futuro, todo en uno. A medio camino de una inclinada ladera se veía una nube de polvo inmóvil. ¿Un vehículo por una pista de tierra? ¿Un remolino de viento? Todo parecía inescrutable, un mundo en posición de salida, pero incapaz de avanzar. Hirsch llevaba un año como policía en Tiverton y esperaba el momento en que se diera el abrazo mutuo, pero aquel lugar lo mantenía a distancia. Si la vida era ir al encuentro del hogar verdadero (un lugar acogedor, una amante constante o paz interior), él aún seguía buscando.
Más o menos. Tenía a Wendy. A los ojos de la comarca estaban «saliendo», y a Hirsch ya le iba bien así. Y mantenía una relación estrecha con su simpática e inteligente hija, Katie, que había sido su salvavidas el pasado año. Tenía mucho que agradecer.
Giró al oeste hacia Menin Road, la frontera entre las zonas de patrulla de la policía de Tiverton y la de Redruth. Daba la impresión de que allí los nombres de los lugares tenían su importancia, en tanto que en la ciudad no. Menin Road, Lone Pine Hill, Mischance Creek, Tar Barrel Corner, Mundjapi, todos ellos atribuían capas de significado y trascendencia a los lugares.[1] Menin lo condujo a terrenos mejores para el trigo. Había más lluvias al oeste de la autopista Barrier que al este de la misma. Barrier: otro significante. Mejores cultivos y vallados, mejores carreteras, distancias más cortas entre las granjas. Pero, a pesar de ello, Hirsch condujo igualmente durante otros veinte minutos sin cruzarse con un alma.
Y entonces vio a Kip.
Lo había adelantado sin percatarse y tuvo que frenar a fondo, llenando de gravilla y polvo al pobre perro. Salió del coche, se acuclilló y le tendió una mano palma arriba. El kelpie, esquelético, en los huesos, se detuvo. Estaba jadeando, muerto de cansancio. Emitió un gruñido ronco que pareció querer reprimir, como si le diera vergüenza.
—Kip —dijo Hirsch—. Kippy. Aquí, chico.
El mundo se detuvo. Ni una brisa de viento, un silencio sepulcral, salvo por el graznido de las galahs en los árboles del caucho que había junto a una presa reseca de barro y el tictac del motor de ventilación. Kip meneó la cola levemente.
—Tienes sed, ¿eh? —dijo Hirsch.
Siempre llevaba agua a raudales. En el compartimento trasero del Toyota, donde a veces tenía que transportar a los presos, había un cofre con llave donde guardaba esposas de repuesto, balizas de emergencia, cuerdas, una linterna, bolsas para recoger pruebas y un par de fiambreras. Vertió un poco de agua en una de estas y la colocó sobre la cuneta, entre la puerta del conductor y el perro.
Kip se tumbó panza abajo, se estiró y husmeó con el hocico. Se levantó, se acercó a tientas y volvió a tumbarse. Tras esto, poco a poco, empezó a probar el agua. De repente, se puso a beber a lametazos, salpicándolo todo, y miró a Hirsch para que le diera más.
—Todavía no, colega. Demasiado de golpe, no te conviene.
Hirsch se acercó, llevó una mano hasta su huesuda cabeza y acarició al perro entre los ojos. Kip se giró, lo lamió y se dejó llevar por el collar hasta el asiento del copiloto, donde dio un par de giros antes de arremolinarse de la cabeza a la cola como si estuviera en su manta favorita. Con el hocico sobre las garras, alerta a cualquier movimiento de Hirsch, pero con confianza. Confiando en que Hirsch conocía el camino a casa.
—Pobrecillo —dijo Hirsch, acariciando una última vez al perro antes de girar la llave de contacto—. Has estado en la guerra, ¿eh?
Cortes, manchas de sangre, una oreja rasgada, su pelaje leonado deslucido.
Hirsch miró el reloj y volvió a echar cuentas. Tardaría más tiempo aún en devolverlo junto a sus dueños. Buscó recepción con el móvil: cero.
Tras medio kilómetro recorrido manejando el volante con la derecha, con un ojo en la carretera y el otro en la señal del teléfono, encontró súbitamente dos barras de recepción. Detuvo el coche, se bajó, consultó su libreta y telefoneó a cuatro de sus usuarios no urgentes. No pasaría nada si no los visitaba esa semana.
Primero, Rex y Eleanor Dunner. Le contestó ella. Lo sentía, pero no tenía pistas sobre el artista grafitero que había firmado en su aprisco declarado bien de interés cultural.
—Eso es muy decepcionante, Paul.
Hirsch se lo tomó con filosofía. Siempre estaba decepcionando a alguien.
Después, le dijo a Drew Maguire que no era asunto de la policía que la oveja del vecino se hubiera colado en su finca a través de un agujero que había en la valla.
—¿Y si dejo seca a esa cabrona?
—Entonces, pasará a ser asunto de la policía.
Tras esto, una llamada al propietario de una billetera que le habían entregado. No había dinero ni tarjetas, pero se la llevaría el jueves siguiente. Finalmente, llamada de control a Jill Kramer, una madre soltera a la que su hija drogadicta había robado, acabando con ella ingresada en urgencias.
—Está en un centro de desintoxicación.
—¿Lo lleva bien?
—Tan bien como podría esperarse.
Aquello era como una especie de mantra en el interior del país. Hirsch lo oía una o dos veces a la semana. Aceptación. No atreverse a esperar a que lleguen mejores tiempos.
—¿Volverá a casa contigo cuando salga?
—No tiene otro sitio al que ir.
—Mantenme al tanto —dijo Hirsch—... Y me pondré en contacto contigo con más frecuencia.
Siguió su camino, pasó por un caserón con una manga de viento en una pista de aterrizaje, y arriba y abajo, por dentro y por fuera, cortes de erosión en los pliegues de la tierra. Recorrió una carretera hundida entre laderas de filones de cuarzo y también el valle Booborowie, retazos de rastrojos de trigo, cultivos que esperaban a su cosechador y una alfalfa verdinegra ensombrecida más si cabe ante los enormes aspersores de riego informatizado que iban cubriendo el terreno.
Y después, cuesta arriba. Subida a Munduney Hill y entrada en una carretera secundaria. Kip sabía que se aproximaban a su casa. Se puso a cuatro patas, sacó el hocico ante la corriente de aire y ladró.
—Ya te digo —dijo Hirsch.
Aminoró la marcha por el paso canadiense que había en la verja de entrada, aunque los Fuller ya no tenían ganado. Después, se internó por una pista que serpenteaba entre cardos y buglosas hasta llegar a una casa rodante apoyada sobre pilones. Aquí no había malas hierbas. Era como si alguien hubiera apretado un interruptor: un vigoroso césped de grama, rosales y arbustos locales. No había rastro del viejo Land Rover de Graham Fuller en el garaje, pero había llegado justo a tiempo: Monica estaba descargando la compra del maletero de su Corolla. Mujer de campo solitaria que apenas recibía visitas, se volvió hacia él con una sonrisa expectante que se transformó en expresión de curiosidad al ver que tenía a la policía en casa.
En cuanto vio al pasajero de Hirsch se le iluminó el rostro de pura alegría. Dejó caer las bolsas de la compra, se limpió las manos en los muslos y se acercó a la carrera hasta la puerta del copiloto para abrirla.
—¡Lo has encontrado! —Kip gimió y babeó, barriendo el asiento con la cola—. ¿Dónde te habías metido, monstruito? Ay, pobrecillo, estás roñoso. —Dirigió una mirada a Hirsch, como si no estuviera segura de cómo debía proceder—. ¿Puedo?
Hirsch sonrió.
—No está detenido, si te refieres a eso.
Monica Fuller rio y ayudó al kelpie a bajar del coche.
—Muchísimas gracias. ¿Dónde demonios lo encontraste? —Hirsch se lo explicó y Monica ladeó la cabeza como si trazara un mapa mental en su cabeza—. Así que estaba prácticamente de camino a casa —dijo—. A saber dónde se habrá metido. Ven a tomar un té. Le enviaré un mensaje a Graham, que se quedará encantado.
Siguió parloteando sin parar, su manera de relajar la tensión. En cuestión de minutos había colocado a Kip en el porche con un hueso para roer, había llenado la despensa y la nevera de latas y paquetes y le había puesto a Hirsch por delante una taza de té y un trozo de pastel de Navidad. Cocina avejentada, con aires de naranja setentero por aquí y por allá, formica y laminado de conglomerado. Tenían pendiente la renovación de la cocina, pero en aquella casa iban justos de dinero. Entraba una exigua luz por la ventana que había sobre la pila y algo más por la mosquitera que daba al porche. Hirsch veía tomateras en el jardín trasero, un viejo baño de piedra y una caseta de aperos. Hoy día no había aperos, solo rejas de arado oxidadas, heno podrido y sacos de grano vacíos.
Sonó un mensaje en el teléfono de Monica. Era una mujer de cara redonda, contenta consigo misma, pelo moreno encrespado con extensiones plateadas. Rondaba los cuarenta y, aunque no destacaría si uno la veía en la calle, Hirsch advertía en ella esa cualidad de observar y esperar de las personas astutas. Leyó el mensaje de su móvil y le sonrió con alegría.
—Graham dice que te debe una cerveza. —Se quedó circunspecta—. ¿Está permitido eso?
—Las malas lenguas dicen que a veces descanso.
Sonrió de nuevo.
—Eso he oído. La señorita Street, Wendy, da clases a mi hijo pequeño.
«¿Seré la comidilla del instituto?», se preguntó Hirsch.
—Ya quitaré los carteles de «SEBUSCA» cuando vuelva a la ciudad.
—Carteles de «SEBUSCA» —rio Monica.
Graham Fuller había pasado por la comisaría de policía camino del trabajo con una docena de fotocopias Din A4 en la mano: una foto de Kip en sus cuartos traseros tomándole la medida al fotógrafo: «¿Han visto a Kip? Se ofrece recompensa», escrito en grandes letras negras. Hirsch había colgado uno en la pared junto a la rejilla del tablón de avisos de la policía, el ayuntamiento y la salud pública, y no había dejado de ver la cara de Kip por toda la ciudad durante aquella semana: en postes de la luz, vallados, escaparates de tiendas. En su interior pensaba que era una causa perdida. Si no le había mordido una serpiente, le habría disparado algún vecino o lo habrían secuestrado. O en el peor de los casos se habría escapado porque le pegaban demasiado a menudo.
Hirsch se preguntaba si era posible que hubieran robado el perro de los Fuller. Le dio un sorbo al té.
—Tengo entendido que Kip ganó algún que otro premio en sus tiempos.
Monica se encogió de hombros con modestia.
—Mejor perro de pastoreo durante cuatro años seguidos en el Redruth Show, cuando teníamos ovejas.
Era una historia común. La granja familiar ya no daba para sostener a la familia. La alternativa era venderla a un vecino más rico o a una empresa agricultora china, o cambiar de oficio y quedarse en la región. Graham Fuller hacía mantenimiento de turbinas de parques eólicos; Monica trabajaba dos días a la semana en el hospital Clare. Tenían que recorrer muchos kilómetros.
—Y esos premios... —dijo Hirsch—. ¿Cómo se lo tomaron los dueños de los otros perros? ¿Alguno al que le tocara las narices especialmente?
Monica se humedeció la punta de un dedo y recogió las migas del pastel de su plato, mirándolo con ironía.
—Si eso fue hace siglos. Y vamos... ¿el Redruth Show? Es poca cosa.
—Hay gente muy rencorosa.
Monica negó con la cabeza.
—En realidad, me pregunto si tendrá algo que ver con aquella vez que nos cortaron la línea telefónica, aunque no veo la relación.
Una noche del pasado enero. Monica y Graham acababan de acostarse cuando oyeron ruidos en el jardín y un golpe en la puerta. Kip ladró y tiró de la cadena hasta romperla —Graham llegó justo a tiempo para verlo abalanzarse hacia la oscuridad— mientras que Monica intentó llamar a la policía y se percató de que no había línea. Kip acabó regresando. Entre tanto, Graham descubrió que habían cortado la línea del teléfono con un tajo limpio y claro que atravesaba el aislante y el cableado, y que faltaban algunas herramientas de jardinería.
Cobre, una vez más. Aunque no era mucho, y no lo habían robado, sino simplemente cortado.
—Es muy aventurado.
Monica hizo un gesto con la mano, como si quisiera negar la dirección que habían tomado sus pensamientos.
—Lo sé, lo sé; cuesta imaginar que vieran la caseta y pensaran: «Mira, un perro, volveremos a robarlo a finales de año».
—En cualquier caso, ya está aquí, que es lo importante.
Aun así, dos incidentes que requerían intervención policial en doce meses. Y eso estaba muy por encima de la media para la zona. Hirsch se levantó, enderezó la espalda y dijo que tenía que marcharse. A través de la pequeña arcada en la que estaba escrita la fecha de construcción de la casa se veía una sala de estar con un pequeño árbol de Navidad excesivamente decorado, tarjetas enganchadas con una cuerda bajo la repisa que había sobre un falso fuego de leños a gas, guirnaldas rojas, verdes y plateadas.
—Buenas fiestas —dijo—. Gracias por el pastel.
—Igualmente. Y un millón de gracias por traer a Kip a casa —respondió Monica.
Lo acompañó hasta el porche y miró cómo se agachaba para acariciar la cabeza del kelpie.
—Esos cortes... alguien le ha pegado con un palo. —Hirsch se permitió pensar que solo fuera una posibilidad—. O se ha peleado con otro perro.
—No, eso es que le han pegado con un palo —dijo Monica tajantemente. Acompañó a Hirsch hasta su todoterreno—. Siento mucho darte más faena, Paul, pero había un poco de conmoción en el pueblo antes cuando fui de compras.
Nadie se lo había notificado. Tal vez estuviera fuera de cobertura.
—¿Me interesa saberlo?
—Brenda Flann.
—Sí. Ya sabía yo que no me interesaba saberlo —suspiró Hirsch.
2
Todo suburbio de las afueras y pueblo del interior tienen a sus Flann. Viven en casas destartaladas con chasis de coches abandonados y lavadoras oxidadas en sus indómitos jardines llenos de malas hierbas. Perros escuálidos y niños malcriados tirados por el suelo. Sin obvios medios de subsistencia, pero también sin aparente falta de efectivo. Siempre hay un par de miembros de la familia que están entre rejas o son «conocidos de la policía». Están a la que salta en el pub, en la tienda, en el patio del colegio, en el fútbol. A un Flann no se lo mira de reojo.
Brenda Flann y su camada vivían al este de Tiverton, en plena zona rural de sombra orográfica, allá donde se la habían pegado a los primeros colonos con un año de lluvias abundantes para recibir después una maldición de décadas de sequía. Su hermano Stu cumplía condena de cinco años por robo a mano armada y sus hijos iban por el mismo camino. Brenda en sí no tenía las manos largas —o al menos no la habían pescado nunca—, pero sí los pies. Recopilaba multas de tráfico y sanciones con la misma alegría que otras mujeres coleccionan bolsos.
Y esa mañana, poco menos de una hora antes, según Monica Fuller, Brenda había intentado acceder a la barra del pub de Tiverton sin salir del coche antes.
—Se oyó un trompazo terrible, salí corriendo de la tienda y allí estaba, empotrada bajo el porche.
—¿Estaba herida?
—Esa tiene siete vidas —dijo Monica—. Pero derribó uno de los pilares de soporte y le cayó parte del tejado sobre el coche.
—Borracha ya —musitó Hirsch.
—Bueno, ¿es que está alguna vez sobria? El caso es que enseguida se pusieron en movimiento las ruedas y quiso dar marcha atrás para salir del porche. No llegó muy lejos, Ed y Martin se las apañaron para sacarla del coche y confiscarle las llaves.
Ed Tennant era el dueño del bar; Martin Gwynne, el metomentodo del pueblo. Hirsch cerró brevemente los ojos, pensando en el papeleo. Detención ciudadana, si es que se trataba de eso. Detención policial. Informe de daños, testimonios... Y prefería meterle un hisopo en la boca a un pitbull hambriento antes que hacerle la prueba de alcoholemia a Brenda Flann.
—¿Y dónde está ahora? —preguntó, pensando que, si Ed y Martin la habían encerrado en una habitación, tendría que enfrentarse a otra zona nebulosa de la legalidad.
—La llevaron a casa en coche. —Y añadió, como si leyera su mente—: Pero tienen sus llaves y con suerte estará durmiendo la mona.
Hirsch negó con la cabeza, pensando en que los Flann poseían otros vehículos.
Monica le dirigió una mirada pícara.
—¿Quieres echar un vistazo?
Se sacó un iPhone de los pantalones regodeándose en la idea, tocó el teléfono y deslizó el dedo. Protegió la pantalla del sol y le mostró a Hirsch una serie de fotos: la trasera de un Falcon de los años ochenta, una sección hundida de la chapa ondulada del techo del porche, un poste roto, Ed y Martin agarrando a Brenda por un brazo cada uno.
—¿Te las envío por correo?
Hirsch asintió y le dio su correo electrónico.
—Y mejor que no se las envíes a nadie más. Tampoco hay necesidad de que se hagan virales —dijo con desenfado.
Monica se encogió de hombros con buen talante.
—¿Y ponerme a malas con los Flann?
Hirsch se sintió súbitamente exhausto.
—Brenda es un auténtico grano en el culo.
Monica le dio una palmada en el hombro.
—Buena suerte.
Hacia la una y media de la tarde ya había dejado atrás aquellas carreteras secundarias rompeespaldas y volvía a estar en la autopista Barrier, aminorando la marcha al llegar al perímetro sur de Tiverton. Un par de caseríos agazapados, la estación de tren abandonada, los silos.
Hacía un año, cuando lo destinaron a Tiverton, aquellos depósitos de grano eran grises, y se veían abatidos y deslucidos por la intemperie. Ahora un artista había pintado en uno de ellos un enorme calistemo en flor y, en el otro, una swainsona y cabezas de carneros merinos. A Hirsch le parecía que había algo estimulante en esas imágenes. La destreza del artista, la incongruencia, la sensación de liberación de las vidas acartonadas que lo circundaban. También otros lo sentían, como una forma incierta de orgullo y deleite.
Continuó conduciendo y pasando casitas de piedra resguardadas tras los setos, la iglesia católica, un garaje abandonado, la iglesia unificada, el instituto custodiado por el cenotafio en honor a las tropas Anzac, el pub (un par de bebedores tempraneros contemplando el hierro destrozado del porche), y finalmente, en el extremo norte del pueblo, el colmado y la escuela primaria frente a la comisaría de policía.
Comisaría de policía. En realidad, no era más que la entrada a una minúscula casa de ladrillo rojo con un mostrador alto que separaba al común de la gente del escritorio de Hirsch, su silla giratoria, los archivadores y un ordenador. Detrás del despacho, una puerta que conducía a sus reducidos aposentos. A la entrada, un trocito de hierba con calvas y una valla metálica, un pequeño cartel de «Policía» blanquiazul junto a la verja. Un corto camino de entrada lleno de baches y su viejo Nissan en la plaza de garaje adyacente a la casa. Tenía la espalda hecha ciscos debido a los bandazos, las carreteras secundarias y el peso del equipamiento de su cinturón policial, así que prefirió virar para aparcar en la calle, en lugar de rebotar sobre los baches de la entrada. Un par de tipos de mantenimiento de carreteras del ayuntamiento le habían prometido traerle algún día una buena palada de asfalto que les sobrara, pero por el momento la cosa no había fructificado.
Cerró el Toyota con llave y se quedó parado un momento, organizando mentalmente lo que le quedaba de día. Todavía tenía que comerse los sándwiches que se había preparado antes de salir esa mañana. Revisar el contestador del teléfono fijo, leer los correos del departamento, lidiar con Brenda Flann y los efectos colaterales de su pequeña aventura. Y llevar a casa a Katie Street. El día siguiente sería el último de escuela del año; la semana siguiente, Navidad: la hija de Wendy estaría que se subiría por las paredes.
Al final, se comió el almuerzo bajo el soporífero aspaviento del ventilador de techo. Aire estancado, demasiado calor. No había mensajes, solo un par de circulares del departamento de policía en su correo, las palabras bailaban ante sus ojos. ¿Qué significaba «información en cascada»? Es más, ¿qué se esperaba que hiciera con ella? Entró en «indicadores de productividad del servicio» y salió, habiendo perdido veinte minutos de su vida. En la bandeja del correo descansaba un sobre con su dirección escrita en la enorme caligrafía redonda de su madre que parecía reprenderlo. Como esperaba, contenía una página con texto en formato historiado, la carta tipo que sus padres enviaban a todos por Navidad. Hirsch se movió incómodo en su asiento: amor, vergüenza, compasión, cinismo. A veces se decía que no era un buen hombre, pero estaba claro que no era un buen hijo.
Echó un vistazo a la carta. Viajes que sus padres habían hecho durante el año. Personas a las que habían visto. El jardín. Golf y bolos. Quién había muerto, quién había vuelto a casarse, quién había procreado, quién se había retirado a la Gold Coast. Los logros de su único hijo: «¡¡¡Hace un año que lo destinaron a Tiverton y está encantado con la vida en el interior!!!».
Su madre, siempre tan generosa con los puntos de exclamación.
Y el típico tirón de orejas emocional para su hijo, un mensaje escrito en bolígrafo azul exclusivamente para él: «A nuestro querido Paul, siempre en nuestros pensamientos, que pases una Navidad feliz y a salvo y que nos veamos pronto, te quieren, Mamá y Papá».
La tarjeta de ese año era un dibujo de dos salidas de chimenea, un policía con un antifaz de caco salía de una y en la otra aparecía Santa Claus bajando de su trineo. Hirsch la colocó junto al resto de postales, cinco en total: del colmado, de Martin y Joyce Gwynne, de Katie y Wendy Street, de los Muir y de Rosie (la única amiga que le quedaba en la comisaría central).
Regresó a su silla desvencijada y volvió a contemplar el infinito. Un día totalmente despejado y sin viento con un sol abrasador en lo más alto. No tenía ningún deseo de ponerse bajo él. Pero eran ya las dos de la tarde y Katie salía de la escuela a las tres. Sería mejor que se pusiera en marcha con el caso de Brenda Flann.
Pero continuó sentado. Seguidamente oyó un vehículo que frenaba en seco. Un portazo, pasos decididos. Hirsch tenía el oído hecho a los coches de sus vecinos, los sonidos generales de la autopista Barrier. Se trataba de alguien que tenía prisa por ser atendido por la policía.
Martin Gwynne irrumpió en el despacho, temblando de emoción. Sesenta años y jubilado, todo en su sitio, un hombre de energía efervescente que estaba metido en todos los saraos. En la calle, en el colmado, en las reuniones del ayuntamiento, el club de tenis, el partido de fútbol de los sábados.
Y más veces de lo deseable, importunándolo en la comisaría con alguna cosa u otra.
Hirsch se giró hacia él con la silla.
—Buenas tardes, Martin. Ya me han contado el drama de esta mañana.
Gwynne bufó.
—Sí, bueno, no estabas aquí, así que tuvimos que actuar.
«Nunca estoy aquí los jueves ni los lunes por la mañana, Martin, lo sabes perfectamente».
No se levantó de la silla.
Gwynne puso unas llaves sobre el mostrador de un manotazo.
—Son de Brenda. Y espero que no las recupere pronto.
«Vaya, vaya», pensó Hirsch, poniéndose en pie y acercándose al mostrador.
—Esa mujer es una amenaza. Tal como va, acabará matando a alguien.
Una llave de casa y otra de un Ford, con una cadenita plateada de la que pendían un par de dados minúsculos.
—Dime qué ha pasado —dijo Hirsch.
—¿Por dónde empezar? —respondió Gwynne.
Se hinchó lentamente, estirando sobre sí su polo Lacoste rosa desteñido. Su pequeña panza caía sobre unos pantalones de faena bien planchados. Náuticos.
Hirsch alzó una mano súbitamente.
—De hecho, Martin, primero tengo que saber si habéis hecho una detención. Es decir, ¿habéis usado esa palabra específicamente con Brenda?
Gwynne parecía estupefacto, irritado por partida doble.
—¿Detención? Eso es tu trabajo.
—Simplemente intento resolver las formalidades —dijo Hirsch, aliviado.
Al final, acabó soltándole una retahíla de preguntas, que era el único modo de cortar las monsergas de Martin Gwynne. La secuencia era sencilla: Martin estaba charlando con Ed Tennant junto al surtidor de gasolina que había a la entrada de la tienda de este. Vieron entrar en la ciudad la inconfundible ranchera de Brenda, oxidada, abollada, con el chasis azul y el capó rojo deslucido por el sol, que se detuvo brevemente para que Adam Flann, el hijo pequeño de Brenda, saliera y siguiera su paso rumbo al pub.
—Iba haciendo eses por toda la calle. En un visto y no visto estaba empotrada en el porche del pub.
—Vuelve atrás un poco. ¿Dónde paró para que bajara Adam?
Martin frunció el entrecejo, irritado.
—No sé. ¿En lo de Cobb? Es colega de Daryl. Lo que importa es... —Lo que importaba era que Martin y Ed habían corrido hasta el pub para ver si Brenda se encontraba bien—. O más bien debería decir para ver si había herido a alguien. Pero, cuando llegamos allí, intentó salir del porche marcha atrás, así que la sacamos del coche y le confisqué las llaves.
—Bien hecho.
Martin se enderezó un tanto.
—Al final, Ed la llevó a casa en su coche y yo los seguí en el mío para traerlo de vuelta. La dejamos durmiendo la mona en el sofá.
«¿Y ahora estará ahogándose en su propio vómito?», se preguntó Hirsch al tiempo que se alegraba de que fuera Ed quien la llevara en lugar de Gwynne. Este no habría parado de sermonearla durante todo el camino, y ahora tal vez habría que denunciarla también por agresión.
—Entonces, ¿el coche se podía conducir?
—Por decir algo —respondió Gwynne.
Hirsch añadió a su lista mental: fotografiar el coche de Brenda Flann, fotografiar los desperfectos del pub. Tenía la tarde repleta. ¿Tal vez Katie pudiera volver a casa con alguna amiga del pueblo cuando acabaran las clases? O quedarse viendo la tele en su casa, ya le había enseñado dónde estaba escondida la llave de la puerta de atrás. Le enviaría un mensaje en cuanto se quitara de encima a Martin Gwynne.
En ese momento Gwynne miró la hora.
—¿Supongo que arrestarás a esa maldita mujer?
Hirsch cogió las llaves de Brenda Flann.
—Gracias, Martin, te tomaré declaración formalmente en otro momento. Gran trabajo, por cierto.
No podía haberle dicho nada mejor. A Martin Gwynne, inmerso en el aire sofocante y estancado de la pequeña sala de espera, se le iluminó el rostro, mientras el indolente ventilador del techo agitaba los carteles del tablón de anuncios y tiraba una de las tarjetas navideñas de Hirsch.
Embebiéndose del momento, hizo un gesto de reprobación con la cabeza.
—Me fastidia pensar en los daños que habría podido causar si no llego a pillarla...
—De hecho, Martin, ¿miraste si estaba herida?
Gwynne se quedó perplejo.
—¿Qué? No. Está bien. Se quedó roncando como un tronco cuando la dejé.
Hirsch pensó ahora en Brenda Flann con más apremio. Sola, con el marido en la cárcel, Adam en el pueblo, Wayne en el camión de bomberos...
—Será mejor que me ponga en camino —dijo, recogiendo el sombrero de su uniforme y ajustándose al cinto la pistola y el cinturón de servicio gracias al cual los hijos de su quiropráctico podían ir a escuelas privadas.
Gwynne no parecía tener ganas de que se marchara.
—Todavía no has recogido el traje de Santa Claus, Paul.
Martin, guardián del traje de Papá Noel, llevaba días preguntándole cuándo pasaría por allí para recogerlo. Y quedarse a cenar. Otra cena en ese opresivo comedor de los Gwynne, las ávidas preguntas de Martin, sus chismorreos, su sumisa esposa a la que llamaba Madre.
—Gracias por recordármelo, Martin. Pasaré mañana por la mañana en algún momento.
—O esta noche, y te quedas a cenar. Así me cuentas cómo ha ido con Brenda.
—Esta noche hago de jurado en el certamen de luces de Navidad, lo siento —dijo Hirsch, farfullando—. Pero ¿igual podría pasar a comer después de la locura de las fiestas?
—Te tomo la palabra, Paul.
Hirsch cerró con llave, dejó una nota con su número de teléfono en la puerta y siguió a Martin Gwynne hacia aquel sol cegador. La mezcla estaba aderezada ahora con un viento descarnado que empujaba papeles por las aceras y hacía temblar el cartel del perro de los Fuller en un poste cercano. Hirsch lo arrancó e hizo una bola con él.
—Gracias de nuevo, Martin.
—¿Supongo que primero le echarás un ojo al pub para tener una mejor idea de la denuncia que hay que ponerle a Brenda?
Martin jamás había dudado en decirle a todos cómo tenían que hacer su trabajo. A su mujer, a sus empleados, a los técnicos de reparaciones, a sus vecinos, a los regidores del distrito. A los funcionarios. Hirsch empezaba a entender por qué este año lo habían escogido a él para hacer de Santa Claus, y no a Martin. Era la venganza del pueblo.
—En realidad, lo primero que tengo que hacer, Martin, es comprobar que Brenda esté bien —dijo—. En caso de que tenga un latigazo cervical, una conmoción cerebral, una hemorragia interna o vómito en los pulmones, ¿te parece?
Gwynne, que dejó de mirarlo con reprobación mientras permanecían de pie ante la puerta del conductor del vehículo policial de Hirsch, no estaba del todo seguro de que le pareciera bien. Pero no tuvo tiempo de expresarlo. En lugar de eso, en cuestión de segundos, estaba salvándole la vida.
3
Hirsch recompuso las piezas más tarde.
Brenda Flann se despertó y descubrió que estaba en casa, en su sofá, muerta de sed. Algún recóndito lugar de su cerebro albergaba la idea de que debería estar en el pub. De hecho, había estado allí, ¿cómo es que ahora se encontraba en casa? Miró por la ventana y vio su coche. Mientras tanto, había otra idea que empezaba a apoderarse de ella, la de que todavía le quedaba mucho por beber, así que buscó las llaves. No las encontraba, pero su instinto la llevó hasta el cajón de la cocina, depósito de repuestos y porquerías varias, y se fue dando tumbos hasta el coche con la otra llave apuntando vagamente al contacto. Al ver el frontal machacado, el parachoques hundido y el capó rojo surcado de abolladuras, se quedó perpleja. No recordaba ningún accidente. ¿Alguno de los chicos? Qué diablos, era una mierda de coche de todas formas.
Condujo por las calles vacías de Tiverton y ya estaba a punto de tomar la autopista para dirigirse al pub, cuando se reafirmó en ella un tercer instinto: la necesidad de ajustar cuentas por lo que le habían hecho. Puesto que allí, a cincuenta metros de ella, tenía la comisaría de policía, donde Martin Gwynne y ese policía capullo le daban a la sinhueso. Cabronazos, ambos. El poli la había trincado más veces de las que podía contar y Martin Gwynne parecía dedicarle siempre su sonrisa de desprecio. Y un recuerdo nebuloso de alguna otra cosa bastante reciente: ¿le había puesto las manos encima? No tenía muy claros los detalles, pero estaba segura de que ese cabrón se había tomado libertades de algún tipo. Apretó a fondo y, cuando se dirigía hacia la autopista, dio un volantazo. Vaya, demasiado abierto. Otro volantazo, se pasó de vueltas y se vio dando bandazos hacia Hirsch y Gwynne mientras les gritaba de todo.
En cualquier caso, así reconstruyó Hirsch después el funcionamiento del cerebro tostado de Brenda. Pero en ese momento, Brenda, con su cara enloquecida pegada al parabrisas, el morro arrugado del Falcon acechando, su motor aullando, los neumáticos pelados echando chispas y el radiador humeando, tenía toda la intención de aniquilarlo.
Su sentido común se esfumó. Se quedó boquiabierto, paralizado y medio en cuclillas, con el corazón golpeando contra las magras defensas de sus delgadas costillas. Podría haber muerto allí mismo.
Martin Gwynne reaccionó primero y alargó el brazo. Clavó sus pálidos y abigarrados dedos en el antebrazo de Hirsch y tiró con fuerza sin encontrar resistencia. Sus pies se enredaron y ambos cayeron al hueco que quedaba entre sus coches, mientras Brenda pasaba como una exhalación rayando la barra de protección del todoterreno de la policía. Un golpe sordo, el chirrido del metal resquebrajándose. El viejo Ford se detuvo brevemente, como si quisiera quitarse de encima un estorbo y después salió rebotado hacia la autopista y contra el vallado de la escuela primaria, haciendo resonar el alambre.
Una vez que volvió a instaurarse la paz, se vio el coche de Brenda instalado en una nube de humo y polvo a medio camino entre la acera y el aula más cercana. Las ventanas se inundaron de cabecitas. Los pájaros volvieron a posarse sobre el tendido eléctrico, se oía el zumbido amortiguado de una voz en la radio de una casa cercana, una brisa hinchó los pulmones de una bolsa de plástico, que empezó a danzar en el aire. Después, la realidad mundana, una camioneta llena de paja atravesó la ciudad y el conductor estiró el cuello para ver qué pasaba.
Hirsch sacó sus brazos y piernas de encima de Martin y se sacudió el polvo. Miró a Martin y le dijo:
—¿Estás bien? —Gwynne se sirvió de su voz más condescendiente.
—Yo diría que podemos dar gracias a que mis reflejos están por encima de la media o estarías ya en el otro mundo.
Hirsch suspiró hondo. Sus pensamientos fueron recayendo en las consecuencias: ahora no habría forma de evitar esa invitación a cenar.
—Iré a ver cómo está Brenda —dijo.
Hirsch se sorprendió, y también sintió cierto alivio, al ver que Brenda llevaba puesto el cinturón.
—De no haberlo llevado, se habría hecho mucho más daño —dijo el conductor de la ambulancia treinta minutos más tarde.
La nariz rota, una brecha en la frente, traumatismo cervical, probablemente alguna costilla rota. Todavía no había recobrado la consciencia.
—Y gracias también a que no intentasteis moverla —añadió el otro sanitario.
Hirsch les dio las gracias y se despidió con la mano, habló con la directora del colegio, recogió el bolso de Brenda del suelo del Falcon y cruzó hasta la comisaría de policía, donde merodeaba todavía Martin. «¿Es que no tenía nada que hacer ese hombre?».
Martin pareció responder al gruñido interior de Hirsch y dijo en su tono de voz de mandatario:
—Creo que será mejor que me tomes declaración sobre esto y el incidente del pub ahora que tengo los detalles frescos.
—Bien pensado —dijo Hirsch afablemente.
Acompañó a Gwynne al interior, bordeó el mostrador para acceder a su atestado despacho, metió el bolso de Brenda en el último cajón de su escritorio y rebuscó el papeleo pertinente.
Martin, un hombre que precisaba orden y nunca parecía encontrarlo, lo observó con cara circunspecta.
—Ya que los dos hemos participado en el último incidente con Brenda, quitémonos ese de encima primero.
—Bien pensado —repitió Hirsch.
Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir hablando entre dientes:
—Fecha, hora, localización. Quién, qué, dónde, cuándo y por qué...
Martin Gwynne, leyendo del revés, dijo:
—Eran más bien las dos y veinte, no las dos y cuarto.
—Bien visto.
—Condiciones en calma —continuó Gwynne—. Visibilidad clara, a pesar de una leve bruma.
—De acuerdo.
Martin le dio tiempo para que escribiera y después le dictó un relato en primera persona: secuencia de los sucesos, localizaciones, distancias. Posibles testigos. Tres coches aparcados en las proximidades (uno junto a la comisaría, dos a la entrada de la tienda). Los números de las matrículas.
Hirsch se quedó sorprendido. Alzó la vista. Martin estaba leyendo un cuaderno de notas.
—Eres un hombre meticuloso, Martin.
Gwynne asintió: era su deber.
—Finalmente, gracias a mi rápida reacción, se evitó una posible fatalidad o lesión grave del agente Hirschhausen.
Hirsch estuvo a punto de escribirlo.
—Les gusta que las declaraciones sean, esto, neutrales. Solo los datos. —Al ver el aire levemente ofendido de Martin, añadió—: Lenguaje sin adornos. ¿Qué te parece si dices esto?: «Aparté al agente Hirschhausen de la trayectoria del coche de la señora Flann».
Gwynne consideró la reformulación de la frase y pareció encontrarla insuficiente.
—Tú eres el que sabe, Paul. Pero los hechos son claros, de no haber estado yo allí, te podrían haber matado.
Hirsch capeó un poco la necesidad de reconocimiento de Martin Gwynne y asintió, pensando en los caprichos del destino.
—Más razón que un santo —dijo con la misma afabilidad—. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo.
Gwynne, satisfecho, siguió con su relato, el cual copió al pie de la letra, ya que tendría que leerlo antes de firmarlo.
Tras esto, un relato más abreviado de lo sucedido en el pub. Una vez hubo acabado, Gwynne entrelazó las manos.
—Creo que nos hemos ganado una reconfortante taza de té. Pasa por mi casa para echar un tecito y, ya que estás, recoges el traje de Santa Claus.
Hirsch lo visualizó: su funesto salón, Martin contándole todo lo que había que arreglar en el mundo, Madre merodeando de un sitio a otro.
—¿Lo dejamos para otro momento? Todavía tengo que seguir tomando declaraciones, escribir informes, avisar a los hijos de Brenda de lo que ha sucedido.
Gwynne tensó brevemente sus facciones, con un leve dejo de decepción.
—Está bien. ¿Cena?
—Las luces de Navidad, ¿recuerdas? ¿El fin de semana? —balbuceó Hirsch.
—El domingo a las seis y media —dijo Martin Gwynne para dar media vuelta seguidamente.
Hirsch le tomó declaración a un esquilador en paro que había derramado su cerveza como acto reflejo cuando vio que Brenda se subía a su lado al porche, con el dueño del pub y una señora mayor que estaba podando su rosal al otro lado de la carretera. Sus versiones variaban poco, aunque la jardinera creía que el señor Gwynne había sido innecesariamente brusco con la señora Flann. Tras esto, se dirigió hacia el colmado para hablar con Ed Tennant.
Al pasar de la luz del sol a la penumbra, entornó los ojos para ajustar su visión. Una mujer de una granja de las afueras salía con una cesta de la compra colgando del brazo. Gemma Pitcher, la joven que trabajaba ocasionalmente de cajera y reponiendo las estanterías, estaba hojeando un catálogo. Aparte de eso, la tienda era un lugar silencioso que había quedado congelado en el tiempo. Junto a la caja registradora estaba el mostrador de Correos y, más allá, una caja con libros que conformaba la sede en Tiverton de la Biblioteca de Redruth, que quedaba a media hora de autopista. En la pared del fondo, botas de goma, monos de trabajo, herramientas, bandejas de tornillos y tuercas, latas de combustible, una escalera de mano de aluminio. Y concentrados en medio de la tienda, artículos para el hogar en estanterías de metal: cereales para el desayuno, melocotones en conserva, detergente para la colada, tampones, aspirinas, champú.
Hirsch continuó caminando hasta el fondo. Encontró a Tennant en su despacho, un pequeño espacio atiborrado de archivadores, un escritorio, una silla y un viejo mamotreto de ordenador.
Ed, organizado, preciso y de mediana edad, dijo:
—Ya he oído lo que ha estado a punto de pasarte.
Hirsch asintió. Las noticias corrían como la pólvora en aquel pueblo.
—He sobrevivido otro día. Entretanto, lo de esta mañana...
—Una cosa que quiero dejar clara: no fue idea mía lo de llevar a la maldita Brenda a su casa. Eso fue cosa de Martin.
—Puede ser muy persistente —concedió Hirsch.
—Yo, sinceramente, pensé que era mejor que la viera un médico. Cuando llegamos a su casa no había nadie que pudiera echarle un ojo. A saber dónde estarían los chavales.
—Wayne estaba en el coche de bomberos —dijo Hirsch—. Adam visitando a Daryl Cobb.
Tennant negó con la cabeza, Hirsch no sabría decir si se debía a su indiferencia o lo hacía de manera filosófica.
—Una pregunta rápida, Ed: ¿detuvisteis Martin y tú a Brenda? ¿Pronunciasteis esas palabras exactas?
—No, por Dios.
—¿Le hicisteis daño de alguna manera?
Tennant se quedó sobrecogido.
—Empiezo a arrepentirme de haberme metido en eso. ¿Me estás diciendo que esto se va a volver en mi contra?
—No hay nada de que preocuparse, Ed. Dudo mucho que se acuerde de algo.
Estrechó su mano y salió en busca de los hijos de Brenda Flann.
4
Hirsch buscó primero a Wayne, el mayor y «responsable», con todos los matices que pueden ponerse a la palabra cuando se usa con un miembro de la familia Flann. En el patio delantero del pequeño parque de bomberos se encontró con Bob Muir dándole unos manguerazos al viejo camión, que era un cúmulo de polvo, polen y restos de grano a sus pies. Hirsch esperó y observó. Muir era metódico: de arriba abajo, de delante atrás; lo último, las ruedas.
—Como nuevo —comentó Hirsch mientras Muir recogía la manguera.
Este le dio una palmadita a la reluciente carrocería.
—Se mantiene entero gracias al alambre y la cinta aislante. ¿En qué puedo ayudarte?
—¿Está Wayne?
Muir guardó la manguera y se tomó su tiempo. Observaba a su amigo el policía como si sopesara sus lealtades. Wayne Flann pertenecía al distrito; era un miembro del servicio de bomberos, pero también daba problemas. Hirsch estaba acostumbrado a presenciar esas maquinaciones mentales entre los locales. Dejó que se completara el proceso.
—Marchó a casa hace una hora —dijo Muir finalmente.
Hirsch se lo explicó: Brenda, el pub, Gwynne y Tennant, el regreso fulgurante de Brenda.
—Lo que podríamos llamar una mañana ajetreada —dijo Muir, sin sorprenderse. Ya había oído y visto lo suficiente de Brenda a lo largo de los años—. ¿Está en el hospital?
—Al menos por unos días.
Muir se sacudió el agua de las manos tranquilamente y se limpió las palmas en los pantalones. Miró a Hirsch con la cabeza ladeada.
—Ya sabes lo de su marido, ¿verdad?
—Actualmente en la cárcel.
—Media docena de atracos a mano armada en un período de dos años —continuó Muir—. Y no estamos hablando de pistolas. Stu prefiere los destornilladores y los bates de cricket. Estaciones de servicio, alguna que otra cafetería. La última vez subió un poco el listón. Se ventiló a un corredor de apuestas después de las carreras de Clare y escapó con cerca de treinta de los grandes. —