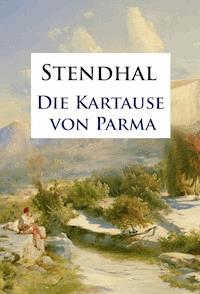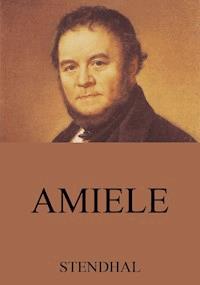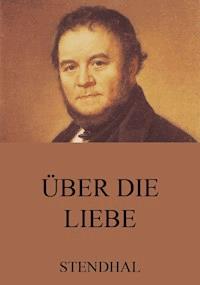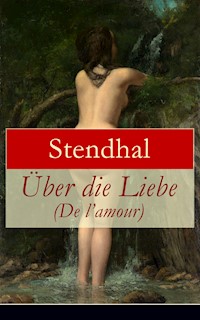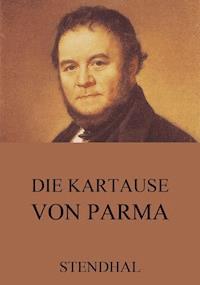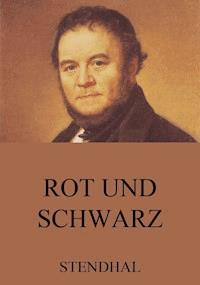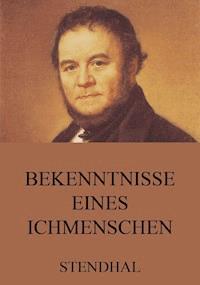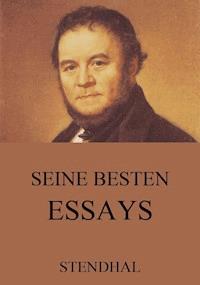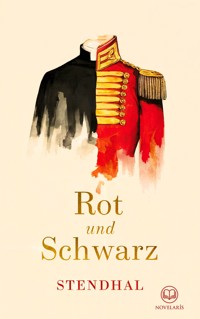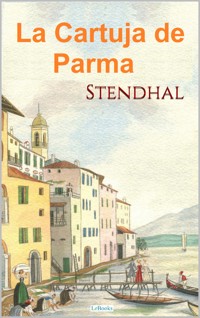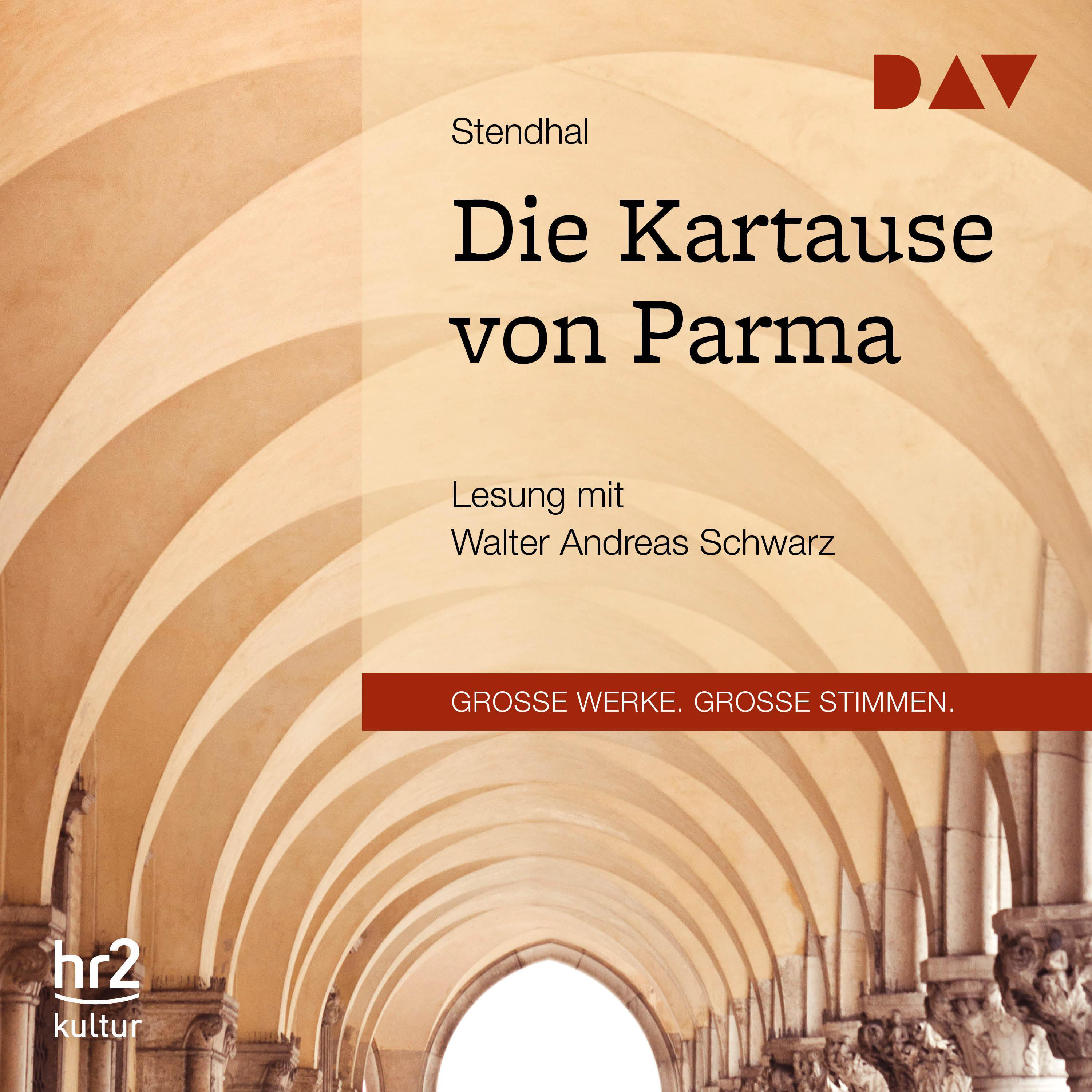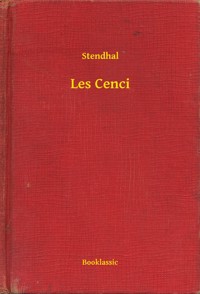18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2025
"Rojo y negro" es una novela psicológica histórica la cual fue editada en dos volúmenes por su autor Stendhal y publicada en 1830. Narra los intentos de un joven provincial para crecer socialmente más allá de su educación modesta a través de una combinación de talento, trabajo duro, engaño e hipocresía. Finalmente permite que sus pasiones lo traicionen.
En esta obra Stendhal representó a un jóven, modelo de las ambiciones y frustraciones de la época, haciendo ver los problemas que se daban entre las distintas clases emergentes en los años que precedieron a Luís Felipe de Orleans.
"Rojo y negro" es considerada una de las obras maestras que la literatura francesa produjo en el siglo XIX.
Resumen:
El seminarista Julián Sorel, hijo de un modesto carpintero, joven, ambicioso y de alma apasionada, entra como preceptor de los hijos del señor De Renal, alcalde de la población de Verrieres, logrando seducir a su esposa.
A causa de una denuncia hecha por un criado, es despedido.
Después de una corta estancia en el seminario es nombrado secretario y, poco después, confidente del marqués de La Mole.
También aquí seduce a la hija de su protector, la altanera Matilde. La boda está a punto de efectuarse.
Es entonces cuando llega una carta de la señora De Renal en la que lo acusa de infamia.
Sorel cegado por la ira, habiendo perdido la posibilidad de ser aceptado en la familia La Mole, se dirige a buscar a la señora De Ronal...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Stendhal
Rojo y negro
Tabla de contenidos
ROJO Y NEGRO
PRIMERA PARTE
Capítulo I. Una población pequeña
Capítulo II. Un alcalde
Capítulo III. El bien de los pobres
Capítulo IV. Un padre y un hijo
Capítulo V. Una negociación
Capítulo VI. El aburrimiento
Capítulo VII. Las afinidades electivas
Capítulo VIII. Sucesos menudos
Capítulo IX. Una velada en el campo
Capítulo X. Un corazón grande y una fortuna pequeña
Capítulo XI. Una velada
Capítulo XII. Un viaje
Capítulo XIII. Las medias caladas
Capítulo XIV. Las tijeras inglesas
Capítulo XV. El canto del gallo
Capítulo XVI. El día siguiente
Capítulo XVII. El primer teniente de alcalde
Capítulo XVIII. Un rey en Verrières
Capítulo XIX. Pensar hace sufrir
Capítulo XX. Los anónimos
Capítulo XXI. Diálogo con un dueño y señor
Capítulo XXII. Modos de comportarse en 1830
Capítulo XXIII. Sinsabores de un funcionario
Capítulo XXIV. Una capital
Capítulo XXV. El seminario
Capítulo XXVI. El mundo o de lo que carece el rico
Capítulo XXVII. Primera experiencia de la vida
Capítulo XXVIII. Una procesión
Capítulo XXIX. Primer ascenso
Capítulo XXX. Un ambicioso
SEGUNDA PARTE
Capítulo I. Los placeres del campo
Capítulo II. Entrada en sociedad
Capítulo III. Los primeros pasos
Capítulo IV. El palacete de La Mole
Capítulo V. La sensibilidad y una gran dama devota
Capítulo VI. Forma de pronunciar
Capítulo VII. Un ataque de gota
Capítulo VIII. ¿Cuál es la condecoración que distingue?
Capítulo IX. El baile
Capítulo X. La reina Margarita
Capítulo XI. El poder de una joven
Capítulo XII. ¿Será un Danton?
Capítulo XIII. Una conjura
Capítulo XIV. Pensamientos de una muchacha
Capítulo XV. ¿Será una conjura?
Capítulo XVI. La una de la madrugada
Capítulo XVII. Una espada antigua
Capítulo XVIII. Crueles momentos
Capítulo XIX. La Ópera Bufa
Capítulo XX. El jarrón japonés
Capítulo XXI. La nota secreta
Capítulo XXII. El debate
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV. Estrasburgo
Capítulo XXV. El ministerio de la virtud
Capítulo XXVI. El amor moral
Capítulo XXVII. Los mejores cargos de la Iglesia
Capítulo XXVIII. Manon Lescaut
Capítulo XXIX. El aburrimiento
Capítulo XXX. Un palco en la Ópera Bufa
Capítulo XXXI. Asustarla
Capítulo XXXII. El tigre
Capítulo XXXIII. El infierno de la debilidad
Capítulo XXXIV. Un hombre ocurrente
Capítulo XXXV. Una tormenta
Capítulo XXXVI. Detalles tristes
Capítulo XXXVII. Un torreón
Capítulo XXXVIII. Un hombre poderoso
Capítulo XXXIX. La intriga
Capítulo XL. La tranquilidad
Capítulo XLI. El juicio
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Apéndice
Notas
ROJO Y NEGRO
Stendhal
PRIMERA PARTE
La verdad, la agria verdad.
DANTON
Capítulo I. Una población pequeña
Put thousands together less bad, but the cage loss gay.
HOBBES [1]
Es Verrières una población que podría considerarse una de las más bonitas del Franco Condado. Las casas blancas con tejados puntiagudos de tejas rojas cubren la ladera de una colina con mínimas sinuosidades que perfilan grupos de robustos castaños. El Doubs corre unos cuantos cientos de pies más abajo de las fortificaciones que antaño edificaron los españoles y se hallan en la actualidad en ruinas.
Por el norte se halla Verrières al resguardo de una montaña elevada: es una de las ramificaciones del Jura. Los dientes de sierra de las cumbres Verra se cubren de nieve con los primeros fríos de octubre. Un torrente que cae desde la montaña cruza Verrières antes de desembocar en el Doubs y pone en marcha gran cantidad de aserraderos de madera: es una industria muy sencilla y que aporta cierta holgura a la mayor parte del vecindario, más de campesinos que de clase media. No son, sin embargo, los aserraderos de madera los que han enriquecido esta ciudad pequeña. Es a la fábrica de tejidos estampados, llamados de Mulhouse, a la que se debe el desahogo generalizado que, desde la caída de Napoleón, ha permitido volver a construir las fachadas de casi todas las casas de Verrières.
Nada más entrar en la ciudad aturde el estruendo de una maquinaria escandalosa y de apariencia terrible. Una rueda que mueve el agua del torrente eleva veinte martillos pesados que vuelven a caer con un ruido que estremece los adoquines del empedrado. Cada uno de esos martillos fabrica a diario no sé cuántos miles de clavos. Son unas muchachas lozanas y bonitas las que brindan a esos martillos enormes los trocitos de hierro que se convierten velozmente en clavos. Este trabajo, tan rudo en apariencia, es uno de los que mayor asombro le causan al viajero que se interna por vez primera en las montañas que separan Francia de Helvecia. Si, al entrar en Verrières, el viajero pregunta a quién pertenece esta próspera fábrica de clavos que deja sordas a las personas que van por la calle principal arriba, le contestan, arrastrando las palabras: «¡Ah, es del señor alcalde!».
A poco que el viajero se demore unos momentos en esta calle principal de Verrières, que va cuesta arriba desde las orillas del Doubs hasta la cima de la colina, podemos apostar ciento a uno a que verá aparecer a un hombretón de aspecto atareado e importante.
Ante esa presencia todos los sombreros se alzan con rapidez. Tiene el pelo gris y va vestido de gris. Es caballero de varias órdenes; y de frente despejada y nariz aquilina; en conjunto no carece su rostro de rasgos hasta cierto punto regulares: da incluso la impresión, a primera vista, de sumar a la dignidad de un alcalde de pueblo esa especie de atractivo que puede aún darse con cuarenta y ocho o cincuenta años. Pero no tarda en molestar al viajero parisino cierta expresión de contento de sí mismo y de suficiencia que va unida a un toque que lo hace parecer corto de alcances y de poca inventiva. Se nota, en última instancia, que el talento de ese hombre se limita a conseguir que le paguen bien y con puntualidad lo que le deben y a pagar lo más tarde posible cuando el que debe es él.
Tal es el alcalde de Verrières, el señor de Rênal. Tras cruzar la calle con paso solemne, entra en el Ayuntamiento y el viajero lo pierde de vista. Pero, cien pasos más arriba, si este prosigue con su paseo, divisa una casa de bastante prestancia y, a través de una verja de hierro contigua a la casa, unos jardines espléndidos. Más allá, la línea del horizonte la forman las colinas de Borgoña y parece hecha ex profeso para deleite de los ojos. Esta vista consigue que el viajero se olvide de ese ambiente que apesta a intereses monetarios mezquinos y que ya está empezando a asfixiarlo.
Le cuentan que esa casa pertenece al señor de Rênal. A los beneficios que le ha reportado esa gran fábrica suya de clavos le debe el alcalde de Verrières esta hermosa mansión de piedra de talla a la que está dando los últimos toques ahora mismo. Dicen que desciende de una antigua familia española que, por lo que se asegura, se afincó en la comarca mucho antes de que la conquistara Luis XIV.
Desde 1815 se avergüenza de ser un industrial: 1815 lo convirtió en alcalde de Verrières. Los muros en terraza en que se sustentan las diversas zonas de ese jardín espléndido que, de nivel en nivel, baja hasta el Doubs son también la recompensa de la ciencia del señor de Rênal para el comercio del hierro.
Que nadie espere encontrar en Francia esos jardines pintorescos que rodean las ciudades manufactureras de Alemania, Leipzig, Fráncfort, Núremberg, etc. En el Franco Condado, cuantos más muros construye alguien, cuanto más eriza sus propiedades de piedras en hilera unas encima de otras, más se hace acreedor del respeto de los vecinos. Los jardines del señor de Rênal, repletos de muros, los admiran además porque compró a precio de oro algunas parcelitas del terreno que ocupan. Por ejemplo, ese aserradero de madera, cuya posición singular a orillas del Doubs le ha llamado al viajero la atención al llegar y donde se ha fijado en el apellido sorel escrito en letras gigantescas en un tablón que domina el tejado, ocupaba, hace seis años, el lugar en que ahora mismo están edificando el muro de la cuarta terraza de los jardines del señor de Rênal.
Pese a su altanería, el señor alcalde tuvo que tocar muchas teclas con el anciano Sorel, aldeano rudo y obstinado; tuvo que pagarle sus buenos luises de oro para conseguir que se llevase la fábrica a otra parte. En cuanto al arroyo público que hacía andar el aserradero, el señor de Rênal, merced a las influencias de las que disfruta en París, consiguió que lo desviaran. Ese favor le llegó tras las elecciones de 182…
Le dio a Sorel cuatro arpendes por uno, quinientos pasos más abajo, a orillas del Doubs. Y, aunque esa situación fuera mucho más ventajosa para su comercio de tablones de pino, maese Sorel, como lo llaman desde que es rico, dio con el secreto para sacarles a la impaciencia y la manía de propietario que impulsaba a su vecino una suma de 6.000 francos.
Cierto es que ese arreglo lo criticaron las cabezas cabales del lugar. En una ocasión, fue un domingo, hace ya cuatro años, el señor de Rênal, según volvía de la iglesia vestido de alcalde, vio de lejos que el anciano Sorel, rodeado de sus tres hijos, lo miraba sonriendo. Esa sonrisa le iluminó con claridad fatídica las ideas al señor alcalde; desde entonces piensa que el trueque podría haberle salido más barato.
Para alcanzar la consideración pública en Verrières, lo esencial es, al tiempo que se construyen muchas paredes, no atenerse a ninguno de esos planos que traen de Italia los albañiles que en primavera cruzan las gargantas del Jura para ir a París. Una innovación así le valdría al edificador imprudente una reputación eterna de mala cabeza y nunca más lo tomarían en cuenta las personas sensatas y moderadas en cuyas manos está el reparto de consideración en el Franco Condado.
En la práctica, esas personas sensatas ejercen allí el más fastidioso de los despotismos; por culpa de esta palabra tan fea se le hace insoportable la estancia en las ciudades pequeñas a quien haya vivido en esa gran república que llaman París. La tiranía de la opinión (¡y menuda opinión!) es tan estúpida en las ciudades pequeñas de Francia como en los Estados Unidos de América.
Capítulo II. Un alcalde
¡La importancia! ¿Es que eso no es nada, caballero? El respeto de los tontos, el pasmo de los niños, la envidia de los ricos, el desprecio del sabio.
BARNAVE
Afortunadamente para la reputación del señor de Rênal como administrador, el paseo público que va siguiendo la colina y a unos cien pies más abajo del cual corre el Doubs precisaba de un muro de contención. Debe ese paseo a tan admirable emplazamiento una de las vistas más pintorescas de Francia. Pero, todas las primaveras, el agua de las lluvias abría en él surcos, excavaba zanjas y lo convertía en intransitable. Inconveniente tal, del que todo el mundo era consciente, puso al señor de Rênal en la feliz necesidad de inmortalizar su mandato mediante un muro de 20 pies de alto y de entre 30 y 40 toesas de largo.
El parapeto de ese muro, para el que el señor de Rênal tuvo que hacer tres viajes a París, pues el penúltimo ministro de Interior había hecho profesión de una enemistad acérrima contra el paseo de Verrières, el parapeto de ese muro, pues, cuenta ahora con una altura de cuatro pies sobre el nivel del suelo. Y, como un desafío a todos los ministros pasados y presentes, lo están cubriendo ahora mismo con un revestimiento de sillería.
¡Cuántas veces, pensando en los bailes de París, dejados atrás la víspera, y apoyando el pecho en esos grandes bloques de piedra de un hermoso tono gris que tira al azul, he hundido la vista en el valle del Doubs! Allá, en la orilla izquierda, serpentean cinco o seis valles en cuyo fondo la mirada vislumbra perfectamente unos cuantos riachuelos. Tras haber ido fluyendo, de cascada en cascada, los vemos ir a dar al Doubs. El sol calienta mucho en esas montañas; cuando cae a plomo; unos plátanos soberbios resguardan en esa terraza el ensimismamiento del viajero. Ese crecimiento veloz y esas hermosas frondas, tirando a azuladas, se las deben a la tierra que trajeron y el señor alcalde mandó colocar detrás de su gigantesco muro de contención, pues, pese a la oposición del concejo, ensanchó el paseo en más de seis pies (y aunque él sea ultra y yo, liberal, se lo alabo); por eso, según él y según el señor Valenod, el venturoso director del depósito de mendicidad de Verrières, esta terraza puede compararse sin menoscabo con la de Saint-Germain-en-Laye.
En lo que a mí se refiere no puedo hacerle sino un reproche al Paseo de la Fidelidad; puede leerse ese nombre oficial en quince o veinte sitios, en placas de mármol que le han proporcionado otra condecoración al señor de Rênal; lo que le reprocharía yo al Paseo de la Fidelidad es la forma salvaje en que la autoridad manda podar y esquilar hasta decir basta esos plátanos vigorosos. En vez de parecerse, con sus cabezas bajas, redondas y achatadas, a la más vulgar de las hortalizas, estarían en la gloria si les permitieran mostrar esas formas magníficas que se les puede ver en Inglaterra. Pero la voluntad del señor alcalde es despótica y, dos veces al año, amputan así, sin compasión, todos los árboles que pertenecen al municipio. Los liberales del lugar, aseguran, pero son unos exagerados, que la mano del jardinero oficial se ha vuelto mucho más severa desde que el señor vicario Maslon ha tomado por costumbre quedarse con el producto del esquileo.
A este sacerdote joven lo enviaron desde Besançon hace unos años para que tuviera vigilados al padre Chélan y a otros cuantos párrocos de las inmediaciones. Un anciano cirujano mayor del ejército de Italia, retirado en Verrières y quien, en vida, era a la vez, según el señor alcalde, jacobino y bonapartista, tuvo un día el atrevimiento de quejarse a este de la mutilación periódica de aquellos árboles tan hermosos.
—Me gusta la sombra —contestó el señor de Rênal, con el matiz altanero oportuno cuando se le habla a un cirujano que tiene la Legión de Honor—, me gusta la sombra, mando podar mis árboles para que den sombra y no me cabe en la cabeza que un árbol valga para otra cosa, a menos que, como lo hace el provechoso nogal, reporte ingresos.
Esa es la magna expresión que lo decide todo en Verrières: reportar ingresos. Representa, sin necesidad de ningún otro acompañamiento, la forma de pensar habitual de más de las tres cuartas partes de los vecinos.
Reportar ingresos es la razón que lo decide todo en esta población que tan bonita nos había parecido. El forastero a quien, al llegar, seduce la belleza de los valles frescos y hondos que la rodean, piensa de entrada que los vecinos tienen sensibilidad para lo hermoso; se pasan la vida hablando de la belleza de su comarca; no se les puede negar que no la tengan muy en cuenta; pero es porque atrae a algunos forasteros cuyo dinero enriquece a los fondistas, hecho que, por el sistema de los arbitrios municipales, le reporta ingresos a la ciudad.
Paseaba un hermoso día de otoño el señor de Rênal por el Paseo de la Fidelidad, dando el brazo a su mujer. Mientras escuchaba a su marido, que hablaba con expresión solemne, la mirada de la señora de Rênal iba siguiendo con inquietud los movimientos de tres niños. El mayor, que podía andar por los once años, se acercaba con excesiva frecuencia al parapeto y daba muestras de querer subirse a él. Una voz dulce pronunciaba entonces el nombre de Adolphe y el niño renunciaba a su ambicioso proyecto. La señora de Rênal parecía andar por los treinta años, pero era aún bastante guapa.
—Podría ocurrir que tuviera que arrepentirse, ese señor tan aparente que viene de París —decía el señor de Rênal con expresión ofendida y las mejillas aún más pálidas que de ordinario—. No me faltan unos cuantos amigos en Palacio…
Pero, aunque pretendo hablarle al lector durante 200 páginas de lo que sucede en provincias, no seré tan bárbaro como para hacerle soportar la longitud y la circunspección rebuscada de un diálogo provinciano.
El señor tan aparente que venía de París y a quien tanto aborrecía el alcalde de Verrières no era otro que el señor Appert, quien, dos días antes, había hallado medio de colarse no solo en la cárcel y el depósito de mendicidad de Verrières, sino también en el hospital, de cuya administración gratuita se hacían cargo el alcalde y los principales propietarios del lugar.
—Pero —decía tímidamente la señora de Rênal— ¿en qué puede perjudicarlo ese señor de París ya que administra usted los bienes de los pobres con la probidad más escrupulosa?
—Solo viene a derramar reprobación; y luego mandará poner artículos en los periódicos del liberalismo.
—Si no los lee nunca, mi buen amigo.
—Pero nos hablan de esos artículos jacobinos; todas esas cosas nos distraen y nos impiden hacer el bien[2]. En lo que a mí se refiere, nunca se lo perdonaré al párroco.
Capítulo III. El bien de los pobres
Un párroco virtuoso y sin intrigas es una Providencia para la población.
FLEURY
Es preciso saber que el párroco de Verrières, un anciano de ochenta años, pero que le debía al aire saludable de esas montañas una salud de hierro y un carácter no menos férreo, podía visitar a cualquier hora la cárcel, el hospital e incluso el depósito de mendicidad. Fue precisamente a las seis de la mañana cuando el señor Appert, que venía desde París encomendado al párroco, tuvo la sensatez de llegar a una ciudad pequeña y curiosa. Fue en el acto a la rectoría.
Al leer la carta que le escribía el señor marqués de La Mole, senador de Francia y el propietario más rico de esa provincia, el padre Chélan se quedó pensativo.
—Tengo muchos años y aquí me quieren —se dijo por fin a media voz—. ¡No se atreverían!
Acto seguido se volvió hacia el caballero de París con una mirada en que, pese a su avanzada edad, brillaba ese fuego sagrado que anuncia la satisfacción por llevar a cabo una acción noble y un tanto peligrosa:
—Venga conmigo, caballero, y cuando estén delante el carcelero y, sobre todo, los vigilantes del depósito tenga a bien no manifestar ninguna opinión acerca de las cosas que veamos.
El señor Appert comprendió que estaba en presencia de un hombre de bien: fue en pos del venerable párroco, visitó la cárcel, el hospicio, el depósito, hizo muchas preguntas y, pese a recibir respuestas peculiares, no se permitió la mínima señal reprobatoria.
La visita duró varias horas. El párroco invitó a comer al señor Appert, que alegó que tenía que escribir unas cartas: no quería comprometer a su generoso acompañante. A eso de las tres, fueron ambos a concluir la inspección del depósito de mendicidad y regresaron después a la cárcel. Al llegar, se encontraron en la puerta al carcelero, una especie de gigante de seis pies de alto y patizambo; el terror había convertido en repulsiva su cara abyecta.
—¡Ay, padre! —le dijo al párroco nada más verlo—. ¿Este caballero que viene con usted no es el señor Appert?
—Y ¿eso qué más da? —dijo el párroco.
—Es que desde ayer tengo órdenes rigurosas, y que el señor prefecto envió con un gendarme, que debió de pasarse la noche a caballo, de no dejar entrar al señor Appert en la cárcel.
—Le comunico, señor Noiroud —dijo el sacerdote—, que este viajero que viene conmigo es el señor Appert. ¿Reconoce que estoy autorizado para entrar en la cárcel a cualquier hora del día y de la noche acompañado de quien yo quiera?
—Sí, señor párroco —dijo el carcelero en voz baja y agachando la cabeza como un bulldog al que el temor al palo obliga a obedecer contra gusto—. Pero, señor párroco, es que tengo mujer e hijos: si me denuncian, me echarán; solo tengo este cargo para vivir.
—A mí también me contrariaría mucho quedarme sin el mío —dijo el bondadoso párroco con voz cada vez más afectada.
—Menuda diferencia —respondió con vehemencia el carcelero—. Usted, señor párroco, ya sabemos que tiene 800 libras de renta y buenas fincas.
Tales son los hechos que, comentados y exagerados de veinte formas diferentes, llevaban dos días poniendo en danza todas las pasiones rencorosas de la ciudad de Verrières. En este momento en eso consistía la somera charla que el señor de Rênal tenía con su mujer. Por la mañana, llevando consigo al director del depósito de mendicidad, había ido a casa del párroco para ponerlo en antecedentes del más vehemente descontento. El padre Chélan no era el protegido de nadie; se percató a la perfección del alcance de lo que le estaban diciendo.
—¡Bien está, caballeros! Seré el tercer párroco a quien, con ochenta años de edad, destituyan en estos contornos. Llevó aquí cincuenta y seis años; he bautizado a casi todos los vecinos de la ciudad, que no era sino un poblachón cuando llegué. Caso a diario a jóvenes a cuyos abuelos casé tiempo ha. Verrières es mi familia; pero me dije, al ver al forastero: «Este hombre que viene de París puede ser, desde luego, un liberal; demasiados hay». Pero ¿qué daño puede hacerles a nuestros pobres y a nuestros presos?
Y, al ir creciendo los reproches del señor de Rênal, y sobre todo los del señor Valenod, el director del depósito de mendicidad, el anciano párroco exclamó con voz trémula:
—¡Bien está, caballeros! Dispongan que me destituyan. No por eso voy a irme de la comarca. Sabido es que hace cuarenta y ocho años heredé una tierra que me reporta 800 libras. Viviré con esa renta. Yo no saco ahorros de este cargo mío, caballeros, y a lo mejor es por eso por lo que no me asusto tanto cuando me hablan de dejarme sin él.
El señor de Rênal vivía en muy buenas relaciones con su mujer; pero, al no saber qué contestarle a este pensamiento que ella le repetía con timidez: «¿Qué daño puede hacerles este caballero de París a los presos?», estaba a punto de enfadarse del todo cuando esta dio un grito. El segundo de sus hijos acababa de subirse al parapeto del muro de la terraza y corría por él aunque dicho muro estuviera a más de veinte pies por encima del viñedo que se halla del otro lado. El temor de asustar a su hijo y que se cayera impedía a la señora de Rênal decirle nada. Por fin el niño, que se reía con su proeza, vio, al mirar a su madre, lo pálida que estaba, bajó al paseo de un salto y fue hacia ella. Se llevó una buena reprimenda.
Este incidente cambió el curso de la conversación.
—Estoy completamente decidido a que venga a casa Sorel, el hijo del serrador de tablones —dijo el señor de Rênal—; vigilará a los niños, que están empezando a ser demasiado de la piel del diablo para nosotros. Es un sacerdote joven, o como si lo fuera, que sabe bien el latín, y los niños progresarán con él, porque, según dice el párroco, tiene firmeza de carácter. Le pagaré 300 francos y la manutención. Tenía ciertas dudas acerca de su índole moral, porque era el Benjamín de ese cirujano viejo que es miembro de la Legión de Honor, quien, so pretexto de ser primo suyo, se fue de huésped a casa de los Sorel. Ese hombre podría muy bien no haber sido, en el fondo, sino un agente secreto de los liberales; decía que el aire de nuestras montañas le sentaba bien para el asma; pero no hay pruebas de eso. Estuvo en todas las campañas de Buonaparte en Italia; y dicen incluso que firmó un no al Imperio en su momento. Ese liberal le enseñaba latín al hijo de Sorel y le dejó todos esos libros que trajo consigo. Así que nunca se me habría ocurrido poner a nuestros hijos a cargo del hijo del carpintero; pero el párroco, la víspera precisamente del suceso que acaba de enemistarnos para siempre, me había dicho que el tal Sorel lleva tres años estudiando teología con idea de entrar en el seminario; así que no es un liberal y sabe latín. Es un arreglo conveniente desde varios puntos de vista —siguió diciendo el señor de Rênal, mirando a su mujer con expresión diplomática—. Valenod está muy ufano de los dos normandos que acaba de comprarse para que tiren de la calesa. Pero sus hijos no tienen preceptor.
—Pues podría ser que nos quitara a este.
—¿Así que te parece bien mi proyecto? —dijo el señor de Rênal agradeciendo a su mujer con una sonrisa la estupenda idea que se le acaba de ocurrir—. Bueno, pues está decidido.
—¡Ay, por Dios, mi buen amigo, qué pronto te decides!
—Es que soy hombre de carácter, y bien lo ha visto el párroco. Para qué nos vamos a engañar, aquí estamos rodeados de liberales. Tengo la seguridad de que todos estos comerciantes de tejidos me tienen envidia: dos o tres se están convirtiendo en unos ricachones. Pues me agrada no poco que vean pasar a los hijos del señor de Rênal cuando los lleve de paseo su preceptor. Será algo que imponga. Mi abuelo nos contaba muchas veces que él había tenido, de joven, un preceptor. Me costará cien escudos, pero tenemos que considerarlo un gasto necesario para mantener nuestro rango.
Esta decisión repentina dejó muy pensativa a la señora de Rênal. Era una mujer alta, con buen tipo, que había sido la belleza de la comarca, como dicen en esas montañas. Tenía en los andares cierto aire de sencillez y juventud; a un parisino, ese encanto candoroso, colmado de inocencia y animación, habría llegado incluso a sugerirle pensamientos dulcemente voluptuosos. Si hubiera tenido conciencia de esa clase de éxito, a la señora de Rênal le habría dado mucha vergüenza. Nunca habían rondado ese corazón ni la coquetería ni la afectación. El señor Valenod, el acaudalado director del depósito, la había cortejado, a lo que decían, pero en vano, hecho que prestó a la virtud de la señora de Rênal un lustre singular, pues el tal señor Valenod, un joven alto, fornido, de rostro rubicundo y abundantes patillas negras, era una de esas personas zafias, descaradas y escandalosas a quienes llaman en provincias un real mozo.
A la señora de Rênal, timidísima y de forma de ser muy irregular en apariencia, le disgustaba sobre todo el continuo ajetreo y las voces destempladas del señor Valenod. El rechazo que sentía por eso que llaman en Verrières alegría le había valido la reputación de estar muy orgullosa de su cuna. No era ella consciente de eso, pero se alegró mucho al ver que los vecinos de la ciudad iban yendo menos a su casa. No ocultaremos que las señoras de esos vecinos la tenían por tonta porque no tenía una política para tratar a su marido y dejaba perder las ocasiones más favorables para que le comprase sombreros bonitos de París o Besançon. Con tal de que la dejasen vagabundear a solas por su hermoso jardín no se quejaba nunca.
Era un alma cándida que nunca se había elevado siquiera al nivel de juzgar a su marido y confesarse que la aburría. Suponía, sin formulárselo, que entre marido y mujer no existían relaciones más gratas. Quería sobre todo al señor de Rênal cuando este le hablaba de los proyectos que tenía para los hijos de ambos, de los cuales destinaba uno al ejército, otro a la magistratura y el tercero a la Iglesia. En resumidas cuentas, el señor de Rênal le parecía mucho menos aburrido que todos los demás hombres a quienes conocía.
Esta opinión conyugal era sensata. El alcalde de Verrières se había ganado una reputación de hombre ingenioso y, sobre todo, de buen tono merced a media docena de gracias que había heredado de un tío suyo. El anciano capitán de Rênal servía, antes de la Revolución, en el regimiento de infantería del duque de Orléans y, cuando iba a París, frecuentaba los salones del príncipe. Había visto en ellos a la señora de Montesson, a la famosa señora de Genlis y al señor Ducrest, el inventor del Palais-Royal. Esos personajes aparecían con excesiva frecuencia en las anécdotas del señor de Rênal. Pero, poco a poco, el recuerdo de cosas tan delicadas de contar se le hacía cuesta arriba y llevaba algún tiempo refiriendo esas anécdotas suyas relacionadas con la casa de Orléans solo en las grandes ocasiones. Como, por lo demás, era muy educado, salvo cuando se hablaba de dinero, pasaba con razón por ser el personaje más aristocrático de Verrières.
Capítulo IV. Un padre y un hijo
E serà mia colpa, se cosi è?
MAQUIAVELO [3]
«¡La verdad es que mi mujer tiene muy buena cabeza! —se decía al día siguiente, a las seis de la mañana, el alcalde de Verrières según bajaba hacia el aserradero de maese Sorel—. Por más cosas que le haya dicho, para conservar la superioridad que me corresponde, no se me había ocurrido que si no me quedo yo con ese curita Sorel, que, por lo que dicen, sabe latín como un ángel, al director del depósito de mendicidad, ese espíritu inquieto, se le podría ocurrir efectivamente la misma idea que a mí y quitármelo. ¡Con qué tono de suficiencia hablaría del preceptor de sus hijos!… Ese preceptor, cuando me pertenezca, ¿llevará sotana?»
El señor de Rênal estaba absorto en esa duda cuando vio de lejos a un aldeano, un hombre de cerca de seis pies, quien, ya desde al alba, parecía muy atareado midiendo unas piezas de madera que estaban, a lo largo de la corriente del Doubs, en el camino de sirga. El aldeano no pareció alegrarse mucho al ver que se acercaba el señor alcalde, pues las piezas de madera no dejaban pasar por el camino e infringían las ordenanzas.
Maese Sorel, pues de él se trataba, se sorprendió mucho y se alegró aún más con la singular propuesta que le hacía el señor de Rênal para su hijo Julien. No por ello dejó de escucharlo con esa expresión de tristeza descontenta y de desinterés que tan bien sabe adoptar la cazurrería de quienes viven en esas montañas. Esclavos de los tiempos de la dominación española, conservan aún esa característica de la fisonomía del felah egipcio.
La respuesta de Sorel no fue de entrada sino el largo recitado de todas las fórmulas de respeto que se sabía de memoria. Mientras repetía esas palabras hueras, con una sonrisa torpona que incrementaba la expresión de falso y casi de bribón que era espontánea en su fisonomía, su imaginación activa de aldeano viejo intentaba descubrir qué motivo podía mover a un hombre de tanta importancia a emplear en su casa al granuja de su hijo. Estaba muy descontento de Julien y era para él para quien le ofrecía el señor de Rênal la paga inesperada de 300 francos anuales; ¡y además mantenido y vestido! Esta última pretensión, que había tenido maese Sorel la genialidad de proponer de repente, también se la había concedido el señor de Rênal.
Esta petición le llamó la atención al alcalde. Si Sorel no está encantado de la vida con mi propuesta, como debería estarlo lógicamente, está claro, se dijo, que ha recibido ofertas por otro lado; y ¿de quién pueden proceder sino de Valenod? En vano apremió el señor de Rênal a Sorel para cerrar el trato en el acto; la astucia del viejo aldeano se negó a ello tozudamente; quería, a lo que decía, consultar con su hijo, como si en provincias un padre rico consultase con un hijo que no tiene nada, a menos que sea para guardar las formas.
Un aserradero hidráulico se compone de un cobertizo a la orilla de un río. El tejado lo sostiene un armazón que se asienta en cuatro pilares gruesos de madera. A ocho o diez pies de altura, en el centro del cobertizo, puede verse una sierra que sube y baja mientras un mecanismo muy sencillo arrima a esa sierra una pieza de madera. Se trata de una rueda que se mueve por la acción del arroyo que pone en marcha ese mecanismo doble: el de la sierra, que sube y baja, y el que empuja despacio la pieza de madera hacia la sierra, que la convierte en tablones.
Según se acercaba a su fábrica, maese Sorel llamaba a Julien con voz estentórea; nadie contestaba. Solo vio a sus hijos mayores, que eran como gigantes, quienes, provistos de grandes hachas, estaban troceando los troncos de abetos que iban a llevar a la sierra. Pendientes de no salirse de la marca negra trazada en la pieza de madera, con cada hachazo separaban virutas enormes. No oyeron la voz de su padre. Este se encaminó al cobertizo; al entrar buscó en vano a Julien en el lugar en que habría debido hallarse: junto a la sierra. Lo vio, cinco o seis pies más arriba, a caballo en una de las vigas del techo. En vez de vigilar atentamente el funcionamiento de toda la maquinaria, Julien estaba leyendo. Nada le resultaba más antipático al anciano Sorel; podría haberle perdonado quizá la complexión delgada, poco apta para los trabajos de fuerza y tan diferente de la de sus hermanos mayores; pero aborrecía esa manía por la lectura; él no sabía leer.
En vano llamó a Julien dos o tres veces. La atención que prestaba el joven al libro, mucho más que el ruido de la sierra, le impidió oír la terrible voz de su padre; este, pese a su edad, se subió ágilmente de un salto al árbol sobre el que estaba operando la sierra y, de allí, a la viga transversal que sostenía el tejado. Un golpe violento mandó al arroyo el libro que tenía en las manos Julien; otro golpe, no menos violento, un cachete dado en la cabeza, le hizo perder el equilibrio. Iba a caer doce pies más abajo, entre las palancas de la máquina en movimiento, que lo habrían destrozado, pero su padre lo sujetó con la mano izquierda según caía.
—¡A ver, vago! ¿Vas a estar siempre leyendo esos libros tuyos de mala muerte mientas estás de guardia en la sierra? Léelos en buena hora por las noches cuando vas a perder el tiempo a casa del párroco.
Julien, aunque aturdido por el fuerte golpe y sangrando, se acercó a su puesto oficial, junto a la sierra. Tenía los ojos llenos de lágrimas, no tanto debido al dolor físico cuanto por haberse quedado sin el libro, por el que sentía adoración.
—Baja, borrico, que tengo que hablar contigo.
El ruido de la máquina impidió una vez más a Julien oír esa orden. Su padre, que ya se había bajado, quiso ahorrarse el trabajo de subirse otra vez a la maquinaria; fue a buscar una pértiga larga para varear las nueces y le dio con ella en el hombro. No bien llegó Julien al suelo, el anciano Sorel, haciéndolo con rudeza tomar la delantera, lo empujó en dirección a la casa. «¡Dios sabe qué irá a hacerme!», se decía el joven. Al pasar, miró con tristeza el arroyo donde había caído el libro; de todos cuantos tenía era el más querido, el Memorial de Santa Elena[4].
Tenía las mejillas teñidas de púrpura y la vista baja. Era un joven menudo, de entre dieciocho y diecinueve años, de apariencia débil, con rasgos irregulares, pero finos, y la nariz aquilina. Los ojos grandes y negros, que, en los ratos de tranquilidad, anunciaban reflexión y ardor, se los animaba en esos momentos la expresión del odio más feroz. El pelo castaño oscuro le nacía muy abajo, con lo que tenía una frente estrecha, que, en los momentos de ira, le daba una expresión malévola. De entre las incontables variedades de la fisonomía humana, no hay quizá otra que se haya distinguido por una especialidad más llamativa. El talle esbelto y donoso anunciaba más flexibilidad que vigor. Ya desde muy pequeño aquella expresión pensativa a más no poder y aquella palidez extremada habían hecho pensar a su padre que no viviría, o que viviría para ser una carga para la familia. Todos lo despreciaban en casa y él odiaba a sus hermanos y su padre; en los juegos del domingo, en la plaza, siempre perdía.
No hacía ni un año que, como era guapo de cara, empezaba a hallar unas cuantas voces amigas entre las muchachas. Todos lo despreciaban por débil y Julien había idolatrado a aquel anciano cirujano mayor que se había atrevido un día a mencionarle la poda de los plátanos al alcalde.
El tal cirujano le pagaba a veces a Sorel el jornal del hijo y le enseñaba latín e historia, es decir la historia que él sabía, la campaña de Italia de 1796. Al morirse, le legó su cruz de la Legión de Honor, los pagos vencidos de su media paga y treinta o cuarenta tomos, el más valioso de los cuales acababa de irse de cabeza al arroyo público, que las influencias del señor alcalde habían permitido desviar.
Nada más entrar en casa, Julien notó que le sujetaba el hombro la mano robusta del padre; temblaba, esperando unos cuantos golpes.
—Contéstame sin mentir —le gritó en los oídos la voz dura del viejo aldeano, mientras le hacía darse la vuelta con la mano, igual que un niño le da la vuelta a un soldado de plomo. Los ojos grandes y negros, llenos de lágrimas, se encararon con los ojillos grises y malévolos del antiguo carpintero, que parecía como si quisiera leer en él hasta lo más hondo del alma.
Capítulo V. Una negociación
Cunctando restitutuit rem. [5]
ENNIO
—Contéstame sin mentir, si es que puedes, maldito leedor: ¿de qué conoces a la señora de Rênal y cuándo has hablado con ella?
—Nunca he hablado con ella —contestó Julien—. Nunca he visto a esa señora salvo en la iglesia.
—Pero la habrás mirado, so descarado.
—¡Nunca! Ya sabe que en la iglesia solo veo a Dios —añadió Julien, con una pintilla hipócrita muy adecuada, según él, para alejar el regreso de los cachetes.
—Pues algo hay detrás de todo esto —replicó el avispado aldeano; y calló por unos momentos—; pero no será por ti por quien me entere, maldito hipócrita. Por cierto, voy a verme libre de ti y eso que saldrá ganando mi aserradero. Te has metido en el bolsillo al señor párroco, o a cualquier otro, y te ha conseguido un buen puesto. Ve a recoger tus cosas y te llevo a casa del señor de Rênal, donde vas a ser el preceptor de sus hijos.
—Y ¿cuánto me van a dar por eso?
—Mantenido, vestido y trescientos francos de sueldo.
—No quiero ser criado.
—Y ¿quién te habla de ser criado, borrico? ¿Iba a querer yo que un hijo mío fuera criado?
—Pero ¿con quién voy a comer?
Esta pregunta desconcertó a Sorel, notó que si hablaba de eso podría cometer alguna imprudencia; se enfadó con Julien, lo colmó de insultos, acusándolo de glotonería, y se fue a consultar a sus otros hijos.
Julien no tardó en verlos, apoyados ambos en su hacha, y deliberando. Tras mirarlos un buen rato, Julien, al ver que no podía intuir nada, se fue del otro lado del aserradero para evitar que lo pillasen por sorpresa. Quería pensar en esa noticia imprevista que le cambiaba el destino, pero se notó incapaz de prudencia; se le iban todos los pensamientos a imaginar lo que vería en la espléndida casa del señor de Rênal.
«Hay que renunciar a todo eso —se dijo— antes que someterse a comer con los criados. Mi padre querrá obligarme; antes muerto. Tengo ahorrados quince francos con cuarenta céntimos; esta noche me escapo; dentro de dos días, por atajos en los que no tengo que temer encontrarme con ningún gendarme, estoy en Besançon; allí me alisto de soldado y, si hace falta, me voy a Suiza. Pero entonces se acabó cualquier progreso, se acabó para mi cualquier ambición, se acaba ese estupendo estado de sacerdote que es el camino para todo.»
Aquel rechazo a comer con los criados no era espontáneo en Julien; para alcanzar la fortuna habría hecho cosas mucho más penosas. Tomaba esa repugnancia de las Confesiones de Rousseau. Era el único libro en que hallaba apoyo su imaginación para figurarse el mundo. Ese, la recopilación de los boletines del ejército napoleónico y el Memorial de Santa Elena eran sus tres libros de cabecera. Habría dado la vida por esas tres obras. Nunca creyó en ninguna otra. Por citar una frase del anciano cirujano mayor, consideraba que todos los demás libros del mundo eran unos embusteros y los habían escrito unos pérfidos para medrar.
Junto con un alma ardiente, Julien tenía una de esas memorias pasmosas que tantas veces van unidas a la simpleza. Para ganarse al anciano padre Chélan, del que veía claramente que dependía su porvenir, se había aprendido de memoria el Nuevo Testamento entero en latín; se sabía también el libro Sobre el papa del señor de Maistre, y creía igual de poco en los dos.
Como de mutuo acuerdo, Sorel y su hijo evitaron hablarse ese día. Al anochecer, Julien fue a que le diera el párroco la clase de teología, pero no le pareció prudente decirle nada de la peculiar propuesta que le habían hecho a su padre. «A lo mejor es una trampa —se decía—; tengo que hacer como si se me hubiera olvidado.»
Al día siguiente, muy temprano, el señor de Rênal mandó llamar a Sorel, quien, tras hacerse esperar una hora o dos, llegó por fin, presentando desde la puerta cien disculpas, trenzadas con otras tantas reverencias. A fuerza de pasar revista a todo tipo de objeciones, Sorel se enteró de que su hijo comería con los señores de la casa y, cuando hubiera invitados, él solo con los niños en un cuarto aparte. Cada vez más dispuesto a poner pegas según iba viendo qué auténtico y apremiante era el interés del señor alcalde, y rebosante, por lo demás, de desconfianza y extrañeza, Sorel quiso ver el cuarto en que dormiría su hijo. Era una habitación amplia y muy decentemente amueblada, pero a la que estaban ya llevando las camas de los tres niños.
Esta circunstancia fue un rayo de luz para el viejo aldeano; dijo en el acto, muy seguro de sí mismo, que quería ver el traje que le iban a proporcionar a su hijo. El señor de Rênal abrió su escritorio y sacó cien francos.
—Que vaya su hijo con este dinero al comercio del señor Durand, el pañero, a recoger un traje negro completo.
—Y aunque lo sacase yo de su casa de usted —dijo el campesino, que había echado al olvido de repente los modales reverenciosos—, ¿podría quedarse con el traje?
—Desde luego.
—Bien está —dijo Sorel, arrastrando las palabras—; ya solo nos queda ponernos de acuerdo en una cosa, en el dinero que le va usted a dar.
—¡Cómo! —exclamó el señor de Rênal, indignado—. En eso estamos de acuerdo desde ayer: doy trescientos francos; creo que es mucho y quizá es incluso demasiado.
—Eso fue lo que ofreció, no lo niego —dijo Sorel, hablando aún más despacio. Y, con un empuje de genialidad que solo asombrará a quienes no conozcan a los campesinos del Franco Condado, añadió, mirando fijamente al señor de Rênal—: hay quien ofrece más.
Al oír estas palabras, se le alteró la cara al alcalde. Se recobró, no obstante, y, tras una elaborada conversación de dos horas largas, en que ni una palabra fue casual, la cazurrería del aldeano pudo a la cazurrería del hombre acaudalado, que no la necesita para vivir. Se fijaron los numerosos artículos por los que había de regirse la nueva vida de Julien; no solo quedó acordado un sueldo en 400 francos, sino que fue menester pagarlos por adelantado, el día primero de cada mes.
—Está bien; le entregaré 35 francos —dijo el señor de Rênal.
—Para que la cantidad sea redonda, a un hombre rico y generoso como nuestro señor alcalde —dijo el aldeano con voz mimosa— no le importará llegar a los 36 francos.
—Sea —dijo el señor de Rênal—, pero acabemos de una vez.
La ira que sentía por todo aquello le prestaba un tono de firmeza. El aldeano vio que no había que seguir adelante. Entonces le tocó hacer algún progreso al señor de Rênal. No quiso de ninguna manera entregarle la primera mensualidad de 36 francos a Sorel, muy ansioso por recibirlos en nombre de su hijo. El señor de Rênal cayó en la cuenta de que tendría que contarle a su mujer el papel que había desempeñado en toda aquella negociación.
—Devuélvame los cien francos que le he dado —dijo de mal humor—. El señor Durand me debe una cosilla. Ya iré yo con su hijo a recoger el paño negro.
Tras esta decisión briosa, Sorel volvió prudentemente a sus expresiones respetuosas; duraron un cuarto de hora largo. Finalmente, viendo que estaba claro que no se le podía sacar ningún provecho más, se retiró. Su última reverencia concluyó con estas palabras:
—Voy a mandar a mi hijo al palacio.
Ese era el nombre que los administrados del señor alcalde le daban a su casa cuando querían tenerlo contento.
Al volver a la fábrica, Sorel buscó en vano a su hijo. Desconfiando de lo que pudiera ocurrir, Julien se había ido en plena noche. Había querido dejar en lugar seguro sus libros y su cruz de la Legión de Honor. Lo había llevado todo a casa de un joven que tenía un comercio de madera, un amigo suyo que se llamaba Fouqué y vivía en la elevada montaña a cuyos pies se halla Verrières.
Cuando regresó, le dijo su padre:
—¡Dios sabe, maldito vago, si tendrás alguna vez la decencia suficiente para pagarme el valor de lo que te has comido y que te llevo adelantando desde hace tantos años! Coge tus pingos y vete a casa del señor alcalde.
Julien, extrañado de que no le pegase, se apresuró a irse. Pero no bien estuvo fuera del alcance de la vista de su terrible padre, aminoró el paso. Le pareció que hacer un alto en la iglesia le vendría bien a su hipocresía.
¿Le sorprende al lector esa palabra? Antes de llegar a tan horrorosa palabra, al alma del joven aldeano había tenido que recorrer un buen trecho.
En la primera infancia, la presencia de unos cuantos dragones del 6º regimiento, de largas capas blancas y llevando en la cabeza cascos con largas crines negras, que regresaban de Italia y a quienes Julien vio atar los caballos a la reja de la ventana de la casa de su padre, lo volvió loco por la profesión de militar. Más adelante, atendía entusiasmado a los relatos de las batallas del puente de Lodi, de Arcole, de Rivoli, que le refería el antiguo cirujano mayor. Se fijó en las miradas ardientes que echaba el anciano a su condecoración.
Pero, cuando tenía Julien catorce años, empezaron a edificar en Verrières una iglesia que, para una población tan pequeña, podemos calificar de magnífica. Había sobre todo cuatro columnas de mármol cuya vista lo impresionó; se hicieron famosas en la comarca por el odio mortal que despertaron entre el juez de paz y el joven vicario, enviado desde Besançon, que pasaba por ser un espía de la Congregación [6]. El juez de paz estuvo a punto de perder el cargo, o al menos tal era la opinión general. ¿Acaso no se había atrevido a tener una discrepancia con un sacerdote que iba cada quince días, o casi, a Besançon, donde veía, al parecer, al señor obispo?
En estas, el juez de paz, padre de familia numerosa, dictó varias sentencias que parecieron injustas; todas ellas fueron contrarias a los vecinos que leían Le Constitutionnel. El partido de las personas de bien se regocijó. Cierto es que se trababa solo de cantidades de tres o de cinco francos; pero una de esas multas pequeñas le tocó pagarla a un fabricante de clavos, padrino de Julien. El hombre, presa de ira, exclamaba: «¡Qué cambio! ¡Y pensar que el juez de paz llevaba más de veinte años pasando por un hombre tan decente!».
El cirujano mayor, el amigo de Julien, había muerto.
De repente, Julien dejó de hablar de Napoleón, anunció que tenía el proyecto de hacerse sacerdote y lo vieron continuamente, en el aserradero de su padre, entregado al aprendizaje de una biblia en latín que le había prestado el párroco. Este bondadoso anciano, pasmado de sus progresos, se pasaba veladas enteras dándole clases de teología. Julien no mostraba en su presencia más que sentimientos piadosos. ¿Quién habría podido intuir que tras aquella cara de muchacha, tan pálida y tan dulce, se ocultaba la resolución inquebrantable de exponerse a mil muertes antes que no hacer fortuna?
Para Julien hacer fortuna era, en primer lugar, salir de Verrières: aborrecía su patria. Todo cuanto veía en ella le helaba la imaginación.
Desde la más tierna infancia había pasado por momentos de exaltación. Pensaba entonces con arrobo en que algún día lo presentarían a las mujeres bonitas de París y que sabría conseguir que se fijasen en él mediante alguna acción sonada. ¿Por qué no iba a enamorarse de él alguna de ellas, igual que de Bonaparte, pobre aún, se había enamorado la brillante señora de Beauharnais? Desde hacía muchos años, es posible que no pasase Julien ni una hora de su vida sin decirse que Bonaparte, un teniente ignorado y sin fortuna, se había convertido, con la espada, en el amo del mundo. Aquel pensamiento lo consolaba de sus desdichas, que le parecían grandes, y aumentaba su alegría cuando estaba alegre.
La edificación de la iglesia y las sentencias del juez de paz fueron una iluminación repentina; se le ocurrió una idea que le tuvo sorbido el seso unas cuantas semanas y acabó por adueñarse de él con la fuerza que todo lo puede de esa primera idea que un alma apasionada cree que es invención suya.
«Cuando consiguió Bonaparte que hablasen de él, Francia temía una invasión; el mérito militar era necesario y estaba de moda. Hoy en día, vemos que sacerdotes de cuarenta años tienen emolumentos de cien mil francos, es decir, tres veces más que los famosos generales de división de Napoleón. Necesitan personas que los secunden. Ahí tenemos al juez de paz, con tan buena cabeza, tan honrado hasta ahora, tan viejo, que se deshonra por temor a desagradar a un vicario joven, de treinta años. Hay que ser sacerdote.»
En una ocasión, metido de lleno en su reciente fervor, pues llevaba Julien dos años ya estudiando teología, lo traicionó una irrupción súbita del fuego que le devoraba el alma. Fue en casa del padre Chélan, en el curso de una cena de sacerdotes en que el buen párroco lo había presentado como un prodigio de instrucción: incurrió en una alabanza arrebatada de Napoleón. Se ató el brazo derecho, pegado al pecho, aseguró que se había dislocado el brazo al mover un tronco de abeto y lo llevó dos meses en esta postura incómoda. Tras esta penosa enmienda, se perdonó. Tal era el joven de diecinueve años, pero débil en apariencia y a quien, como mucho, se le podrían haber echado diecisiete, que, con un paquetito debajo del brazo, estaba entrando en la magnífica iglesia de Verrières.
La halló oscura y solitaria. Con motivo de una festividad, habían tapado todas las ventanas del edificio con una tela carmesí. El resultado, con los rayos del sol, era una luz deslumbradora, de la categoría más imponente y religiosa. Julien se sobresaltó. Solo en la iglesia, se acomodó en el banco de mejor apariencia. Llevaba las armas del señor de Rênal.
En el reclinatorio, le llamó la atención a Julien un trozo de papel impreso, desdoblado, como para que lo leyesen. Fijó en él los ojos y vio:
Detalles de la ejecución y de los últimos momentos de Louis Jenrel, ejecutado en Besançon el…
El papel estaba roto. Por detrás podían leerse las dos primeras palabras de una línea. A saber: «El primer paso».
—¿Quién habrá podido dejar este papel aquí? —dijo Julien. Añadió con un suspiro—. Pobre desdichado, su apellido acaba igual que el mío… —Y arrugó el papel.
Al salir, a Julien le pareció ver sangre cerca de la pila del agua bendita; era agua que se había caído: el reflejo de las cortinas rojas que tapaban las ventanas le daba apariencia de sangre.
Julien se avergonzó, en resumidas cuentas, de aquel terror secreto.
«¿Seré un cobarde? —se dijo—; ¡a las armas!»
Esta expresión, tan repetida en los relatos de batallas del viejo cirujano, le parecía heroica a Julien. Se puso de pie y se encaminó rápidamente a casa del señor de Rênal.
Pese a sus buenas resoluciones, no bien la vislumbró a veinte pasos de distancia se apoderó de él una timidez invencible. La verja de hierro estaba abierta; le parecía espléndida; tenía que entrar por ella.
No era Julien la única persona a quien le turbaba el corazón su llegada a aquella casa. Pensar en ese extraño que, por su cometido, iba a interponerse continuamente entre ella y sus hijos, tenía desconcertada la extremada timidez de la señora de Rênal. Estaba acostumbrada a que sus hijos durmiesen en su cuarto. Por la mañana, había derramado muchas lágrimas al ver cómo se llevaban sus camitas a los aposentos destinados al preceptor. En vano le pidió a su marido que volviesen a llevar a su habitación la cama de Stanislas-Xavier, el más pequeño.
La delicadeza propia de la mujer alcanzaba un grado extremo en la señora de Rênal. Tenía en el pensamiento la imagen más desagradable que darse pueda de una persona zafia y despeinada encargada de reñir a sus hijos solo por el hecho de saber latín, una lengua bárbara que tendría la culpa de que los azotasen.
Capítulo VI. El aburrimiento
Non o più cosa son, cosa facio.[7]
MOZART, Figaro
Con la viveza y el encanto que eran espontáneos en ella cuando estaba alejada de las miradas de los hombres, la señora de Rênal salía por la puerta acristalada del salón, que daba al jardín, cuando divisó, junto a la puerta de entrada, la silueta de un aldeano joven, casi un niño aún, palidísimo y que había estado llorando. Lleva una camisa muy blanca y, debajo del brazo, una chaqueta muy decente de ratina morada.
Aquel aldeanito tenía un cutis tan blanco y unos ojos tan dulces que a la imaginación un tanto novelesca de la señora de Rênal se le ocurrió de entrada la idea de que podía tratarse de una muchacha disfrazada que venía a pedirle algún favor al señor alcalde. Se compadeció de aquella pobre criatura, detenida en la puerta de entrada y que estaba claro que no se atrevía a alzar la mano hasta la campanilla. La señora de Rênal se acercó, distraída por un momento de la amarga pena que le causaba la llegada del preceptor. Julien, de cara a la puerta, no la veía llegar. Se sobresaltó cuando una voz suave le dijo muy cerca del oído:
—¿Qué busca usted aquí, hijo mío?
Julien se dio la vuelta con presteza, e impresionado por la mirada colmada de encanto de la señora de Rênal, olvidó en parte la timidez. Y no tardó, asombrado de su hermosura, en olvidarlo todo, incluso a qué había ido. La señora de Rênal había repetido la pregunta.
—Vengo para ser preceptor, señora —le dijo por fin, muy avergonzado de sus lágrimas, que se secaba lo mejor que podía.
La señora de Rênal se quedó atónita; estaban a muy poca distancia y se miraban. Julien no había visto nunca a una persona tan bien vestida y, menos aún, a una mujer con un cutis tan deslumbrante, hablarle con expresión dulce. La señora de Rênal miraba los lagrimones detenidos en las mejillas, tan pálidas primero y ahora tan sonrosadas, de ese aldeanito. No tardó en echarse a reír: con el júbilo loco de una muchacha, se reía de sí misma y no podía creer lo dichosa que era. ¡Cómo! ¡Este era el preceptor que se había imaginado como un sacerdote sucio y mal trajeado que iba a llegar para reñir y azotar a sus hijos!
—¡Cómo, caballero! —le dijo por fin—. ¿Que usted sabe latín?
Esa palabra, «caballero», dejó tan asombrado a Julien que se quedó pensativo un momento.
—Sí, señora —dijo tímidamente.
La señora de Rênal era tan feliz que se atrevió a decir a Julien:
—¿No me reñirá usted mucho a mis pobres niños?
—¿Reñirlos yo? —dijo Julien extrañado—. Y eso ¿por qué?
—¿Verdad, caballero —añadió ella, tras un breve silencio y con una voz en que la emoción iba creciendo a cada instante—, que será bueno con ellos? ¿Me lo promete?
Oír que volvía a llamarlo caballero, tan en serio, una señora tan bien vestida, superaba con creces todas las previsiones de Julien: en todos los castillos en el aire de su juventud, se había dicho que ninguna señora digna de tal nombre se dignaría dirigirle la palabra hasta que llevase un vistoso uniforme. A la señora de Rênal, por su parte, la engañaba por completo la hermosura del cutis, los ojos grandes y negros de Julien y el precioso pelo, más rizado que de costumbre porque, para refrescarse, acababa de meter la cabeza en el pilón de la fuente municipal. Para mayor alegría suya, veía la expresión tímida de una muchacha en aquel preceptor fatídico cuya dureza y cuyo aspecto arisco tanto había temido para sus hijos. Para el ánimo, tan apacible, de la señora de Rênal, el contraste entre sus temores y lo que veía fue un gran acontecimiento. Se recobró al fin de la sorpresa. Se asombró al verse así, en la puerta de su casa, con aquel joven en mangas de camisa como quien dice, y tan cerca de él.
—Entremos, caballero —dijo con expresión bastante apurada.
Nunca en la vida había inmutado tanto a la señora de Rênal una sensación grata; nunca una aparición tan amable había sustituido a los temores más inquietantes. Así que sus niños preciosos, a quienes ella cuidaba tanto, no iban a caer en manos de un sacerdote sucio y malhumorado. No bien hubo entrado en el vestíbulo, se volvió hacia Julien, que la seguía con timidez. La expresión de asombro de este al ver una casa tan hermosa era un atractivo más desde el punto de vista de la señora de Rênal. No podía creer lo que estaba viendo; le parecía sobre todo que el preceptor debería ir vestido de negro.
—Pero —le dijo, volviendo a pararse, y con un temor mortal a estarse equivocando, de tan dichosa como la hacía lo que creía—, ¿de verdad, caballero, que sabe usted latín?
Estas palabras le resultaron irritantes al orgullo de Julien y disiparon el hechizo en que llevaba viviendo un cuarto de hora.
—Sí, señora —le dijo intentando adoptar una expresión fría—, sé latín tan bien como el señor párroco y a veces tiene la bondad de decirme que lo sé mejor que él.
A la señora de Rênal le dio la impresión de que Julien parecía muy malo; se había detenido a dos pasos de ella. Se acercó y le dijo a media voz:
—¿Verdad que los primeros días no azotará a mis hijos, ni siquiera aunque no se sepan las lecciones?
Aquel tono tan dulce y casi suplicante en una señora tan hermosa le hizo olvidar de repente a Julien las consideraciones que debía exigir para su reputación de latinista. Tenía junto a sí el rostro de la señora de Rênal, notó el aroma de la ropa de verano de una mujer, cosa muy asombrosa para un pobre aldeano. Julien se ruborizó mucho y dijo con un suspiro y voz desfallecida:
—No tema, señora, la obedeceré en todo.
Fue solo entonces, al desaparecer por completo su preocupación por sus hijos, cuando le llamó la atención a la señora de Rênal lo guapo que era Julien. La forma casi femenina de los rasgos y la expresión de apuro no le parecieron ridículas a una mujer que era también timidísima. El aspecto viril que suele parecer necesario para que un hombre sea guapo la habría asustado.
—¿Qué edad tiene, caballero? —le dijo a Julien.
—Voy a cumplir los diecinueve.
—Mi hijo mayor tiene once años —añadió la señora de Rênal, ya tranquilizada por completo—; será casi un compañero para usted y usted le hablará con el lenguaje de la razón. En una ocasión, su padre quiso pegarle y el niño estuvo enfermo una semana entera, y eso que fue un golpe bien pequeño.
«¡Qué diferencia conmigo! —pensó Julien—. Mi padre me pegó ayer sin ir más lejos. ¡Qué feliz es la gente rica!»
La señora de Rênal estaba ya dispuesta a percatarse de los mínimos matices de lo que le pasase por dentro al preceptor; tomó ese arranque de tristeza por timidez y quiso darle ánimos.
—¿Cómo se llama, caballero? —le preguntó con un tono y un agrado cuyo encanto notó plenamente Julien sin darse cuenta.
—Me llaman Julien Sorel, señora; estoy temblando al entrar por primera vez en mi vida en una casa extraña, necesito su protección y que me perdone muchas cosas los primeros días. Nunca me dieron estudios, era demasiado pobre; no he hablado con más hombres que mi primo, el cirujano mayor, miembro de la Legión de Honor y con el señor párroco, el padre Chélan. Él le dará razón de mi persona para bien. Mis hermanos siempre me pegaron, no los crea si hablan mal de mí; perdone mis yerros, señora, nunca tendré mala intención.
Julien se iba tranquilizando durante ese largo parlamento e iba mirando atentamente a la señora de Rênal. Es tal el efecto que causa el encanto perfecto cuando es natural e inherente a la forma de ser y, sobre todo, cuando la persona a la que orna no intenta ser encantadora que Julien, que entendía de hermosura femenina, habría jurado en ese instante que la señora de Rênal no tenía más de veinte años. Se le ocurrió en el acto la atrevida idea de besarle la mano. No tardó en darle miedo esa idea; un momento después se dijo: «Sería una cobardía por mi parte no llevar a cabo una acción que podría resultarme de utilidad y mermar ese desprecio que siente seguramente esta señora tan guapa por un pobre obrero recién salido del aserradero». Es posible que a Julien lo animase un tanto esa expresión, «guapo mozo», que llevaba seis meses oyéndoles a algunas muchachas. Mientras duraron esos debates internos, la señora de Rênal le estaba diciendo dos o tres cosas sobre la forma de iniciar el trato con sus hijos. Julien, al forzarse, volvió a ponerse muy pálido; dijo, con expresión cohibida:
—Nunca pegaré a sus hijos, señora; lo juro ante Dios.
Y, al decir estas palabras, se atrevió a cogerle la mano a la señora de Rênal y a llevársela a los labios. A ella la asombró este gesto y, al pensarlo, la escandalizó. Como hacía mucho calor, llevaba el brazo descubierto del todo bajo el chal, y el ademán de Julien, al llevarse su mano a los labios, se lo dejó completamente al aire. Al cabo de unos momentos se reprendió a sí misma porque, a su parecer, había tardado demasiado en indignarse.
El señor de Rênal, que había oído voces, salió de su gabinete; con el mismo porte majestuoso y benigno que adoptaba cuando celebraba bodas en el Ayuntamiento, le dijo a Julien:
—Es esencial que hable con usted antes de que lo vean los niños.
Hizo entrar a Julien en una estancia e impidió que se fuera su mujer, que quería dejarlos a solas. Tras cerrar la puerta, el señor de Rênal se sentó, muy solemne.
—El señor párroco me ha dicho que era usted una buena persona; todo el mundo lo honrará en el trato, y si quedo satisfecho lo ayudaré más adelante a establecerse dignamente. Quiero que no vuelva a ver ni a parientes ni a amigos, pues tienen un tono que no puede resultar adecuado para mis hijos. Aquí tiene treinta y seis francos del primer mes; pero le exijo que me dé su palabra de que no le dará a su padre ni cinco céntimos de este dinero.
El señor de Rênal estaba picado con el anciano que, en aquel asunto, había andado más avispado que él.
—Ahora, señor