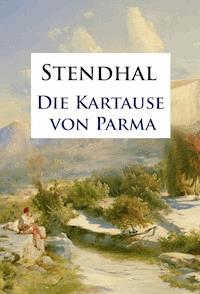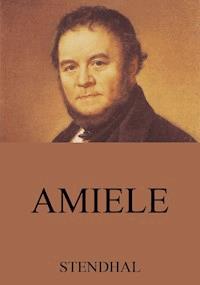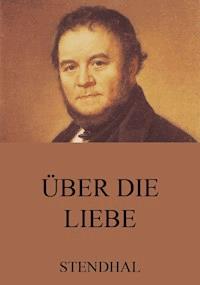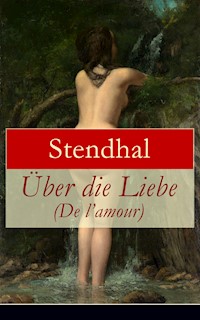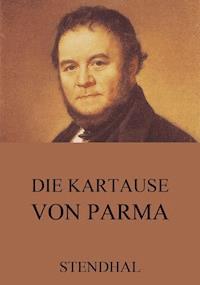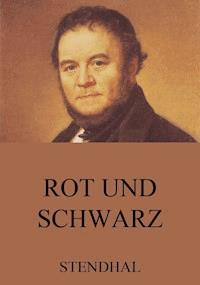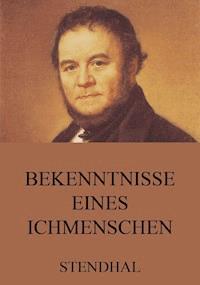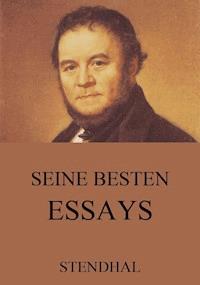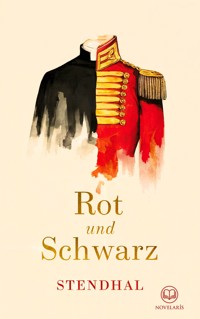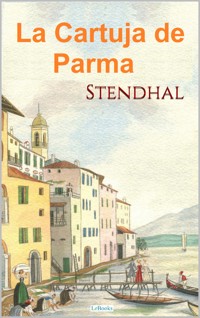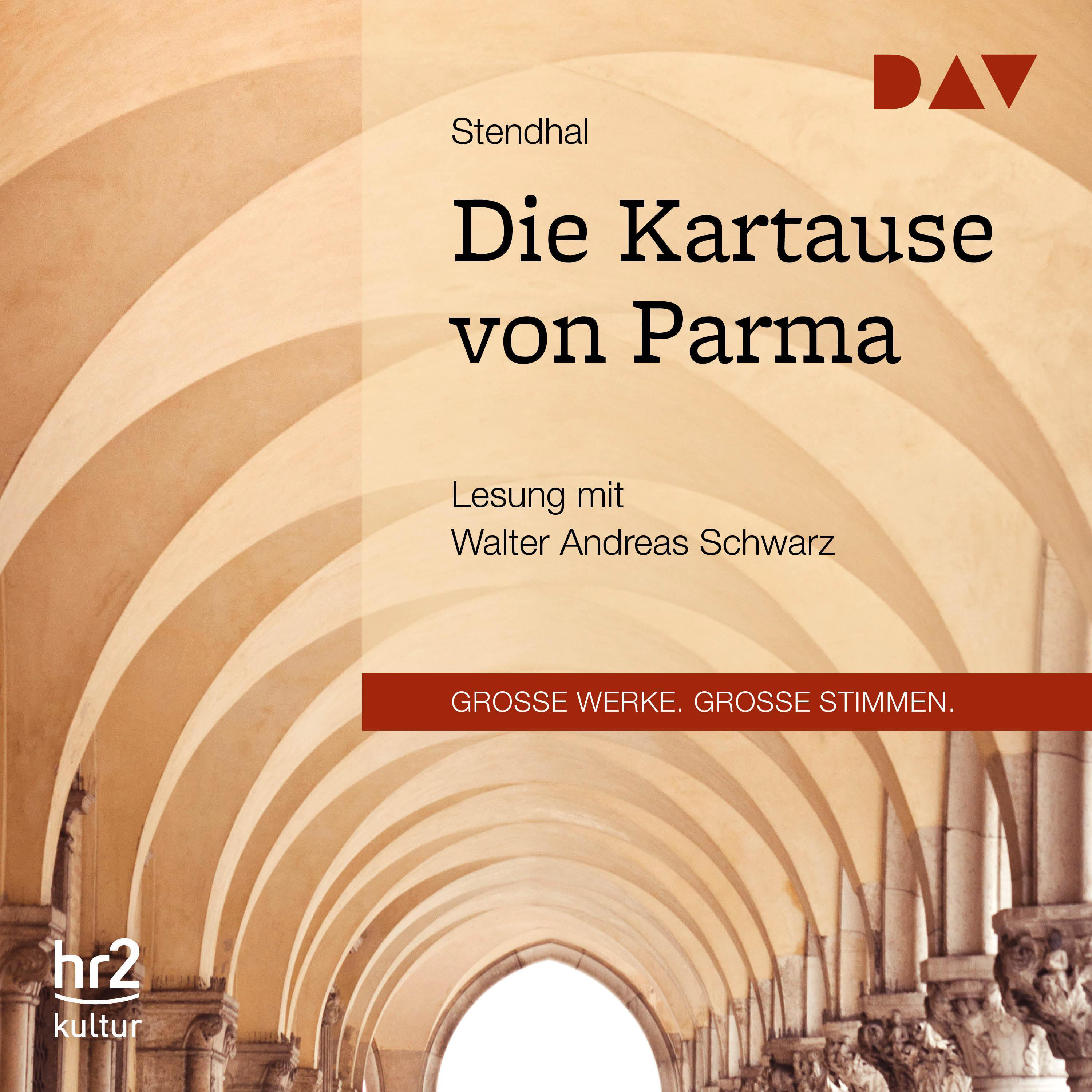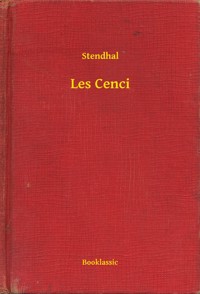1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
"Rojo y Negro", publicado en 1830, es una novela que retrata la ambición y el desencanto de la juventud a través de la vida de Julien Sorel, un joven de orígenes humildes que aspira a ascender en una sociedad marcada por la hipocresía y las clases sociales. Stendhal utiliza un estilo realista, cargado de ironía y análisis psicológico, que permite al lector adentrarse en la complejidad de los anhelos y contradicciones de sus personajes. El contexto literario de la obra se sitúa en la Francia post-napoleónica, una época tumultuosa que refleja en la lucha entre el romanticismo y el realismo, facilitando así una crítica profunda a las convenciones sociales de su tiempo. Stendhal, seudónimo de Henri Beyle, fue un autor que vivió en una época de convulsiones políticas y sociales que indudablemente influenciaron su obra. Nacido en 1783 en Grenoble, su vida estuvo marcada por experiencias en el ejército y un profundo interés por el arte y la psicología humana. A través de "Rojo y Negro", Stendhal parece canalizar sus propias frustraciones y aspiraciones, enfatizando la búsqueda del individuo en un entorno que limita su potencial. Recomiendo encarecidamente "Rojo y Negro" a los lectores interesados en la exploración del alma humana y las intricadas relaciones sociales. La novela no solo es un pilar de la literatura francesa, sino que también proporciona un análisis incisivo de la ambición y las falsas apariencias, haciéndola relevante en el estudio de la psicología y la sociología contemporáneas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Rojo y Negro
Índice
Crónica de 1830
Tomo I
La verdad, la áspera verdad
Danton.
I. Un pueblo
Put thousands together. Less bad. But the cage less gay
Hobbes.
El pueblo de Verrières puede pasar por uno de los más lindos del Franco Condado. Sus casas blancas, con tejados puntiagudos de tejas rojas, se extienden por la pendiente de una colina cubierta de vigorosos castaños, cuyas frondas señalan sus menores sinuosidades. El Doubs corre algunos centenares de pies por debajo de las fortificaciones edificadas antaño por los españoles, y hogaño en ruinas.
Verrières está resguardado del Norte por una alta montaña de las estribaciones del Jura. Las cimas dentadas del Verra se cubren de nieve al comenzar los fríos en Octubre. Un torrente, que se precipita de la montaña, atraviesa Verrières antes de afluir al Doubs, y pone en movimiento gran número de máquinas de aserrar, industria sencilla que procura cierto desahogo a la mayoría de los habitantes, más campesinos que burgueses. Sin embargo, no son los aserraderos los que han enriquecido a este pueblo. El bienestar general débese a la fábrica de telas estampadas, llamadas de Mulhouse, pues, gracias a ella, desde la caída de Napoleón acá se han reedificado casi todas las casas de Verrières.
Apenas se entra en la ciudad, queda uno aturdido por el estrépito de una máquina ruidosa y terrible en apariencia. Veinte pesados martillos, que caen con un ruido que hace temblar el pavimento, son elevados por una rueda movida por el agua del torrente. Cada uno de estos martillos fabrica diariamente yo no sé cuántos miles de clavos. Muchachitas frescas y lindas son las que presentan al golpe de estos martillos enormes los pedacitos de hierro, que rápidamente se convierten en clavos. Este trabajo, tan rudo en apariencia, es una de las cosas más sorprendentes para el viajero que penetra por primera vez en las montañas que separan Francia de Suiza. Si al entrar en Verrières el viajero pregunta a quién pertenece aquella hermosa fábrica de clavos que ensordece a la gente que transita por la calle principal, le responden con un tono negligente: "Es del señor alcalde."
A poco que el viajero se detenga en esta calle principal de Verrières, que sube desde la orilla del Doubs hasta la cumbre de la colina, puede apostarse ciento contra uno a que se cruzará con un hombre corpulento, de aspecto atareado y grave
Al verle, todas las cabezas se descubren rápidamente. Grises son sus cabellos y el traje que viste. Está condecorado con varias cruces; tiene una frente despejada, una nariz aguileña, y en conjunto su rostro no carece de una cierta corrección. A primera vista puede decirse queune a la dignidad de alcalde del pueblo ese aire de simpatía que se encuentra aun a los cuarenta y ocho o cincuenta años. Pero si se fija un poco, el viajero parisiense notará en él cierto aire de satisfacción de sí mismo y de suficiencia, unido a un no sé qué de limitado y vulgar. Se dará cuenta de que el talento de aquel hombre se reduce a hacerse pagar con exactitud lo que le deben, y a retrasar cuanto pueda el pago de sus deudas.
Tal es el alcalde de Verrières, M. De Renal, quien, después de cruzar la calle con paso grave, penetra en la alcaldía y desaparece de la vista del viajero. Pero cien pasos más arriba, si este continúa su paseo, advierte una casa de bonita apariencia, y, a través de una verja de hierro adosada a la casa, magníficos jardines. Al final, el horizonte, donde se recortan las colinas de Borgoña, parece como colocado a propósito para recrear la vista. Esto le hace olvidar la atmósfera apestada de intereses menudos de dinero que ya empezaba a asfixiarle.
Sabrá que aquella casa, por entonces concluída, pertenece a M. De Renal. Gracias a los beneficios logrados con su gran fábrica de clavos, el alcalde de Verrières goza de esta bella morada, labrada en piedra de sillería. Dícese que su familia es española de rancio abolengo, y a lo que se pretende asentada en el país mucho antes de la conquista de Luis XIV.
Desde 1815 le avergüenza ser industrial: 1815 le ha instituído alcalde de Verrières. Los terraplenes que sostienen las diversas partes de este magnífico jardín, que desciende escalonadamente hasta el Doubs, son también el premio a la ciencia de M. De Renal en el comercio del hierro.
No esperéis encontrar en Francia los jardines pintorescos que rodean las ciudades fabriles de Alemania: Leipzig, Francfort, Nurenberg, etc. En el Franco Condado, cuantos más muros se levanten, cuanto más se erice de hiladas de piedra una propiedad, tanto más acreedor se hace el dueño de ella al respeto y la admiración de sus vecinos. Los jardines de M. De Renal, llenos de muros, son admirados precisamente por haber pagado a peso de oro algunas de las parcelas del terreno que ocupan. Por ejemplo, el aserradero, cuya situación singular en la orilla derecha del Doubsha llamado vuestra atención al entrar en Verrières, y en el que habéis visto el nombre de Sorel escrito en caracteres gigantescos sobre una placa que corona el edificio, estaba hace seis años en el terreno en que actualmente se eleva la cuarta terraza de los jardines de M. De Renal.
A pesar de su orgullo, el señor alcalde tuvo que humillarse muchas veces ante el viejo Sorel, campesino testarudo, y le tuvo que pagar buenos luises de oro para conseguir que trasladase su fábrica a otra parte. En cuanto al arroyo "público" que movía la sierra, M. De Renal, valiéndose de su influencia en París, consiguió desviar su curso. Esta gracia le fué concedida después de las elecciones de 182...
Dió a Sorel cuatro fanegas por cada una de las suyas, quinientos pasos más abajo, en las márgenes del Doubs. Y aun cuando el terreno fuese mucho mejor para su comercio de tablas de abeto, el tío Sorel, como le llaman de "manía de propietario" que animaba a su vecino, sacándole 6.000 francos.
Ciertamente que este arreglo ha sido muy criticado por la gente sensata del lugar. Una vez—era un día de fiesta y hace ya cuatro años de esto—, M. De Renal volvía de la iglesia en traje de alcalde, y vió de lejos a Sorel, rodeado de sus tres hijos, que sonreía al verle. Aquella sonrisa amargó el día al alcalde, pues le hizo pensar desde luego que podía haber sacado más partido del negocio.
Para conseguir la consideración pública en Verrières, lo esencial es, aun cuando se edifiquen grandes muros, no adoptar ninguno de los planes que traen de Italia los albañiles que en primavera atraviesan las gargantas del Jura, camino de París. Tal innovación valdría eternamente al que se atreviera a implantarla el calificativo de mala cabeza, y quedaría completamente desacreditado, en el concepto de la gente sensata y moderada que distribuyen la consideración en el Franco Condado.
Estas gente sensata ejerce allí el más enojoso "despotismo", y merced a este vocablo villano, la vida en las ciudades pequeñas es insoportable para todo aquel que ha vivido en esa gran república que se llama París. La tiranía de la opinión, ¡y qué opinión! es tan estúpida en los pueblos de Francia como en los Estados Unidos de América.
II. Un alcalde
¿Y la importancia, señor, no es nada? El respeto de los necios, el pasmo de los niños, la envidia de los ricos, el desprecio del sabio.
Barnave.
Felizmente para la reputación administrativa de M. De Renal, el paseo público que se extiende a lo largo de la colina, a unos cien pasos sobre el curso del Doubs, necesitaba un gigantesco "muro de contención". Este paseo goza, por su admirable situación, de una de las vistas más pintorescas de Francia. Pero todas las primaveras las lluvias lo arroyaban, quebrándolo en barrancos que lo hacían impracticable. Tal inconveniente, que afectaba a todos, puso a M. De Renal en el trance dichoso de inmortalizar su gestión administrativa construyendo un muro de veinte pies de altura y de treinta o cuarenta toesas de largo.
El parapeto de este muro costó a M. De Renal tres viajes a París, pues el antepenúltimo ministro del Interior se declaró enemigo del paseo de Verrières. Hoy día, dicho parapeto se levanta cuatro pies por encima del suelo; y, como para desafiar a todos los ministros presentes y pasados, lo están guarneciendo con enormes losas de piedra labrada.
¡Cuántas veces, añorando los bailes de París, abandonados la víspera, con el pecho apoyado contra estos bloques de piedra de un bello color gris azulenco, se han perdido mis miradas en el valle infinito del Doubs! Allá, en la orilla izquierda, serpean cinco o seis vallecillos, y en su fondo se distinguen multitud de arroyuelos que, después de saltar de cascada en cascada, se precipitan en el río. El sol calienta mucho en estas montañas; cuando cae a plomo, el viajero puede soñar en esta misma terraza, guareciéndose a la sombra de plátanos corpulentos. Su rápido crecimiento y la bella tonalidad verde azulada de sus hojas, la deben estos árboles a la tierra acarreada que el señor alcalde ha hecho colocar detrás del gran muro contención, pues, a pesar de las protestas del Concejo, ha ensanchado el paseo unos seis pies, (aun cuando él es ultramontano y yo liberal, le alabo por ello) y por esta causa, según él y Monsieur Valenod, director del Depósito de mendicidad de Verrières, esta explanada puede competir con la de Saint-Germain-en-Laye.
Por mi parte, sólo diré que encuentro mal una cosa en el "Paseo de la Fidelidad", nombre oficial que se lee en quince o veinte sitios, destacándose sobre planchas de mármol que han valido una cruz más a M. De Renal; Lo que yo repruebo con todas mis fuerzas es la manera bárbara en que la autoridad ha ordenado podar los vigorosos plátanos. En vez de aparecer con sus copas bajas y redondas, asemejándose a cualquier frutal sin importancia, estarían mucho mejor si se les guiase para que adquirieran formas tan hermosas como tienen los que se admiran en Inglaterra. Pero la voluntad del señor alcalde es despótica, y dos veces al año todos los árboles que pertenecen al Ayuntamiento son mutilados sin piedad. Los liberales del país pretenden, pero exageran, que la mano del jardinero oficial es más severa desde que el vicario Maslon ha decidido aprovechar los productos de la poda.
Este joven clérigo fué enviado de Besançon hace unos años para vigilar al abate Chelan y a otros curas de las cercanías. Un médico mayor del ejército de Italia, que residía en Verrières y que en vida fué, según el alcalde, jacobino y bonapartista, se atrevió un día a quejarse de aquella mutilación periódica.
—Me gusta la sombra—respondió M. De Renal, con el matiz de altanería que conviene cuando se habla con un médico, miembro de la Legión de Honor—;me gusta la sombra; mando cortar "mis" árboles para que den sombra, y no concibo que tengan otra misión, sobre todo cuando no son como el útil nogal y "no producen renta alguna".
He aquí la gran frase que decide todo en Verrières: DAR RENTA. Ella sola es la expresión del pensamiento de las tres cuartas partes de sus habitantes.
"Dar renta" es la razón que decide de todo en este pueblo, que tan lindo parece. El forastero que llega, seducido por la belleza de los frescos y profundos valles que la rodean, se imagina, sin duda, que sus habitantes serán amantes de lo "bello"; hablan demasiado de la belleza de su país; no se puede negar que se preocupan de ella; pero solamente es porque atrae a los extranjeros, cuyo dinero enriquece a los fondistas, y, por la mecánica del impuesto, "produce renta a la ciudad".
Un hermoso día de otoño se paseaba M. De Renal por el "paseo de la Fidelidad", dando el brazo a su mujer. Escuchando a a su marido, que hablaba en tono grave, Mme. De Renal seguía con inquietud los movimientos de tres chicuelos. El mayor, que podría tener once años, se acercaba mucho al parapeto, y hasta algunas veces intentaba subirse a él. Entonces, una voz dulce pronunciaba el nombre de Adolfo, y el niño renunciaba a su proyecto atrevido. Madame de Renal parecía una mujer de treinta años, pero todavía bastante guapa.
—Tendría que arrepentirse ese buen señor de París—decía M. De Renal, con aire ofendido y más pálido que de costumbre.—Todavía tengo algunos amigos en Palacio...
Pero, aun cuando pienso hablaros de cosas de provincias en doscientas páginas, no tendré la crueldad de haceros soportar un diálogo provinciano con todos sus detalles sabihondos.
El buen señor de París, tan odioso para el alcalde de Verrières, no era otro que M. Appert, el cual dos días antes había hallado el medio hábil de introducirse, no solamente en la cárcel y el depósito de mendicidad de Verrières, sino también en el hospital, que estaba administrado gratis por el alcalde y los principales propietarios del lugar.
—Pero—decía tímidamente Mme. De Renal—,¿qué daño puede haceros ese señor de París, si administráis los fondos de los pobres con la más escrupulosa probidad?
—Viene solamente para censurar, y luego publicará artículos en los periódicos liberales.
—Tú no los lees nunca.
—Pero nos hablan de esos artículos jacobinos; todo esto nos distrae y "nos impide hacer el bien". Por mi parte, nunca perdonaré al cura.
III. El dinero de los pobres
Un cura virtuoso, que no intrigue, es una Providencia para la aldea.
Fleury.
Es de advertir que el cura de Verrières, anciano de ochenta años, pero que debía al aire puro de las montañas una salud y un carácter de hierro, tenía derecho a visitar a todas horas la cárcel, el hospital y el depósito de mendicidad. Monsieur Appert, que traía recomendaciones de París para el cura, llegó a la ciudad a las seis de la mañana, hora muy prudente de llegar a un pueblo curioso. Inmediatamente se encaminó a la rectoral.
Al leer la carta que le dirigía el marqués de la Mole, par de Francia y el propietario más rico de la provincia, el cura Chelan quedó perplejo.
—Soy viejo y querido aquí—musitó al cabo—. ¡No se atreverían!
Y volviéndose al señor de París, con una mirada en la que, a pesar de la edad, brillaba el fuego sagrado que anuncia el placer de atreverse a una acción noble, un poco peligrosa, dijo:
—Venga usted conmigo, señor, y en presencia del carcelero, y, sobre todo, en la de los vigilantes del depósito de mendicidad, le ruego que no haga ningún comentario.
Monsieur Appert se dió cuenta de que tenía que habérselas con un hombre de corazón; siguió al venerable cura, visitó la cárcel, el hospicio, el depósito, dirigió muchas preguntas y, a pesar de las respuestas extrañas que obtuvo, no pronunció una sola palabra de censura.
La visita duró varias horas. El cura invitó a comer a M. Appert, quien se excusó pretextando que tenía que escribir; no quería comprometer más a su generoso acompañante. A las tres continuaron la inspección del depósito de mendicidad y volvieron a la cárcel. Allí, a la puerta, encontraron al carcelero, especie de gigante de seis pies de estatura, con las piernas arqueadas; su cara innoble aparecía más repugnante por el terror que le dominaba.
—Señor—dijo al cura en cuanto le vió—¿este caballero que viene con usted es M. Appert?
—¡Qué importa quién sea!—respondió el cura.
—Es que desde ayer tengo órdenes precisas, enviadas por el prefecto con un gendarme, que ha tenido que ha venido durante la noche a uña de caballito, para no permitir que M. Appert entre en la cárcel.
—Declaro, señor Noiroud—dijo el cura—que este viajero que me acompaña—dijo el cura—es M. Appert. ¿No sabe usted que tengo derecho a entrar en la cárcel a todas hora del día o de la noche y haciéndome acompañar por quien me parezca conveniente?
—Sí, señor cura—respondió el carcelero a media voz y bajando la cabeza, como el perro a quien hace obedecer el miedo al palo.—Pero, señor cura, tengo mujer e hijos sólo cuento con mi sueldo para vivir; si me denuncian, me quitarán el puesto,
—Tampoco yo querría perder el mío—dijo el cura con voz emocionada,
—¡Qué diferencia!—respondió vivamente el carcelero.—Usted tiene ochocientas libras de renta en una propiedad, en el campo...
Tales son los hechos que, exagerados y comentados de mil modos distintos, agitaban hacía dos días todas las pasiones emponzoñadas del pueblo de Verrières. En este momento eran el tema de la discusión de M. De Renal y su mujer. Por la mañana, acompañado de M. Valenod, director del depósito de mendicidad, había ido a casa del cura para manifestarle su descontento. Monsieur Chelan no tenía ningún protector, y se dió exacta cuenta del alcance de sus palabras.
—Muy bien, señores; seré el tercer cura de ochenta años a quien se destituya en el lugar. Hace cincuenta y seis que ejerzo mi curato en la ciudad, que solo era un villorrio cuando llegué, y he bautizado a casi todos sus habitantes. A diario, caso a jóvenes cuyos abuelos también casé. Verrières es mi familia; pero al ver al forastero he pensado: "Este hombre, que llega de París, será quizá un liberal (por docenas pueden contarse); pero ¿qué mal puede hacer a nuestros pobres y a nuestros presos?"
Los reproches de M. De Renal, y, sobre todo, los del director del depósito de mendicidad, eran cada vez más violentos:
—¡Bueno, señores! —exclamó el cura con voz temblorosa—. ¡Que se me destituya! No por eso dejaré de vivir en el país. Todo el mundo sabe que hace cuarenta y ocho años heredé un campo que me renta ochocientas libras. Con esta renta viviré. Yo no hago economías en mi puesto, y quizá sea por esa razón por la que no me aterra la idea de perderle.
Monsieur de Renal se llevaba muy bien con su mujer; pero no sabiendo qué responder a esa pregunta, que ella le repetía tímidamente: "¿qué daño podrá causar aquel señor de París a los presos?", estaba a punto de encolerizarse con ella cuando, de repente, ésta dió un grito. El segundo de sus hijos acababa de subirse al parapeto del muro de la explanada, y, a pesar de su altura corría por él sin miedo al abismo que estaba a sus pies. El temor de asustar a su hijo y que pudiera caerse, hizo enmudecer a Mme. De Renal.
Por fin, el niño, que reía satisfecho de su proeza, al ver la palidez de su madre, saltó al paseo y corrió hacia ella. Le regañaron mucho.
Este suceso cambió el curso de la conversación.
—Estoy decidido a traer a casa a Sorel, el hijo del aserrador —dijo M. De Renal— para que vigile a los chicos, que se van haciendo demasiado traviesos para nosotros. Es un curita, o aspirante a ello por lo meno; buen latinista. Educará bien a los niños, pues tiene un carácter enérgico, según referencias del señor cura. Le daré trescientos francos y la manutención. Yo tenía mis dudas sobre su moralidad, pues era el niño mimado de aquel viejo cirujano, miembro de la Legión de Honor, que, so pretexto de que era su primo, vino a hospedarse en casa de Sorel. Aquel hombre era seguramente un agente de los liberales; decía que el aire de nuestras montañas le sentaba bien para el asma que padecía; pero eso está por ver. Había hecho todas las campañas de "Bonaparte" en Italia, y aseguran que dió su voto en contra del Imperio. Este liberal enseñó el latín al hijo de Sorel y le ha dejado todos los libros que trajo consigo. Nunca se me hubiera ocurrido meter en casa al hijo del carpintero; pero el cura me dijo, justamente la víspera del día de la escena que nos ha enemistado para siempre, que este Sorel estudia Teología desde hace tres años con el propósito de entrar en el Seminario; así, pues, no es liberal y es latinista.
Este arreglo nos conviene por más de un concepto—continuó M. De Renal, mirando a su mujer con aire diplomático.—Valenod está muy orgulloso de los dos normandos que acaba de comprar para su coche; pero no tiene un preceptor para sus hijos.
—Podría muy bien quitarnos a éste.
—¿Apruebas mi proyecto?—dijo M. De Renal, dando las gracias a su mujer con una sonrisa por la excelente idea que había tenido.—Entonces, no hay que pensarlo más.
—¡Dios mío, qué rápido te decides!
—Es que yo soy hombre de carácter: el cura puede dar fe de ello. Todos esos comerciantes de lienzo me tienen envidia; estoy seguro. Algunos se están haciendo ricos, y quiero que vean pasar a los hijos de Renal custodiados por "su preceptor". Esto les impondrá. Mi abuelo nos contaba muchas veces que en su juventud tuvo un preceptor. La cosa podrá costarme cien escudos, pero es un gasto que ha de incluirse entre los necesarios para sostener nuestra jerarquía.
Aquella resolución tan repentina, preocupó un poco a Mme. De Renal. Era ésta una mujer alta, bien formada, que había sido la belleza del país, como suele decirse en estas montañas. Tenía cierto aire sencillo y juvenil en el porte; para un parisiense, aquella gracia ingenua, llena de viveza e inocencia, habría llegado a sugerir ideas de dulce voluptuosidad. Si Mme. De Renal se hubiera percatado de esto, se habría avergonzado de poder despertar tal sentimiento. Era incapaz de coquetería o afectación. Monsieur Valenod, el rico director del depósito, pasaba por haberle hecho la corte sin éxito alguno, cosa que dió un brillo extraordinario a su virtud, pues el tal Valenod, joven corpulento, de rostro colorado y grandes patillas negras, era uno de esos seres groseros, desvergonzados y bullangueros, que en provincias suelen llamar hombres guapos.
Madame De Renal, muy tímida y de carácter estable en apariencia, no podía sufrir el movimiento constante y los gritos de M. Valenod. El alejamiento en que se mantenía de lo que en Verrières se llamaba alegría, le valió la reputación de orgullosa de su nacimiento. Nada más lejos de su ánimo; pero vió con menor satisfacción que la gente de la ciudad dejara de frecuentar su casa. No negaremos que pasaba por "tonta" entre aquellas señoras de la ciudad, porque, sin preocuparse de la posición de su marido, dejaba escapar la oportunidad de traerse sombreros de París o de Besançon. Con tal de que la dejaran pasearse sola por su jardín, no se quejaba de nada.
Era un alma sencilla que nunca se había parado a juzgar a su marido y a confesarse que la aburría. Suponía, sin decirlo, que entre marido y mujer no podían existir relaciones más dulces. Amaba sobre todo a M. De Renal cuando le hablaba de sus proyectos sobre sus hijos, a los que destinaba: a las Armas, el primogénito; el segundo, a la Magistratura, y el tercero, a la Iglesia. En resumen, encontraba a M. De Renal menos fastidioso que a los demás hombres que conocía.
Tal juicio conyugal era razonable. El alcalde de Verrières debía cierta reputación de talento y de buen tono a media docena de tonterías que había heredado de un tío suyo. El viejo capitán de Renal sirvió, antes de la Revolución, en el regimiento de Infantería del duque de Orleáns, y cuando iba a París era recibido en los salones del príncipe. Allí conoció a Mme. De Montesson, a la famosa Madame de Genlís, a M. Ducrest, creador del Palais-Royal. Estos personajes figuraban con demasiada frecuencia en las anécdotas de M. De Renal. Pero poco a poco el recuerdo de cosas tan delicadas de contar, había llegado a ser un esfuerzo para él, y hacía algún tiempo que no repetía más que en las grandes solemnidades sus anécdotas relativas a la casa de Orleáns. Como era muy cortés, excepto cuando se hablaba de dinero, pasaba, con razón, por el personaje más aristocrático de Verrières.
IV. Un padre y un hijo
¿E sará mia colpa Se cosi é?
Machiavelli.
—¡Mi mujer tiene una gran cabeza!—se decía al día siguiente, a las seis de la mañana, el alcalde de Verrières, mientras dirigía sus pasos al aserradero del tío Sorel.—Aun ncuando yo se lo haya dicho, para conservar la superioridad conveniente, el hecho es que no se me había ocurrido la idea de que si yo no solicito a ese curita Sorel, quien, según dicen, sabe el latín como los propios ángeles, el director del depósito, este espíritu inquieto, podría tener la misma ocurrencia y quitármelo. ¡Y con qué tono de suficiencia hablaría del preceptor de sus hijos!... Una vez que este preceptor sea mío, ¿llevará sotana?
Monsieur De Renal caminaba absorto en esta duda cuando vió de lejos un campesino, hombre de seis pies de estatura, que, desde el alba, parecía muy ocupado en medir grandes trozos de madera, colocados a lo largo del Doubs, en el camino de sirga. El campesino no tuvo una gran satisfacción al ver aparecer al alcalde, pues los trozos de madera obstruían el camino y estaban allí contraviniendo las órdenes municipales.
El tío Sorel, pues de él se trataba, tuvo una gran sorpresa, y mayor alegría al escuchar la singular proposición que M. De Renal le hizo referente a su hijo Julián. Con todo, no por ello perdió ese aire de tristeza, descontento y desinterés tan peculiar en los habitantes de estas montañas. Esclavos del tiempo de la dominación española, conservan este rasgo de la fisonomía del esclavo de Egipto.
La respuesta de Sorel al principio no fué sino una larga retahíla de fórmulas de respeto que sabía de memoria. Mientras repetía estas palabras sin sentido, con una sonrisa forzada que hacía resaltar más el gesto de falsedad y casi truhanería de su cara, el astuto campesino trataba de adivinar la razón que movía a un hombre de tales campanillas para querer tener en su casa al inútil de su hijo. Estaba muy descontento de Julián, y precisamente por é venían a ofrecerle 300 francos al año, la manutención e incluso la ropa. Este último detalle, cuya petición Sorel tuvo el acierto de aventurar súbitamente, fué concedido desde luego por Renal.
Tal petición chocó mucho al alcalde.
—Puesto que Sorel no se muestra tan encantado de mi proposición, está claro que le han hecho ofertas por otro lado, y no pueden venir de nadie más que de Valenod.
En vano insistió M. De Renal para dejar ultimado el asunto; la astucia del campesino se negó a ello obstinadamente; quería—pretextó—consultar con su hijo, como si fuese costumbre en estos pueblos que un padre rico consultase a un hijo que no tiene nada, si no era por pura fórmula.
Un aserradero movido por agua se compone de un cobertizo al borde de un arroyo. El tejado se sostiene sobre una armadura que apoya en cuatro grandes pilares de madera. A ocho o diez pies de altura, en medio del cobertizo, se ve una sierra que sube y baja, mientras que un mecanismo sencillo empuja hacia ella el trozo de madera. Una rueda, movida por el agua del arroyo, hace marchar el doble aparato: el de la sierra que sube y baja y el que empuja suavemente el trozo de madera hacia la sierra, que lo corta en tablones.
Al aproximarse a su fábrica, el tío Sorel llamó a su hijo Julián con voz estentórea; nadie respondió. Sólo vió a sus hijos mayores, especie de gigantes, que, armados de pesadas hachas, troceaban los troncos de pino para llevarlos a la sierra. Ocupados en seguir exactamente la línea negra trazada sobre la madera, cada hachazo separaba grandes trozos. No oyeron la voz de su padre. Este se dirigió al cobertizo, y en vano buscó a Julián en el sitio que le correspondía, junto a la sierra. Lo vió cinco o seis pies más arriba, a caballo en una de las vigas de la techumbre. En vez de vigilar la marcha del mecanismo, estaba leyendo. No había nada que molestara más al viejo Sorel; hubiera acaso perdonado a Julián su desmedrada estatura, poco a propósito para trabajos rudos y tan distinta de la de sus hermanos: pero aquella manía de la lectura le era francamente odiosa; él no sabía leer.
Inútilmente llamó a Julián dos o tres veces. La atención con que el joven leía su libro, aun más que el ruido de la sierra, le impedía oír la voz tonante de su padre. Por fin, a pesar de su edad, este saltó con ligereza sobre el tronco que estaba serrando la máquina, y de allí a la viga que sostenía el tejado. Un golpe violento hizo volar al arroyo el libro que Julián tenía en la mano, y un segundo golpe en la cabeza, hizo a este perder el equilibrio. Habría caído diez o quince pies más abajo, entre las palancas de la máquina, que le hubieran destrozado, si su padre no le hubiera sostenido con la mano izquierda al caer.
—¡Gran perezoso! ¿Hasta cuándo piensas estar leyendo tus malditos libros, mientras vigilas la sierra? Enhorabuena que lo leas por la noche, cuando vas a perder el tiempo en casa del cura.
Julián, aunque aturdido por la fuerza del golpe y sangrando, se acercó a su puesto oficial, junto a la sierra. Tenía los ojos llenos de lágrimas, más por la pérdida de su adorado libro que por el dolor físico.
—Baja, animal, que tengo que hablarte
El ruido de la máquina impidió de nuevo a Julián oír esta orden. Su padre, que ya estaba abajo y no tenía ganas de volver a encaramarse en el mecanismo, fué a buscar una pértiga de apalear los nogales y le dió un golpe con ella en el hombro. Apenas estuvo Julián en el suelo, el viejo Sorel le condujo de mala manera hacia la casa.
—¡Dios sabe lo que va a hacer conmigo!—pensaba el muchacho
Al pasar miró tristemente al arroyo, donde había caído su libro, que era al que tenía más afición: "El Memorial de Santa Elena".
Iba sofocado y con los ojos bajos. Era un muchacho de diez y ocho a diez y nueve años, de aspecto débil, de rasgos irregulares, pero delicados, y nariz aguileña. Sus grandes ojos negros, que cuando estaban tranquilos denotaban reflexión y vida, tenía ahora una expresión de odio más feroz. Los cabellos castaño obscuro, que le nacían muy abajo, dejaban al descubierto una frente estrecha, y, en los momentos de cólera, le daban un aire malvado. Entre las innumerables variedades de la fisonomía humana, no habrá otra quizá que tenga una expresión más llamativa. Su porte esbelto y gracioso denotaba más ligereza que vigor. Desde muy joven, su palidez y su aspecto, extremadamente pensativo, habían sugerido a su padre la idea de que no viviría mucho, o que, si se lograba, solo sería una carga. Blanco del desprecio de todos los miembros de la familia, odiaba a sus hermanos y a su padre; en los juegos domingueros de la plaza pública siempre era vencido.
Solo hacía un año que su lindo rostro comenzaba a proporcionarle cierta simpatía entre las muchachas. Despreciado de todos por su debilidad, Julián adoraba al viejo cirujano mayor que un día tuvo el valor de recriminar al alcalde por su manera de podar los plátanos.
Este cirujano pagaba algunas veces a Sorel el jornal de su hijo y le enseñaba latín e historia; es decir, lo que él sabía de historia: la campaña de 1796 en Italia. Al morir le legó su cruz de la Legión de Honor, los atrasos de su media paga y treinta o cuarenta volúmenes, de los cuales el más precioso acababa de sumergirse en el "arroyo público", que un día desviara de su curso por la influencia del alcalde.
Apenas entró en la casa, sintió Julián caer sobre su hombro la pesada mano de su padre; temblando esperaba recibir unos cuantos golpes.
—Responde sin mentir —le gritó al oído la voz dura del viejo campesino, mientras le volvía con su mano como un niño mueve entre las suyas un soldado de plomo.
Los grandes ojos negros, llenos de lágrimas, de Julián, se encontraron frente a los ojillos grises y aviesos del viejo carpintero, que parecía querer penetrar hasta el fondo de su alma.
V. Una negociación
Cunetando restituit rem.
Ennius.
—Respóndeme sin mentir, si puede ser, gran perro: ¿De qué conoces tú a madame. De Renal? ¿Cuándo has hablado con ella?
—No le he hablado nunca,—respondió Julián—ni la he visto más que en la iglesia.
—Pero la habrás mirado, ¡sinvergüenza!
—Jamás. Bien sabe usted que en la iglesia solo miro a Dios—agregó Julián, con aire un si es no es hipócrita, muy propio, según él, para evitar nuevos golpes.
—Sin embargo, algo oculto hay aquí;—replicó el suspicaz campesino, y se calló un momento—pero no sacaré nada de ti, maldito hipócrita. Después de todo me voy a ver libre de ti, y la sierra lo ganará. Has ganado al cura o a otra persona que te ha procurado un buen puesto. Haz tu hatillo, que voy a conducirte a casa de M. De Renal para que seas preceptor de sus hijos.
—¿Y qué ganaré con ello?
—Manutención, vestido y trescientos francos.
—No quiero ser criado.
—Animal, ¿quién te habla de ser criado? ¿Crees tú que yo consentiría que mi hijo fuese criado?
—Pero, ¿con quién comeré?
Esta pregunta desconcertó al viejo Sorel, y comprendió que si seguía hablando cometería alguna torpeza. Se enfureció contra Julián, le llenó de improperios, tachándole de glotón, y se fué a consultar con sus otros hijos.
Julián los vió poco apoyados en sus correspondientes hachas y celebrando consejo. Después de haberlos contemplado largo rato, viendo Julián que no se enteraba de nada, fué a colocarse al otro lado de la sierra para que no le sorprendieran. Quería reflexionar sobre aquella noticia inesperada que cambiaba su suerte; pero se sintió incapaz de ser prudente: su imaginación solo alcanzaba a figurarse lo que sería en casa de M. De Renal.
Renunciaré a todo, se dijo, antes que consentir en comer con los criados. Mi padre querrá obligarme a aceptar, pero antes la muerte. Tengo quince francos y cuarenta céntimos de economías; me escapo esta noche; en dos días, yendo por caminos herradura, donde no tengo peligro de encontrarme con los gendarmes, estaré en Besançon; allí me alisto como soldado, y, si es preciso, me voy a Suiza. Pero entonces tengo que renunciar a todos mis sueños de ambición, y, ¡adiós carrera de cura, con la que pensaba que podría llegar a todas partes!
El horror a comer con los criados no era natural en Julián, que hubiera hecho, por llegar a conseguir fortuna, otras cosas más humillantes. Tal repugnancia de las "Confesiones de Rousseau". Este libro era el único a través del cual veía el mundo. El, los boletines de "La Grande Armée" y el "Memorial de Santa Elena", constituían su Korán. Se hubiera dejado matar por estas tres obras. Nunca creyó en ninguna otra. Según una frase del viejo cirujano, consideraba a los demás libros como mentiras escritas por trapaceros que solo miraban a su propio medro.
Unida a un alma de fuego, Julián poseía una de esas memorias sorprendentes que tantas veces van unidas a la tontería. Para conquistar al cura Chelan, del cual suponía que dependía su porvenir, se aprendió de memoria el "Nuevo Testamento" en latín; también se sabía el libro del Papa, de Mr. de Maistre, y creía en el uno tan poco como en el otro.
Como por acuerdo mutuo, Sorel y su hijo rehuyeron hablar del asunto en todo el día. A la caída de la tarde, Julián fué a dar su clase de teología a casa del cura, pero no creyó conveniente hablarle de la extraña proposición hecha a su padre. Puede que sea un lazo, y más vale hacer creer que no he vuelto a pensar en ello.
Al día siguiente, tempranito, M. De Renal mandó llamar al viejo Sorel, que se presentó después de haberse hecho esperar una o dos horas, haciendo mil reverencias y mascullando otras tantas excusas. Tras de muchas observaciones, Sorel comprendió que su hijo comería con los dueños de la casa, y los días en que hubiera convidados, en un cuarto aparte, con los niños. Dispuesto a poner más inconvenientes y dificultades; a medida que veía más interés en el alcalde, y además, lleno de asombro y desconfianza, pidió que le enseñaran la habitación que había de ocupar su hijo. Era una pieza grande, con muebles limpios, en la que estaban colocando las camas de los tres niños.
Esta circunstancia fué un rayo de luz para el viejo campesino. Enseguida quiso ver el traje que darían a su hijo. Monsieur de Renal abrió un cajón de su mesa de despacho y sacó cien francos.
—Con este dinero, que su hijo se presente en casa de M. Durand, el pañero, y que pida un traje negro completo.
—Y aun cuando yo le saque de su casa,—dijo el campesino, que se había olvidado de sus modales respetuosos—¿podrá quedarse con el traje?
—Naturalmente.
—Bien;—dijo Sorel con tono displicente—; ahora veremos si estamos de acuerdo respecto al sueldo.
—¿Qué?—exclamó M. De Renal indignado—.Ya lo hablamos ayer: le daré trescientos francos; creo que es bastante, y hasta demasiado.
—Eso ofreció usted, es cierto—dijo el viejo Sorel pausadamente y obedeciendo a un rasgo de malicia que sólo podrá asombrar a quienes no conozcan a los campesinos del Franco Condado—agregó fijando sus ojillos en M. De Renal—pero "tenemos mejores proposiciones".
A estas palabras, el alcalde se demudó. Rehízose pronto, sin embargo, y, después de una conversación de más de dos horas, en la que no se pronunció una sola palabra inútil, la astucia del campesino salió vencedora sobre la del ricacho, que no la necesita para vivir. Se puntualizaron todos los detalles de la nueva vida de Julián, y su sueldo fijóse en cuatrocientos francos, sino que habrían de pagársele adelantados el primero de cada mes.
—Bueno, ya le enviaré treinta y cinco francos—dijo M. De Renal
—Para hacer números redondos—repuso mimosamente el campesino—un hombre rico y generoso como nuestro alcalde llegará hasta los treinta y seis francos.
—Sea; —dijo M. De Renal— pero acabemos.
La cólera sustituía en su ser a la firmeza. El campesino comprendió que no debía ir más lejos. Entonces, M. De Renal se creció. Negóse en redondo a entregar al padre los treinta y seis francos del primer mes, que a toda costa quería recibir en nombre de su hijo. Luego pensó que no tendría más remedio que contar a su mujer el papel que había hecho en aquella negociación.
—Devuélvame usted los cien francos que le he dado—dijo con malos modos—. Monsieur Durand tiene una deuda conmigo. Iré a su casa con vuestro hijo para comprar el paño negro. Estas muestras de rigor hicieron a Sorel recuperar prudentemente sus fórmulas respetuosas, que duraron cerca de un cuarto de hora. Y viendo que no podía sacar más partido, se retiró, acompañando de estas palabras su última reverencia:
—Voy a buscar a mi hijo para que venga al castillo.
De este modo llamaba la gente del lugar a la casa del alcalde cuando querían halagarle.
De vuelta a su fábrica, en vano buscó Sorel a su hijo. Desconfiando de lo que pudiera suceder, Julián había salido a medianoche. Quería poner a salvo su cruz de la Legión de Honor y sus libros. Lo había llevado todo a casa de un amigo suyo, tratante en madera, llamado Fouqué, que habitaba en la alta montaña que domina Verrières.
De retorno en su casa, le dijo su padre:—¡Dios sabe, maldito holgazán, si podrás en tu vida pagarme lo que he gastado en alimentarte durante tantos años! Coge tus trapos y vete a casa del alcalde.
Julián, asombrado de no recibir ningún golpe, se apresuró a partir. Pero apenas perdió de vista a su padre, acortó el paso. Juzgó que sería útil a su hipocresía el hacer un alto en la iglesia.
¿Os sorprende esta frase? Antes de llegar a ella, el pobre campesino había tenido que recorrer mucho camino.
En su infancia, la presencia de los dragones del sexto regimiento, con sus largas capas blancas y sus cascos adornados de crines negras, que volvían de Italia y que Julián veía atar sus caballos a las rejas de la ventana de su casa, despertaron su afición por la milicia. Después escuchaba con deleite los relatos que el médico mayor le hacía de las batallas del puente de Lodi, de Arcole, de Rivoli. Observaba las miradas ardientes que el anciano dirigía a su cruz.
Pero cuando Julián tenía catorce años se empezó a construir en Verrières una iglesia, que bien puede llamarse magnífica para una ciudad tan pequeña. Había en ella, sobre todo, cuatro columnas de mármol que llamaban la atención de Julián; estas columnas se hicieron célebres en el país por haber sido la causa del odio mortal entre el juez de paz y el joven vicario, que vino de Besançon, y al que se suponía espía de la congregación. El juez de paz estuvo a punto de perder su destino; por lo menos, éste era el sentir de la gente. ¿Pues no había tenido la osadía de discutir con un cura que iba a Besançon dos veces al mes y visitaba al obispo?
El juez de paz, jefe de una numerosa familia, dictó algunas sentencias que parecieron injustas, todas ellas contra individuos que leían "El Constitucional". El buen partido triunfó. Bien es cierto que no se trataba más que de multas de cuatro o cinco francos; pero una de ellas tuvo que pagarla un fabricante de clavos, padrino de Julián. En medio su cólera, exclamaba el buen hombre:
—¡Qué cambio! ¡Y pensar que durante veinte años este juez de paz pasaba por ser un hombre honrado!
El médico mayor amigo de Julián no vivía ya.
De repente, Julián dejó de hablar de Napoleón; anunció su proyecto de hacerse cura, y se le veía siempre en la sierra de su padre ocupado en aprenderse de memoria una Biblia en latín que el cura le prestara. Este buen anciano, maravillado de sus progresos, pasaba veladas enteras enseñándole teología. Julián, delante de él, alardeaba de sentimientos piadosos. ¿Quién hubiera podido adivinar que aquel semblante de niña, tan pálido y tan dulce, ocultaba la resolución irrevocable de sufrir mil muertes antes que resignarse a no hacer fortuna?
Para Julián, hacer fortuna era, en primer término, salir de Verrières; odiaba su patria. Todo lo que veía en derrededor suyo le dejaba frío.
Cuando niño, tuvo momentos de exaltación. En ellos soñaba con delicia que algún día sería presentado a las grandes damas de París, pues sabría llamar su atención por algún acto notable. ¿Y por qué no habría de ser amado por alguna de ellas, como lo fuera Napoleón, pobre aun, por Josefina de Beauharnais? Durante muchos años no pasaba una hora sin que Julián se repitiera que Napoleón, teniente vulgar y sin fortuna, se hizo dueño del mundo con su espada. Esta idea le consolaba de sus desgracias, que suponía grandes, y hasta le hacía sentir cierta satisfacción por ellas.
La construcción de la iglesia y las sentencias del juez de paz le abrieron los ojos; se le ocurrió una idea, que durante unas semanas le tuvo como loco, y se adueñó de él con toda la fuerza de que es capaz un alma apasionada.
"Cuando Bonaparte empezó a figurar, Francia temía una invasión; el mérito militar era necesario y estaba de moda. Hoy día vemos que curitas de cuarenta años tienen cien mil francos de sueldo; es decir, tres veces más que los famosos generales de Napoleón. Necesitan gente que les ayuden. Aquí tenemos al juez de paz, buena cabeza, hombre honrado hasta ahora y viejo, que se deshonra por no desagradar a un vicario de treinta años. Hay que ser cura."
Una vez en el camino, llevando ya dos años en el estudio de la teología, le traicionó, sin embargo, el fuego que devoraba su alma. Fué en casa de M. Chelan, en una comida de curas, en la que fué presentado por su maestro como un modelo de instrucción, donde se le ocurrió alabar con entusiasmo a Napoleón. Se vendó el brazo contra el pecho, pretendiendo habérselo dislocado moviendo un tronco de pino, y lo llevó así durante dos meses. Después de este castigo, se perdonó. Y aquí tenemos a nuestro joven de diez y nueve años—apenas representa diez y siete por su apariencia débil—que con un paquete bajo el brazo entraba en la iglesia de Verrières.
La encontró sombría y solitaria. Con motivo de una fiesta estaba colgada de tela carmesí. Los rayos del sol, reflejando en ella, producían un efecto magnífico, de lo más imponente y religioso. Julián se estremeció. Solo en la iglesia, fué a colocarse en el banco que le pareció mejor. Tenía grabadas las armas de M. De Renal.
En el reclinatorio Julián vió un trozo de papel impreso, que estaba allí como colocado a propósito para que se leyera. Lo miró y leyó:
Detalles de la ejecución y últimos momentos de Luis Jeurel, ejecutado en Besançon, el...
El papel estaba roto. En el reverso se podían leer las dos primeras palabras de una línea: "El primer paso".
—¿Quién habrá dejado aquí este papel?—pensó Julián.—¡Pobre desgraciado!—murmuró con un suspiro—. Su nombre termina como el mío...
Haciendo una bola con el papel, lo arrojó lejos de sí.
Al salir, Julián creyó ver sangre cerca de la pililla del agua bendita: había muchas gotas de agua en el suelo, y el reflejo de los cortinajes rojos que cubrían las ventanas les daba aspecto de sangre.
Julián sintió vergüenza por su miedo interior.
—¿Seré un cobarde?—pensó—. ¡A las armas!
Esta frase, tan repetida en los relatos del viejo médico, era heroica para Julián. Se levantó y marchó con paso decidido a casa de M. De Renal.
A pesar de su resolución, cuando la vió a veinte pasos de él, fué invadido por una invencible timidez. La verja de hierro estaba abierta; le pareció magnífica; había que entrar.
El corazón de Julián no era el único que se sentía turbado por su llegada a aquella casa. La extremada timidez de Mme. De Renal estaba desconcertada ante la idea de un extraño, que, por el puesto que iba a ocupar, se hallaría constantemente entre ella y sus hijos. Tenía la costumbre de que los niños durmieran en su cuarto. Al ver trasladar aquella mañana sus camitas al del preceptor, de sus ojos brotaron abundantes lágrimas. En vano rogó a su marido que dejase con ella al más pequeño, Estanislao Javier.
La delicadeza femenina era exageradísima en Mme. De Renal. Se imaginaba un ser desagradable, grosero y mal peinado, que reñiría a sus hijos y hasta quizás llegara a pegarles, sin más derecho que saber latín, un lenguaje bárbaro.
VI. El aburrimiento
Non so piú cosa sono, Cosa facio.
Mozart (Fígaro)
Con la viveza y la gracia naturales en ella cuando se hallaba fuera de la vista de los hombres, Mme. De Renal salía por la puerta-ventana del salón que daba al jardín, cuando vió cerca de la puerta de entrada a un campesino joven, casi un niño, extremadamente pálido, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Llevaba una camisa muy blanca y, debajo del brazo, una chupa muy limpia de ratina violeta.
La tez de aquel campesino era tan blanca, sus ojos tan dulces, que la imaginación un poco romántica de Mme. De Renal pensó por un momento que pudiera ser una muchacha disfrazada que acudía a pedir algún favor a su marido. Se compadeció de la pobre criatura, detenida en la puerta de entrada, y que, por las trazas, no se atrevía ni a tocar la campanilla. Madame de Renal se acercó, olvidando por un momento la amargura que sentía por la llegada del preceptor. Julián, vuelto hacia la puerta, no la vió avanzar. Se estremeció al oír una voz dulce que le preguntaba al oído:
—¿Qué busca usted aquí, hijo mío?
Julián se volvió rápido, y ante la mirada llena de gracia de Mme. De Renal, perdió parte de su timidez. Impresionado por su belleza, de pronto olvidó todo, incluso el motivo que le llevaba allí. La señora repitió su pregunta.
—Vengo para ser preceptor, señora—dijo Julián, avergonzado de sus lágrimas, que procuraba ocultar.
Madame de Renal quedó confusa; estaban muy cerca el uno del otro. Julián nunca había visto una persona tan bien vestida, y, sobre todo, una mujer tan admirable que le hablara con tal dulzura. Madame de Renal contemplaba las gruesas lágrimas que se secaban en las mejillas, tan pálidas antes y ahora tan rojas, del muchacho. De repente rompió a reír con toda la alegría de una chiquilla, burlándose de sí misma y no pudiendo dar crédito a su felicidad. ¡Aquel era el preceptor que ella se había figurado como un cura sucio y mal vestido que vendría a reñir y pegar a sus hijos!
—Pero, señor—le dijo al cabo—¿sabe usted latín?
La palabra "señor" asombró tanto a Julián, que quedó perplejo un instante.
—Sí, señora—dijo tímidamente.
Madame de Renal estaba tan contenta, que se atrevió a decir a Julián:
¿No reñirá usted mucho a los pobres niños?
—¿Reñirles yo?—replicó Julián, extrañado.—¿Y por qué?
—¿Verdad, señor—agregó ella después de callar un instante, con voz cada vez más emocionada—que será usted bueno con ellos? ¿Me lo promete usted?
Oírse llamar señor otra vez, y por una dama tan bien vestida, era más de lo que Julián había podido prever; en todos los castillos en el aire que se había forjado, siempre pensó que una dama elegante no se dignaría hablarle sino cuando llevara un bonito uniforme. Madame de Renal, por su parte, se vió completamente engañada por la finura del cutis, los hermosos ojos de Julián y sus lindos cabellos, más rizados aun que de ordinario, pues para refrescarse se había mojado la cabeza en el pilón de la fuente pública. Transportada de alegría se encontraba con que el fatal preceptor tan temido tenía aire de niña, en vez de ser un hombretón duro y antipático. Para el alma dulce de Mme. De Renal el contraste entre sus temores y la realidad fué un acontecimiento. Al cabo se rehizo. Sorprendióse de encontrarse a la puerta de su casa con un hombre casi en camisa y tan cerca de sí.
—Entremos—le dijo con aire avergonzado.
Nunca había sentido Mme. De Renal una emoción tan agradable; jamás hubiera sospechado que una apariencia tan dulce y graciosa habría de disipar sus temores más inquietantes. Sus hijos, tan mimados por ella, no caerían en las manos de un cura sucio y gruñón.
Apenas entraron en el vestíbulo, se volvió hacia Julián, que la seguía tímidamente. Su aspecto, asombrado a la vista de una casa tan hermosa, era un encanto más para Mme. De Renal. No podía dar crédito a sus ojos. Sobre todo imaginaba que el preceptor debía ir vestido de negro.
—¿Pero de cierto, señor,—le dijo, deteniéndose de nuevo y temiendo mortalmente equivocarse, tanta era su alegría—que sabe usted latín?
Estas palabras hirieron el orgullo de Julián y disiparon el encanto en que vivía hacía un cuarto de hora.
—Sí, señora,—respondió, tratando de tomar un aire frío—sé latín tan bien como el señor cura y hasta mejor, según dice él algunas veces.
Madame de Renal creyó notar que Julián tenía un aspecto duro. Acercándose, le dijo a media voz:
—Los primeros días no pegará usted a mis hijos aun cuando no sepan la lección, ¿verdad?
El tono dulce y casi suplicante de tan hermosa dama hizo olvidar a Julián lo que debía a su reputación de latinista. La cara de Mme. De Renal estaba junto a la suya; notaba el perfume del traje ligero de verano de una mujer, cosa completamente insólita para un pobre campesino. Julián se ruborizó, y dijo con un suspiro y una voz lánguida:
—No tema usted nada, señora; la obedeceré en todo.
Solamente en este punto, al disiparse por completo la inquietud que sentía por sus hijos, fué cuando Mme. De Renal se dio cuenta de la extrema belleza de Julián. Sus rasgos, casi femeninos, y su aire encogido no parecieron ridículos a una mujer que a su vez era sumamente tímida. El aspecto varonil que por lo común se supone propio de la belleza de un hombre la hubiera asustado.
—¿Qué edad tiene usted, señor?—preguntó a Julián.
—Cumpliré pronto diecinueve años.
—Mi hijo mayor tiene once;—repuso madame de Renal más tranquila—será casi un compañero para usted; usted le dará buenos consejos. Una vez le pegó su padre, y a pesar de que fué muy ligeramente, el niño estuvo enfermo una semana.
—¡Qué diferencia conmigo!—pensó Julián.—Ayer mismo me pegó mi padre. ¡Qué felices son los ricos!
Madame de Renal, que pretendía ya averiguar todo lo que pasaba en el alma del preceptor, tomó aquel movimiento de tristeza por timidez, y quiso animarle.
—¿Cuál es su nombre, señor?—le dijo con una gracia de la cual Julián sintió todo el encanto sin darse cuenta.
—Me llamo Julián Sorel, señora; tiemblo al entrar por primera vez en una casa extraña; necesito su protección y que me perdone todas las faltas que pueda cometer en los primeros días. Nunca he ido al colegio; era demasiado pobre; no he hablado en mi vida más que con mi primo el cirujano mayor, miembro de la Legión de Honor, y con el cura Chelan. El puede informarla a usted de mí. Mis hermanos no han hecho nunca más que pegarme, no les crea usted si le hablan mal de mí. Perdóneme mis errores, señora; no los cometeré con mala intención.
Julián iba serenándose a medida que pronunciaba este largo discurso y contemplaba a madame de Renal. Tal es el efecto que produce la gracia perfecta, cuando es natural y la persona que la disfruta no piensa en que la tiene. Julián, que sabía apreciar la belleza femenina, hubiera jurado en aquel momento que no tenía más de veinte años. Se le ocurrió la idea atrevida de besarle la mano. Tuvo miedo de su idea; pero después de un instante se dijo:—Sería una cobardía no hacer una cosa que puede serme útil y contribuir a menguar el desprecio que esta dama probablemente siente por un pobre obrero que acaba de dejar la sierra.—Es posible que le animara el recuerdo de aquel "guapo mozo" que desde hacía seis meses todos los domingos oía repetir a algunas muchachas. Mientras él sostenía esta lucha interior, madame de Renal le daba algunas instrucciones sobre el modo en que debía comenzar su trato con los niños. La violencia que se hacía Julián le empalideció de nuevo, y con un aire reservado dijo:
—No tema usted, señora, no pegaré nunca a los niños; lo juro ante Dios.—Y al decir estas palabras, tomó en las suyas la mano de madame de Renal y la llevó a sus labios. Ella se extrañó de aquel gesto y se sintió un poco molesta. Como hacía mucho calor, llevaba el brazo desnudo bajo el chal, y el movimiento de Julián al acercar la mano a sus labios se lo descubrió por completo. Después de unos momentos, se reprochó vivamente no haberse mostrado indignada.
Monsieur de Renal que había oído el ruido de la conversación, salió de su gabinete; con el mismo aire solemne y paternal con que celebraba los matrimonios en la alcaldía, dijo a Julián:
—Es necesario que hablemos antes de que le vean a usted los niños.
Hizo entrar a Julián en una habitación y retuvo a su mujer, que quería dejarlos solos. Cerró la puerta y se sentó con gravedad.
—El señor cura me ha dicho que es usted buena persona; aquí todo el mundo le tratará con respeto, y si yo quedo contento de sus servicios, le ayudaré en el porvenir a crearse una posición. Desearía que no frecuentara usted a sus parientes y amigos; su trato no es conveniente para mis hijos. Aquí tiene usted los treinta y seis francos del primer mes; pero le exijo que me dé usted su palabra de honor de que no dará ni un céntimo de este dinero a su padre.
Monsieur de Renal estaba molesto con el viejo, que en este asunto se había mostrado más listo que él.
—Y ahora, "señor", porque siguiendo mis órdenes todo el mundo le llamará a usted señor en esta casa, y ya notará usted la ventaja de convivir con gente distinguida; ahora, señor, no es prudente que los niños le vean con chupa. ¿Le han visto los criados?—preguntó M. De Renal a su mujer.
—No—respondió ella muy pensativa.
Tanto mejor. Póngase esto—dijo al joven, que le escuchaba sorprendido, alargándole una levita suya.—Y ahora vamos a casa de M. Durand, el pañero.
Una hora después, cuando volvió con el preceptor vestido de negro de pies a cabeza, encontró a su mujer sentada en el mismo sitio. Ella se sintió más tranquila por la presencia de Julián, y al contemplarle se olvidó de haber sentido miedo. Julián, por su parte, no pensaba en ella para nada; a pesar de toda la desconfianza que sentía de su destino y de los hombres, su alma en aquel momento era la de un niño, y le parecía haber vivido muchos años desde que, tres horas antes, entró tembloroso en la iglesia. Se fijó en el aire frío de Mme. De Renal, y comprendió que estaba enojada con él por haberse atrevido a besarle la mano. Pero el sentimiento de orgullo que le producía el verse vestido con ropa tan diferente a la que acostumbraba le tenía tan fuera de sí, y a la vez deseaba tanto ocultar su alegría, que todos sus movimientos eran bruscos y alocados. Madame de Renal le contemplaba con asombro.
—Un poco de seriedad, señor,—le dijo M. De Renal—si quiere usted que le respeten mis hijos y mi servidumbre.
—Señor,—respondió Julián—me hallo un poco a disgusto con mi nuevo traje, pues yo, pobre campesino, nunca he usado más que chaqueta. Si le parece a usted, iré a encerrarme en mi cuarto.
—¿Qué te parece esta adquisición?—dijo monsieur de Renal a su mujer.
Por un impulso casi instintivo, y del que ni ella misma se dió cuenta, Mme. De Renal ocultó la verdad a su marido.
—No estoy tan encantada como tú con el campesino; tu consideración puede convertirle en un impertinente; quizá tengas que despedirle antes de un mes.