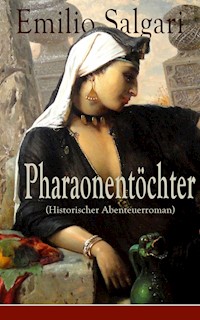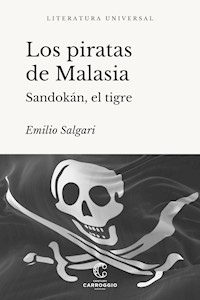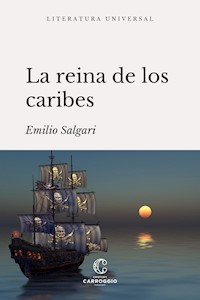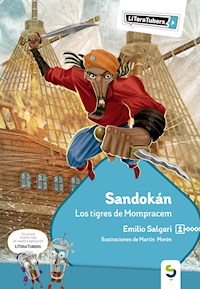0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
"Sandokán", obra icónica de Emilio Salgari, es una novela de aventuras que narra las peripecias del príncipe malayo conocido como Sandokán, quien, tras perder su reino y su libertad a manos de los colonizadores británicos, se embarca en una lucha por la justicia y la venganza. Este texto se distingue por su estilo vibrante y descriptivo, que evoca la exuberancia de la naturaleza tropical y la cultura del sudeste asiático, enmarcado en el auge del imperialismo europeo. Salgari emplea una prosa apasionada que cautiva al lector, ofreciendo un relato singular y emocionante en un contexto literario dominado por el romanticismo y la literatura de aventuras. Emilio Salgari, escritor italiano de finales del siglo XIX, fue un maestro en la creación de mundos exóticos y personajes carismáticos. Su vida estuvo marcada por la pobreza y una incesante búsqueda de reconocimiento en la literatura. Su fascinación por las culturas orientales, derivada de su interés por la literatura de viajes y la exploración, lo llevó a escribir "Sandokán", donde plasmó sus sueños de aventuras y una crítica a la colonización. A pesar de sus penurias personales, Salgari logró crear un legado literario que ha influenciado a innumerables generaciones. Recomiendo "Sandokán" a todo amante de la aventura y la literatura de acción. Esta obra no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la lucha por la libertad y la resistencia frente a la opresión. Es una lectura imprescindible que no solo brinda emoción, sino que también permite al lector explorar un mundo cultural y geográfico fascinante, representando el apogeo del talento narrativo de Salgari.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sandokán
Índice
Capítulo I:LOS PIRATAS DE MOMPRACEM
En la noche del 20 de diciembre de 1849 un violentísimo huracán azotaba a Mompracem, isla salvaje de siniestra fama, guarida de temibles piratas situada en el mar de la Malasia, a pocos centenares de kilómetros de las costas occidentales de Borneo.
Empujadas por un viento irresistible, corrían por el cielo negras masas de nubes que de cuando en cuando dejaban caer furiosos aguaceros, y el bramido de las olas se confundía con el ensordecedor ruido de los truenos.
Ni en las cabañas alineadas al fondo de la bahía, ni en las fortificaciones que la defendían, ni en los barcos anclados al otro lado de la escollera, ni en los bosques se distinguía luz alguna. Sólo en la cima de una roca elevadísima, cortada a pique sobre el mar, brillaban dos ventanas intensamente iluminadas.
¿Quién, a pesar de la tempestad, velaba en la isla de los sanguinarios piratas?
En un verdadero laberinto de trincheras hundidas, cerca de las cuales se veían armas quebradas y huesos humanos, se alzaba una amplia y sólida construcción, sobre la cual ondeaba una gran bandera roja con una cabeza de tigre en el centro.
Una de las habitaciones estaba iluminada. En medio de ella había una mesa de ébano con botellas y vasos del cristal más puro; en las esquinas, grandes vitrinas medio rotas, repletas de anillos, brazaletes de oro, medallones, preciosos objetos sagrados, perlas, esmeraldas, rubíes y diamantes que brillaban como soles bajo los rayos de una lámpara dorada que colgaba del techo.
En indescriptible confusión, se veían obras de pintores famosos, carabinas indias, sables, cimitarras, puñales y pistolas.
Sentado en una poltrona coja había un hombre. Era de alta estatura, musculoso, de facciones enérgicas de extraña belleza. Sobre los hombros le caían los largos cabellos negros y una barba oscura enmarcaba su rostro de color ligeramente bronceado. Tenía la frente amplia, un par de cejas enormes, boca pequeña y ojos muy negros, que obligaban a bajar la vista a quienquiera los mirase.
De pronto echó hacia atrás sus cabellos, se aseguró en la cabeza el turbante adornado con un espléndido diamante, y se levantó con una mirada tétrica y amenazadora.
—¡Es ya medianoche —murmuró— y todavía no vuelve!
Abrió la puerta, caminó con paso firme por entre las trincheras y se detuvo al borde de la gran roca, en cuya base rugía el mar. Permaneció allí durante algunos instantes con los brazos cruzados; al rato se retiró y volvió a entrar en la casa.
El recién llegado era un hombre de unos treinta y tres años, es decir, un poco mayor que su compañero, y de estatura mediana, robusto, de piel muy blanca, facciones regulares, ojos grises y astutos, labios burlones, que indicaban una voluntad de hierro.
—Sí, pero ya sabes que esas costas están vigiladas por los cruceros ingleses y se hace difícil el desembarco para gentes de nuestra especie. Pero te diré que la muchacha es una criatura maravillosamente bella, capaz de embrujar al pirata más formidable. Me han dicho que tiene rubios los cabellos, los ojos más azules que el mar y la piel blanca como el alabastro. Algunos dicen que es hija de un lord, y otros, que es nada menos que pariente del gobernador de Labuán.
El pirata no habló. Se levantó bruscamente, presa de gran agitación. Su frente se había contraído, de sus ojos salían relámpagos de luz sombría, tenía los labios apretados. Era el jefe de los feroces piratas de Mompracem; era el hombre que hacía diez años ensangrentaba las costas de la Malasia; el hombre que libraba batallas terribles en todas partes; el hombre cuya audacia y valor indómito le valieron el sobrenombre de Tigre de la Malasia.
—¡Pues que se atrevan a levantar un dedo contra mi isla de Mompracem! ¡Que prueben a desafiar a los piratas en su propia madriguera! El Tigre los destruirá y beberá su sangre. Dime, ¿qué dicen de mí?
—Que ya es hora de concluir con un pirata tan atrevido.
—¿Me odian mucho?
—Tanto que perderían todos sus barcos con tal de poder ahorcarte. Hermanito mío, hace muchos años que vienes cometiendo fechorías. Todas las costas tienen recuerdos de tus correrías; todas sus aldeas han sido saqueadas por ti; todos los fuertes tienen señales de tus balas, y el fondo del mar está erizado de barcos que has echado a pique.
—Es verdad, pero ¿de quién ha sido la culpa? ¿Es que los hombres de raza blanca han sido menos inexorables conmigo? ¿No me destronaron con el pretexto de que me hacía poderoso y temible? ¿No asesinaron a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas? ¿Qué daño les había causado yo? ¡Los blancos no tenían queja alguna contra mí! ¡Ahora los odio, sean españoles, holandeses, ingleses o portugueses, tus compatriotas, y me vengaré de ellos de un modo terrible! Así lo juré sobre los cadáveres de mi familia y mantendré mi juramento. Sí, he sido despiadado con mis enemigos. Sin embargo, alguna voz se levantará para decir que también he sido generoso.
—No una, sino cientos; con los débiles has sido quizás demasiado generoso —dijo Yáñez—. Lo dirán las mujeres que han caído en tu poder y a quienes, a riesgo de que echaran a pique tu barco, llevaste a los puertos de los hombres blancos. Lo dirán las débiles tribus que defendiste contra los fuertes; los pobres marineros náufragos a quienes salvaste de las olas y colmaste de regalos, y miles de otros que no olvidarán nunca tus beneficios, Sandokán. Pero, ¿qué quieres decir con todo esto?
El Tigre de la Malasia no contestó. Se paseaba con los brazos cruzados y la cabeza inclinada. ¿Qué pensaba? El portugués Yáñez no podía adivinarlo, a pesar de conocerlo hacía muchos años.
—Porque es una locura ir a la madriguera de tus enemigos más encarnizados. ¡No tientes a la fortuna! Los ingleses no esperan otra cosa que tu muerte para arrojarse sobre tus tigrecitos y destruirlos.
—¡Pero antes encontrarán al Tigre! —exclamó Sandokán, temblando de ira.
—Sí, pero nuevos enemigos se arrojarán contra ti. Caerán muchos leones ingleses, pero también morirá el Tigre.
Sandokán dio un salto hacia adelante con los labios contraídos por el furor y los ojos inflamados, pero todo fue un relámpago. Se sentó ante la mesa, bebió de un sorbo un vaso colmado de licor, y dijo con voz perfectamente tranquila:
—Tienes razón, Yáñez. Sin embargo, mañana iré a Labuán. Una voz me dice que he de ver a la muchacha de los cabellos de oro. Y ahora, ¡a dormir, hermanito!
Capítulo II: FEROCIDAD Y GENEROSIDAD
A la mañana siguiente, y antes que saliera el sol, Sandokán se alejó de la vivienda dispuesto a realizar el atrevido proyecto que imaginara.
Iba vestido con traje de guerra; calzaba altas botas de cuero rojo; llevaba una magnífica casaca de terciopelo, también rojo, y anchos pantalones de seda azul. En bandolera portaba una carabina india de cañón largo; a la cintura, una pesada cimitarra con la empuñadura de oro macizo, y atravesado en la franja, un kriss, puñal de hoja ondulada y envenenada, arma favorita de los pueblos malayos.
Se detuvo un momento en el borde de la alta roca, recorrió con su mirada de águila la superficie del mar, y la detuvo en dirección del Oriente.
—¡Destino que me empujas hacia allá —dijo al cabo de algunos instantes de contemplación—, dime si esa mujer de ojos azules y cabellos de oro que todas las noches viene a turbar mi sueño será mi perdición! Lentamente descendió por una estrecha escalera
Llegaron al extremo de la rada, donde flotaban unos quince veleros de los llamados paraos. Trescientos hombres esperaban su voz para lanzarse a las naves como una legión de demonios y esparcir el terror por los mares de la Malasia.
Había malayos de estatura más bien baja, vigorosos y ágiles como monos, famosos por su ferocidad; otros de color más oscuro, conocidos por su pasión por la carne humana; dayakos de alta estatura y bellas facciones; siameses, cochinchinos, indios, javaneses y negritos de enormes cabezas y facciones repulsivas.
—Todos tienen sed de sangre, Tigre de la Malasia.
—Embárcalos en aquellos dos paraos, y cédele la mitad a Giro Batol, el javanés.
El malayo se alejó rápidamente, volviendo junto a su banda, compuesta de hombres valientes hasta la locura, y que a una simple señal de Sandokán no hubieran dudado en saquear el sepulcro de Mahoma, a pesar de ser todos mahometanos.
—Ven, Yáñez —dijo Sandokán en cuanto los vio embarcados.
Pero en ese momento los alcanzó un feísimo negro, uno de esos horribles negritos que se encuentran en el interior de casi todas las islas de ¡a Malasia.
—Vengo de la costa meridional, jefe blanco —dijo el negrito a Yáñez—. He visto un gran junco que va hacia las islas Romades.
Los dos barcos con los cuales iba a emprender el Tigre su audaz expedición, no eran dos paraos corrientes. Sandokán y Yáñez, que en cosas de mar no tenían competidor en toda la Malasia, habían modificado sus veleros para hacer frente con ventaja a las naves enemigas. Conservaron las inmensas velas, pero dieron mayores dimensiones y formas más esbeltas a los cascos, al propio tiempo que reforzaron sólidamente las proas. Además eliminaron uno de los dos timones para facilitar el abordaje.
A pesar de que ambas naves se encontraban todavía a gran distancia de las Romades, apenas difundida la noticia de la presencia del junco, los piratas empezaron a ejecutar las operaciones necesarias para disponer el combate.
Se cargaron los dos cañones; llevaron al puente balas y granadas de mano, fusiles, hachas y sables de abordaje. Sandokán parecía participar de la ansiedad e inquietud de sus hombres. Paseaba de popa a proa con paso nervioso, escrutando la inmensa extensión de agua, mientras apretaba con rabia la empuñadura de oro de su magnífica cimitarra.
A las diez de la mañana desapareció en el horizonte la isla de Mompracem, pero el mar continuaba desierto. Ni un penacho de humo que indicara la presencia de un vapor, ni un punto blanco que señalara la cercanía de un velero.
—Araña de Ma r—dijo Sandokán—, ¿qué más ves?
—La vela de un junco.
—Hubiera preferido un barco europeo —murmuró Sandokán frunciendo el ceño—. No tengo odio alguno contra las gentes del Celeste Imperio. Pero, quién sabe… Volvió a sus paseos y no dijo nada más.
Un instante después se separaban los dos barcos y, describiendo un gran semicírculo, se dirigían hacia el buque mercante a velas desplegadas.
Era una de esas naves pesadas llamadas juncos, de formas sin gracia y de dudosa solidez, que se usan mucho en los mares de la China. Apenas advirtió la presencia de los sospechosos paraos, contra los cuales no podía competir en velocidad, se detuvo y arboló una gran bandera. Al verla, Sandokán dio un salto adelante.
—¡La bandera del rajá Broocke, el exterminador de los piratas! —exclamó con acento de odio—. ¡Tigrecitos, al abordaje!
Un grito salvaje, feroz, se elevó en ambas tripulaciones, para quienes no era desconocida la fama del inglés James Broocke, convertido en rajá de Sarawack.
Patán hizo fuego. El efecto fue instantáneo: el palo mayor del junco, agujereado en la base, osciló con violencia y cayó sobre cubierta con las velas y todo el cordaje.
Los dos buques corsarios recomenzaron la infernal música de balas, granadas y metralla, destrozando el junco y matando marineros, que se defendían desesperadamente a tiros de fusil.
—¡Valientes! —exclamó Sandokán, admirado del valor de aquel grupo de hombres que quedaba en pie en el junco—. ¡Son dignos de combatir con los tigres de la Malasia!
Los barcos corsarios, envueltos en una espesa nube de humo, seguían avanzando, y en pocos instantes llegaron a los costados del junco. La nave de Sandokán lo abordó por babor y se lanzaron los arpeos de abordaje. -¡Tigrecitos, al asalto! —gritó el terrible pirata.
Se recogió sobre sí mismo como un tigre que se dispone a lanzarse sobre la presa, e hizo un movimiento para saltar; pero una mano robusta lo detuvo.
Se lanzó adelante como un toro herido, saltó sobre el puente del junco, y se precipitó entre los combatientes con esa temeridad loca que todos admiraban.
Toda la tripulación del mercante se le fue encima.
—¡Tigrecitos, a mí! —gritó, tumbando a dos hombres con el revés de la cimitarra.
Doce piratas treparon por los aparejos y se lanzaron a la cubierta, en tanto el otro parao arrojaba los arpeos y se aferraba al junco. Los siete sobrevivientes arrojaron las armas.
—¿Quién es el capitán? —preguntó Sandokán.
—Yo respondió un chino, adelantándose.
—¡Eres un héroe y tus hombres son dignos de ti! —le dijo Sandokán—. Le dirás al rajá Broocke que un día cualquiera iré a anclar en la bahía de Sarawack y veremos si el exterminador de piratas es capaz de vencer a los míos.
En seguida se quitó del cuello un collar de diamantes de gran valor y se lo dio al capitán.
—Toma, valiente. Siento haber destruido tu junco, que tan bien has sabido defender. Pero con estos diamantes podrás comprar otros diez barcos nuevos.
—Pero, ¿quién es usted? —preguntó asombrado el capitán.
Sandokán se le acercó, le puso una mano en un hombro y le dijo:
—¡Yo soy el Tigre de la Malasia!
Y antes de que el capitán y sus marineros hubieran podido rehacerse de su aturdimiento y de su terror, Sandokán y los piratas volvieron a bajar a sus naves.
—¿Qué ruta? —preguntó Patán.
El Tigre extendió el brazo al Este y con voz metálica, en la que se advertía una vibración extraña, gritó:
—¡A Labuán!
Capítulo III: LA TRAVESÍA
—Debiera fusilarte por esa falta; pero no me gusta sacrificar a los valientes. Sin embargo, en el primer abordaje te harás matar a la cabeza de mis hombres.
—¡Gracias, Tigre!
—¡Sabau! —llamó en seguida Sandokán—. Como fuiste el primero en saltar al junco detrás de mí, cuando haya muerto Patán tú le sucederás en el mando.
Los barcos navegaron sin encontrar otra nave. La fama siniestra de que gozaba el Tigre se había esparcido por esos mares y muy pocos barcos se aventuraban por ellos.
A eso de la medianoche aparecieron a la vista las tres islas que son los centinelas avanzados de Labuán. Sandokán se paseaba inquieto por el puente. A las tres de la madrugada gritó:
Labuán, cuya superficie no pasa de ciento dieciséis kilómetros cuadrados, no tenía la importancia que tiene hoy. Ocupada por orden del gobierno inglés con el objeto de suprimir la piratería, contaba en aquellos tiempos con unos mil habitantes, casi todos malayos y sólo unos doscientos de raza blanca. Hacía muy poco que habían fundado una ciudadela, Victoria, rodeada de algunos fortines construidos para impedir que la destruyeran los piratas de Mompracem, que varias veces habían devastado las costas. El resto de la isla estaba cubierto de bosques espesísimos, todavía poblados de tigres.
Después de costear varios kilómetros de la isla, los dos paraos se introdujeron silenciosamente en un riachuelo cuyas orillas estaban cubiertas de espléndidos bosques. Remontaron la corriente unos setecientos metros y allí anclaron a la sombra de los árboles. Ningún crucero que recorriera la costa habría podido sospechar la presencia de los piratas en ese lugar.
Patán se tumbó a su lado, con la carabina en la mano. Hacia las siete de la tarde resonó un cañonazo. Sandokán se puso de pie de un salto, con el rostro demudado.
—¡Ven, Patán —exclamó—, veo sangre!
Capítulo IV: TIGRES Y LEOPARDOS
En menos de diez minutos llegaron los piratas a la orilla del río. Todos sus hombres habían subido a bordo de los paraos y estaban ocupados en bajar las velas, pues no corría viento.
—¿Qué sucede? —preguntó Sandokán subiendo al puente.
—Capitán, nos han descubierto —dijo Giro Batol—. Un crucero nos cierra el camino en la boca del río.
—¿Conque los ingleses vienen a atacarnos? —dijo el Tigre—. Está bien. Tigrecitos, empuñen las armas y salgamos al mar. ¡Enseñemos a esos hombres cómo se baten los tigres de Mompracem!
—¡Viva el Tigre! —gritaron con entusiasmo los tripulantes—. ¡Al abordaje!
U n instante después ambos barcos descendían por el río, y a los pocos minutos salían a plena mar.
A seiscientos metros de la costa navegaba a poca máquina un gran buque poderosamente armado. Se oía redoblar los tambores en su cubierta, llamando a la tripulación a sus puestos de combate.
Sandokán miró con frialdad al formidable adversario, sin que su mole le asustase en lo más mínimo, y gritó:
—¡Tigrecitos, a los remos!
Los piratas se precipitaron bajo cubierta, mientras los artilleros apuntaban los cañones. Los paraos volaban al impulso de los remos.
De pronto una bala de grueso calibre pasó, silbando por entre los mástiles.
—¡Patán —gritó Sandokán—, a tu cañón! No hay que perder un solo tiro. ¡Derriba los mástiles de ese maldito, desmóntale las piezas, y cuando ya no tengas la vista firme, hazte matar!
En un momento fueron acumulados en la proa de ambos barcos los mástiles de recambio, cajas llenas de balas, cañones viejos y maderos de toda especie, forman
do una sólida barricada. Veinte hombres de los más vigorosos volvieron a descender para manejar los remos, y los otros se agolparon en cubierta, temblorosos de furia, empuñando las carabinas y sujetando con los apretados dientes sus puñales.
El crucero avanzó a toda máquina, arrojando por la chimenea torrentes de humo negro.
—¡Fuego a discreción! —gritó el Tigre.
Y recomenzó por ambas partes la música infernal, respondiendo tiro a tiro, bala a bala y metralla a metralla. Los tres buques parecían dispuestos a sucumbir antes que
a retroceder. En los paraos, con el agua ya en las bodegas, horadados en cien sitios, la locura se apoderó de sus tripulantes; todos querían subir a la cubierta del crucero y, si no vencer, morir al menos en el campo enemigo.