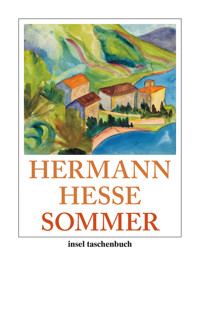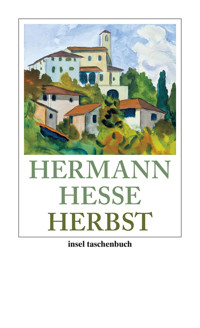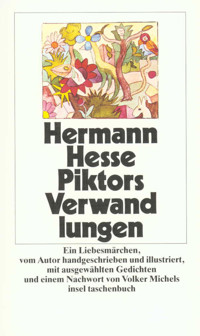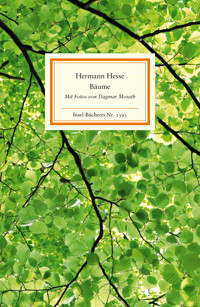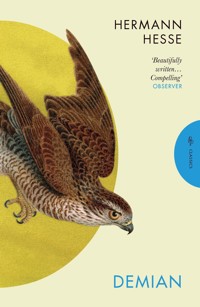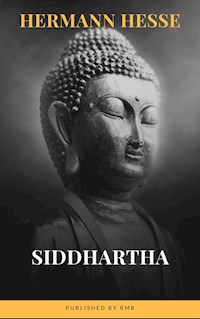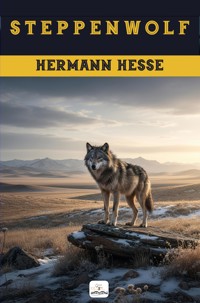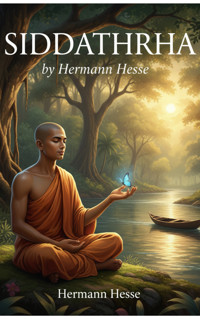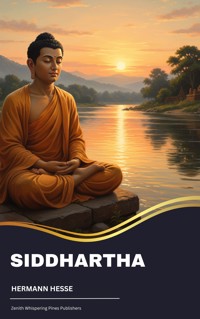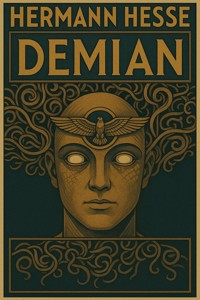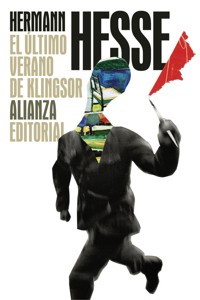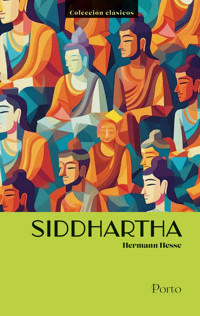
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es una exploración profunda de la iluminación espiritual y el autodescubrimiento. La novela se centra en Siddhartha, un joven brahmán que se embarca en una búsqueda, en la India antigua, para entender el significado de la vida más allá de las enseñanzas religiosas tradicionales, las cuales no satisfacían su necesidad de comprender las verdades más profundas. En el camino, Siddhartha se cruza con varios mentores espirituales, como Buda, y aprende más sobre la naturaleza del deseo, del sufrimiento y de la interconexión de todas las cosas. A medida que Siddhartha explora los reinos, tanto físicos como metafísicos, irá entendiendo que la iluminación no es una cuestión de enseñanzas externas, sino de exploración interna. A través de esta historia, Hermann Hesse les ofrece a los lectores una oportunidad para pensar y reflexionar sobre la condición humana y la eterna búsqueda para hallar la satisfacción espiritual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Siddhartha: Eine Indische Dichtung
Primera edición en esta colección: junio del 2024
Hermann Hesse
© 2024, Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7735-00-2
Traducción y edición:
Isabela Cantos
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.), sin el permiso previo del editor.
Sin Fronteras Grupo Editorial apoya la protección del copyright.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
PARTE I
EL HIJO DEL BRAHMÁN
CON LOS ŚRAMAṆAS
GOTAMA
DESPERTAR
PARTE II
KAMALA
CON LAS PERSONAS QUE SON COMO NIÑOS
SAṂSĀRA
JUNTO AL RÍO
EL BARQUERO
EL HIJO
OM
GOVINDA
PARTE I
Dedicada a Romain Rolland,mi querido amigo.
EL HIJO DEL BRAHMÁN
A la sombra de la casa, al sol de la orilla del río cerca de los botes, a la sombra del bosque Salwood, a la sombra del árbol de higo, allí fue donde creció Siddhartha, el apuesto hijo del brahmán, el joven halcón, junto con su amigo Govinda, hijo de un brahmán. El sol le quemó los pálidos hombros a la orilla del río en el que se bañaba mientras hacía las abluciones sagradas, las ofrendas sagradas. En la plantación de mangos, la sombra se derramaba sobre sus ojos negros cuando jugaba de niño, cuando su madre cantaba, cuando se hacían las ofrendas sagradas, cuando el erudito de su padre lo educaba, cuando los sabios hablaban. Durante mucho tiempo, Siddhartha había estado participando en las discusiones con los sabios, practicando el arte del debate y de la reflexión con Govinda, el servicio de la meditación.
Él ya sabía cómo pronunciar el Om en silencio, la palabra de palabras, cómo pronunciarlo en silencio para él mismo mientras inhalaba, cómo pronunciarlo en silencio hacia afuera mientras exhalaba, con toda la concentración de su alma y la frente rodeada por el resplandor del espíritu del pensamiento claro y reflexivo. Ya sabía cómo sentir el Atman en lo profundo de su ser, indestructible, siendo uno con el universo.
El corazón de su padre se llenaba de alegría, pues su hijo aprendía rápido y estaba sediento de conocimiento. Lo vio crecer para convertirse en un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes.
La felicidad le llenaba el pecho a su madre cuando lo veía, cuando lo veía caminando, cuando lo veía sentarse y levantarse. Siddhartha, fuerte, apuesto, quien caminaba con piernas delgadas, saludándola con un respeto perfecto.
El amor tocaba los corazones de las jóvenes hijas de los brahmanes cuando Siddhartha caminaba por los callejones de la ciudad con la frente luminosa, con los ojos de un rey, con sus caderas esbeltas.
Pero, mucho más que los demás, lo amaba Govinda, su amigo, hijo de un brahmán. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, amaba su caminar y la decencia perfecta de sus movimientos, amaba todo lo que Siddhartha hacía y decía y lo que más amaba más era su espíritu, sus pensamientos trascendentes y vehementes, su voluntad ardiente, su alto sentido del deber. Govinda sabía que él no se convertiría en un brahmán común, ni en un oficial perezoso a cargo de las ofrendas, ni en un mercader avaro con hechizos mágicos, ni tampoco en un hablador vano y vacío, ni en un sacerdote mezquino y engañoso, ni tampoco en una oveja decente y estúpida del rebaño. No.
Y él, Govinda, tampoco quería convertirse en uno de esos ni en las decenas de miles de brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el espléndido. Y en los días venideros, cuando Siddhartha se convirtiera en un dios, cuando se uniera a los gloriosos, Govinda lo seguiría como su amigo, su compañero, su sirviente, su portador de lanza, su sombra.
Así pues, a Siddhartha todos lo amaban. Era una fuente de felicidad para todo el mundo, un deleite para todos.
Pero él, Siddhartha, no era una fuente de alegría para sí mismo, no encontraba deleite en él. Caminando por los senderos pintorescos del jardín de higueras, sentado bajo la sombra azulada del bosque de la contemplación, lavándose los miembros a diario en el baño del arrepentimiento, sacrificando en la penumbra del bosque de mangos, con sus gestos de perfecta decencia, que todos amaban y les daban alegría, él sentía que aún le faltaba experimentar dicha en su corazón. Unos sueños y pensamientos inquietos le llegaban a la mente, fluyendo desde el agua del río, brillando desde las estrellas de la noche, fundiéndose desde los rayos del sol. Esos sueños le llegaban a él, así como una inquietud del alma, emergiendo de los sacrificios, respirando desde los versos del Rigveda, y se infundían, gota a gota, desde las enseñanzas de los antiguos brahmanes.
Siddhartha había comenzado a alimentar el descontento por sí mismo, había empezado a sentir que el amor de su padre y el amor de su madre, y también el amor de su amigo Govinda, no le traerían alegría para siempre, no lo cuidarían, no lo alimentarían, no lo satisfarían. Había empezado a sospechar que su venerado padre, que sus otros maestros y que los sabios brahmanes ya le habían revelado lo máximo y lo mejor de su sabiduría, que ya habían llenado su vaso expectante con su riqueza, pero el vaso no estaba lleno, el espíritu no estaba contento, el alma no estaba tranquila, el corazón no estaba satisfecho. Las abluciones eran buenas, pero eran agua. No lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no aliviaban el miedo en su corazón.
Los sacrificios e invocaciones a los dioses eran excelentes, pero ¿era eso todo? ¿Los sacrificios le conferían una fortuna feliz? ¿Y qué hay de los dioses? ¿De verdad fue Prajapati quien creó el mundo? ¿No fue Atman, Él, el único, el inigualable? ¿No fueron los dioses creaciones, creados como tú y como yo, sujetos al tiempo, mortales? Por lo tanto, ¿era bueno, era correcto, era significativo y era la ocupación más digna el hacer ofrendas a los dioses? ¿Para quién más se debían hacer ofrendas, a quién más se debía adorar sino a Él, el único, el Atman? ¿Y en dónde se encontraba el Atman, en dónde residía, en dónde latía su corazón eterno, sino es en uno, en la parte más interna, en la parte indestructible, aquella que todos tienen?
Pero ¿en dónde, en dónde estaba este ser, esta parte más interna, esta parte última? No era carne ni hueso, no era ni pensamiento ni conciencia, así lo enseñaron los más sabios. Entonces, ¿en dónde, en dónde estaba? Para alcanzar este lugar, el ser, yo mismo, el Atman, ¿había otro camino que valiera la pena buscar? ¡Ay, y nadie mostraba este camino! ¡Nadie lo conocía, ni el padre, ni los maestros, ni los sabios, ni los sagrados cantos sacrificiales! Lo sabían todo, los brahmanes y sus libros sagrados. Lo sabían todo, habían cuidado todo y, más que nada, la creación del mundo, el origen del habla, de los alimentos, de inhalar, de exhalar, del arreglo de los sentidos, de los actos de los dioses. Sabían infinitamente mucho, pero ¿era valioso saber todo esto sin saber esa única cosa, lo más importante, lo único importante?
Es cierto que muchos versos de los libros sagrados, en particular en los Upanishads del Samaveda, hablan de eso más íntimo y último. Versos maravillosos. «Tu alma es el mundo entero», estaba escrito allí. Y estaba escrito que el hombre al dormir, en su más profundo sueño, se encontraría con esta parte más íntima y residíría en el Atman. Estos versos contenían una sabiduría maravillosa. Todo el conocimiento de los más sabios había sido recolectado allí con palabras mágicas, tan puras como la miel que recogen las abejas. No, no se debía menospreciar la tremenda cantidad de información ilustre que allí yacía recopilada y preservada por innumerables generaciones de sabios brahmanes.
Pero ¿en dónde estaban los brahmanes? ¿En dónde estaban los sacerdotes? ¿En dónde estaban los sabios o penitentes que habían logrado no solo entender este conocimiento más profundo de todos, sino también vivirlo? ¿En dónde estaba aquel conocedor que tejió su hechizo para sacar su familiaridad con el Atman del sueño y pasarlo a la vigilia, a cada paso del camino, a la palabra y la acción? Siddhartha conocía a muchos venerables brahmanes, principalmente a su padre, el puro, el erudito, el más venerable. Su padre era digno de admiración, tenía modales callados y nobles, llevaba una vida pura y predicaba palabras sabias, manteniendo los pensamientos nobles y delicados en la mente.
Pero incluso él, que sabía tanto, ¿acaso vivía en la dicha y tenía paz o también era solo un hombre en búsqueda, un hombre sediento? ¿No debía él, una y otra vez, como un hombre sediento, beber de fuentes sagradas, de las ofrendas, de los libros, de las disputas de los brahmanes? ¿Por qué él, el irreprochable, tenía que lavarse los pecados todos los días, esforzarse por limpiarse todos los días, una y otra vez todos los días? ¿No estaba el Atman en él, no brotaba esa fuente prístina de su corazón? La fuente prístina debía encontrarse en uno, ¡debía poseerse! Todo lo demás era buscar, era desviarse, era perderse.
Estos eran los pensamientos de Siddhartha, su sed, su sufrimiento.
A menudo se repetía estas palabras de un Upanishad Chandogya: «el verdadero nombre del brahmán es satyam, verdadero. Quien conoce esto, entrará al mundo celestial todos los días». Frecuentemente, parecía que el mundo celestial estuviera cerca, pero nunca lo había alcanzado por completo, nunca había saciado esta sed proverbial. Y entre todos los hombres sabios y más sabios que conocía y cuyas instrucciones había recibido, entre todos ellos no había nadie que hubiera alcanzado por completo el mundo celestial, que hubiera saciado por completo la sed eterna.
—Govinda —le dijo Siddhartha a su amigo—, Govinda, querido, ven conmigo bajo el baniano y practiquemos la meditación.
Fueron al árbol de baniano, se sentaron y Govinda se ubicó a veinte pasos de distancia de Siddhartha. Mientras se sentaba, listo para pronunciar el Om, Siddhartha repitió, murmurando, el verso:
Om es el arco, el alma es la flecha, el Brahman es el blanco de la flecha, aquel que debería acertar incesantemente.
Después de que había pasado el tiempo usual del ejercicio de la meditación, Govinda se puso de pie. La noche había llegado. Era hora de llevar a cabo la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha. Siddhartha no respondió. Siddhartha se quedó sentado, perdido en sus pensamientos, con los ojos enfocados en un objetivo lejano, la punta de la lengua sobresaliéndole un poco entre los dientes. Parecía que no estuviera respirando. Así estaba sentado él, absorto en la contemplación, pensando en Om, con el alma persiguiendo al brahmán como una flecha.
Una vez, unos śramaṇas habían pasado por el pueblo de Siddhartha: ascetas en peregrinación, tres hombres flacos y marchitos, ni viejos ni jóvenes, con hombros polvorientos y ensangrentados, casi desnudos, quemados por el sol, rodeados de soledad, extraños y enemigos del mundo, chacales diferentes y flacos en el reino de los humanos. Detrás de ellos soplaba un aroma caliente de emoción tranquila, de servicio destructivo, de abnegación sin piedad.
Por la noche, después de la hora de contemplación, Siddhartha le dijo a Govinda:
—Temprano, mañana por la mañana, amigo mío, Siddhartha irá a ver a los śramaṇas. Se convertirá en un śramaṇa.
Govinda se puso pálido cuando escuchó estas palabras y leyó la determinación de su amigo en su rostro inexpresivo, imparable como la flecha que sale del arco. Pronto, y con esta primera mirada, Govinda se dio cuenta de que ahora estaba comenzando, que ahora Siddhartha estaba tomando su propio camino, que ahora su destino estaba empezando a brotar. Y, con el suyo, el de él. Y palideció como una cáscara de banano seca.
—Oh, Siddhartha —exclamó—, ¿tú padre te permitirá hacer eso?
Siddhartha lo miró como si se estuviera despertando. Rápido como una flecha, leyó en el alma de Govinda el miedo, la sumisión.
—Oh, Govinda —habló suavemente—, no desperdiciemos las palabras. Mañana, al amanecer, comenzaré a vivir la vida de los śramaṇas. No hablemos más de eso.
Siddhartha entró en la habitación, donde su padre estaba sentado en un tapete de cáñamo, y se puso detrás de él, permaneciendo allí hasta que su padre sintió que alguien estaba a su espalda. Dijo el brahmán:
—¿Eres tú, Siddhartha? Entonces di lo que viniste a decir. Siddhartha le respondió:
—Con tu permiso, padre mío. Vine a decirte que mi deseo es abandonar la casa mañana y unirme a los ascetas. Mi anhelo es convertirme en un śramaṇa. Deseo que mi padre no se oponga a esto.
El brahmán quedó en silencio y así permaneció un largo rato, tanto que las estrellas de la pequeña ventana se movieron y cambiaron sus posiciones relativas, hasta que se rompió la quietud. El hijo se hallaba en silencio, sin hacer ningún movimiento y de brazos cruzados. El padre estaba sentado en silencio sobre el tapete mientras las estrellas trazaban sus caminos en el cielo. Luego el padre habló:
—No es propio de un brahmán el decir palabras duras y llenas de rabia. Pero hay indignación en mi corazón. No deseo escuchar esta solicitud de tu boca una segunda vez.
El brahmán se paró despacio. Siddhartha se quedó de pie, en silencio, de brazos cruzados.
—¿A qué esperas? —preguntó el padre.
Siddhartha dijo:
—Tú sabes a qué.
Indignado, el padre salió de la habitación. Indignado, se fue a la cama y se acostó.
Después de una hora sin haber podido conciliar el sueño, el brahmán se puso de pie, caminó de un lado a otro y salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación, miró hacia adentro y vio a Siddhartha de pie, con los brazos cruzados, sin moverse de su lugar. La brillante túnica resplandecía con palidez. Con ansiedad en el corazón, el padre regresó a la cama.
Después de otra hora sin poder dormir, el brahmán se paró nuevamente, caminó de arriba abajo, salió de la casa y vio que la luna había salido. Observó de nuevo hacia adentro por la ventana de la habitación. Ahí seguía Siddhartha, sin moverse de su lugar, con los brazos cruzados y la luz de la luna reflejándose en sus canillas desnudas. Con preocupación en el corazón, el padre regresó a la cama.
Y volvió después de una hora, volvió después de dos horas, miró a través de la pequeña ventana, vio a Siddhartha de pie, bajo la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad. Y regresó hora tras hora en silencio, miró hacia la habitación, lo vio parado en el mismo lugar, se le llenó el corazón de ira, se le llenó el corazón de inquietud, se le llenó el corazón de angustia, se le llenó de tristeza.
Y en la última hora de la noche, antes de que el día comenzara, regresó, entró en la habitación, vio al joven parado ahí y le pareció que lucía alto y extraño.
—Siddhartha —habló—, ¿a qué estás esperando?
—Tú sabes a qué.
—¿Te quedarás para siempre ahí parado, esperando a que lleguen la mañana, la tarde y la noche?
—Me quedaré de pie y esperaré.
—Te cansarás, Siddhartha.
—Me cansaré.
—Te quedarás dormido, Siddhartha.
—No me quedaré dormido.
—Morirás, Siddhartha.
—Moriré.
—¿Y prefieres morir que obedecerle a tu padre?
—Siddhartha siempre le ha obedecido a su padre.
—Entonces, ¿abandonarás tu plan?
—Siddhartha hará lo que su padre le diga que haga.
La primera luz del día brilló en la habitación. El brahmán vio que a Siddhartha le temblaban con levedad las rodillas. El rostro de Siddhartha no titubeaba y tenía los ojos fijos en un punto lejano. Luego su padre se dio cuenta de que Siddhartha ya no vivía con él en su casa, que ya lo había abandonado.
El padre le tocó el hombro a Siddhartha.
—Irás —habló— al bosque y serás un śramaṇa. Cuando hayas encontrado felicidad en el bosque, regresa y enséñame a ser feliz. Si te decepcionan, regresa y permítenos que hagamos juntos ofrendas a los dioses. Ahora ve y besa a tu madre. Dile a dónde te estás yendo. En cuanto a mí, es hora de que vaya al río y haga la primera ablución.
Le quitó la mano del hombro a su hijo y salió. Siddhartha flaqueó hacia un lado al tratar de caminar. Controló sus extremidades, le hizo una venia a su padre y fue hacia donde su madre para hacer lo que su padre le había dicho.
Mientras abandonaba lentamente, con las piernas rígidas, bajo las primeras luces del día, el pueblo aún silencioso, cerca de la última cabaña se levantó una sombra que se había agachado allí y se unió al peregrino: Govinda.
—Has venido —dijo Siddhartha y sonrió.
—He venido —dijo Govinda.
CON LOS ŚRAMAṆAS
Ese día, por la tarde, alcanzaron a los ascetas, los delgados śramaṇas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Los aceptaron.
Siddhartha le dio su ropa a un pobre brahmán de la calle. Vestía nada más que un taparrabos y una capa de color tierra sin coser. Comía solo una vez al día y nunca algo cocinado. Ayunó durante quince días. Ayunó durante veintiocho días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Unos sueños febriles le destelleaban en los ojos agrandados, en los dedos resecos le crecían lentamente uñas largas y una barba seca y desaliñada le salió en el mentón. Su mirada se volvía helada cuando se encontraba con mujeres; la boca se le torcía con desprecio cuando caminaba por una ciudad de personas bien vestidas. Veía mercaderes vendiendo, príncipes cazando, dolientes llorando por sus muertos, prostitutas ofreciéndose, médicos tratando de ayudar a los enfermos, sacerdotes determinado cuál era el día más adecuado para la siembra, amantes amándose, madres alimentando a sus hijos… y nada de esto fue digno de una mirada por parte de él.
Todo eran mentiras, todo apestaba, todo apestaba a mentiras, todo pretendía ser significativo y estar lleno de felicidad y belleza, pero todo era putrefacción disimulada. El mundo le sabía amargo. La vida era una tortura.
Un objetivo se erguía ante Siddhartha, un único objetivo: vaciarse, vaciarse de sed, vaciarse de deseos, vaciarse de sueños, vaciarse de alegría y dolor. Muerto para sí mismo, ya no ser un yo, encontrar tranquilidad con un corazón vacío, estar abierto a milagros con pensamientos desinteresados. Ese era su objetivo.
Una vez que haya superado todo mi ser y haya muerto, una vez que todo deseo y toda urgencia queden en silencio en el corazón, entonces la parte más elevada de mí debería despertar, lo más íntimo de mi ser, que ya no es mi yo. El gran secreto.
En silencio, Siddhartha se expuso a los rayos directos y ardientes del sol, brillando con dolor, brillando con sed, y se quedó allí hasta que ya no sintió ni dolor ni sed. En silencio, se quedó allí en la temporada de lluvias, con el agua goteándole desde el pelo hasta los hombros helados, las caderas y piernas heladas, y el penitente se quedó allí hasta que ya no pudo sentir el frío en los hombros y piernas, hasta que permanecieran en silencio, hasta que estuvieran tranquilos. En silencio, se agachó entre los arbustos espinosos, con la sangre goteándole de la piel ardiente y con las heridas supurantes de pus, y Siddhartha se mantuvo rígido, inmóvil, hasta que ya no fluyó más sangre, hasta que no le picó nada más, hasta que no le ardió nada más.
Siddhartha se sentó derecho y aprendió a respirar escasamente, aprendió a sobrevivir con poco aire, aprendió a dejar de respirar. Aprendió, empezando por la respiración, a calmar los latidos de su corazón, a reducir los latidos de su corazón hasta que fueran muy pocos, casi inexistentes.
Instruido por el más anciano de los śramaṇas, Siddhartha practicaba la abnegación, practicaba la meditación, de acuerdo con las nuevas reglas de los śramaṇas. Una garza voló sobre el bosque de bambú y Siddhartha aceptó a la garza en su alma. Voló sobre el bosque y las montañas, fue una garza, comió pescado, sintió los pinchazos del hambre de una garza, emitió el graznido de una garza, murió como una garza. Un chacal muerto estaba tendido en la orilla arenosa y el alma de Siddhartha se deslizó dentro del cuerpo. Fue el chacal muerto, yació en la orilla, se hinchó, olió mal, se descompuso, lo desmembraron las hienas, lo desollaron los buitres, se convirtió en un esqueleto, se convirtió en polvo, lo arrastraron por los campos. Y el alma de Siddhartha regresó.
Había muerto, se había deteriorado, había volado como polvo, había probado la sombría intoxicación del ciclo, había esperado con sed como un cazador, donde podría escapar del ciclo, donde terminaban las causas y donde comenzaba una eternidad sin sufrimiento. Mató a sus sentidos, mató a su memoria. Se había deslizado fuera de sí para adoptar miles de otras formas. Fue un animal, fue carroña, fue roca, fue madera, fue agua. Y se despertó cada vez para encontrarse a su viejo yo nuevamente. Brillara el sol o la luna, era su yo de nuevo, empezando otra vez el ciclo. Sintió sed, superó la sed, sintió otra vez sed.
Siddhartha aprendió mucho cuando estuvo con los śramaṇas, aprendió a recorrer muchos caminos que lo alejaban del yo. Recorrió el camino de la abnegación a través del dolor, a través del sufrimiento y la superación voluntaria del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. Siguió el camino de la abnegación mediante la meditación, imaginando que la mente estaba desprovista de todas las concepciones. Por estos y otros caminos aprendió a caminar. Mil veces abandonó su ser y durante horas y días permaneció en el no-ser. Pero aunque los caminos lo alejaban del ser, su final siempre conducía de vuelta al ser. Aunque Siddhartha huyera del ser mil veces, permaneciera en la nada, permaneciera en el animal, en la piedra, el retorno era inevitable. Ineludible era la hora en la que se encontraba de nuevo bajo el sol o a la luz de la luna, en la sombra o bajo la lluvia, y volvía a ser él. Y Siddhartha sentía de nuevo la agonía del ciclo que le habían impuesto.
A su lado vivía Govinda, su sombra, que andaba por sus mismos caminos, se sometía a sus mismos esfuerzos. Raramente se hablaban, excepto para el servicio y los ejercicios que lo requerían. Los dos pasaban de vez en cuando por los pueblos, rogando por comida para ellos o para sus maestros.
—¿Qué piensas, Govinda? —dijo Siddhartha un día mientras mendigaban comida—. ¿Piensas que hemos progresado? ¿Hemos alcanzado algún objetivo?
Govinda respondió:
—Hemos aprendido y continuaremos haciéndolo. Serás un gran śramaṇa, Siddhartha. Has aprendido cada ejercicio con rapidez. A menudo los viejos śramaṇas te admiran por ello. Un día serás un hombre santo, oh, Siddhartha.
Siddhartha continuó:
—No puedo evitar sentir que no es así, amigo mío. Lo que he aprendido estando entre los śramaṇas, hasta el día de hoy, ¡oh, Govinda!, pude haberlo aprendido más rápido y de formas más simples. Amigo mío, en cada taberna de esa parte de la ciudad en donde están los prostíbulos, lo pude haber aprendido entre los carteristas y apostadores.
Govinda respondió:
—Estás bromeando, Siddhartha. ¿Cómo podrías haber aprendido a meditar, a contener la respiración y a ser insensible ante el hambre y el dolor entre esa gente miserable?
Y Siddhartha dijo en voz baja, como si estuviera hablando para él: