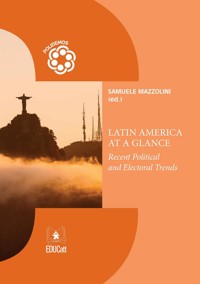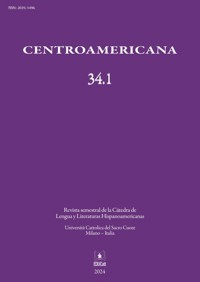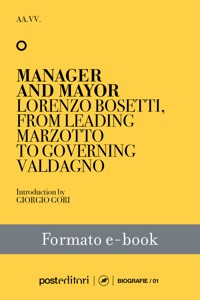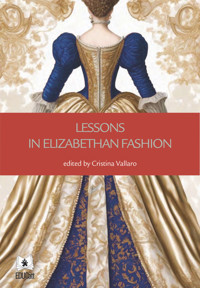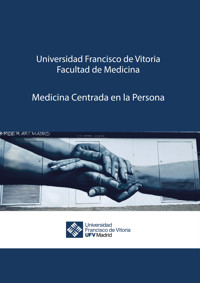1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Libros.com
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Siria. La primavera marchita desgrana la parte más humana del conflicto sirio, siguiendo la misma línea que Siria. Más allá de Bab Al-Salam. El lector descubrirá a partir de estas historias cómo ha sido la vida en este país durante 2013 y parte de 2014, la realidad que hay más allá de los combates, los atentados, las treguas inexistentes y las cifras de muertos. Este título es, además, una apuesta por el periodismo de calidad en tiempos de crisis y un homenaje al oficio de contar lo que ocurre en cualquier parte del mundo, pero especialmente en los lugares donde se cometen injusticias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
Portada
Créditos
Título y autor
Dedicatoria
La orilla más oscura de Alepo
El manicomio
Soldados de juguete
Un turista en Alepo
Urgencias
La boda
¡Good morning, Alepo!
Los últimos cristianos
Profesor y yihadista
El jardín de las tumbas sin nombre
El muro de los sin nombre
White Helmets
Los que nos acogen
Fátima Zahra
Vivir bajo una bandera negra
Refugiados. Sin regreso a la Siria que dejaron
El cerco de Afrin
Siria, fábrica de héroes… fábrica de mártires
Fotografías
Mecenas
Contraportada
Primera edición digital: marzo 2015 Colección A contraluz
Fotografía de la portada: Antonio Pampliega Diseño de la colección: Jorge Chamorro Corrección: Juan Fernández Rivero
Versión digital realizada por Libros.com
© 2015 Fabio Bucciarelli, © 2015 Sergi Cabeza, © 2015 Catalina Gómez, © 2015 Laura J. Varo, © 2015 JM López, © 2015 Javier Manzano, © 2015 Ivan M. García, © 2015 David Meseguer, © 2015 Antonio Pampliega, © 2015 Cesare Quinto, © 2015 Natalia Sancha, © 2015 Pablo Tosco © 2015 Libros.com
ISBN digital: 978-84-16176-89-2
VV. AA.
Siria. La primavera marchita
Fabio Bucciarelli Sergi Cabeza Catalina Gómez Laura J. Varo JM López Javier Manzano Ivan M. García David Meseguer Antonio Pampliega Cesare Quinto Natalia Sancha Pablo Tosco
Al pueblo sirio, por su dignidad.
A Jim Foley y a todos los asesinados en Siria por su compromiso con el periodismo.
La orilla más oscura de Alepo
«La guerra es un mal que deshonra al género humano».
François Fénelon
Un hilo de sangre serpentea entre el barro para acabar mezclándose con el agua turbia del río Queiq de Alepo. Un soldado del Ejército Sirio Libre (ESL) mira un cuerpo sin vida. Se arrodilla y le cierra los ojos con la punta de los dedos. Se toma un segundo, respira profundamente y vuelve a mirarlo. Tiene una mancha rojiza y negra en la frente, el lugar por donde entró la bala. El soldado saca una endeble navaja de su guerrera. La misma que usa para cortar el pan, ahora rasga las cuerdas que atan las manos a la espalda de un niño de doce años. Se las coloca sobre el pecho y mira a sus compañeros que levantan el cuerpo del muchacho para colocarlo en una camilla. «¡Uno, dos y tres!» Otro grupo de hombres acude junto al rebelde. Al lado, donde yacía el niño, esperan otros cinco cuerpos más. Todos ejecutados con un tiro en la cabeza o en la nuca. Algunos tienen el rostro irreconocible por un disparo a bocajarro.
En la orilla hay apilados medio centenar de cadáveres, pero todavía quedan bastantes en el fondo del río. El capitán Abu Sada, uno de los primeros en llegar al lugar, calcula que puede haber cincuenta más. Sus hombres continúan amontonando a los muertos en hileras de hasta cinco. La orilla izquierda del río Queiq se ha convertido en una morgue improvisada.
A las ocho de la mañana, unos vecinos han ido al cuartel de los rebeldes en el barrio de Bustan Al Qaser. Los gritos se escuchaban desde muy lejos. El horror les había robado la voz y solo balbuceaban dos palabras: río y muertos. Una y otra vez. Al final, uno de ellos, el más sereno, bebió un sorbo de té y contó el horror que había visto. El hombre dibujó una escena dantesca: cuerpos putrefactos flotando en el río, todos ejecutados. Divagaciones de una mente enferma, pensaron los rebeldes que, junto con varios civiles, acudieron al río. Pero los soldados comprobaron rápidamente que el relato de aquel hombre no era fruto de su imaginación.
Los cuerpos sin vida que sacan del río parecen muñecos de cera. Abu Sada se arrodilla junto a ellos. «Han sido ejecutados en la zona del régimen y lanzados al río. Es posible que lleven varios días muertos, porque la corriente no es muy fuerte y han tardado en llegar hasta aquí», sentencia el rebelde. El capitán mira a un lado y al otro, suspira, y se pasa la mano por su pelo ralo. Una voz metálica sale por su walkie-talkie, pero no se inmuta, sigue con la mirada perdida. No es la primera vez que los vecinos de Alepo se topan con una escena similar. Aunque sí la primera en la que los cadáveres se cuentan por decenas. Durante el curso de esta guerra han tenido que levantar cadáveres de cunetas o vertederos, donde son lanzados para festín de los perros.
Los vecinos se amontonan en las orillas del río; murmullan. Muchos de ellos conocen finales parecidos a los de estos cuerpos. Hermanos, primos, padres o hijos que desaparecen sin dejar rastro cuando cruzan a la zona del régimen. Historias de hombres torturados y ejecutados por las tropas gubernamentales. Relatos de cadáveres irreconocibles que son enviados en bolsas de basura a sus familias. Civiles que no llevaban suficiente dinero en los bolsillos para pagar a los soldados de al-Asad, o jóvenes de espesas barbas que han sido detenidos y torturados por simple placer. El hermano de Muhammad Abdel Asis está en este macabro catálogo de casos. Desapareció semanas atrás, cuando cruzó a la zona bajo control del régimen y no regresó. Ha tratado de buscarlo sin fortuna. Nada se sabe de él y nadie quiere darle ninguna respuesta.
Cientos de personas se agolpan en la entrada del colegio Yarmuk, en el distrito de Bustan Al Qaser. Cuatro hombres portan uno de los cadáveres que han sacado del río. En el patio hay tres filas de cuerpos. Todos están cubiertos por una sábana de color azul y tienen un pedazo de papel con un número impreso. «En total hay setenta y ocho cuerpos», afirma Abu Seij, uno de los responsables de esta improvisada morgue. «En el río aún quedan cadáveres, pero no podemos recuperarlos porque los francotiradores del régimen del barrio de Izaa nos han disparado. Lo intentaremos esta noche». Abu Seij tiene unas enormes ojeras bajo los ojos. Ha pasado toda la noche en vela, y el día solo ha empezado. Sus hombres se acercan a él para pedirle consejo y los activistas le sugieren que cubra el rostro de los cuerpos. El sol y el calor están haciendo mella en los cadáveres: el olor es nauseabundo. Los familiares caminan entre las hileras de cadáveres cubriéndose el rostro con pañuelos o con la propia ropa.
Van mirando uno por uno. Todos, sin excepción, se detienen en el número once: el niño que yacía en la orilla del río Queiq. Un hombre de unos cincuenta años para delante del chiquillo. Viste una túnica blanca hasta los pies y cubre su boca y su nariz con un pañuelo ajedrezado. «No lo conozco de nada… pero podría ser mi hijo. Por eso he rezado por su alma». Fuera del colegio cientos de jóvenes cantan: «No olvidamos la sangre de nuestros mártires». Los gritos de «Dios es grande» se suceden entre los asistentes a la manifestación, cuyos cantos solo son capaces de acallar los disparos de los Kaláshnikov.
Solo cuarenta y seis cuerpos han sido identificados por las familias. Si en las próximas veinticuatro horas no se producen nuevas identificaciones, el resto de cadáveres serán enterrados en la fosa común de un cementerio de Alepo. Los activistas trabajan a contrarreloj. Muhammad Al Madi realiza fotografías a todos los cadáveres que continúan pudriéndose en el suelo de la escuela. Hoy subirán de nuevo sus fotos a las redes sociales y las difundirán por televisión para tratar de identificar los cuerpos. «Crearemos una base de datos con cada uno de los rostros para que, en el futuro, las familias puedan reconocer a sus seres queridos y saber dónde están. Cada cuerpo va identificado con un número que corresponderá a la mortaja con la que serán enterrados». Un hombre escribe con un rotulador azul sobre la sábana, Hasan Ahmad Sulo. Su hermano, vecino de Alepo, se ha acercado hasta esta inmensa morgue para reclamar su cuerpo y lo ha reconocido. «Ha sido una larga espera. Cada vez que se encontraba un cadáver sin identificación nos acercábamos para ver si se trataba de él. Hasta ayer, nuestra búsqueda había sido insatisfactoria. Han sido meses de espera y de angustia. Ahora… toca descansar y rezar por él».
Una mujer completamente vestida de negro camina muy despacio entre los cadáveres. Dos soldados del ESL la sujetan por los brazos. Se detiene ante uno de los cuerpos y se agacha para apartar la sábana que le cubre el rostro. El estado del cadáver complica la identificación. Los rebeldes abren un poco más la sábana para descubrir un tatuaje en su brazo derecho. La mujer se lleva las manos al rostro y llora. «Era nuestro sobrino. Desapareció el pasado mes de julio. Era médico en la ciudad de Maara. Ahora tenemos que llamar a su familia para que vengan a recogerlo. Lo peor será comunicárselo a la madre. Ella esperaba verlo con vida».
Un hombre desliza un grueso pincel con tinta negra sobre una pared blanca y escribe: «Escuela de los mártires del río». Los vecinos han decidido cambiar el nombre de una escuela para que nadie olvide la tragedia de Alepo.
Amortajan uno a uno los veintinueve cuerpos que quedan aún sobre el patio del colegio. «Son las personas que no han podido ser identificadas: las enterraremos en una fosa común», dice Muhammad Hasan, miembro del ESL. «Es posible que sean de fuera de Alepo o que sus familias estén en los campos de refugiados de Turquía». En esta escuela el dolor y el odio son constantes. Un hombre grita con desesperación: «Son solo civiles. No han hecho nada malo. ¿Cuál es el motivo para matarlos así? ¿Cuál?». En el exterior del colegio aguardan cinco camiones y más de tres centenares de personas. Los gritos reverberan en el interior del patio central de la escuela.
Los camiones arrancan cargados con los veintinueve cadáveres. Unos hombres uniformados abren el paso. Detrás de estos hay unas trescientas personas que caminan despacio y coreando letras revolucionarias. La escena la completan los comerciantes que cierran sus negocios al paso de la comitiva, uniéndose. Desde los balcones, las mujeres gritan y lanzan arroz sobre los vehículos y los cadáveres. El cortejo se detiene delante de un viejo parque.
Los vecinos se amontonan. Los que se quedan fuera miran desde los barrotes que dan a la calle. Una zanja de dieciocho pasos y tres metros de profundidad guardará los restos de los no identificados. Los voluntarios van colocando los cuerpos sobre la tierra y cortan las vendas de manos y pies. Algunos vecinos toman fotografías con sus teléfonos móviles. Nunca han visto nada parecido y seguro que no querrían volver a verlo. Comienza el rezo y el silencio se adueña del parque. La excavadora cubre poco a poco los cuerpos con su pala. Un día más en Alepo.
El manicomio
«Tengo una pregunta que a veces me tortura: ¿estoy loco yo o los locos son los demás?».
Albert Einstein
«Estoy bien gracias a Alá, estoy bien gracias a Alá», repite Omar Satut mientras recoge una colilla que hay en su cama. La mira fijamente y comienza a hablarle: «Quiero salir a la calle y luchar por mi país. Quiero luchar». Da una calada y suelta una bocanada de humo imaginario. Omar lleva décadas recluido en un centro para enfermos mentales, la Guerra de los Seis Días le hizo perder la cabeza y aún cree que es un oficial que lucha contra los israelíes. Pero no es más que un anciano entrañable. Un paciente del manicomio Dar Al-Ajaza. No es raro verle desfilar por los pasillos vistiendo unos pantalones de camuflaje. Eso le hace feliz, tanto como hacer el saludo marcial. Mahmut Seyad, el celador del centro, y nuestro improvisado guía, cierra la puerta. El cristal separa ahora al mundo de los desvaríos.
El manicomio de Dar Al-Ajaza está en el viejo Alepo. Ocupa un imponente edificio de principios del siglo xx, cuenta con más de treinta habitaciones repartidas entre dos grandes patios centrales y está situado entre las líneas del ejército de al-Asad y de los rebeldes. Seyad trabaja en este sanatorio mental en el que no hay personal médico ni medicinas para atender a los enfermos. Lo único que puede hacer es encerrarlos en sus habitaciones hasta que se cansan de golpearse contra las paredes. «Hace meses que no reciben su medicación y cada día que pasa están peor. Muchos han perdido la cabeza y cuando tienen brotes violentos no podemos hacer nada para calmarlos».
Walid Asiad es otro de los pacientes de Dar Al-Ajaza. Camina descalzo por el patio central del manicomio, de un extremo a otro. Chapotea sobre los charcos de agua que se forman en el suelo. No habla con nadie. No mira a nadie. Se pasa todo el día así. Cuando se cansa se tumba en su cama y duerme. Nadie sabe con certeza los años que lleva encerrado. Cerca de Asiad, Mátar se acurruca contra el quicio de una puerta. Sus dientes castañean por el frío. Es invierno y en este centro no hay calefacción ni estufas, solo unas mantas raídas y llenas de mugre que pasan de un interno a otro. «No hay luz, ni calefacción, ni agua corriente en los baños, y apenas tenemos comida para darles a los internos. En los últimos cuatro meses han muerto ocho personas, el último ayer por la mañana. Nosotros ya no podemos hacer nada más por ellos», explica el celador.
En una de las plantas superiores del centro está Mustafá, uno de los internos más jóvenes. El muchacho, que padece síndrome de Down, fue abandonado por sus padres en Dar Al-Ajaza cuando era un bebé. No conoce más mundo que estas paredes y no tiene más familia que sus compañeros de manicomio. Mustafá comparte habitación y cama con Ahmad Bish. En este manicomio los pacientes tienen que dormir de dos en dos, en el mejor de los casos. Pero los enfermos mentales no son los únicos que habitan el lugar: hay ancianos que están solos, personas con graves problemas físicos… «Es cómo un gran basurero donde tiramos lo que no nos gusta o nos resulta extraño. Lo mejor es encerrarlos y tirar la llave. Sin preocuparnos sin saber si llegarán vivos a mañana. El ser humano es cruel por naturaleza, pero mucho más con el diferente», sentencia Seyad.
Tras cruzar unos arcos y llegar a un segundo patio el celador advierte: «Ahora viene la peor parte. Aquí tenemos a los que no pueden estar deambulando por el hospital». Abre un pestillo que bloquea una doble puerta de cristal. Una vez dentro el hedor es nauseabundo. El olor a orín se mezcla con el de las heces y los vómitos. En una habitación de diez metros cuadrados viven dieciséis pacientes. Zakaria es uno de ellos. Gruñe y con uno de sus dedos escribe en la pared. «Está tratando de escribir su edad», explica el celador. «Según dice tiene ochenta y cinco años, pero realmente no llega a los cincuenta años». El hombre solo puede mover los brazos y el cuello, tiene el cuerpo lleno de llagas y es incapaz de articular una sola palabra.
De vuelta en el exterior, el sonido de las armas ligeras se escucha con nitidez, pero los pacientes permanecen tranquilos. Es normal. El centro ha sido alcanzado en más de una ocasión por las bombas de al-Asad, prueba de ello son las grietas y agujeros que hay en las paredes, y el sonido de un disparo ya no les estremece. Con tal panorama, no resulta extraño que los trabajadores, incluido el director del manicomio, lleven semanas sin acudir a sus puestos de trabajo: les pudo el miedo a que un mortero entrara por el patio y los matase. «Si no fuera por la gente de este barrio hace tiempo que la mayoría de pacientes hubiesen muerto de hambre. Son los únicos que se acuerdan de ellos. Ni siquiera sus familiares. Antes de la guerra venían una vez por semana a ver cómo estaban y a traerles comida, pero desde que la zona se convirtió en uno de los frentes más beligerantes han dejado de visitarlos. No podemos trasladarlos a otros lugares porque es posible que cuando termine la guerra vengan a buscarlos o a preguntar por ellos», relata el celador.
Dar Al-Ajaza es hoy el mejor sinónimo que hay en la Tierra para vertedero humano.
Soldados de juguete
«La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras».
Jean Jacques Rousseau
Abdul Rasah mueve las manos más rápido que los labios. Monta y desmonta con celeridad cada una de las piezas de su Kaláshnikov. Si se lo propusiera podría hacerlo con los ojos cerrados, se sabe de memoria cada parte del arma. Desliza sus manos por el acero forjado para acabar en la culata de madera. Tira un par de veces del cerrojo, apunta y sonríe. Lo desmonta una vez más y lo coloca con delicadeza sobre una manta azul que hay extendida en el suelo. Boquiabiertos, un grupo de muchachos lo miran con atención. «Es tu turno, Muhammad», dice Rasah. Uno de los jóvenes abandona el conjunto y se coloca delante de las piezas del arma. Coge una a una y las desliza sobre una varilla con forma de espiral en la que, posteriormente, coloca el cerrojo y la carcasa. Da un golpe seco para ajustar la tapa, coloca el cargador y amartilla el arma. «¡Listo!», grita el muchacho. Abdul Rasah, exmilitar, asiente con la cabeza varias veces y da el visto bueno. «En mi país los niños nacen con un arma debajo del brazo. Por nuestras venas corre la sangre del Gran Saladino. Llevamos la guerra en el ADN», relata sin perder de vista el trabajo con el fusil que comienza otro de sus pupilos.
Rasah es uno de los instructores militares más conocidos en Siria. Hasta Tlalin, localidad en la que reside y donde tiene desde hace un año una escuela de instrucción militar, han acudido cada semana todo tipo de gentes para que les entrene en el arte de la guerra. Saben que sus «soldados», como a él le gusta llamarlos, han salido ilesos de algunos de los frentes más cruentos: los aeropuertos de Menag y Alepo, Kindy Hospital o Alttabka. En los últimos meses el alumnado del instructor militar ha cambiado de personas adultas a jóvenes que no superan los diecisiete años. Una situación que el exmilitar justifica así: «Aquí entran siendo niños, pero salen convertidos en máquinas de matar. Yo les moldeo para que la guerra no les dé miedo, les instruyo para que no duden a la hora de arrebatar una vida. Una vez se entra aquí, la guerra deja de ser un juego, por eso soy tan estricto con ellos... Un error y estarán muertos».
Los jóvenes le siguen de cerca mientras el exmilitar camina por el patio. Está pensando cuál será el próximo ejercicio para sus pupilos. Coloca a la mitad de la clase en el centro, formando un círculo, y el resto alrededor. Ha llegado el momento de entrenarlos en el combate cuerpo a cuerpo. Él, que ha estado en primera línea, sabe que no siempre se puede usar un arma de fuego. «No pueden depender siempre del AK, tienen que saber usar un cuchillo o romper el cuello al enemigo», comenta antes de llevarse el silbato a la boca y soplar con fuerza. El pitido hace que los niños se abalancen unos sobre otros. Los más aventajados tumban a sus rivales con un simple movimiento de cadera; los que están más verdes recuerdan a los niños que pueden verse forcejeando en el patio de cualquier patio de colegio.