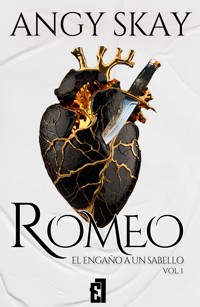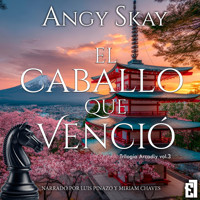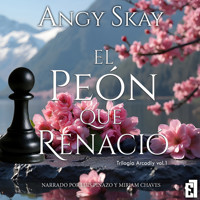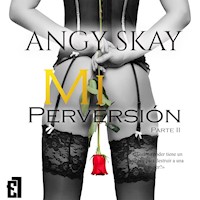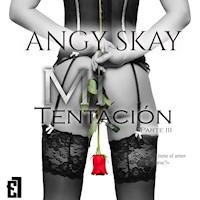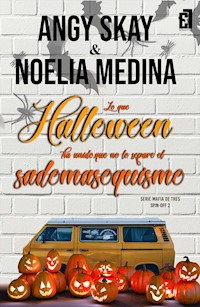Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiziano (Serie Diamante Rojo)
- Sprache: Spanisch
· Bienvenido al mundo de la reina de los villanos · Siendo consciente de que la vida le da una nueva oportunidad tras la muerte del tirano más grande de la historia —su padre, Anker Megalos—, y tras terminar la carrera como doctora, Adara Megalos decide que su vida no está en un hospital en pleno corazón de Londres. Es por ello por lo que viaja al barrio de Gualey, en la República Dominicana, y se instala en una pequeña aldea como voluntaria durante un tiempo indefinido. Una noche, un convoy militar irrumpe en el barrio, arrasando con sus habitantes y sembrando el pánico. Cuando Adara es atrapada, la golpean y la meten a la fuerza en un cubículo junto con mujeres, adolescentes y niñas. Ella, incapaz de actuar y en shock, se da cuenta de que están siendo sometidas a una trata de personas. Por otro lado, Tiziano Sabello viaja a El Naya, justo al Valle del Cauca, en Colombia. Lo que se encuentra allí invade al narco de una tensión extraña, pues le han calcinado un campo de cocaína a punto de recoger para una entrega primordial que le habría sumado muchos millones. Los problemas de Tiziano irán in crescendo cuando, al llegar a una fiesta en la mansión de su contacto en Colombia, descubra un escenario en el que comienza una horripilante puja de personas. Una puja impulsada en su mayoría por gente muy influyente en España, donde las cantidades de dinero que se mueven son desorbitadas. Entre las mujeres y jóvenes, una que tiene grabada a fuego en su retina aparecerá en escena para desestabilizar su vida. La historia del secundario más loco de la serie Diamante Rojo continúa con Tiziano: La decisión del Capo, un libro cargado de acción, mafias, asesinatos y un romance imposible en la vida de uno de los villanos más psicópatas que ha existido. «Cuando tu familia es sagrada y le fallas, la decisión del Capo puede ser temeraria».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiziano
La decisión del Capo
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Angy Skay 2022
© Entre Libros Editorial LxL 2022
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: febrero 2022
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-18748-40-0
Tiziano
La decisión del Capo
vol.1
~Angy Skay~
índice
índice
Nota de la autora
Música que encontrarás en esta historia
1
La realidad
Adara Megalos
2
Miedo
3
Un recuerdo
4
Una destrucción inadmisible
Tiziano Sabello
5
Puja
6
El pago
7
Reproches familiares
8
Mi estabilidad
Adara Megalos
9
El escondite
10
Nueva vida
11
Mi oscuridad
Tiziano Sabello
12
El capo
13
El genio escondido
Adara Megalos
14
La familia Sabello
15
La mujer perfecta
16
Gualey
Tiziano Sabello
17
En una hoguera
18
Ruega por tu vida
Adara Megalos
19
Mi familia
20
El vaticano
21
El angelito
Tiziano Sabello
22
Mi prometida
23
Mis decisiones
Adara Megalos
24
La cita
25
Un trato feo
Tiziano Sabello
26
A salvo
27
La gran mentira
Adara Megalos
28
Un fiestón
29
Mi primera vez
30
Un pequeño intercambio
Tiziano Sabello
31
Descubierta
Adara Megalos
32
La decisión del capo
Tiziano Sabello
33
La Ciudad Eterna
Adara Megalos
34
La mafia siciliana
35
Grilletes
Tiziano Sabello
Continuará…
Agradecimientos
Agradecimientos infinitos
Tu opinión me importa
Biografía de la autora
A ti, Eidan.
Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del Señor desde el cielo. Y destruyó estas ciudades y toda la vega, todos los habitantes de las cidades y toda vegetación del suelo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal.
Génesis 19’2 – 24, 25 y 26
No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta.
Bob Marley
Nota de la autora
Este libro se ha hecho a partir de la base de un secundario de la serie Diamante Rojo, Tiziano Sabello, por lo tanto, es la historia de otro villano más de la interminable lista en mi cabeza.
Algunas escenas de este libro pueden dañar la sensibilidad de personas que no tengan el suficiente cuerpo para aguantar determinadas torturas. Partimos de la base de que esta historia está basada en ficción, pero nuestros protagonistas son narcotraficantes y capos de distintas mafias.
La documentación de países, ciudades y formas de efectuar algunas partes de la trama del libro son ficticias, y pueden ser perfectamente modificadas sin tener que seguir al pie de la letra lo que en la vida real nos rodea.
Por favor, sé consecuente con el trabajo de los escritores, y si crees que no es conveniente que continúes con esta historia, abandónala de inmediato. Tal vez no es el momento de engancharte a sus páginas.
A los que amáis a mis villanos, gracias por darles voz.
Angy Skay
Música que encontrarás en esta historia
1
La realidad
Adara Megalos
Gualey, República Dominicana
Suspiré y alcé la vista al techo de chapa, con las manos entrelazadas y escuchando el constante revuelo del exterior de una aldea del barrio de Gualey a tan temprana hora. Miré mi reloj de muñeca y bostecé. Me incorporé en el menesteroso colchón que llevaba clavándome los muelles hasta la médula desde que llegué. Sonreí al pensar en la definición de colchón, pero esa sonrisa irónica se me borró al momento, en cuanto sentí que era feliz allí.
Me levanté, coloqué el hervidor de agua en una hornilla extremadamente pequeña y me asomé por la minicortina que tapaba la única ventana de mi diminuta chabola. En veinte metros, tenía una cocina de medidas tan minúsculas como una columna de baño, una cama donde dormía, una mesita que entre todos los dominicanos me habían conseguido para colocar los cuatro objetos necesarios para seguir estudiando y trabajando, y un aseo que tapaba un váter con unas minicortinillas por donde se te veían las rodillas cuando te sentabas. La ducha la tenía en la parte trasera de la chabola, en un bidón que los habitantes de la zona habían colocado allí de manera estratégica para todos los voluntarios que habíamos llegado de distintas partes del mundo a Gualey.
Observé el exterior y vi a cuatro niños correteando detrás de una gallina mientras su madre los reprendía. Mis labios se curvaron con tristeza. Gualey estaba convirtiéndose en un barrio popular entre los turistas, y eso que era uno de los más peligrosos de la República Dominicana. Pero lo que la gente desconocía era que se trataba de uno de los lugares donde la pobreza era más que extrema, sobre todo en la zona en la que me encontraba. Donde las mujeres y las niñas no tenían decisión antes de que pudieran ser casadas con edades tan tempranas que asustaba decirlo en voz alta. Donde desde los diez años podían convertirse en esclavas de hombres con edades que triplicaban la de las pequeñas, para que después ejercieran la violencia sexual sobre ellas, dejándolas embarazadas siendo unas crías y anulándoles por completo el derecho a decidir sobre su vida. La República Dominicana era el segundo país, con un 37% de matrimonios infantiles forzados. La segunda tasa más alta de América Latina. Para rematar aquella aberración, mejor no contábamos la cantidad de niños que morían al año por violencia doméstica, siendo maltratados y agredidos sexualmente en sus hogares.
Y allí estábamos un equipo de treinta personas de diferentes países, ayudando y mejorando la calidad de vida de todas aquellas personas que realmente lo necesitaban. Yo había estudiado Medicina para ayudar a la gente, y el día que colocaron las vacantes para marcharse a Gualey, no lo medité, pese a los reniegos de Ryan, uno de mis mejores amigos, junto con los de Riley, que también lo había apoyado.
Suspiré al recordarlos. Los echaba excesivamente de menos.
Me serví una taza de té y aparté la cortina que tapaba la entrada a la vivienda, que tenía al lado una madera torcida como puerta. En realidad, ese objeto no servía para nada, aunque tampoco me había atrevido a moverlo de allí. No me molestaba. Asomé la cabeza y sonreí al encontrarme al señor Rafael.
—Buenos días, señor. Está hecho todo un madrugador. —Lo sorprendí con una sonrisa que iluminó mis pómulos mientras despedía a Santa, una de sus tres nietas.
Él me correspondió y se sentó en un viejo y destartalado asiento de conductor, seguramente de uno de los coches que habrían despiezado tiempo atrás, pues desde que llegué allí estaba en la entrada de la pequeña vivienda que me habían cedido. Rafael vivía pared con pared, junto a mí. Le tendí mi taza de té y él la aceptó, mostrándome una sonrisa en la que solo pude apreciar encías y una única paleta en la zona superior de la boca. Un «Gracias» muy flojito salió de su garganta. Lo sopló y di media vuelta para servirme otra taza.
—¿Consiguieron la gallina? —escuché que les decía la mujer a los niños que anteriormente habían corrido tras ella. Los pequeños asintieron, con uno de ellos llevándola en sus manos—. Bien, pues llévenla a la cocina para el caldo.
Hice de tripas corazón, aunque la mujer me miró con una sonrisa tímida que le devolví. También había tenido que acostumbrarme a aquello: a dejar de llorar cada vez que mataban a los animales que ellos mismos criaban para comer, para sobrevivir. Siempre me había considerado una defensora férrea de todo animal, y matar un simple escarabajo me producía pavor moralmente, aunque también entendía que era el ciclo de la vida; o, mejor dicho, lo había entendido durante los nueve meses que llevaba allí. Concretamente, me marché a la República Dominicana unos meses después de la última barbacoa que tuvimos en Santorini con mi familia.
Arrastré una caja de plástico y me senté al lado de Rafael, soplé mi té e hice un brindis que no llegó a chocar las tazas con aquel hombre que tenía demasiados años como para continuar trabajando, llevando a turistas de un lado a otro del río Ozama en las destartaladas barcas que poseían.
—¿Cuántas excursiones prevé que se harán hoy? —me interesé, mirándolo a través de mis largas pestañas.
—No lo sé, muchacha. Pero las suficientes para ganarme unos cuantos pesos.
Fruncí el ceño con cierto dolor al quemarme la lengua. El hombre sonrió con cariño cuando le pregunté:
—¿Cree que podría enseñarme a llevar los remos para hacerlo yo?
—Con esos delgaduchos brazos que tienes, no podrás. —Enarqué las cejas con sorpresa, pues él estaba literalmente en los huesos—. Muchacha, aquí ya te conocen y el barrio te ama, pero esos turistas no tienen empatía con nadie. Mucho menos con una niña tan bella como tú.
—¿Está diciéndome… que no me ha enseñado durante todo este tiempo a usar los remos por el simple hecho de que los turistas puedan hacerme algo? —me ofusqué.
Él volvió a mostrar esa sonrisa que lo caracterizaba.
—Tú nos proteges a nosotros, niña. El barrio te protege a ti.
Puse morritos y el astuto viejo palmeó con cariño mi pierna. Atisbé su oscura mano posarse sobre mi pantalón. Mi reloj sonó, indicándome que había llegado la hora de ponerme manos a la obra. Aprecié lo oscurita que comenzaba a ponérseme la piel, si contábamos con que normalmente era una muñeca de porcelana.
—¿Qué aventura te inventaste para hoy?
Sonreí, levantándome de mi asiento.
—¡Voy a ponerlos a colorear! —le dije eufórica—. He pensado darles el día de fiesta hoy, y vamos a dibujar lo más bonito de Gualey. Lo que no se conoce.
Rafael pareció recordar algo y se llevó las manos a su pantalón, sacó una especie de papel desgastado y me lo tendió.
—Se me olvidaba, muchacha. Ayer, cuando jugabas como una experta con el balón, se te cayó esto del bolsillo.
Tragué saliva y me quedé estática al no darme cuenta de que lo había perdido. El día anterior había llegado tan agotada que ni siquiera me dio tiempo a suspirar antes de caer rendida. Mis ojos se iluminaron, y aunque había llorado los primeros meses lo que no estaba escrito, era imposible que no me acongojara al ver aquella fotografía que siempre siempre llevaba conmigo.
—Si llego a saber que esos ojos verdes como nuestra selva se entristecen, la habría escondido.
Su voz me sacó de mis pensamientos y recogí una lágrima traicionera que escapó de mis ojos. Rafael palmeó la caja de plástico, indicándome que me sentase y que sabía de sobra que todavía tenía unos minutos para poder relajarme y contarle el porqué de mi tristeza. Con ese hombre no me hacía falta hablar, pues ambos nos entendimos desde el primer día que llegué a Gualey. Era como mi padre dominicano.
Sonreí y prensé los labios en una mueca. Después me los mojé, notando el sabor salado de la gota que había caído allí mismo. Sentía mi corazón estrujado por una mano invisible. Le señalé a las personas de la fotografía mientras le explicaba quién era quién:
—Esta es mi madre: Agneta. Vive en Atenas, en Grecia. Esta de aquí es Micaela, mi amiga y la mujer de mi hermano Jack. —Los señalé a los dos y sonreí con más amplitud, dejando que otra lágrima cayese de mis brillantes ojos—. Y estos que están aquí son sus hijos: mis sobrinos Atenea, Alheska y Vadím1.
—Debes quererlos mucho, muchacha.
Los brazos del hombre se posaron en mi hombro, donde noté un fuerte apretón. Ya dejé las lágrimas correr libres; total, me servía para desahogarme porque los echaba mucho de menos. Muy pronto sentí que se acercaban algunas mujeres, hombres y niños del barrio, los más cercanos, entre ellos la mujer de la gallina, que me adoraba.
—Estos son Ryan, Riley y Arcadiy, amigos míos. Este último —especifiqué, señalando al rubio— es hermano de mi amiga Micaela. Tienen una historia muy interesante y larga. Deberían escribir un libro juntos.
Me reí de mi propio comentario. Al momento, un revuelo se armó a mi espalda al escuchar la palabra «libro», pues era una pesada con ese tema. De hecho, en las cinco maletas que me llevé a Gualey, lo que más llamaba la atención eran los libros y los materiales para los más pequeños.
Descendí mi mano a la foto para guardarla, pero una anciana habló a mi espalda:
—Te dejaste a un hombre, mi niña. Se enfadaría si supiera que te olvidaste de él.
Las risas irrumpieron de manera tímida a mi alrededor y yo sentí un pellizco en el corazón. Traté de disimularlo y elevé la fotografía de nuevo.
Tiziano.
Ese era el que faltaba.
Permanecí unos segundos observándolo con los ojos muy abiertos, como si me hubiese quedado en otro mundo y no allí. Rafael presionó mi hombro con mimo y lo miré, con los ojos secos y más iluminados que antes, cuando lo escuché decir:
—¿Ese es tu esposo? Tú nos dijiste que no eras casada. Solo que tenías un novio inglés. Y se llamaba Eliot, no Tiziano —comentó como si nada.
—¡No! No, no, no. Es… Él es… Bueno… Un amigo de mi familia —añadí de carrerilla y atascándome como una tonta.
Rafael sonrió.
—Pero lo llevas en imagen.
—No se quitó de la foto —le contesté, arrugando el entrecejo.
—Podrías recortarlo —apostilló la mujer de mi derecha—. ¿No guardas una imagen de tu novio?
Me quedé paralizada observando la fotografía. ¿De Eliot? No. No la tenía. Y de Tiziano, sí. Ahí estábamos todos, sentados alrededor de la mesa, con unas enormes sonrisas y unas ganas de vivir impresionantes. Con la palabra «libertad» en nuestro pensamiento. Celebrando con aquella barbacoa que éramos libres del mayor tirano que había existido en la historia. Y, sin embargo, aunque las risas lo acaparaban todo, la más deslumbrante era la de aquel italiano loco. El italiano loco con el que soñaba muchas noches.
—Creo que si no te marchas ya, los niños van a pensar que les diste una buena plancha hoy.
Me volví hacia la voz cansada de Rafael y le agradecí con la mirada que soltase aquella frase, como que los niños pensarían que los había dejado colgados en su clase. Me di cuenta de que había mostrado, tal vez, mucho más de lo que pretendía, aunque tampoco fuese mi intención y no entendiera por qué no podía apartar a ese demente de mi cabeza.
Me levanté y avancé con paso decidido a la orilla del río Ozama, dejando atrás las pocas viviendas destartaladas que continuaban en pie, a las afueras del barrio principal. Allí me esperaban diez pequeños que comenzaron a hacer palmas en el aire apenas me vieron, y eso provocó que una alegría muy conocida últimamente hinchara mi corazón.
No solo había ido allí en condición de médica, sino que también me dejaba la cabeza para que la calidad de vida de aquellas personas mejorase todo lo que se pudiese y más. Atisbé el teleférico que sobrevolaba nuestras cabezas y pensé en lo hipócritas que podían ser las personas de poder cuando se trataba de explotar un país en el que la pobreza excesiva se encontraba en una gran parte del territorio. Pronto nos olvidábamos de quiénes sí necesitaban ayuda de verdad, para convertir otros puntos del país más llamativos entre los más buscados por turistas del Caribe.
Me afané en colocar unas mesas con cajas de plástico y pequeñas alfombras en la maleza llana, donde los pequeños se sentaron y comenzaron con la tarea que ese día había propuesto. La intención era continuar con una asociación que había creado con la ayuda de Riley, y que estaba dando sus frutos poquito a poco gracias a la ayuda de Jack y sus contactos. Cuando hacíamos dibujos, los subastábamos, al igual que manteníamos un estrecho contacto con todas las personas que quisieran apadrinar o colaborar de la manera que pudiesen.
El día transcurrió a toda velocidad y me encontré sentada en torno a una hoguera improvisada, donde las personas que la rodeaban contaban cómo habían sido valientes. Qué equivocado estaba el resto del mundo al juzgar aquel sitio como el más peligroso, pues allí había gente que brillaba, que valía oro y que era digna de admirar por su fuerza, su tesón y el carisma que albergaban para todo el mundo. Y yo lo decía con la boca bien grande, pues jamás me había faltado de nada con ellos y todo habían sido muestras de cariño y agradecimiento.
—… Y se convirtió en cantante —apuntó una de las mujeres que se encontraba a mi derecha.
Sonreí al ver que la chica que se levantaba, de unos quince años, carraspeaba y dejaba que la dulce melodía de su garganta prorrumpiera en la noche mágica y llena de estrellas. Apreté las rodillas a mi pecho, enfocando durante un segundo a Rafael, que se disponía a retirarse a dormir. Le lancé un beso con mi mano y él sonrió, despidiéndose del resto con un gesto para no interrumpir a la muchacha que, entusiasmada, cantaba una dulce canción.
Pero la noche se rompió.
Y, con ella, todo lo que me había hecho feliz durante casi un año.
A lo lejos, el ruido de unos coches a mucha velocidad se escuchó, seguido de gritos, disparos y voces que no comprendí. Todos nos levantamos de un salto, provocando que, entre la histeria, algunas de las personas más cercanas a la hoguera tropezasen con ella y, en consecuencia, sus cuerpos ardiesen, ocasionando que la carrera terminase cuando llegaban a la maleza y esta prendiese con vigorosidad, arrasando con lo que se encontraba a su paso. El barrio acogedor y risueño se convirtió en segundos en un lugar destructivo, avivado aún más por los lamentos y la desesperación de sus gentes.
Sujeté de la mano a la anciana que se desesperaba a mi izquierda y tiré del brazo de una niña pequeña, sin saber quién o qué era lo que se aproximaba a grandes ruedas hasta la orilla del río Ozama.
—¡No salgáis de aquí! —les pedí apresurada, cerrando la vieja puerta de una de las viviendas que me encontré a mi paso.
Corrí calle arriba, dejando atrás el río, cuando me di cuenta de que unos hombres que parecían una guerrilla militar saltaban de sus Hummer militares y arrasaban la zona a disparos, dejando demasiados muertos en un instante. Abrí los ojos en su máxima extensión y retomé la carrera cuando alguien a mi lado me urgió a que lo hiciera. Ni siquiera me percaté de quién era, pues estaba ensimismada contemplando cómo uno de mis compañeros del equipo médico era abatido con un disparo en el pecho. Grité y me llevé la mano a la boca, pero mis pies se pusieron enseguida en funcionamiento.
El fuego ya recorría gran parte de las viviendas, y antes de que pudiese buscar un lugar donde esconderme, escuché un grito que me alarmó. Giré el rostro a la izquierda y me encontré a Rafael en el suelo, con sus delgados brazos alzados mientras un militar le apuntaba con un arma y le propinaba una patada, diciéndole algo que no conseguí escuchar.
Corrí. Corrí como nunca en mi vida y recordé, sin poder evitarlo, la aprensión que sentí en el pecho cuando tuve que huir del piso en Atenas, perseguida por el tirano de mi padre; el dolor incesante al saltar de un helicóptero; el disparo en mi pierna, que me había dejado una marca de por vida; la angustia; el temor a que me cogiesen.
—¡¡Rafael!!
El tipo cambió la dirección de su arma. Como si pudiese protegerme y mis brazos fueran hierros, me cubrí el rostro y clavé los pies en el suelo, a la espera de un final fatal. Yo había ido allí para ayudar, e iban a quitarme la vida de un plumazo. «Esos lugares son peligrosos. No se suele mirar cuando hay que acabar con la vida de alguien si la guerra o los intereses se meten por medio». Recordé las palabras que, apenada, me comentó Micaela cuando le hablé de mi intención de inscribirme en las listas de los voluntarios. Yo, que tenía un trabajo digno de admirar en el hospital más reconocido de Londres. Saint Thomas se alzaba sobre el río Támesis en el distrito de Lambeth, el centro de la ciudad. Había logrado, no sin mis esfuerzos en los estudios, un gran puesto como doctora, y pensándolo en ese efímero momento, me di cuenta de que lo había tirado todo por la borda por ser buena persona. Había abandonado mi vida con Eliot, me había mudado de país sin billete de vuelta, y a pesar de todo eso, la vida no me devolvería la alegría de poder levantarme un día más.
Porque yo no quería morir.
Necesitaba vivir.
Los disparos resonaron en el aire y pensé que, si no me habían matado ya, era de puro milagro. Sin embargo, no fue un milagro ni Dios quien me salvó. Fue un hombre de unos cincuenta años que le tendió la mano a Rafael para que se levantase. Aparté los brazos de mi rostro y corrí en busca de mi amado Rafael. Lo estreché con fuerza mientras cabeceaba hacia aquel buen hombre que le había salvado la vida, permitiendo que una pequeña sonrisa se instalara en mi boca mientras las lágrimas caían de mis ojos debido al miedo que sentía.
—¡Corran! ¡Que no los alcancen!
Me separé de Rafael, y con un movimiento de cabeza lo urgí a que continuase caminando. Trataríamos de meternos por los laterales de la aldea hasta conseguir llegar al centro de Gualey, rezando para que alguien hubiese acudido a ayudarnos.
—Están llevándose a las niñas…
Alcé el rostro hacia el anciano al no comprender qué había dicho, justo en el momento en el que me disponía a salir a toda prisa de allí con él agarrado de mi mano.
—Señor Rafael, no hay tiempo. Si nos quedamos…
Pero mi súplica se vio interrumpida por un susurro que salió de su garganta:
—Santa…
El mundo se me vino abajo cuando comprobé que subían a mujeres y a niñas de no más de quince años, entre ellas la que minutos antes nos cantaba frente a la hoguera, en un camión a oscuras y a la fuerza. El nudo que se creó en mi garganta fue asfixiante y el pecho se me oprimió. ¡Por Dios bendito! ¿Qué debería hacer?
Deseé que en ese momento Jack o Micaela estuviesen allí, porque ellos no se lo habrían pensado y habrían arremetido contra aquellos malnacidos. Atisbé que la pequeña Santa se revolvía entre sus brazos, y no me di cuenta de la desesperación de Rafael hasta que noté sus dedos clavarse en mi piel. Con una ansiedad terrible, lo miré. Sujeté su mano con delicadeza.
—Corra. Escóndase. A usted no le harán daño si no lo ven. Solo quieren llevarse a las niñas y a las mujeres.
Asentí sin ningún convencimiento, para qué engañarnos. Yo era miedosa por naturaleza. No era impulsiva para ese tipo de enfrentamientos, donde sabía que tenía todas las de perder, y tampoco me gustaban los problemas.
Rafael apretó mi mano con más ahínco y negó con la cabeza.
—Van a matarla…
—Corra —me reafirmé en mi decisión.
Solté su mano con un dolor punzante en el pecho mientras corría como una kamikaze en dirección al hombre que se llevaba a Santa al interior del camión. Levanté las manos al aire al escuchar los atronadores disparos muy cerca de mi cuerpo; de hecho, algo rozó mi abdomen de pasada, pero no me fijé, sino que continué con la carrera en dirección a la muerte. No sabía ni qué era lo que debía hacer, pero intentaría arrebatársela de las manos aunque me fuera la vida en ello.
Conseguí alcanzarlo con un sobresfuerzo y me lancé a su espalda. El tipo se revolvió, tratando de que me soltara de él, y apuntó con su arma hacia atrás. Alcé una pierna y le propiné una patada. Dejó caer su rifle al suelo, junto a la niña, pues el condenado estaba más preocupado en deshacerse de la garrapata que se había instalado en su parte trasera que de velar por que su arma estuviera a buen recaudo.
—¡¡Corre, Santa!! —le urgí a la niña a viva voz.
La pequeña obedeció y dio largas zancadas hasta desaparecer de mi campo de visión. El militar me estampó contra el Hummer que había a la izquierda y me quedé sin respiración de manera momentánea, perdiendo la capacidad de visión durante unos segundos debido al impacto. El tipo sujetó mi cabeza y la elevó hacia arriba. Solo pude apreciar un enorme sable que casi rozaba mi garganta, y también cómo la pequeña llegaba a los brazos de Rafael. Con una diminuta sonrisa que no iluminó mis ojos llorosos, le murmuré un simple «Rápido» muy marcado para que no se quedasen viendo cómo aquel desalmado me rebanaba el cuello.
Cerré los ojos, augurándome un fatídico final a mis veintiún años. Qué joven era para morir y cuánto se me quedaría en el tintero por hacer. Sin embargo, el destino era muy caprichoso, sí. Y lo que me deparaba era aún peor.
—¡Eh, tú! ¡Detente! —Alguien se acercó a nosotros. El filo del sable se sentía muy prieto en mi cuello—. ¿Es ella? —le preguntó el mismo hombre.
Me estremecí al escuchar esa pregunta. El militar que me tenía sujeta me lanzó contra el suelo, estrellando mi mejilla en el barro. Consiguieron darme la vuelta de una patada en las costillas; patada que me dejó sin respiración.
—¿Eres Adara Megalos? —escupió de malas maneras.
Medité mi respuesta. No sabía si sería bueno decir que sí o que no. Al final, terminé asintiendo, muerta de miedo. La acción de los militares no tardó en hacerse efectiva: me agarraron del cabello con muy malas formas y me llevaron a rastras por la maleza hasta introducirme en el oscuro cubículo. Pataleé, aunque de nada me sirvió, y cuando alcé la vista, vi los ojos de Rafael clavados en mí con una tristeza aplastante, pero al menos estaban a salvo. Suspiré al saber que habían sido capaces de esconderse en el terrado de una de las casas.
Aquello fue lo último que vi, porque me empujaron hacia dentro y un enorme golpe en la cabeza me sumió en un sueño del que no pude despertar.
2
Miedo
Cuando sentí un movimiento inusual, desperté en un sitio muy frío y demasiado reducido. Al abrir los párpados, me encontré a oscuras, sin ver nada. Lo único que podía escuchar eran lamentos, lloros y rezos; rezos que no servirían de nada. Le pedían a Dios que las salvase de lo que el destino pudiera depararles. Estaba muy claro que estábamos siendo víctimas de trata. Sin embargo, las preguntas que me rondaban por la cabeza eran: ¿Por qué habían venido a por mí?, ¿por qué sabían mi nombre?, ¿adónde nos llevaban?
A tientas, palpé a mi lado lo que imaginé que sería la pierna de otra persona. En ese instante, el movimiento irregular del cubículo en el que nos hallábamos se detuvo en seco y los alaridos de pánico fueron más evidentes. No hubo mucho tiempo para detenernos a pensar en dónde nos encontrábamos, ya que una puerta gigantesca se abrió delante de nosotras y varios hombres encapuchados, con trajes militares también, se aproximaron con los rifles en la mano hasta nosotras. La potente luz que atravesó aquella puerta provocó que colocase mi antebrazo para protegerme de ella.
—¡Que nadie se mueva!
Los lamentos fueron más sonoros, incluidas las diminutas vocecillas de unas niñas que localicé pegadas a una mujer en la esquina de lo que parecía un contendor. Sin que siquiera intentáramos huir, fueron colocándonos a todas unas vendas en los ojos para que no pudiésemos ver dónde estábamos. Nos ordenaron ponernos de pie y en fila, empujadas por esos monstruos que nos golpeaban con fiereza. Uno de ellos me dio tal manotazo que sentí que mi cuerpo se tambaleaba y por muy poco no caí de bruces al suelo. Sentí que me colocaban una especie de cuerda gruesa en la muñeca, y el ruido al crujir por la presión me confirmó que la siguiente, y la siguiente, también estaban siendo amarradas para evitar que nos escapásemos. Poco a poco, la fila de mujeres y niñas se movió hacia el exterior, impulsada por las prominentes voces de los tiranos que nos trataban como si fuésemos basura.
En un determinado momento, escuché un jaleo y noté un movimiento más tumultuoso en la parte trasera, pero como mi visión era nula, lo único que supe a ciencia cierta fue que alguien había conseguido soltarse del amarre y correr. Correr en un vano intento, pues las balas resonaron en medio de donde estuviésemos, y la orden de uno de los tipos para que tiraran el cuerpo al río fue suficiente para saber que la habían matado sin titubear. Una revolución se armó y me vi impulsada a agacharme, imaginé que como había hecho el resto, ya que la cuerda rasgó mi piel y noté un leve resquemor.
Por su acento, pude identificar que continuábamos en América Latina, aunque no sabía en qué parte. Suspiré y me llené de pesar, mucho más del que ya sentía, y traté de calmar la histeria que me recorría las venas. No tardamos mucho en entrar en algún sitio cerrado, pues escuché a la perfección cómo una puerta, a mi parecer pesada, se abría y nos urgían a que accediésemos. Un olor nauseabundo entró por mi nariz y retuve la gran arcada que subió por mi garganta. No quería pensar en qué sería, pero no me hizo falta echarle imaginación, ya que segundos después nos detuvimos y una por una fueron quitándonos las vendas de los ojos.
Frente a nosotros se encontraba una mujer elegantemente vestida junto con un mínimo de diez hombres que la flanqueaban. Era rubia, esbelta y de estatura un poco más alta que la mía, lo suficiente para que tuviese que alzar la barbilla si se daba el caso. Su vestimenta era cara, y no me costó adivinar que provenía de buena cuna. Todos los que la rodeaban sostenían sus rifles con un ímpetu que asustaba. Una chica se atrevió a dar un paso, y bastó un segundo para que todos la encañonaran y uno de ellos disparase al aire. Nos encogimos de puro terror. ¿Y si ahora nos mataban sin miramientos, como si estuviéramos en un campo nazi? Noté que la ansiedad descendía por mi garganta hasta casi dejarme sin respiración y que las lágrimas quemaban en mis ojos. Me obligué a tranquilizarme, pues de nada me servía ponerme histérica, gritar ni llorar. Si nos disparaban, dudaba que tuviese una mínima posibilidad de salir de allí.
La mujer alzó una copa de cristal y dio unos pequeños golpecitos en ella con un cuchillo. Todas nos callamos y mantuvimos la mirada al frente. Observé de reojo y con cautela que como mínimo había diez mujeres, contándome a mí, y tres niñas de no más de siete años.
—Señoras y señoritas. —Sonrió de manera cínica, y fue una de las pocas veces en las que las ganas de asesinar a alguien surgieron del fondo de mi estómago—. Por favor, les ruego mantengan la calma y me presten atención. —Nadie habló—. Mi nombre es Luz Marina Ramírez. A partir de ahora, madame Ramírez para ustedes.
Los sorbos de nariz, los lamentos y los hipidos debido a los llantos fue lo único que se escuchó, hasta que una chica muy joven preguntó con altanería:
—¿Por qué nos han secuestrado?
Aprecié el gesto amargo de la mujer cuando juntó los labios y luego los separó, provocando un pequeño sonido que no pasó desapercibido para nadie. Dio un paso con elegancia. Lo siguió otro y después otro, hasta que se colocó delante de la chica, que la miraba sin titubear. Un bofetón le cruzó la cara y le ocasionó una herida en el labio inferior que la hizo sangrar.
—Aquí las preguntas solo las hago yo. No quiero que a ninguna…, ¡a ninguna! —elevó la voz para que la escuchásemos bien—, se le ocurra abrir la boca, a no ser que yo le dé permiso.
Prensé los labios con fuerza, temiendo las terribles ganas que tenía de gritarle, de pedirle explicaciones, de por qué estaban haciendo aquello. Miré de soslayo a las niñas, que lloraban asustadas, aferradas a sus propias manitas como si fuesen su salvación, y pronto me percaté de que las cuatro se habían orinado encima. No era para menos. Yo estaba a punto, y no era tanto el miedo que sentía por mí, que también, sino por ellas, por pensar en qué podría ocurrirles.
—Ahora vamos a proceder a asearos. Esta noche tenemos una gala muy importante y deben estar bellas para los caballeros y las señoras que así lo deseen. —Contuve el aliento al darme cuenta del significado de esas palabras. De nuevo, mi vista se clavó en las niñas—. Si no obedecen ni se comportan…, bueno, podrán terminar como sus amigas.
Hizo un simple gesto con la mano y uno de los militares levantó de una de las esquinas del jardín un gran plástico negro. Enseguida tuvimos que taponarnos la nariz con las manos, provocando así que las cuerdas volviesen a rasgar nuestra piel. Las gotas de sangre de mis muñecas se mostraron bajo el grueso cordel que nos aprisionaba.
Un montículo de cadáveres apareció ante mis ojos. Pude apreciar que a algunos incluso les faltaban partes del cuerpo. Otros, directamente, parecían tan heridos que sería imposible reconocerlos, y los que sufrían mejor suerte estaban en estado de descomposición. Escuché rezos y plegarias para que Dios velase por sus almas, allá donde estuvieran. De nuevo, mis lágrimas se agolparon con violencia, pensando en el fatal destino que podría depararnos la vida. Durante mucho tiempo había meditado acerca de los trabajos que mi familia tenía. Era consciente de que ser los villanos de una historia no era agradable y de que cada uno elegía la vida que quería, como era el caso de mi hermano Jack. Ser un asesino a sueldo, por mucho que limpiaras las calles de basura, significaba que seguías siendo un asesino, a fin de cuentas.
Yo era la antítesis de mi familia; y a ratos me alegraba, y a ratos —como el momento que estaba viviendo— me entristecía. Pues si estabas del bando de los villanos, estas cosas no solían ocurrirte. Nadie iba a por ti y te prostituía por obligación, como pensaban hacer con nosotras. Mi nombre en la boca de aquel militar volvió a resonar con fuerza en mi cabeza. «¿Eres Adara Megalos?». Dudaba que mi padre muerto hubiese orquestado aquel secuestro.
Aparté mi vista nublada de aquel montículo de cadáveres cuando otro de los hombres roció la zona de gasolina y lanzó un mechero para que el montón ardiese como la pólvora. Ya nadie recordaría quiénes eran ni dónde las secuestraron, ni siquiera el porqué. Había tantísimos secuestros exprés en las zonas más pobres de América Latina que era imposible rescatarlos a todos, y si todo era con el fin de satisfacer a las mentes más sucias de los altos cargos y a la gente de poder, menos todavía.
Las palabras de Ramírez tronaron en mi cabeza:
—Una vez que acabe esta noche, serán deportadas a España con sus compradores, ya que casi todos sus clientes serán de allí. Será una noche inolvidable, lo sé.
Con una sonrisa maquiavélica, movió la cabeza en señal de afirmación y uno de los hombres nos instó a que nos desnudásemos. Al principio, la reacción de todas fue mirarnos entre nosotras; con miedo, con temor, con todos los sentimientos que abarcaban el pánico a sufrir. Sin embargo, yo sabía cómo iba aquello, y era plenamente consciente de que, si no obedecíamos, las balas correrían de punta a punta y llenaríamos el jardín de cuerpos sin vida. Fui la primera en elevar con cautela mis manos hasta mi pantalón.
—Muy bien. Así me gusta, que no tenga que repetirme.
Con una asquerosa sonrisa, me contempló. Contuve el dolor de mis muñecas, y cuando la ropa llegó a mis tobillos, intenté sacarme la prenda con los zapatos puestos. Las demás me imitaron al ver mi asentimiento de cabeza, incluidas las niñas, que no dejaban de llorar. Pude apreciar la cara de hastío de Ramírez al observarlas.
Me quedé desnuda de cintura para abajo, ante las miradas lascivas del pelotón de hombres que nos contemplaban con lujuria. Cerré los ojos un momento y, tras abrirlos, extendí mis manos, indicando que no podíamos deshacernos de las camisetas si no nos soltaban. Recé interiormente para que a nadie se le ocurriese un intento de fuga.
La mujer entrecerró los ojos y asintió complacida al ver mi gesto, sin abrir la boca. Movió los dedos en el aire y dos hombres llegaron hasta nosotras. Con sus enormes cuchillos, cortaron las cuerdas para que pudiéramos desvestirnos.
—Están prohibidas.
Las tajantes palabras de Luz Marina Ramírez hicieron eco en el inmenso jardín; un jardín que solo constaba de la puerta por donde habíamos entrado y de una pared blanquecina que pensé que sería la de una enorme mansión. Alrededor solo pude divisar los altos árboles de la selva y una gigantesca valla que doblaba los tres metros del muro. Nadie en su sano juicio intentaría salir de allí. Me fijé en que había varias cámaras repartidas por cada una de las esquinas y temblé por la persona que pudiese estar viéndonos.
El militar que se había atrevido a tocarle el pecho a una de las mujeres recibió un impacto de bala en la cabeza y cayó fulminado hacia la mujer, quien, llena de su sangre, no pudo reprimir el grito horrorizado que brotó de su garganta. No tuve tiempo de reacción cuando un chorro de agua helada cayó sobre mi cuerpo y me devastó. Perdí el equilibrio y caí de espaldas, dándome un buen golpe en la cabeza. Ese acto provocó que cerrase los ojos de manera momentánea mientras el agua seguía empapando mi cuerpo y los de las que estábamos en esa fila. De nuevo, temí por las niñas. Me arrastré como pude y adelanté a las dos mujeres que me separaban de ellas, en un intento por protegerlas de alguna manera, pero mi movimiento se vio interrumpido por uno de los hombres, que me propinó un buen golpe en las costillas. La respiración se me detuvo de manera instantánea, pero logré cogerle una de las manitas a la primera y sonreí.
—¡Levántate! —me gritó con vigor.
Al colocarme de pie, no pude evitar mirar hacia abajo y sentir ese miedo que te atraviesa las entrañas. El militar no dijo nada y se alejó, pues la manguera, parecida a la de los bomberos, volvía con fuerza a mi lado y a una distancia demasiado corta como para no ser dolorosa. Durante un rato pensé que nos ahogarían allí, pero minutos después un elenco de mujeres asomó a través de un lateral del jardín. Nos asearon, tal y como había especificado Luz Marina, y nos colocaron unas toallas que cubrían nuestros cuerpos como si se tratase de chubasqueros, con una única abertura de la cabeza. A continuación, nos introdujeron en una habitación juntas y nos ordenaron silencio, ya que en unos minutos llegarían aquellas mujeres de identidad desconocida para adecentarnos, o esa fue la palabra que Luz Marina pronunció en un discurso que dejaba mucho que desear si pretendía que fuese alentador para nosotras.
—Les espera una buena vida al lado del hombre que las compre…
Y hasta ahí escuché, o tal vez ahí preferí dejar de escuchar. ¿Cuántas eran las mujeres que viajaban de países extranjeros engañadas para después ser ultrajadas al antojo de su dueño? ¿Cuántas no eran secuestradas como nosotras y no tenían ni voz ni voto? Y lo peor, ¿cuánto tapaban los medios de comunicación que nunca se hacían eco de ese gran problema que vivía nuestra sociedad?
Dinero. Todo se resumía a dinero. Y grandes personajes del mundo español acudirían esa noche a la gala para manejarnos a su antojo y hacer con nosotras lo que les diera la gana. Debía pensar. Micaela me había enseñado a afrontar muchas situaciones, pero ninguna como aquella. ¿Cómo demonios sacaría a las niñas de allí?, ¿cómo las salvaría? Simplemente, no podía.
—Les hemos asignado un número a cada una en la mano. —Alcé mi dorso y vi el número trece. «Genial. El número de la suerte», pensé con ironía; una ironía que yo no tenía—. Tienen su ropa en el enorme perchero que hay allí. —Señaló la parte de la habitación que teníamos enfrente—. Vístanse y esperen aquí. En breve, todas irán a mostrarse en un espléndido escenario como si fuesen actrices.
Su tono me asqueó, más de lo que ya lo hacía de por sí. Se marchó, dejándonos solas en aquella enorme habitación. Me aproximé al perchero, seguida de las niñas, que ya no habían soltado mi mano desde que agarré a la primera.
—¿Cómo vamos a salir de aquí? —preguntó una desesperada, mirando hacia la puerta.
—No podemos —le contestó otra, sorbiéndose la nariz—. Estamos condenadas.
Miré a las pequeñas, que me contemplaban con pavor. Tragué saliva al ser consciente de que no tenía ninguna alternativa para esconderlas. Y aunque busqué en toda la habitación, supe que era inútil, pues los puntitos rojos de las esquinas de las paredes me indicaban la cantidad de vigilancia que poseía aquella casona. Cerré los ojos con fuerza y me reprendí por ser tan débil y por no tener una solución que nos salvase a todas.
—Deja de martirizarte. Esos tipos volverán, y si no las encuentran vestidas —me señaló a mí y a las niñas—, van a descuartizarlas para echarlas en el montón de cadáveres calcinados.
Reprendí con la mirada a la mujer que se había atrevido a hablarme de aquella manera cuando las pequeñas se apretujaron a mis piernas y reforzaron su llanto insistente.
—Son unas crías —musité, apretando los dientes.
La mujer colocó una máscara de indiferencia en su rostro y añadió tajante:
—Esta noche van a violarlas como a las demás. Da igual que sean unas niñas. Si no acatan las órdenes de esa pendeja, las matarán antes. Tú verás.
Pasó por mi lado con total desafecto y apreté a las niñas con fuerza en mis piernas. Les lancé una mirada de calma; una calma que yo no sentía ni de lejos.
—Que Dios rece por nuestras almas.
Mis ojos se posaron en la joven cantante, quien había musitado aquella frase mientras se persignaba mirando al techo. Suspiré y me coloqué delante de los números que las cuatro teníamos, pues el resto parecía querer buscar su propia supervivencia, olvidándose de que allí había tres niñas que no cumplían ni los siete años, más asustadas que nosotras o que las más jóvenes, que no llegaban a los dieciocho.
Las vestí e hice lo mismo, con un nudo en la garganta que no me dejaba respirar, esperando un final que se mostraba devastador para todas.
—¿Cuándo nos vamos a casa? —me preguntó una de ellas con una vocecilla que no salía apenas de su garganta.
Me quedé petrificada al escuchar aquella pregunta. Segundos después, las llevé a un rincón alejado de las demás y las coloqué a mi lado.
—No lo sé, mi niña. ¿Cómo os llamáis? —me atreví a preguntarles, con los ojos llenos de lágrimas que trataba de retener con todas mis fuerzas.
—Yo soy Carmen.
—Y yo María.
—Yo me llamo Juana —me respondió la última, la misma que me había preguntado.
Solté un suspiro demoledor mientras tiraba de los filos del vestido extracorto que me habían asignado. Era de color negro. Tan negro como lo estaba mi corazón. Tan oscuro como lo estaban las almas de aquellos desgraciados.
—No lo sé, Juana. Espero que pronto —le mentí. ¿Qué iba a decirle?
Un silencio se creó en torno a nosotras a la par que miraba de reojo a la mujer que había hablado con tanta rudeza delante de ellas, que no nos quitaba la vista de encima desde la distancia.
—Yo quiero volver con mi mamá… —sollozó María.
La acurruqué como pude entre mis brazos y le di un casto beso en una de las sienes, sin saber qué contestarle a eso. Tragué el nudo de emociones que se instaló en mi garganta justo en el instante en el que la puerta volvía a abrirse por una madame Ramírez, como ella había dicho que la llamásemos, impoluta y con un traje nuevo sobre su cuerpo.
—Bien, es la hora. Adelante.
Nos indicó con una mano que podíamos salir, escoltadas por los hombres que anteriormente habían estado presentes en nuestro humillante baño. Una por una, fuimos esposadas según avanzábamos hacia al enorme pasillo.
—Esperen. —Luz Marina me señaló, en vista de que llevaba a las niñas pegadas a mi espalda—. Pónganle a ella a las chiquitas con sus esposas. Seguro que son más apetecibles y dan más dinero ahí arriba.
No quise pensar en el significado de ese «ahí arriba», y mucho menos imaginarme lo que significaba aquello de «más apetecibles». La simple palabra me produjo un gesto de repulsa que mantuve en mi garganta.
Cumplieron sus órdenes y llevé a dos de ellas sujetas a mi esposa derecha y otra a la izquierda, mientras que mis manos se mantenían unidas a mi espalda. Fue una tarea ardua a medida que llegábamos a otra gigantesca estancia, donde la ostentosidad no dejó lugar a la imaginación. A lo lejos pude apreciar ese escenario que la mujer nos había anunciado al principio. A través de unos cristales que parecían opacos desde fuera, vi a la gran cantidad de personas que se arremolinaban en un inmenso jardín. Contemplé cómo los camareros, ataviados con unas pajaritas que apresaban sus cuellos, circulaban por el sitio con enormes bandejas repletas de champán. No solo había hombres, no. También había mujeres. Muchas. Elegantes, distraídas y contentas con la gran fiesta en la que estaban.
Temblé un poquito más cuando la puerta que daba al jardín se abrió y madame Ramírez subió al escenario con aires de grandeza y una amplia sonrisa que me desesperó. El nudo en mi garganta me oprimió con mucha más fuerza y las rodillas me fallaron. El cuerpo entero me cimbreó sin pedirme permiso, y toda la calma que había conseguido guardar durante las horas anteriores se esfumó como el humo de un cigarro cuando la portavoz comenzó a llamarnos a través de un micro.
La primera que subió lloró, provocando que la repugnancia por lo que iban a hacernos brincara en mi garganta, y el público se rio de ella. De manera sucesiva y para nada rápida, el alcance hacia la puerta era cada vez más corto. Pesaba más. Me ahogaba más. Les eché un breve vistazo a las niñas, quienes, tiritando de miedo, se sujetaban a mis piernas como si fuese su salvavidas; un salvavidas que quizá tenía más miedo que ellas. No quería ni imaginar la dantesca escena en las que las cuatro fuésemos sometidas a cualquier persona que pagase por nosotras.
Según dábamos más pasos, mi agonía crecía a escalas agigantadas y temí no conseguir contener las lágrimas en el límite. Estaba siendo una ardua tarea tratar de hacerlo y parecer la adulta que era, y no una chiquilla asustadiza como las tres que se enganchaban a mis extremidades.
El tiempo pasó y mis ganas de vomitar se acrecentaron cuando solo me quedaba una persona para que nos tocase a nosotras. El bullicio en el jardín me descompuso el cuerpo y pensé de manera fugaz en la cantidad de mujeres y niñas que podrían encontrarse en una situación similar o mucho peor; una situación por la que ningún ser humano debería pasar en la vida.
Alcé la barbilla con miedo cuando pronunciaron el número trece. A lo lejos, alguien captó mi atención.
3
Un recuerdo
Me senté en el filo de la cama con nerviosismo, el mismo que sentía cada vez que Micaela se alejaba lo suficiente de mí y me dejaba sola con el demonio que en esos momentos andaba dando vueltas por el salón de su casa. No sabía cuánto tardaría, pero deseaba con todas mis fuerzas que volviese pronto. De lo contrario, no sería capaz de conciliar el sueño en toda la noche. Cada vez que sus ojos se cruzaban conmigo, mi cuerpo temblaba de manera considerable, y no solo sentía algo que no era capaz de reconocer, sino que el pánico se apoderaba de mí a grandes escalas.
Pánico de verdad.
De auténtico miedo.
Oí el leve sonido del pomo de la puerta al intentar abrirse y me puse de pie como un vendaval, con el corazón latiendo en mi pecho a mil por hora mientras me decía mentalmente que ojalá fuese Micaela la que entrase por esa puerta.
Pero no.
Cómo me equivoqué…
Se abrió de par en par bajo la oscuridad de la noche, alumbrada únicamente por la diminuta lamparita que había en una de las mesitas del dormitorio. La imagen de Tiziano con la camisa medio abierta, dejando ver su esplendoroso pecho, junto con sus mangas remangadas en sus antebrazos, provocó que un escalofrío de verdadero terror me recorriese la espina dorsal. Contemplé su porte temerario. Llevaba el pelo recogido en una pequeña coleta sobre su cabeza, y una botella lucía presuntuosa en una de sus manos, destelleando como si quisiese llamar mi atención. Clavó sus castaños ojos hasta el fondo de mi alma. No despegó su mirada de mí, incluso cuando entró en la habitación con una tranquilidad aplastante. Cerró la puerta y cerró el pestillo con un simple gesto para que nadie pudiese entrar… ni salir.
En ese momento, comencé a temblar de verdad.
Cuando vi que avanzaba con pasos decididos en mi dirección, no conseguí controlar los espasmos que ya empezaban a recorrer mi delgado cuerpo. Retrocedí sin dejar de mirarlo, hasta que mi espalda se topó con la pared cercana a la gran cama.
—¿Qué…? ¿Qué… haces… aquí? —balbuceé con nerviosismo.
Le dio un trago a su botella con una chulería inhumana, para después lanzarla al suelo con un rápido movimiento, provocando que se rompiera en mil pedazos sobre la moqueta que lo cubría. Elevó las manos e hizo una mueca con los labios en señal de no saberlo.
—Hace unos días, mientras me cosías el vientre, no temblabas tanto —añadió con sarcasmo. Vi su mirada cargada de reproche y no supe qué contestarle—. ¿Qué ocurre, Adara? ¿Te doy miedo? —me preguntó, con una sonrisa diabólica en los labios.
Dio dos pasos más y casi ya estaba sobre mí. Pegué las manos a la pared en un intento de fundirme con ella o bien de desaparecer para que no pudiera hacerme daño. Colocó los brazos a ambos lados de mi cabeza. A muy pocos centímetros de mí, murmuró con ironía:
—Ahora no está tu ángel de la guarda para salvarte. ¿Qué vas a hacer?
Mis ojos estaban al borde del llanto, y la carcajada que salió de su garganta me heló la sangre. Sentí que uno de sus dedos subía por mi vestido hasta llegar a mi clavícula, donde delineó con brusquedad cada filo de mi piel. Tragué saliva y cerré los ojos con fuerza, sin saber cómo reaccionar o qué hacer.
Tenía tanto miedo…
—¿Por qué cierras los ojos?
Su rudo tono de voz ocasionó que los apretara con más fuerza; no los abrí en ningún momento. Entretanto, el olor a alcohol y a tabaco inundó mis fosas nasales, y creí que moriría allí mismo cuando noté su lengua pasearse por mi cuello con destreza. Apreté los dientes, presa del terror, mientras una lágrima se derramaba de mis ojos, empapando mi mejilla derecha.
—¿Estás llorando? —Volvió a reír, lo que ocasionó que el pánico fuera aún más grande del que ya sentía.
Deslizó las manos por mi cintura y llegó a mi cadera, la cual apretó contra su miembro para que sintiera su dureza contra mi vientre. Abrí los ojos, asustada, contemplando el suelo, ya que, aunque de por sí me sacaba dos cabezas, no era capaz de mirarlo.
—Déjame —le pedí en un susurro ahogado.
Escuché su risa de nuevo mientras contorneaba mi cuerpo, hasta que se detuvo sobre mi sexo. Junté mis piernas en un acto reflejo, pero él colocó una de sus rodillas entre ellas, separándolas.
—Tú eres la que ha estado provocándome todo este tiempo, bambina…
Su tono sensual hizo que sintiese cosas que no supe descifrar en ese momento, ya que nunca me habían sucedido, pero eso no quitaba que el miedo continuase sembrado en lo más hondo de mi ser. Metió una de sus manos por el bajo de la tela de mi vestido y subió hasta que tuvo mi ropa interior rozando su palma.
—Por favor… —musité, derramando más lágrimas de las que quería.
Ignoró mi ruego y tiró de la tela hasta rasgarla. Vi que metía su triunfo en uno de sus bolsillos. Con la mano que tenía libre, alzó mi mentón. Mis ojos se clavaron en él, quien, deseoso, me contemplaba con la mandíbula tensa y los labios apretados.
Mi labio inferior tembló mientras más gotas saladas recorrían mi rostro, perdiéndose en su mano o en mi cuello. Noté que uno de sus dedos pasaba por mi abertura, y me avergoncé cuando supe que mi sexo estaba húmedo sin saber por qué. Volví a escuchar esa diabólica risa que asustaba con solo oírla justo en el momento en el que agachaba su cabeza para mirar en dirección a sus dedos, que se paseaban libremente por el borde de mi sexo.
—Estás mojada… ¿De verdad quieres que me vaya? —Alzó una ceja con ironía.
Estaba histérica y no conseguía pronunciar una sola palabra.
Volvió a sonreír, esa vez fijando sus ojos gatunos en mí. Sacó los dedos de mi interior y se los metió en la boca para saborearlos. Después, repitió el proceso: los introdujo bajo mi vestido y luego en mí. Sin embargo, al sacarlos los llevó a mi boca, no a la suya, y me hizo degustar mi propio sabor. Se acercó a mi oído y, en un leve susurro ronco, murmuró:
—Me iré de aquí cuando te folle como te mereces.
Temblé.
Las sacudidas que ya tenía mi cuerpo no eran normales y no sabía de qué manera controlarlas. Lo único que provocaba ese tono bestial y rudo era que mi sexo creara más humedad si es que era posible, y yo, inocente de mí, seguía sin saber el motivo, ya que jamás en mis dieciocho años había estado con un hombre.
Sus manos tiraron de mi brazo con brusquedad para arrastrarme hasta el filo de la cama, desde donde me empujó, ocasionando que cayera sobre ella. Coloqué mis brazos a ambos lados de mi cuerpo mientras veía cómo se quitaba la camisa con urgencia. Se subió al colchón de rodillas y puso una de sus piernas en medio de las mías. La cama se tambaleó por su peso.
—Tiziano, por favor… —le supliqué sin convencimiento—, márchate.
Sujetó mi vestido por el filo con rapidez, y le dio un tirón tan fuerte hacia arriba que se quedó encajado en mi cuello y en mis brazos. Me cubrí mis pequeños pechos con las manos, con una vergüenza que ya notaba en mis mejillas, que ardían como un volcán. Las apartó y las sostuvo con fuerza a ambos lados de mi cabeza.
—No te tapes.
Negué e intenté moverme bajo el peso de su cuerpo, que ya me aplastaba, tratando de escapar de sus garras, pero me fue imposible. Noté sus dientes tirar con rudeza de uno de mis pezones, lo que ocasionó que se endureciera al instante mientras la humedad de mi sexo mojaba mi pierna. Sonrió contra mi pecho cuando una de sus manos se coló de nuevo en mí.
Sin dejar de torturar ambos pezones, presionó mi clítoris con fuerza, creando círculos en él. Un pequeño calambre me recorrió la espalda y, sin querer, un gemido ahogado salió de mi garganta, sorprendiéndome. Elevó los ojos hasta encontrar los míos llorosos y sonrió al ver el desconcierto que había en ellos.
—Eres tan inocente que no te das cuenta de que estás deseando que te toque.
Bajó la lengua por mi blanquecino vientre, y antes de que pudiera ni siquiera hacer algo, porque el miedo me impedía moverme del sitio, agarró mis piernas por detrás de mis rodillas y subió mi cadera a la altura de su rostro con un ágil movimiento. Creí que me desmayaría, dada la tensión que emanaba, y pensé que explotaría como una bomba, ya que mis mejillas ardían de manera considerable.
—Por favor… —volví a suplicarle.
Obvió de nuevo mi petición para que se alejase de mi dormitorio e introdujo su lengua directamente en mi sexo. Cerré los ojos con fuerza, pensando que si lo dejaba terminar, si le permitía que hiciese lo que quisiera conmigo, se marcharía y nunca más volvería a ponerme la mano encima. Estaba claro que sufriría mucho más de lo que intuía si me resistía. Sin embargo, para mi sorpresa, mi cuerpo estaba reaccionando de una manera que no comprendía.
Continuó con su ataque repentino hacia mi sexo durante largos segundos. Después colocó uno de sus dedos en mi botón y lo apretó con vigor. Volví a sorprenderme cuando mis piernas se aferraron a su cuello. Mi pecho se agitó con brusquedad al sentir otra corriente extraña que subía de nivel según avanzaba en sus acometidas. Lamió con destreza cada parte de mí mientras yo me moría de la vergüenza cada vez que su lengua se introducía. Poco a poco, yo misma escuché que algunos jadeos salían de mi garganta, y me odié por sentir aquello cuando en ningún momento fue mi intención.
No quería que continuara.
No quería que sucediese.
Clavó sus dedos con más brusquedad en mi trasero y comencé a tensarme sin motivo aparente. Pocos segundos después, un gran cosquilleo lleno de placer hizo eco por todo mi ser. Mi respiración se agitó y mis manos temblaron, igual que cada resquicio de mi piel. Cuando se separó, satisfecho con lo que había hecho, bajó mis piernas hasta el colchón. En ese momento, vi que su miembro ya estaba fuera de sus pantalones. Descendió una mano ante mi asustada mirada para tocarse con esmero, sin despegar la vista de mí. Desvié los ojos hacia un lado, con los labios apretados, pero no me dio tiempo a mantenerlos en aquel punto ni un segundo, ya que sus firmes dedos giraron mi barbilla para que pudiera volver a fijarme en la longitud de su erección.