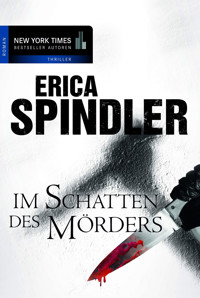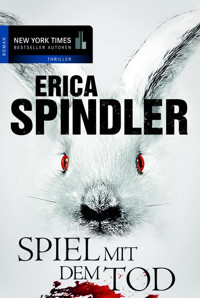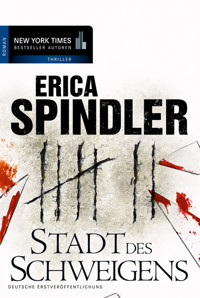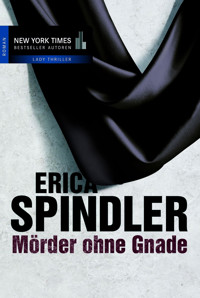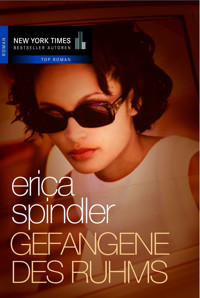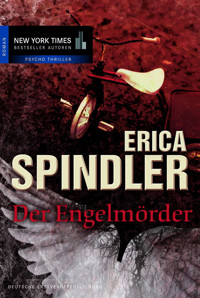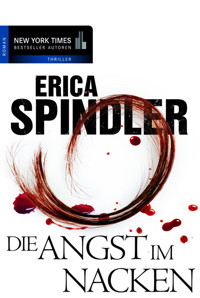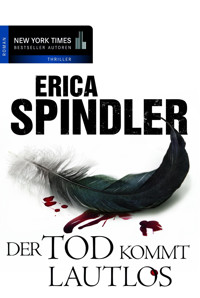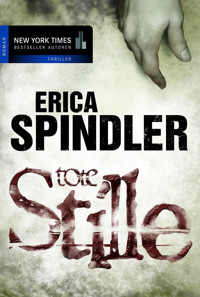5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Ensalzada por la crítica por su fina percepción del oscuro mundo del terror psicológico, Erica Spindler desarrolla historias capaces de mantener a los lectores al borde del asiento hasta el último momento. Cuando una amiga aparece brutalmente asesinada en su apartamento de Nueva Orleans, la ex detective de homicidios Stacy Killian tiene motivos para creer que su muerte está relacionada con Conejo Blanco, un juego de rol de culto, oscuro, violento y adictivo. Stacy, antiguo miembro del cuerpo de policía de Dallas, se ha visto expuesta en innumerables ocasiones al horror del crimen. Mudarse a Nueva Orleans fue un intento de llevar una vida normal. Pero el asesinato de su amiga vuelve a situarla en el papel del que huyó. Especialmente cuando conoce a Spencer Malone, el detective de homicidios encargado del caso. Convencida de que Malone, un policía novato y pagado de sí mismo, no está a la altura de su misión, Stacy se propone atrapar por su cuenta al asesino. Sus pesquisas la conducen al círculo íntimo del brillante creador de Conejo Blanco, Leo Noble, un hombre cuyo pasado oculta oscuros secretos y cuya vida está envuelta en el mismo aire enigmático e irreal que el juego de su invención. A medida que se acumulan los cadáveres y el juego avanza, Stacy y Spencer se ven forzados a trabajar codo con codo. Pronto se encuentran atrapados en el escalofriante y desquiciado universo de un juego en el que Leo Noble y cuantos lo rodean son sospechosos, crípticos mensajes anuncian quién será la próxima víctima y nadie, absolutamente nadie, se encuentra a salvo. Porque Conejo Blanco es mucho más que un juego. Es más que la vida y que la muerte. Y cualquiera puede sucumbir antes de que la partida acabe… y el asesino se lo lleve todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Erica Spindler. Todos los derechos reservados.
TODO PARA EL ASESINO, Nº 24 - diciembre 2011
Título original: Killer Takes All
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
™TOP NOVEL es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-363-0
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
NOTA DE LA AUTORA
Gracias a todos aquellos que me ayudaron a completar Todo para el asesino y me brindaron con generosidad y entusiasmo su tiempo y experiencia. Quisiera dar las gracias en especial a:
Michele Graus, propietaria de Gamer’s Conclave, por hacerme comprender el mundo de los juegos de rol. Su paciencia con esta principiante fue asombrosa. ¡Gracias!
Judy Midgley, CRS Coldwell Banker Realty, Carmel-by-the-Sea, California, por tomarse un día entero para enseñarme inmuebles desde Carmel-by-the-Sea a Monterey. Fue tan divertido como didáctico. ¡Gracias, Judy!
Warren Pete Poitras, sargento inspector del Departamento de Policía de Carmel-by-the-Sea por el tiempo, el paseo y los consejos. Todo ello fue de gran valor para mí.
Gracias también a Frank Minyard, doctor en medicina y forense de la parroquia de Orleans; a la coronel Mary Baldwin Kennedy, directora de comunicaciones de la Oficina del Sheriff (Sección de Investigación Criminal) de la parroquia de Orleans; al capitán Roy Shakelford, del Departamento de Policía de Nueva Orleans; a Jason Blitz, de Manchen Motors, y a John Lord, Jr., de Arms Merchant, LLC.
Gracias además a todos los que hacen de cada día un buen día: a mi agente, Evan Marshall; a mi editora, Dianne Moggy; a todo el equipo de Mira; a mis ayudantes, Rajean Schulze y Kari Williams. Y, en último lugar y sin embargo siempre el primero, a mi familia y mi Dios.
1
Lunes, 28 de febrero de 2005
1:30 a.m.
Nueva Orleans, Luisiana
Stacy Killian abrió los ojos, completamente despierta. El ruido que la había despertado sonó de nuevo.
Pop. Pop.
Disparos.
Se incorporó y en un solo movimiento lleno de fluidez pasó las piernas por encima del borde de la cama y echó mano de la Glock calibre 40 que guardaba en el cajón de la mesilla de noche. Diez años de trabajo policial habían condicionado su reacción inmediata, sin titubeos, a aquel sonido en particular.
Comprobó la cámara de la pistola, se acercó a la ventana y apartó levemente la cortina. La luna iluminaba el jardín desierto: algunos árboles raquíticos, un balancín destartalado, la caseta vacía de César, el cachorro de labrador de su vecina, Cassie.
Ningún sonido. Ningún movimiento.
Stacy salió del dormitorio sigilosamente, descalza, y entró en el despacho contiguo empuñando el arma. Tenía alquilada la mitad de un pabellón de medio siglo de antigüedad, de una sola planta, alargado y sin pasillos, un tipo de vivienda que se hizo popular en la región antes de que se inventara el aire acondicionado.
Se giró a derecha e izquierda, fijándose en cada detalle: los montones de libros de consulta para el trabajo que estaba escribiendo sobre el Mont Blanc de Séller; el ordenador portátil, abierto; la botella de vino tinto barato a medio beber. Las sombras. Su espesura, su quietud.
Como esperaba, cada cuarto parecía una repetición del anterior. El ruido que la había despertado no procedía del interior de su apartamento.
Llegó a la puerta de entrada, la abrió con cuidado y salió al porche delantero. La madera combada crujía bajo sus pies, el único sonido en la calle por lo demás desierta. Se estremeció cuando la noche húmeda y fría la envolvió.
El vecindario parecía sumido en el sueño. Apenas brillaban luces en ventanas y porches. Stacy recorrió la calle con la mirada. Se fijó en varios vehículos que no conocía, pero aquello no era extraño en una zona habitada en su mayor parte por estudiantes. Todos los coches parecían vacíos.
Permaneció a la sombra del porche, sondeando el silencio. De pronto, desde muy cerca, le llegó el estrépito de un cubo de basura al caer al suelo. Siguieron unas risas. Chicos, pensó.
Frunció el ceño. ¿Habría sido ese ruido (distorsionado por el sueño y un instinto del que ya no se fiaba) lo que la había despertado?
Un año antes ni siquiera habría contemplado la idea. Pero un año antes era policía, detective de homicidios en el Departamento de Policía de Dallas. Aún sufría los efectos de una traición que no sólo la había despojado de la confianza en sí misma, sino que la había impulsado a hacer algo para atajar la creciente insatisfacción que sentía respecto a su vida y su trabajo.
Asió la Glock con firmeza. Ya que se estaba quedando helada, bien podía llegar hasta el final. Se puso los zuecos de jardín que, llenos de barro, había dejado sobre una rejilla, junto a la puerta. Cruzó el porche y bajó las escaleras que daban al costado del jardín. Dio la vuelta hasta la parte de atrás y comprobó que nada parecía fuera de su sitio.
Le temblaban las manos. Intentó sofocar la ansiedad que luchaba por aflorar en ella. El miedo a haber perdido la cabeza, a haberse convertido en una chiflada.
Aquello había ocurrido antes. Dos veces. La primera, justo después de mudarse. Se había despertado creyendo oír disparos y había puesto en pie a todo el vecindario.
Y en aquellas ocasiones, al igual que ahora, no había descubierto nada, salvo una calle aletargada y silenciosa. La falsa alarma no la había congraciado con sus nuevos vecinos. A la mayoría le había molestado, como era natural.
Pero a Cassie, no. Cassie, por el contrario, la había invitado a tomar chocolate caliente en su casa.
Stacy dirigió la mirada hacia el lado del pabellón que ocupaba Cassie, hacia la luz que brillaba en una de las ventanas traseras.
Se quedó mirando la ventana iluminada y el recuerdo del ruido que la había despertado inundó su cabeza. Los disparos habían sonado tan alto que sólo podían proceder del apartamento de al lado.
¿Por qué no se había dado cuenta enseguida?
Aturdida por la angustia, corrió a las escaleras del porche de Cassie. Al llegar a ellas tropezó y se incorporó. Un puñado de razones tranquilizadoras desfilaron por su cabeza a toda velocidad: el ruido era un engendro de su subconsciente; el insomnio le hacía imaginar cosas; Cassie estaba profundamente dormida.
Llegó a la puerta y comenzó a aporrearla. Esperó y volvió a llamar.
–¡Cassie! –gritó–. Soy Stacy. ¡Abre!
Al ver que no respondía, agarró el pomo y lo giró. La puerta se abrió.
Stacy asió la Glock con las dos manos, abrió la puerta despacio sirviéndose del pie y entró. Un perfecto silencio le dio la bienvenida.
Llamó de nuevo a su amiga y advirtió la nota de esperanza que había en su voz. El temblor del miedo.
Mientras se decía que la mente le estaba jugando una mala pasada, vio que no era así.
Cassie yacía boca abajo en el suelo del cuarto de estar, medio dentro, medio fuera de la alfombra de estameña ovalada. Una gran mancha oscura rodeaba como un halo su cuerpo. Sangre, pensó Stacy. Un montón de sangre.
Comenzó a temblar. Tragó saliva con esfuerzo, intentó dominarse. Salirse de sí. Pensar como un sabueso.
Se acercó a su amiga. Se agachó junto a ella y sintió al mismo tiempo que se deslizaba en la piel de un policía, separándose de lo que había ocurrido, de a quién le había ocurrido.
Apretó la muñeca de Cassie para buscarle el pulso. Al comprobar que no tenía, recorrió el cuerpo con la mirada. Parecía que le habían disparado dos veces, una entre los omóplatos, la otra en la nuca. Lo que quedaba de su pelo corto, rizado y rubio se veía embadurnado de sangre. Iba completamente vestida: pantalones vaqueros, camiseta azul cielo, sandalias Birkenstock. Stacy reconoció la camiseta; era una de las favoritas de Cassie. Se sabía de memoria lo que ponía en la pechera: Sueña. Ama. Vive.
Las lágrimas la ahogaron de pronto. Intentó contenerlas. Llorar no ayudaría a su amiga. Pero conservar la calma quizá sirviera para atrapar a su asesino.
Un ruido le llegó desde la parte de atrás de la casa.
Beth.
O el asesino.
Agarró firmemente la Glock a pesar de que le temblaban las manos. Se levantó con el corazón acelerado y se adentró en el apartamento con el mayor sigilo posible.
Encontró a Beth en la puerta de la segunda habitación. A diferencia de Cassie, estaba tumbada de espaldas, con los ojos abiertos, inexpresivos. Llevaba un pijama rosa de algodón con un estampado de gatitos rosas y grises.
También le habían disparado. Dos veces. En el pecho.
Stacy comprobó rápidamente si tenía pulso procurando no alterar ninguna prueba. Al igual que en el caso de Cassie, no encontró signos vitales.
Se incorporó y se giró hacia el lugar de donde le había llegado aquel ruido.
Un gemido, pensó. Un arañar en la puerta del cuarto de baño. César.
Se acercó al cuarto de baño mientras llamaba suavemente al perro. El animal respondió con un ladrido agudo y Stacy abrió la puerta con cuidado. El labrador se abalanzó a sus pies, gimiendo agradecido.
Al levantar en brazos al cachorro tembloroso, Stacy vio que se había hecho sus necesidades en el suelo. ¿Cuánto tiempo llevaba encerrado?, se preguntó. ¿Lo había encerrado Cassie? ¿O el asesino? ¿Y por qué? Cassie encerraba al perro en su caseta de noche y cuando no estaba en casa.
Con el animal bajo el brazo, inspeccionó rápida pero minuciosamente el apartamento para asegurarse de que el asesino se había ido, a pesar de que sentía en las entrañas que así era.
Suponía que había salido en los escasos minutos que ella había tardado en recorrer el camino entre su dormitorio y el porche delantero. No había oído cerrarse la puerta de un coche, ni encenderse un motor, lo cual significaba que había escapado a pie… o quizá no significara nada en absoluto.
Tenía que llamar a emergencias, pero aborrecía la idea de dejar la investigación en manos de otros antes de averiguar cuanto pudiera examinando la escena del crimen. Miró su reloj. Si llamaba a emergencias para notificar el homicidio y había algún coche patrulla cerca, la policía se presentaría enseguida. Tres minutos o menos desde el momento en que se recibiera la llamada, calculó mientras regresaba al lugar de los hechos. Si no, quizá dispusiera de un cuarto de hora.
A juzgar por lo que tenía ante los ojos, estaba segura de que Cassie había muerto primero y Beth después. Era probable que Beth hubiera oído los dos primeros disparos y se hubiera levantado a ver qué ocurría. No habría reconocido inmediatamente aquel ruido como la descarga de un arma. Y, aunque hubiera sospechado que podían ser disparos, se habría persuadido de lo contrario.
Eso explicaba que el teléfono estuviera intacto en la mesilla de noche, junto a la cama. Stacy se acercó a él y levantó el auricular usando el borde de la camisa de su pijama. El tono de marcado sonó, tranquilizador, junto a su oído.
Barajó las posibilidades. La casa no parecía haber sido objeto de un robo. La puerta no había sido forzada, estaba cerrada sin llave. Cassie había invitado a entrar al asesino. Él (o ella) era un amigo o un conocido. Alguien a quien Cassie estaba esperando. O alguien a quien conocía. ¿Le habría pedido el asesino que encerrara al perro?
Dejó para más tarde aquellos interrogantes y llamó a la policía.
–Doble homicidio –le dijo a la operadora con voz temblorosa–. En el 1174 de City Park Avenue.
Luego, apretando a César contra su pecho, se sentó en el suelo y lloró.
2
Lunes, 28 de febrero de 2005
1:50 a.m.
El detective Spencer Malone detuvo su impecable Chevrolet Camaro rojo cereza de 1977 delante de la casa del barrio de City Park. Su hermano mayor, John, había comprado el coche a estrenar, y el Camaro había sido su ojito derecho, su orgullo y su alegría hasta que se casó y empezó a tener niños a los que llevar y traer a la guardería o a las fiestas de cumpleaños.
Ahora el Camaro era el orgullo y la alegría de Spencer. Spencer echó el freno y miró la casa a través del parabrisas. Los primeros agentes en llegar habían acordonado la zona; la cinta policial amarilla cruzaba el porche delantero, algo destartalado. Tras ella montaba guardia un agente que iba anotando el nombre de quienes hacían acto de presencia y la hora de su llegada.
Spencer entornó los ojos al ver que era un novato que apenas llevaba tres años en el cuerpo, uno de sus más firmes detractores.
«Connelly. El muy capullo».
Respiró hondo, intentando controlar su mal humor, aquel pronto que en tantas broncas le había metido. El mal carácter que le había impedido ascender, que había contribuido a que todo el mundo hubiera aceptado con tanta facilidad las acusaciones que habían estado a punto de poner fin a su carrera.
Cabreado y vehemente. Una fea combinación.
Spencer ahuyentó aquellos pensamientos. Aquel caso era suyo. Él estaba al mando. No iba a cagarla.
Abrió la puerta del coche y salió al mismo tiempo que el coche del detective Tony Sciame se detenía ante la casa. En el cuerpo de policía de Nueva Orleans, los detectives no tenían compañeros fijos; se turnaban. Cuando surgía un caso, el siguiente en la lista se hacía cargo de él. El detective en cuestión elegía a otro para que lo ayudara, y esa elección dependía de factores tales como la disponibilidad, la experiencia y las relaciones de amistad.
La mayoría tendía a buscar a alguien con quien congeniara. Una especie de compañerismo simbiótico. Tony y él trabajaban bien juntos por diversas razones. Cada uno llenaba las lagunas del otro, por así decirlo.
Spencer tenía muchas más lagunas que llenar que Tony.
Tony era un carroza, un veterano que llevaba treinta años en el cuerpo, veinticinco de ellos en Homicidios. Felizmente casado desde hacía treinta y dos años, durante los cuales había engordado a razón de medio kilo por año, tenía cuatro hijos (uno ya mayor, que se había independizado, otro que vivía en casa y dos que estudiaban en la Universidad Estatal de Luisiana en Baton Rouge), además de una hipoteca y un perro roñoso llamado Frodo.
Aunque hacía poco que eran compañeros, ya se les comparaba con Laurel y Hardy, el Gordo y el Flaco. Spencer hubiera preferido que los compararan con Gibson y Glover (reservándose para sí mismo el personaje guapo y rebelde que interpretaba Mel Gibson), pero sus colegas no parecían muy por la labor.
–Eh, tú, Niño Bonito.
–Gordinflón.
A Spencer le gustaba meterse con Tony por su barriga; su compañero le devolvía el favor dirigiéndose a él como Niño Bonito, Junior o Mandamás. Daba igual que Spencer, a sus treinta y un años y con nueve de servicio a sus espaldas, no fuera ni un novato ni un crío. Era nuevo tanto en el rango de detective como en la división de Homicidios, lo cual, en el mundillo del Departamento de Policía de Nueva Orleans, bastaba para convertirlo en blanco de continuas bromas.
Tony se echó a reír y se dio una palmada en la tripa.
–Estás celoso.
–Lo que tú digas –Spencer señaló la furgoneta del equipo de criminalística–. Los técnicos se nos han adelantado.
–Valientes gilipollas. Son unos trepas.
Echaron a andar el uno al lado del otro. Tony miró el cielo sin estrellas.
–Me estoy haciendo viejo para esta mierda. Cuando me avisaron Betty y yo le estábamos echando la bronca a nuestra hija pequeña por saltarse el toque de queda.
–Pobre Carly.
–Y un cuerno. Esa chica es un peligro. Cuatro hijos, y justo la pequeña es un demonio. ¿Ves esto? –señaló la coronilla, casi calva, de su cabeza–. Todos han contribuido, pero Carly… Tú espera y verás.
Spencer se echó a reír.
–Tengo seis hermanos. Sé cómo son los niños. Por eso no pienso tenerlos.
–Lo que tú digas. Por cierto, ¿cómo se llamaba?
–¿Quién?
–Tu cita de esta noche.
La verdad era que había salido con sus hermanos Percy y Patrick. Habían tomado un par de cervezas y una hamburguesa en la Taberna de Shannon. Lo más cerca que había estado de marcarse un tanto había sido colar la octava bola en la tronera del rincón para derrotar a Patrick, el as del billar de la familia.
Pero Tony no quería que le contara eso. Los hermanos Malone eran una leyenda en la policía de Nueva Orleans. Guapos, pendencieros y juerguistas, con fama de mujeriegos.
–Yo no voy contando esas cosas por ahí, socio.
Llegaron junto a Connelly. Spencer lo miró a los ojos y el recuerdo lo asaltó de nuevo. Estaba trabajando en la Unidad de Investigación del Distrito 5, a cargo del dinero destinado a los soplones. Quinientos pavos, una miseria en los tiempos que corrían, pero suficiente para que lo arrastraran por el fango cuando el dinero desapareció. Suspendido de empleo y sueldo, acusado y enjuiciado.
Los cargos fueron sobreseídos, su nombre quedó limpio. Al final resultó que el teniente Moran, su inmediato superior, el que había puesto la caja a su cuidado, le había tendido una trampa. Porque «confiaba en él». Porque creía que «estaba a la altura de esa responsabilidad», a pesar de que sólo llevaba seis meses en la Unidad.
Lo más probable era que Moran lo creyera un primo.
Si no hubiera sido porque su familia se había negado a aceptar su culpabilidad, el muy cabrón se habría salido con la suya. Si Spencer hubiera sido declarado culpable, no sólo lo habrían expulsado del cuerpo: habría ido a la cárcel.
Al final, había malgastado un año y medio de su vida.
Cuando pensaba en ello todavía se ponía enfermo. Le enfurecía recordar cuántos compañeros se habían vuelto en su contra, incluida aquella sabandija de Connelly. Hasta entonces, había considerado el cuerpo de policía de Nueva Orleans como una especie de extensa familia cuyos agentes eran sus hermanos y hermanas.
Y, hasta ese momento, la vida había sido para él una gran fiesta. Laissez les bon temps rouler, al estilo de Nueva Orleans.
Todo eso había cambiado por culpa del teniente Moran. Aquel tipo había convertido su vida en un infierno. Había destruido sus ilusiones acerca del cuerpo y de lo que significaba ser policía.
Las juergas ya no eran tan divertidas. Ahora veía las consecuencias de sus actos.
Para impedir que se querellara, el Departamento le había pagado los atrasos y lo había ascendido a la DAI.
La División de Apoyo a la Investigación. Su trabajo soñado.
A fines de los años noventa el Departamento se había descentralizado sacando de su sede algunas unidades de investigación, como las de Homicidios y Crimen Organizado, y dividiéndolas entre las ocho comisarías de distrito de la ciudad. Los habían empaquetado a todos, con prisas y de cualquier manera, en una Unidad de Investigación Criminal que desempeñaba distintas funciones. Los detectives de UIC no se especializaban; se ocupaban de todo tipo de casos, desde robos a delitos relacionados con las mafias, pasando por los homicidios sin premeditación.
Sin embargo, para los mejores detectives de homicidios (aquéllos que contaban con más experiencia y formación, la flor y nata del cuerpo), se había creado la DAI. Enclavada en la sede central de la policía, sus detectives se ocupaban de homicidios enfriados (los que, después de un año, seguían sin resolverse) y de todo tipo de asuntos jugosos: crímenes sexuales, asesinatos en serie, secuestros de niños…
Algunos decían que la descentralización había sido un gran éxito. Otros la consideraban un embarazoso fracaso. Sobre todo, en lo que se refería a los casos de homicidio. Al final sólo una cosa había quedado clara: le ahorraba dinero al departamento.
Spencer había aceptado el manifiesto soborno del departamento porque era poli. Más que de su profesión, se trataba de su identidad. Nunca se había considerado otra cosa. ¿Cómo iba a hacerlo? Llevaba el trabajo policial en la sangre. Su padre, su tío y su tía eran policías. Y también varios primos y todos sus hermanos, menos dos. Su hermano Quentin había abandonado el cuerpo después de dieciséis años de servicio para estudiar Derecho. Pero, aun así, no se había alejado demasiado del «negocio» familiar. Como letrado de la fiscalía de distrito de la parroquia de Orleans, contribuía a sentenciar a los tipos a los que los otros Malone se encargaban de atrapar.
–Hola, Connelly –dijo Spencer secamente–. Aquí estoy, de vuelta del mundo de los muertos. ¿Sorprendido?
El agente miró hacia otro lado.
–No sé a qué se refiere, detective.
–Y un cuerno –se inclinó hacia él–. ¿Te causa algún problema trabajar conmigo?
El agente dio un paso atrás.
–No, señor, ningún problema.
–Me alegro. Porque he venido para quedarme.
–Sí, señor.
–¿Qué tenemos?
–Doble homicidio –al novato le tembló ligeramente la voz–. Dos mujeres. Estudiaban en la universidad –miró sus notas–. Cassie Finch y Beth Wagner. Avisó esa vecina de ahí. Se llama Stacy Killian.
Spencer miró hacia donde le indicaba. Una joven que sostenía en brazos un perrito dormido permanecía de pie en el porche. Era alta, rubia y, por lo que podía ver desde allí, bastante atractiva. Parecía llevar un pijama debajo de la chaqueta vaquera.
–¿Qué ha contado?
–Creyó oír disparos y fue a investigar.
–A eso lo llamo yo una maniobra inteligente –Spencer sacudió la cabeza con fastidio–. ¡Civiles!
Echaron a andar hacia el porche. Tony lo miró de reojo.
–Bien hecho, Niño Bonito, le has puesto en su sitio. Menudo capullo.
Tony nunca había sucumbido al vapuleo de Malone, que se había convertido en el pasatiempo favorito de muchos en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Había permanecido a su lado y al de todo el clan Malone a la hora de defender su inocencia. Y eso no siempre había sido fácil. Spencer lo sabía. Sobre todo, cuando empezaron a acumularse las pruebas en su contra.
Había algunos que todavía no se habían convencido de su inocencia… o de la culpabilidad del teniente Moran, ni siquiera a pesar de su readmisión en el cuerpo y de la confesión y suicidio de Moran. Creían que la familia Malone lo había «preparado» todo de algún modo, usando su considerable influencia en el Departamento para que el asunto cayera en el olvido.
Aquello sacaba a Spencer de sus casillas. Detestaba haber contribuido, aunque fuera involuntariamente, a empañar la reputación de su familia, y odiaba las miradas recelosas y los chismorreos de sus compañeros.
–Ya se les pasará –murmuró Tony como si le hubiera leído el pensamiento–. Los polis no tenemos tan buena memoria. Es por el envenenamiento por plomo, en mi modesta opinión.
Spencer le sonrió mientras subían los escalones.
–¿Tú crees? Yo me inclino más bien hacia una exposición prolongada al tinte azul.
Cruzaron el porche. Spencer era consciente de la mirada de la vecina clavada en él. No la miró. Más tarde habría tiempo para su angustia, y para hacer preguntas. De momento, tenían otras cosas entre manos.
Entraron en la casa. Los técnicos estaban trabajando. Spencer experimentó un leve arrebato de euforia al recorrer con la mirada el lugar de los hechos.
Deseaba trabajar en Homicidios desde que tenía uso de razón. De niño, escuchaba embobado las discusiones de su padre y su tío Sammy sobre los casos en que trabajaban. Luego había mirado con maravillado asombro a sus hermanos John y Quentin. Cuando el Departamento se había descentralizado, quiso integrarse en la DAI.
La DAI era la leche. Lo mejor de lo mejor.
Él era demasiado chapucero para conseguir un puesto en aquella unidad. Y sin embargo allí estaba, en pago por su cooperación y su buena voluntad.
No era tan orgulloso como para haberse negado a aquel soborno.
Fijó la atención en la escena que tenía ante sí. Era el típico apartamento de estudiantes. El suelo estaba cubierto de muebles baratos de tercera y cuarta mano, de ceniceros a rebosar y de botes de Coca-cola light. Un piso de chicas, pensó. Si allí viviera un chico, las latas serían de cerveza Miller. O quizá de Abita, la cerveza característica del sur de Luisiana.
La primera víctima yacía boca abajo en el suelo. Le habían volado parcialmente la parte de atrás de la cabeza. El forense ya le había cubierto las manos con bolsas.
Spencer dirigió la mirada hacia un joven detective al que conocía del Distrito 6. No recordaba su nombre.
Tony, sí.
–Eh, Bernie. ¿Eres tú el que nos ha llamado?
–Sí, lo siento. No es un homicidio involuntario, así que he pensado que cuanto antes os hagáis cargo, mejor.
El joven parecía nervioso. Era nuevo en la Unidad de Investigación Criminal. Seguramente sólo se había encargado de tiroteos entre bandas callejeras.
–Mi compañero, Spencer Malone.
Algo brilló en los ojos del joven. Spencer supuso que había oído hablar de él.
–Bernie St. Claude.
Se estrecharon la mano. Ray Hollister, el forense de la parroquia de Orleans, levantó la vista.
–Veo que está aquí la banda al completo.
–Los jinetes de medianoche –dijo Tony–. Qué suerte la nuestra. ¿Ya has trabajado con Malone, Ray?
–Con éste, no –el oficial inclinó la cabeza en su dirección–. Bienvenido al club de los homicidios a medianoche.
–Me alegra estar aquí.
Un par de técnicos bufaron al oírle. Tony le lanzó una sonrisa.
–Lo peor de todo es que lo dice en serio. No te entusiasmes tanto, Niño Bonito, o darás que hablar.
–Bésame el culo, Tony –dijo Spencer con buen humor, y fijó de nuevo su atención en el forense–. ¿Qué ha descubierto hasta ahora?
–De momento parece todo bastante claro. Dos disparos. Si el primero no la mató, la mató el segundo.
–Pero ¿por qué le dispararon? –se preguntó Spencer en voz alta.
–Ése es su trabajo, muchacho, no el mío.
–¿La han violado? –preguntó Tony.
–Creo que no, pero la autopsia nos lo dirá.
Tony asintió con la cabeza.
–Vamos a echarle un vistazo a la otra víctima.
–Que se diviertan.
Spencer no se movió; se quedó mirando la salpicadura de sangre en forma de abanico que había en la pared, junto a la víctima. Volviéndose hacia su compañero, dijo:
–El asesino estaba sentado.
–¿Cómo lo sabes?
–Fíjate –rodeó el cuerpo y se acercó a la pared–. Las manchas de sangre van hacia arriba.
–Que me aspen.
Hollister se quedó pensando.
–Las heridas corroboran esa teoría.
Spencer miró a su alrededor, excitado. Su mirada se posó en una mesa y una silla.
–Estaba ahí –dijo, acercándose a la silla. Se agachó a su lado para no alterar las pruebas. Visualizó la secuencia de los hechos: el asesino sentado, la víctima que se vuelve hacia él. Y luego bang, bang.
¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué quería matarla él?
Dirigió la mirada hacia la mesa polvorienta. Había en ella una silueta sutil, del tamaño y forma de un ordenador portátil.
–Echa un vistazo a esto, Tony. Creo que aquí había un ordenador.
La colocación de la mesa apoyaba su hipótesis: en la pared contigua había un enchufe y un cajetín telefónico.
Tony asintió con la cabeza.
–Podría ser. Pero también podría ser un libro, o un cuaderno, o un periódico.
–Tal vez. Fuera lo que fuese, ya no está. Y parece que ha desaparecido hace poco –se puso unos guantes de látex y pasó un dedo por la marca rectangular. Al ver que no había polvo, le hizo una seña al fotógrafo y le pidió que hiciera unas fotos de la parte de arriba de la mesa y de la silla.
–Vamos a asegurarnos de que empolven bien esa zona. Spencer, que sabía que se refería a empolvar las superficies en busca de huellas dactilares, asintió con la cabeza.
–Vale.
Tony y él siguieron adelante. Encontraron a la segunda víctima. También le habían disparado. El escenario, sin embargo, era totalmente distinto. La chica tenía dos disparos en el pecho y yacía de espaldas, en medio de la puerta de la habitación. La parte de delante del pijama estaba ensangrentada y un círculo rojo rodeaba su cuerpo.
Spencer se acercó a ella, le buscó el pulso y miró a Tony.
–Estaba en la cama, oyó los disparos y se levantó a ver qué pasaba.
Tony parpadeó y, apartando la vista de la víctima, miró a Spencer con una expresión extraña.
–Carly tiene un pijama igual. Se lo pone todo el tiempo.
Una coincidencia insignificante, pero que recordaba demasiado a casa.
–Atraparemos a ese cabrón.
Tony asintió con la cabeza y acabó de examinar el cuerpo.
–El robo no era el móvil –dijo Tony–. Tampoco quería violarlas. No hay signos de violencia.
Spencer frunció el ceño.
–Entonces, ¿por qué las mató?
–Tal vez la señorita Killian pueda ayudarnos.
–¿Tú o yo?
–A ti se te dan mejor las mujeres –Tony sonrió–. Adelante.
3
Lunes, 28 de febrero de 2005
2:20 a.m.
Stacy se estremeció y volvió a colocar a César contra su pecho. El cachorro, apenas destetado, protestó con un gemido. Debería haberlo dejado en su cesta, pensó Stacy. Le dolían los brazos; y en cualquier momento el perrillo se despertaría y querría jugar.
Pero se había resistido a separarse de él. Aún no se sentía con fuerzas.
Frotó la mejilla contra su cabeza suave como la seda. En el tiempo transcurrido entre su llamada y la llegada de los primeros policías, había vuelto a su apartamento, guardado su Glock y recogido una chaqueta. Tenía permiso de armas, pero sabía por experiencia que un civil armado en la escena de un crimen era, en el peor de los casos, sospechoso y, en el mejor, una distracción.
Nunca antes se había hallado a aquel lado de los acontecimientos (la espectadora impotente, amiga de una de las fallecidas), aunque el año anterior había estado aterradoramente cerca. Su hermana Jane había escapado por poco de las garras de un asesino. En aquellos momentos, cuando había creído perderla, Stacy había decidido que estaba harta. De la insignia. De lo que la acompañaba. De la sangre. De la crueldad y la muerte.
De pronto se le había hecho patente que ansiaba una vida normal, una relación sana. Con el tiempo, una familia propia. Y eso no sucedería mientras siguiera en aquella profesión. El trabajo policial la había marcado de un modo que hacía imposible lo «normal» y lo «sano». Como si llevara una M invisible. Una M de mierda. Lo peor que la vida podía ofrecer. La más espantosa degradación humana.
Se había dado cuenta de que nadie podía cambiarle la vida, salvo ella.
Y allí estaba otra vez. La muerte la había seguido.
Sólo que esta vez había encontrado a Cassie. Y a Beth.
Un súbito arrebato de ira se apoderó de ella. ¿Dónde demonios estaban los detectives? ¿Por qué tardaban tanto? A aquel paso, el asesino estaría en Misisipi antes de que aquellos dos acabaran de examinar la escena del crimen.
–¿Stacy Killian?
Ella se volvió. El más joven de los dos detectives se hallaba tras ella. Le enseñó su insignia.
–Soy el detective Malone. Tengo entendido que fue usted quien nos llamó.
–Sí.
–¿Se encuentra bien? ¿Necesita sentarse?
–No, estoy bien.
Él señaló a César.
–Bonito cachorro. ¿Es un labrador?
Ella asintió con la cabeza.
–Pero no es… era… de Cassie –detestaba el modo en que se adensaba su voz y luchó por controlarla–. Mire, ¿podríamos empezar de una vez?
Él levantó las cejas ligeramente, como si lo sorprendiera su brusca respuesta. Seguramente le parecía fría e indiferente. No podía saber lo lejos que estaba de la verdad: aquello la afectaba tanto que apenas podía respirar.
Malone sacó su cuaderno de notas, una libreta de espiral de tamaño bolsillo, idéntica a las que antes usaba ella.
–¿Por qué no me cuenta exactamente qué ha pasado?
–Estaba durmiendo. Me pareció oír disparos y fui a ver cómo estaban mis amigas.
Algo cruzó el semblante del detective y se esfumó.
–¿Vive aquí? –indicó su apartamento.
–Sí.
–¿Sola?
–No sé si eso importa, pero sí, vivo sola.
–¿Desde hace cuánto tiempo?
–Me mudé la primera semana de enero.
–¿Y antes dónde vivía?
–En Dallas. Me mudé a Nueva Orleans para estudiar en la universidad.
–¿Conocía bien a las víctimas?
Las víctimas. Stacy hizo una mueca al oír aquella expresión.
–Cassie y yo éramos amigas. Beth llegó hará cosa de una semana. La antigua compañera de piso de Cassie dejó los estudios y volvió a casa.
–¿Diría que eran buenas amigas? Sólo se conocían desde hace… ¿cuánto? ¿Un par de meses?
–Supongo que no deberíamos serlo. Pero sencillamente… conectamos.
Él no parecía muy convencido.
–¿Dice que se despertó al oír disparos y que fue a ver a sus amigas? ¿Por qué estaba tan segura? ¿No podían haber sido petardos? ¿O el tubo de escape de un coche?
–Sabía que eran disparos, detective –apartó la mirada y luego volvió a clavarla en él–. Fui policía diez años. En Dallas.
Él levantó un poco las cejas otra vez; obviamente, aquel dato alteraba sustancialmente la opinión que se había formado de ella.
–¿Qué pasó luego?
Stacy le explicó que salió al porche, rodeó la casa y vio la luz de Cassie encendida.
–Entonces me di cuenta de que el ruido… procedía de la casa de al lado.
El otro detective apareció en la puerta. Malone siguió la mirada de Stacy y se giró. Ella aprovechó la oportunidad para observarlos a ambos. El policía veterano emparejado con el novato engreído, un dúo inmortalizado en multitud de películas de Hollywood.
Stacy sabía por experiencia que la pareja de ficción resultaba mucho más efectiva que su modelo en la vida real. Con excesiva frecuencia, el más mayor estaba quemado o era un vago, y el más joven un fanfarrón.
El otro se acercó a ellos.
–Detective Sciame –dijo.
Al oír su voz, César abrió los ojos y movió la cola. Stacy lo dejó en el suelo y le tendió la mano al detective.
–Stacy Killian.
–La señorita Killian fue policía.
El inspector Sciame volvió a mirarla. Sus ojos castaños tenían una expresión cálida y amistosa. Y también inteligente. Tal vez fuera un vago, pensó ella, pero era listo.
–¿Ah, sí? –dijo él mientras le estrechaba la mano.
–Detective de primer grado. Homicidios, Departamento de Policía de Dallas. Llámenme Stacy.
–Yo soy Tony. ¿Qué haces en nuestra hermosa ciudad?
–Estudio en la universidad. Literatura inglesa.
Él asintió con la cabeza.
–Te hartaste del trabajo, ¿eh? Yo también he pensado en dejarlo unas cuantas veces. Pero ahora que estoy a punto de jubilarme no tiene sentido cambiar de aires.
–¿Por qué decidiste ponerte a estudiar? –preguntó Malone.
–¿Y por qué no?
Él frunció el ceño.
–La literatura inglesa está muy lejos de la investigación policial.
–Exacto.
Tony señaló la mitad de la casa en la que vivía Stacy.
–¿Echaste un vistazo a la escena del crimen?
–Sí.
–¿Qué opinas?
–A Cassie la mataron primero. A Beth, cuando se levantó a ver qué pasaba. El robo no es el móvil. Ni la violación, aunque eso tendrá que decidirlo el patólogo. Creo que el asesino era un amigo o un conocido de Cassie. Ella lo dejó entrar y encerró a César.
–Tú eras amiga suya –dijo Malone.
–Cierto. Pero yo no la he matado.
–Eso dices tú. La primera persona en llegar a la escena…
–Es siempre sospechosa. El procedimiento estándar, ya lo sé.
Tony asintió con la cabeza.
–¿Tienes armas, Stacy?
A ella no le sorprendió la pregunta. En realidad, la agradecía. Le hacía concebir esperanzas de que el crimen se resolviera.
–Una Glock calibre 40.
–La misma que llevamos nosotros. ¿Tienes permiso?
–Claro. ¿Queréis ver las dos cosas?
Él dijo que sí y ella tomó de nuevo al cachorro en brazos y entró. Los detectives la siguieron. Stacy no protestó. El procedimiento policial estándar, otra vez. Dado que era la primera persona que había llegado al lugar de los hechos, era sospechosa, aunque fuera sólo momentáneamente. Ningún detective que se mereciera su salario permitía que un posible sospechoso entrara en su casa en busca de un arma. O de cualquier otra cosa, para el caso. Nueve de cada diez veces, dicho sospechoso desaparecía por la puerta de atrás. O volvía a salir con la pistola en alto.
Tras dejar a César en su dormitorio, sacó la pistola y el permiso.
Los detectives examinaron ambas cosas. Saltaba a la vista que la Glock no se había disparado recientemente y Tony se la devolvió.
–¿Cassie tenía novio?
–No.
–¿Algún enemigo?
–No, que yo sepa.
–¿Solía salir por ahí de marcha?
Ella sacudió la cabeza.
–Iba a la facultad y le gustaban los juegos de rol. Nada más.
Malone frunció el ceño.
–¿Los juegos de rol?
–Sí. Sus favoritos eran Dragones y Mazmorras y Vampiro: la Mascarada, aunque también jugaba a otros.
–Perdón por mi ignorancia –dijo Tony–, ¿son juegos de mesa? ¿Videojuegos?
–Ninguna de las dos cosas. Cada juego tiene unos personajes y un escenario fijos que decide el maestro de juego. Los participantes interpretan el papel de sus personajes.
Tony se rascó la cabeza.
–¿Es un juego de acción?
–No, qué va –ella sonrió–. Yo no juego, pero, por lo que me contó Cassie, se juega con la imaginación. El jugador es como un actor interpretando un papel, sigue un guión que se va desarrollando sin vestuario, ni efectos especiales, ni decorados. Las partidas pueden jugarse en persona o por correo electrónico.
–¿Tú no juegas? –preguntó Malone.
Stacy se quedó callada un momento.
–Cassie me invitó a unirme a su grupo, pero lo que me contó sobre el juego no me pareció atractivo. Peligros a cada paso, sobrevivir confiando sólo en tu propio ingenio… No me apetecía jugar a eso. Ya lo he vivido. Cada día que pasé en el cuerpo.
–¿Conoces a alguno de sus compañeros de juego?
–En realidad, no.
Malone levantó una ceja.
–En realidad, no. ¿Qué significa eso?
–Me presentó a varios. A veces los veo por la universidad. Suelen jugar en el Café Noir.
–¿El Café Noir? –preguntó Tony.
–Una cafetería en Esplanade. Cassie pasaba mucho tiempo allí. Y yo también. Estudiando.
–¿Cuándo viste por última vez a la señorita Finch?
–El viernes por la tarde… en la facul…
Se le erizó el vello de la nuca. El recuerdo de su último encuentro la asaltó súbitamente. Cassie estaba muy contenta, había conocido a alguien que jugaba a un juego llamado Conejo Blanco. Esa persona había prometido ponerla en contacto con lo que ella llamaba el «Conejo Blanco Supremo». Iba a organizarle un encuentro a solas con él.
–¿Killian? ¿Has recordado algo?
Ella se lo contó, pero no parecieron impresionados.
–¿El Conejo Blanco Supremo? –preguntó Tony–. ¿Qué rayos es eso?
–Como os decía, yo no juego. Pero tengo entendido que en los juegos de rol hay algo llamado el maestro de juego. En Dragones y Mazmorras, es el Maestro de la Mazmorra, que básicamente controla el juego.
–Y, en ese otro juego, a esa persona se la llama el Conejo Blanco Supremo –dedujo Tony.
–Sí –continuó ella–. Me dio mala espina que fuera a encontrarse con ese tipo. Cassie era muy confiada. Demasiado. Le recordé que no conocía a ese tipo e insistí en que eligiera un sitio público para encontrarse con él.
–¿Qué respondió ella a tus advertencias?
¿Qué crees, que algún chiflado va a cabrearse y a pegarme un tiro?
–Se rió –dijo Stacy–. Me dijo que no me tomara las cosas tan a pecho.
–Entonces, ¿el encuentro tuvo lugar?
–No lo sé.
–¿Te dio algún nombre?
–No, pero tampoco le pregunté.
–La persona que había prometido hacer las presentaciones, ¿dónde la conoció?
–No me lo dijo y yo tampoco se lo pregunté –Stacy notó una nota de frustración en su propia voz–. Creo que era un hombre, aunque ni siquiera estoy segura de eso.
–¿Algo más?
–Tengo una corazonada.
–¿Intuición femenina? –preguntó Malone.
Ella achicó los ojos, irritada.
–La intuición de una detective con mucha experiencia.
Vio que el otro torcía la boca, como si le hiciera gracia.
–¿Qué hay de su compañera de piso? –preguntó Tony–. Beth. ¿Ella también jugaba a eso?
–No.
–¿Tu amiga tenía ordenador? –preguntó Malone.
Stacy fijó la vista en él.
–Un portátil. ¿Por qué?
Él no contestó.
–¿Jugaba a esos juegos por ordenador?
–A veces sí, creo. Pero casi siempre jugaba en vivo, con su grupo de juego.
–Entonces, se puede jugar online.
–Creo que sí –los miró a ambos–. ¿Por qué?
–Gracias, Killian. Has sido de gran ayuda.
–Esperad –agarró del brazo al mayor de los dos–. Su ordenador ha desaparecido, ¿verdad?
–Lo siento, Stacy –murmuró Tony con aparente sinceridad–. No podemos decirte nada más.
Ella habría hecho lo mismo, pero aun así se molestó.
–Os sugiero que investiguéis ese juego, el Conejo Blanco. Preguntad por ahí, a ver quién juega. De qué va el juego.
–Lo haremos, Killian –Malone cerró su libreta–. Gracias por tu ayuda.
Ella abrió la boca para añadir algo, para preguntar si la mantendrían al corriente de sus avances, y volvió a cerrarla sin decir nada. Porque sabía que no lo harían. Aunque aceptaran, no sería más que una promesa vacía.
Ella no tenía derecho a aquella información, se dijo mientras los miraba alejarse. Era una ciudadana de a pie. Ni siquiera era familia de las víctimas. Ellos no estaban en la obligación de ofrecerle nada, salvo cortesía.
Por primera vez desde que había abandonado el cuerpo, comprendió las implicaciones de lo que había hecho. De lo que era.
Una civil. Fuera del círculo azul.
Sola.
Stacy Killian ya no era una poli.
4
Lunes, 28 de febrero de 2005
9:20 a.m.
Spencer y Tony entraron en el cuartel general de la policía. Situado en el Centro Municipal, en el 1300 de Perdido Street, el edificio acristalado albergaba no sólo la sede del Departamento de Policía, sino también la oficina del alcalde, el cuartel general del Departamento de Bomberos de Nueva Orleans y el Concejo Municipal, entre otras cosas. La División de Integridad Pública, la versión de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Nueva Orleans, tenía su sede fuera del cuartel general, al igual que el laboratorio de criminalística.
Ficharon y tomaron el ascensor hasta la DAI. Cuando las puertas se abrieron con un suave susurro, Tony se fue derecho a la caja de pastas de desayuno, y Spencer fue a ver si tenía mensajes.
–Hola, Dora –le dijo a la recepcionista. Aunque era una empleada municipal, llevaba uniforme. Su opulenta figura, muy ancha de pecho, estiraba los confines de la tela azul, dejando al descubierto atisbos de encaje rosa–. ¿Algún mensaje?
La mujer le dio las hojitas amarillas donde se anotaban los mensajes al tiempo que lo miraba de arriba abajo con admiración.
Él no hizo caso.
–¿Está la comisaria?
–Te está esperando, semental –él la miró levantando una ceja y ella se echó a reír–. Vosotros los blancos no tenéis sentido del humor.
–Ni sentido del estilo, tampoco –dijo Rupert, otro detective que pasaba por allí.
–Tiene razón –dijo Dora–. Rupert sí que sabe vestir.
Spencer miró al otro y se fijó en su elegante traje italiano, en su corbata de colores y en su luminosa camisa blanca. Luego se miró a sí mismo. Vaqueros, camiseta de cambray, chaqueta de tweed.
–¿Qué?
Ella soltó un bufido.
–Ahora trabajas en la DAI, lo mejor de lo mejor, cariño. Tienes que vestirte como es debido.
–Eh, Niño Bonito, ¿estás listo?
Spencer se giró y sonrió a su compañero.
–Ahora no puedo. Estoy en plena lección de moda.
Tony le devolvió la sonrisa.
–En pleno sermón, querrás decir.
–No empieces –Dora lo miró sacudiendo el dedo–. Tú no tienes remedio. Eres un desastre.
–¿Quién? ¿Yo? –él estiró los brazos. La barriga le sobresalía por encima de los pantalones Sansabelt, cuya tela estaba tan repasada que brillaba, y tensaba los botones de la camisa de cuadros sin mangas.
Dora soltó un soplido de fastidio mientras le daba sus mensajes. Volviéndose hacia Spencer, dijo:
–Tú ven a ver a Dora, cariño, que yo te dejaré como nuevo.
–Lo tendré en cuenta.
–Hazlo, corazón –dijo ella a su espalda–. A las mujeres nos gustan los hombres con estilo.
Spencer se echó a reír.
–Tiene razón, corazón –bromeó Tony–. Te lo digo yo. Spencer se echó a reír.
–¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por cómo huyen en estampida?
–Exacto.
Doblaron la esquina y se encaminaron a la puerta abierta del despacho de la comisaria.
Spencer tocó en el marco.
–¿Comisaria O’Shay? ¿Tiene un minuto?
La comisaria Patti O’Shay levantó la vista y les indicó que entraran.
–Buenos días, detectives. Tengo entendido que la mañana está siendo muy ajetreada.
–Tenemos un homicidio doble –dijo Tony, dejándose caer en una de las sillas que había frente a ella.
Patti O’Shey, una mujer elegante y sobria, era una de las tres únicas comisarias que había en el Departamento de Policía de Nueva Orleans. Era lista y dura, pero también ecuánime. Se había dejado la piel para llegar donde estaba, había tenido que trabajar con el doble de ahínco que un hombre y superar dudas, prejuicios machistas y una tupida red de rancio corporativismo masculino. Había ascendido a la División de Apoyo a la Investigación el año anterior y algunos creían que algún día llegaría a jefa del Departamento.
Se daba también el caso de que era la hermana de la madre de Spencer.
A Spencer le costaba reconciliar a aquella mujer con la que de pequeño lo llamaba «Boo». La que le daba galletas a escondidas cuando su madre no miraba. La tía Patti era su madrina, y para los católicos eso significaba un vínculo especial. Un vínculo que ella se tomaba muy en serio.
Sin embargo, el día que Spencer entró a trabajar en la unidad, le dejó bien claro que allí era su jefa. Y nada más.
Ella fijó en Spencer una mirada que no pasaba nada por alto.
–¿Creéis que los de la UIC se han precipitado al llamarnos?
Él se irguió y carraspeó.
–En absoluto. No se trata de un homicidio involuntario.
Ella desvió su mirada hacia Tony.
–¿Detective Sciame?
–Estoy de acuerdo. Será mejor que nos hagamos cargo enseguida, antes de que las pistas se enfríen.
–Las dos víctimas murieron por arma de fuego –prosiguió Spencer.
–¿Nombres?
–Cassie Finch y Beth Wagner. Estudiantes en la Universidad de Nueva Orleans.
–Wagner se había mudado hacía una semana –añadió Tony–. Pobre chiquilla, menuda putada.
O’Shay no pareció molestarse por su forma de hablar, pero Spencer hizo una mueca.
–No parece que el móvil fuera el robo –dijo–, aunque falta el ordenador de una de las víctimas. Tampoco fueron violadas.
–Entonces, ¿cuál es el móvil?
Tony estiró las piernas.
–Esta mañana no nos funciona la bola de cristal, comisaria.
–Muy gracioso –dijo ella en un tono que afirmaba a las claras lo contrario–. ¿Cuál es su hipótesis, entonces? ¿O es pedirle demasiado después de haber comido sólo un par de dónuts?
Spencer se apresuró a intervenir.
–Parece que a Finch la mataron primero. Suponemos que conocía a su asesino, que lo dejó pasar. Seguramente mató a Wagner porque estaba allí. Naturalmente, de momento sólo son conjeturas.
–¿Alguna pista?
–Unas cuantas. Vamos a pasarnos por la universidad, por los sitios por donde solían salir. Hablaremos con sus amigos, con sus profesores… Con sus novios, si tenían alguno.
–Bien. ¿Algo más?
–Hemos interrogado a los vecinos –continuó Spencer–. Con la excepción de la mujer que nos llamó, nadie oyó nada.
–¿Su historia cuadra?
–Parece auténtica. Es una ex policía. Del Departamento de Policía de Dallas. De Homicidios.
Ella frunció un poco el ceño.
–¿Ah, sí?
–Voy a ver qué tenemos sobre ella en la base de datos. Llamaré a la policía de Dallas.
–Hazlo. ¿Los de la oficina del forense han avisado a los familiares?
–Sí.
O’Shey echó mano del teléfono y les indicó que la reunión había acabado.
–No me gustan los homicidios dobles en mi jurisdicción. Y menos aún sin resolver. ¿Entendido?
Ellos dijeron que sí, se levantaron y se acercaron a la puerta. O’Shey llamó a Spencer antes de que la alcanzara.
–Detective Malone… –él miró hacia atrás–. Vigile su temperamento.
Él le lanzó una sonrisa.
–Lo tengo bajo control, tía Patti. Palabra de monaguillo.
Mientras se alejaba la oyó reír. Seguramente porque recordaba que como monaguillo había sido un completo desastre.
5
Lunes, 28 de febrero de 2005
10:30 a.m.
Spencer entró en el Café Noir. El olor a café y galletas horneadas lo golpeó como un mazazo. Hacía mucho tiempo que había desayunado: un hojaldre relleno de salchicha en un figón de carretera, al rayar el alba.
Lo de las cafeterías no le entraba en la cabeza. ¿Tres pavos por una taza de café con nombre extranjero? ¿Y qué era eso de taza alta, supergrande y gigante? ¿Qué tenían contra las tazas pequeñas, medianas y grandes? ¿O incluso con las extragrandes? ¿A quién querían engañar?
Una vez había cometido el error de pedir un americano, creyendo que le servirían una buena taza de café americano a la vieja usanza. Pero aquello no se parecía en nada.
Un chorro de café solo y agua. Sabía a pis quemado.
Decidió ahorrarse el dinero y esperó a volver al cuartel general para tomarse un café. Al mirar alrededor vio que, hasta donde alcanzaba a ver, aquélla era la típica cafetería. Colores terrosos y densos, asientos grandes y confortables intercalados entre mesas para estudiar o conversar. El edificio, situado en una parcela triangular de las que en Nueva Orleans se llamaban suelo neutral, tenía incluso una chimenea vieja y grande.
Para lo que servía, pensó Spencer. A fin de cuentas, estaban en Nueva Orleans. Calor y humedad y entre veinticinco y siete grados nueve meses al año.
Se acercó al mostrador y le preguntó a la chica de la caja por el propietario o el encargado. La chica, que parecía tener edad de ir a la universidad, sonrió y señaló a la rubia alta y espigada que estaba surtiendo el bufé.
–Es la dueña, Billie Bellini.
Él le dio las gracias y se acercó a la mujer.
–¿Billie Bellini? –preguntó.
Ella se dio la vuelta y levantó la vista. Era preciosa. Una de esas mujeres inmaculadamente bellas que podían (y probablemente lo hacían) elegir a cualquier hombre. La clase de mujer que uno no esperaba encontrarse regentando una cafetería.
Spencer habría sido un embustero o un eunuco si hubiera dicho que era inmune a sus encantos, si bien podía afirmar con sinceridad que Billie Bellini no era su tipo. Demasiado cara de mantener para un tipo corriente como él.
Una sonrisa tocó las comisuras de los labios carnosos de Billie Bellini.
–¿Sí? –dijo.
–Soy el detective Spencer Malone, del Departamento de Policía de Nueva Orleans –contestó él mostrándole su insignia.
Una ceja perfectamente arqueada se levantó.
–¿Qué puedo hacer por usted, detective?
–¿Conoce a una chica llamada Cassie Finch?
–Sí, es una de nuestras clientas habituales.
–Una clienta habitual. ¿Qué significa eso exactamente?
–Que pasa mucho tiempo aquí. Todo el mundo la conoce –su tersa frente se arrugó–. ¿Por qué?
Él ignoró la pregunta y replicó con otra.
–¿Y a Beth Wagner?
–¿La compañera de piso de Cassie? Pues no. Sólo ha estado aquí una vez. Cassie nos la presentó.
–¿Qué me dice de Stacy Killian?
–También viene con frecuencia. Son amigas. Pero supongo que eso ya lo sabe.
Spencer bajó la mirada. El anillo anular de la mano izquierda de Billie Bellini mostraba una enorme piedra y una alianza de oro tachonada de diamantes. Eso no le sorprendió.
–¿Cuándo vio por última vez a la señorita Finch?
Sus ojos adquirieron de pronto una expresión preocupada.
–¿A qué viene esto? –preguntó–. ¿Le ha pasado algo a Cassie?
–Cassie Finch ha muerto, señora Bellini. Ha sido asesinada.
Ella se llevó una mano a la boca, que había formado una O perfecta.
–Debe de haber algún error.
–Lo lamento.
–Perdóneme, yo… –buscó a tientas tras ella una silla y se dejó caer. Se quedó inmóvil un momento, luchando, sospechaba Spencer, por sobreponerse.
Cuando por fin levantó la mirada hacia él, no había lágrimas en sus ojos.
–Estuvo aquí ayer por la tarde.
–¿Cuánto tiempo?
–Un par de horas. De tres a cinco, más o menos.
–¿Estuvo sola?
–Sí.
–¿Habló con alguien?
Ella juntó las manos con fuerza sobre su regazo.
–Sí. Con todos los sospechosos habituales.
–¿Cómo dice?
–Disculpe –se aclaró la garganta–. Con otros clientes habituales. Vinieron los de siempre.
–¿Stacy Killian vino ayer?
Su expresión se crispó de nuevo.
–No. ¿Stacy está… está bien?
–Que yo sepa, sí –hizo una pausa–. Nos ayudaría inmensamente conocer los nombres de las personas con las que Cassie solía salir. Los clientes habituales.
–Desde luego.
–¿Tenía algún enemigo?
–No. Imagino que no, al menos.
–¿Tuvo algún altercado con alguien?
–No –le tembló la voz–. No puedo creer que haya pasado esto.
–Tengo entendido que era aficionada a los juegos de rol –hizo una pausa; al ver que ella no lo negaba, prosiguió–. ¿Traía siempre su ordenador?
–Sí, siempre.
–¿Nunca la vio sin él?
–No, nunca.
Él asintió con la cabeza.
–Me gustaría hablar con sus empleados, señora Bellini.
–Por supuesto. Nick y Josie llegan a las dos y a las cinco, respectivamente. Ésa es Paula. ¿Quiere que la llame? –él asintió con la cabeza y se sacó del bolsillo una tarjeta de visita. Se la entregó–. Si se le ocurre algo más, avíseme.
Resultó que Paula sabía aún menos que su jefa, pero Spencer le dio su tarjeta de visita de todos modos.
Salió de la cafetería a la mañana fresca y luminosa. La meteoróloga del Canal 6 había pronosticado que el mercurio alcanzaría los cuarenta grados, y a juzgar por el calor que hacía ya, no se equivocaba.
Spencer se aflojó la corbata y echó a andar hacia su coche, que había aparcado junto a la acera.
–¡Eh, Malone, espera!
Se detuvo y dio media vuelta. Stacy Killian cerró la puerta de su coche y corrió hacia él.
–Hola, Killian.
Ella señaló la cafetería.
–¿Has conseguido todo lo que necesitabas?
–De momento, sí. ¿En qué puedo ayudarte?
–Me estaba preguntando si habíais indagado ya sobre Conejo Blanco.
–Aún no.
–¿Puedo preguntar a qué se debe la tardanza?
Spencer miró su reloj y luego fijó la vista en ella.
–Según mis cálculos, esta investigación dura sólo ocho horas.
–Y la probabilidad de que el caso se resuelva disminuye con cada hora que pasa.
–¿Por qué dejaste la policía de Dallas, Killian?
–¿Disculpa?
Spencer notó que se envaraba ligeramente.
–Era una pregunta sencilla. ¿Por qué te marchaste?
–Necesitaba un cambio de aires.
–¿Fue ésa la única razón?
–No veo qué importancia tiene eso, detective.
Él entornó los ojos.
–Me lo preguntaba porque pareces estar muy ansiosa por hacer mi trabajo.
Ella se puso colorada.
–Cassie era amiga mía. No quiero que su asesino escape.
–Yo tampoco. Así que mantente al margen y déjame hacer mi trabajo.
Hizo ademán de pasar a su lado, pero ella lo agarró del brazo.
–Conejo Blanco es la mejor pista que tenéis.
–Eso dices tú. Yo no estoy tan seguro.
–Cassie había conocido a alguien que prometió introducirla en el juego. Habían planeado un encuentro.
–Podría ser una coincidencia. Todos los días se conoce gente, Killian. Las personas entran y salen de nuestras vidas, todos los días hay extraños que se cruzan en nuestro camino, nos entregan paquetes, se dirigen a nosotros en la cola del supermercado, se ofrecen a recoger algo que se nos ha caído… Pero no nos matan.
–Casi nunca –puntualizó ella–. Su ordenador ha desaparecido, ¿verdad? ¿A qué crees que se debe?
–Su asesino se lo llevó como trofeo. O pensó que le hacía falta uno. O quizá esté en el taller.
–Algunos juegos se juegan online. Puede que Conejo Blanco sea uno de ellos.
Él le apartó la mano.
–Te estás extralimitando, Killian. Y lo sabes.
–Fui detective diez años…
–Pero ya no lo eres –replicó él, cortándola–. Eres una civil. No te pongas en mi camino. No interfieras en la investigación. La próxima vez no te lo pediré con tanta amabilidad.
6
Lunes, 28 de febrero de 2005
11:10 a.m.
Stacy entró enfurecida en el Café Noir. «Estúpido, fanfarrón, engreído». Según su experiencia, los malos policías podían dividirse en tres categorías. El primero de la lista se hallaba el policía corrupto, lo cual no requería explicación. Luego iba el vago: policías que se contentaban con hacer lo mínimo con cualquier excusa. Por último estaban los fanfarrones. Para aquel grupo, el trabajo era un modo de exhibir se. Ponían en peligro a sus compañeros para pavonearse; arriesgaban las investigaciones negándose a ver todo lo que no redundara en su propio lucimiento.
O negándose a seguir la corazonada de otra persona.
Cierto, sólo era eso. Una corazonada. Basada en una coincidencia y en un instinto visceral.
Pero con el paso de los años Stacy había aprendido a confiar en sus corazonadas. Y no iba a permitir que aquel pistolero engreído y recién salido del cascarón echara a perder el caso. No pensaba quedarse de brazos cruzados mientras el asesino de Cassie seguía libre.
Respiró hondo, intentando calmarse, y procuró olvidarse de su reciente encuentro y concentrarse en el que la aguardaba.
Billie. Estaría deshecha.
Su amiga estaba en el mostrador. Con su metro ochenta, su melena rubia y su belleza, la gente volvía la cabeza para mirarla allá donde iba. Stacy había descubierto que era además excepcionalmente lista… y también excepcionalmente divertida, de un modo un tanto seco y socarrón.
Billie levantó la vista y se encontró con sus ojos. Había estado llorando.
Stacy se acercó a ella y le tendió la mano.
–Yo también estoy destrozada.
Billie le apretó la mano con fuerza.
–La policía ha estado aquí. No puedo creerlo.
–Yo tampoco.
–Me preguntaron por ti, Stacy. ¿Por qué…?
–Fui yo quien la encontró. Y a Beth también. Yo di el aviso.
–Oh, Stacy… Es espantoso.
Las lágrimas inundaron los ojos de Stacy.
–Dímelo a mí.
Billie le hizo señas a su empleada para que se acercara.
–Paula, estoy en la oficina. Llámame si me necesitas.
La joven las miró, pálida y llorosa. Sin duda Malone la había interrogado también a ella.
–Adelante –dijo con voz densa y temblorosa–. No te preocupes, yo me ocupo de la barra.
Billie condujo a Stacy a través del almacén, hasta su oficina. Cuando entraron entornó la puerta.
–¿Qué tal estás?
–Genial –Stacy notó el filo de su voz, pero sabía que era inútil intentar suavizarlo. Sufría. Ansiaba descargar su ira y su dolor contra alguien.
Cassie era una de las mejores personas que había conocido. Su muerte no era únicamente una pérdida sin sentido. El modo en que había muerto era una afrenta contra la vida.
Stacy miró a Billie.
–Podría haberla salvado.
–¿Qué? Tú no podías…
–Estaba en la puerta de al lado. Tengo una pistola, fui policía.
¿Por qué no me di cuenta?
–Porque no eres adivina –dijo Billie suavemente.
Stacy cerró los puños. Sabía que Billie tenía razón, pero la reconfortaba más la culpa que la inocencia.
–Me habló de ese tal Conejo Blanco. Tuve un mal presentimiento. Le advertí que tuviera cuidado.
Billie despejó la única silla que había en el pequeño despacho.
–Siéntate. Recapitula. Cuéntamelo todo.