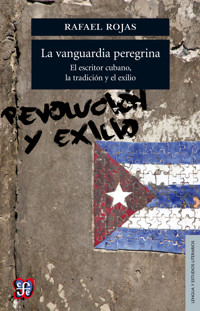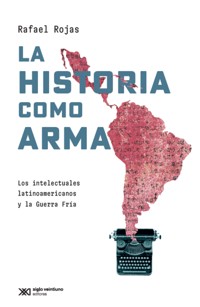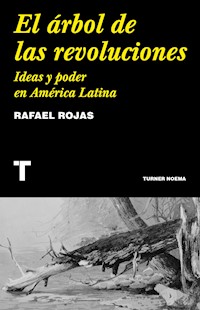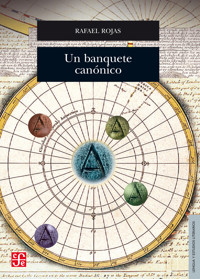
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Indagación de la literatura cubana desde los textos precursores de Antonio Bachiller y Aurelio Mitjans hasta las valoraciones consumadas de Cintio Vitier y Roberto Fernández Retamar. La crítica de este discurso le permite a Rojas advertir los cruces y desencuentros de tres cánones literarios: el nacional cubano, el regional latinoamericano y el universal occidental.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
LENGUA Y ESTUDIOS LITERARIOS
UN BANQUETE CANÓNICO
RAFAEL ROJAS
UN BANQUETE CANÓNICO
MÉXICO
Primera edición, 2000 Primera edición electrónica, 2015
D. R. © 2000, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2847-3 (ePub)ISBN 978-968-16-5807-6 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
PRÓLOGO
Un libro es siempre el testimonio de varias lecturas. Cuando hace algunos años leí The Western Canon. The Books and School of the Ages de Harold Bloom no pude evitar el cúmulo de sugestiones que me emplazaba reclamando un esbozo o una confesión de aquella perplejidad. De entrada pensé que Bloom tenía razón al defender el canon de la literatura occidental ante el descentramiento valorativo que promovía la crítica posmoderna. Admití también que, como sugería el profesor de Yale, la única condición de posibilidad para una obra o autor canónicos se hallaba en la experiencia estética sublime, es decir, en la esfera donde Kant ubicó el misterio del arte: el reino de la sensibilidad. La explicación romántica, que Bloom tomó de Walter Pater, según la cual la alta literatura es aquella que por su “extraña belleza” produce una placentera inquietud o perturbación en el público, me bastaba para vislumbrar una ética de la lectura moderna.
Las dificultades comenzaron cuando leí los juicios de Bloom sobre la “literatura latinoamericana” que, en The Western Canon, se presenta como una entidad cultural unívoca. Percibí, entonces, que había espaciosos desencuentros entre los tres niveles del canon literario: el nacional, el continental o regional y el occidental. Bloom podía prescindir de Alfonso Reyes y Juan Rulfo, de Leopoldo Lugones y Macedonio Fernández, de José Martí y Virgilio Piñera, seis autores sin los cuales eran impensables, ya no las literaturas mexicana, argentina y cubana de los dos últimos siglos, sino toda la literatura hispanoamericana en su conjunto. Las objeciones se perfilaron todavía más al ver que en el catálogo de autores canónicos “latinoamericanos” de la “edad caótica” había dieciocho escritores y seis de ellos eran cubanos: Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy y Reinaldo Arenas ¿A qué se debía ese preferencial desequilibrio? ¿Qué tan representativa de “América Latina” era la obra de estos poetas y narradores cubanos?
El ensayo “Un banquete canónico” quisiera describir la ambivalente reacción que me produjo el libro de Bloom. La primera parte está dedicada a la impugnación de la idea de un canon de la literatura latinoamericana que esté basado en invenciones ideológicas de la identidad cultural de ese topos llamado “América Latina”—mito del Segundo Imperio francés, resemantizado por sucesivas élites poscoloniales—. Luego, la argumentación se desplaza al campo literario cubano para reconstruir la canonización nacional que de ciertos autores y obras han producido, en los dos últimos siglos, las principales historias y críticas de las letras insulares. Al intentar la genealogía de ambos cánones, el latinoamericano y el cubano, se ponderan algunos análisis sobre la fabricación de autoridades literarias, realizados en el ámbito de los estudios culturales posmodernos, que, desde un romanticismo residual o nostálgico, Bloom rechaza de manera tajante.
La última parte del ensayo aborda el sinuoso tema de las relaciones literarias entre los seis escritores canónicos. ¿Cómo se leyeron entre sí? ¿Qué opiniones tenían unos de otros? ¿Cuáles eran sus afinidades y discrepancias? Hurgar en ese terreno pasional, dominado por el pathos de la vanidad artística, no sólo resultó ser un ejercicio hermenéutico sobre las formas de autorización que se practican dentro de un campo literario previamente autorizado por discursos críticos e historiográficos, sino una indagación en torno a esas políticas de la amistad que rigen la sociabilidad intelectual entre seis escritores cubanos. La pesadumbre de esa “geometría de las pasiones” vino a confirmar, paradójicamente, lo inútiles y rencorosos que pueden ser ciertos intentos de destruir el canon o de reconstruirlo desde parámetros ideológicos o culturales. Al parecer, frente al canon sólo hay tres opciones decorosas: preservarlo, estrecharlo o ampliarlo.
En cuanto a los seis escritores cubanos es innegable que “son todos los que están”, aunque tal vez “no estén todos los que son”. De acuerdo con los gustos, podría reclamarse la presencia de Eliseo Diego o de Lino Novás Calvo, de Virgilio Piñera o de José Martí. Pero, como dice Bloom al principio de su libro, las virtudes que hacen canónicos a ciertos escritores no hay que buscarlas en los juicios de un crítico sino en los placeres de un lector. Por eso, después del ensayo se presenta la antología “Coloquio de ficciones”, concebida en forma de diálogo, donde Guillén, Carpentier, Lezama, Cabrera Infante, Sarduy y Arenas intercambian sus textos y yuxtaponen sus voces. Al escucharlos discurrir con tanta nobleza sobre sus respectivas poéticas, es difícil no aceptar que con ellos la literatura cubana logró una misteriosa y fugaz plenitud.
México D. F., invierno de 1999
PRIMERA PARTEUN BANQUETE CANÓNICO
A LA SOMBRA DE LOS CÁNONES
LA PALABRA LATINAcanon, aplicada tradicionalmente a la música y la religión, significa regla, precepto, modelo. Las normas que establece algún concilio de la Iglesia sobre el dogma o la disciplina son canónicas. Las voces que en una composición musical se superponen, reiterando el mismo canto, forman un canon. Sea un principio o una voz, lo canónico alude a cierto orden o jerarquía que se desea aplicar a un conjunto de valores y signos.
Harold Bloom es uno de los pocos intelectuales modernos que todavía cree, a la manera del viejo Schopenhauer, que la religión y la música son los modelos perfectos de la cultura occidental.1 Hay un genio personal, un daimon, detrás de cada gran obra del arte o la literatura; pero la perdurabilidad de la misma en la memoria y la imaginación colectivas indica, según Bloom, que también existe un orden universal de la estética. Ese orden se revelaría, como afirmaba Kant, en la experiencia de cada creación de la alta cultura. Bloom lo acepta lánguidamente con una frase: “en la actualidad me siento bastante solo al defender la autonomía de la estética, pero su mejor defensa es la experiencia de leer El rey Lear y a continuación ver la obra en un buen montaje”.2
Alguien ha dicho que Harold Bloom, como sus maestros Walter Pater y Paul de Man, es un romántico tardío y tenaz. El romanticismo produjo la idea de que la estética era una esfera autónoma en la que se manifestaba el espíritu occidental. El imaginario romántico se debe a un proceso de internalization of Quest-Romance en la escritura que se inicia a finales del siglo XVIII y llega hasta nuestros días.3 Dicho proceso no sólo involucra a las poéticas de la literatura, sino que, como ha visto Hayden White para los casos de Michelet, Ranke, Tocqueville y Burckhardt, condiciona también las poéticas de la historia.4 A principios del siglo XXI, según Paul de Man—juicio que Bloom suscribiría sin reparos—, todavía vivimos dentro de los límites de la imaginación romántica.5
Pero desde finales del siglo XIX las poéticas modernas y vanguardistas han intentado desestabilizar las tres palabras que apuntalan esa idea: Espíritu, Occidente y Estética. Rimbaud se propuso la desaparición de la poesía en la vida. Nietzsche argumentó que el arte y la literatura, al igual que la moral y la religión, son ficciones en las que la vanidad humana se despliega. Spengler vaticinó la decadencia de eso que Hegel, siempre muy seguro de su lenguaje, llamaba “el espíritu de Occidente”. Aún así, después de Antonin Artaud y Andy Warhol, de Marcel Duschamp y Michel Foucault, de Susan Sontag y Gayatri Spivak; después del posmodernismo, el feminismo y el multiculturalismo, Harold Bloom defiende la idea de un canon de la literatura occidental.
Vista de manera canónica, la gran literatura de Occidente podría reducirse a unos cuantos escritores. Esta economía de la historia intelectual es posible gracias a lo que Bloom, en un libro clásico, ha llamado “la angustia o ansiedad de las influencias (the anxiety of influence)”.6 Hay autores, como Dante y Milton, Shakespeare y Cervantes, Goethe y Tolstoi, Proust y Joyce, Kafka y Beckett, que proyectan una sombra alargada y fundan modelos de ficción para la literatura que los sobrevive. Esa secuela literaria se debe a una “dialéctica de la tradición poética” por la cual algunos escritores, implícita o explícitamente, remiten siempre a otros autores y a otras obras. De tal manera que si iluminamos la sombra de Milton descubriremos en ella a Wordsworth, Shelley, Keats y Tennyson; o si hurgamos en la estela de Ralph Waldo Emerson encontraremos a Whitman, Dickinson y Stevens.7
Quienes más sombra proyectan en la literatura occidental son los autores canónicos. Distinción que, según Bloom, sólo merecen unos veintiséis escritores de todos los tiempos. Mucho antes que Bloom, Vladimir Nabokov había aplicado una ecomomía similar a la valoración de la poesía y la narrativa rusas. Según sus cálculos, “la gran literatura de Rusia desde principios del siglo XIX equivalía a unas veintitrés mil páginas de letra impresa normal”.8 Pero, ¿cómo se alcanza, estéticamente, una escritura fundacional?, ¿qué cualidad hace que un escritor despierte en los otros esa “angustia de las influencias”?; o mejor, ¿por qué atributos ingresa una obra en el canon?
La respuesta, en casi todos los casos, ha resultado ser la extrañeza, una forma de originalidad que o bien no puede ser asimilada o bien nos asimila de tal modo que dejamos de verla con extrañeza. Walter Pater definió el Romanticismo como la suma de la extrañeza y la belleza, pero creo que con tal formulación caracterizó no sólo a los románticos, sino a toda escritura canónica. El ciclo de grandes obras va desde la Divina comedia hasta Fin de partida, de lo extraño a lo extraño. Cuando se lee una obra canónica, por primera vez se experimenta un extraño y misterioso asombro, y casi nunca es lo que esperábamos. Recién leídas, la Divina comedia, El paraíso perdido, Fausto, Hadji Murad, Peer Gynt, Ulises y Canto general tienen en común esa cualidad misteriosa, esa capacidad de hacerte sentir extraño en tu propia casa.9
Esa casa a la que se refiere Bloom es Occidente. Esa lectura que te hace “sentir extraño en tu propia casa” es la lectura de un texto que ha sido previamente domesticado por la estética occidental. No se trata, entonces, de la extrañeza de lo Otro que, colocado frente a lo Mismo, establece una exterioridad, es decir, lo que Emmanuel Levinas llamaría una “irreductible relación cara a cara”.10 Se trata de un acto de lectura que inscribe y confirma la identidad moderna del sujeto occidental y asegura su anagnórisis por medio de un canon literario.
Es natural, entonces, que Bloom reaccione violentamente contra el nuevo discurso que postula el descentramiento del sujeto moderno occidental. Ese discurso posmoderno y multicultural, desplegado en seis ramas (“feminismo, neomarxismo, lacanismo, neohistoricismo, deconstruccionismo y semiótica”) constituye lo que Bloom, siguiendo a Robert Hughes, caricaturiza como la Escuela del Resentimiento.11 Su principal reproche a estas corrientes de la crítica literaria, que poco a poco se agrupan en la nueva disciplina académica de los Estudios culturales, tiene que ver con la amplia ideologización que admiten sus enunciados:
La estética se reduce a ideología, o con mucho a metafísica. Un poema no puede leerse como un poema, debido a que es originariamente un documento social, o, rara vez, aunque cabe esa posibilidad, un intento de superar la filosofía. Contra esta idea insto a una tenaz resistencia cuyo solo objetivo sea conservar la poesía con tanta plenitud y pureza como sea posible. Nuestras legiones que han desertado representan un ramal de nuestras tradiciones que siempre han huido de la estética: el moralismo platónico o la ciencia social aristotélica. Cuando se ataca a la poesía, o bien se la exilia porque destruye el bienestar social o bien se la tolera siempre y cuando asuma el papel de catarsis social bajo los estandartes del nuevo multiculturalismo. Bajo las superficies del marxismo, feminismo o neohistoricismo académicos, la antigua polémica del platonismo, o de la medicina social aristotélica, igualmente arcaica, prosiguen su marcha. Supongo que el conflicto entre estas tendencias y los siempre acosados partidarios de la estética nunca cesará.12
Legiones, huidas, resistencias, ataques, deserciones, estandartes... Para Bloom, la crítica, y, en general, la cultura, es un campo de batalla, una agonística.13 Su idea del canon es una causa belli, un santuario de la estética occidental que debe ser defendido por un ejército bien pertrechado de críticos. Pero el agon, lejos de escindir la cultura de Occidente, la personifica. El certamen entre los herederos de Platón y Aristóteles y los herederos de Dante y Shakespeare, entre los mundos grecoromano y judeocristiano; en fin, entre la imaginación clásica y la romántica, se presenta, entonces, como el combate entre los partidarios de la estética y sus enemigos.
Camille Paglia, por ejemplo, inscribe sus enunciados en ese relato de la agonística occidental y desde ahí narra la distancia que ya la separa de Bloom:
We belong to different Western traditions. Bloom, who prefers the Bible to Homer, is Judeo-Christian. His consciousness is completely literary, an orchestal dynasty of the Word. I am Greco-Roman, ruled by visual images and formal theatrics, in art, sport, politics, and war.14
Pero aquí esa agonística tampoco va más allá de las fronteras de Occidente. La tensión entre distintos legados de la cultura occidental no pone en peligro su territorio, ni remite al enfrentamiento face-à-face con otras culturas. En este resguardo más acá de los límites, el canon puede admitir correcciones, ampliaciones o reducciones, sin perder su fuerte criterio de autoridad y exclusión.
En Errata, las memorias de George Steiner, encontramos una deliciosa reflexión sobre la falibilidad del canon. Ahí se demuestra, siguiendo una intuición adelantada por Steiner en Después de Babel, que no son pocos los escritores modernos que han rechazado el trono de Shakespeare: Johnson y Pope desconfiaban de su gusto, Tolstoi lo sentía “zafio” y “pueril”, Eliot prefería al Dante y Wittgenstein sospechaba de esa “unanimidad clamorosa” que fundía a sus lectores.15 El propio Steiner parece inclinarse por Racine como centro del canon, y declara que la obra que se llevaría consigo a una isla desierta es Berenice. ¿Por qué Racine? Por su otredad, por su aislada perfección, por su discreto sacrilegio, por su resistente intraductibilidad.16 Incluso en un espíritu clasicista como Steiner aflora ese arraigado impulso antiautoritario que fundamenta las rebeliones contra la soberanía del gusto occidental.
Desplazamientos o acomodos del canon, como el de Steiner, son más finos y sutiles que la brusca reconstrucción genealógica de Occidente propuesta por Paglia, o que el rencor dinamitero de los académicos multiculturalistas. Siempre existirá, como advierte el antropólogo mexicano Roger Bartra, el riesgo de que algunos discursos que cuestionan la modernidad occidental, formulados desde la izquierda académica de los Estados Unidos y Europa, sean leídos por las élites intelectuales latinoamericanas como excusas retóricas del autoritarismo.17 En la Cuba de los años noventa, por ejemplo, la burocracia cultural ha leído el famoso ensayo de Fredric Jameson Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism (1991) como una elocuente reacción contra la justificada suspicacia que hoy despiertan las identidades cerradas, los utopismos homogeneizantes, las ideologías absolutistas y los racionalismos felices.18 En todo caso, como lo prueba Bartra en La jaula de la melancolía, no es impensable una crítica del nacionalismo autoritario, desde la izquierda latinoamericana y a partir de una lectura tensa de ciertas nociones posmodernas.19
La insondable paradoja de la Escuela del Resentimiento es que las resistencias al canon occidental, ejercidas desde otras culturas regionales o nacionales, producen metarrelatos tan o más autoritarios y excluyentes. La racionalidad canónica se infiltra en esos discursos que reclaman un espacio de alteridad frente al territorio de la enunciación occidental. La narrativa de ese “sujeto” menor, reprimido y periférico, que se inscribe bajo protesta, llega a ser, irónicamente, una réplica en miniatura del Sujeto Moderno Central. Se crean, así, los que el propio Bloom llama contracánones: catálogos elitistas y cerrados, fuertes inscripciones del poder, en las culturas que se autodefinen como subalternas.20 Por lo general, las críticas de la izquierda académica al multiculturalismo, la de Fredric Jameson en su largo comentario a la antología Cultural Studies (1992) de Lawrence Grossberg, Cary Nelson y Paula A. Treichler y, en especial, la de Slavoj Zizek en su sugerente ensayo “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, ignoran esa asimetría discursiva que produce, en América Latina, recepciones autoritarias de textos anticanónicos, pensados y escritos en los Estados Unidos o Europa.21
El crítico cubano Iván de la Nuez ha notado que en América Latina, desde principios del siglo XIX, aparecen discursos que intentan formalizar un canon de la cultura latinoamericana.22 En ellos se busca la definición de un sujeto histórico que traza su límite horizontal frente a los Estados Unidos y su límite vertical frente a Europa. La identidad latinoamericana recibe, desde entonces, una serie de formulaciones: la política con Simón Bolívar, la ideológica con José Martí, la espiritual con José Enrique Rodó, la racial con José Vasconcelos, la literaria con Pedro Henríquez Ureña, la poética con José Lezama Lima, la religiosa con Leonardo Boff, la filosófica con Leopoldo Zea. Cada una de estas definiciones de América Latina, en tanto sujeto histórico diferenciado, trae consigo el catálogo de los mitos, héroes, sucesos, autores y textos que conforman el canon latinoamericano.
Como todo metarrelato identificatorio, el discurso de la identidad latinoamericana disuelve las diferencias regionales y nacionales en una morfología continental. El canon latinoamericano, como el occidental, tampoco tolera las excepciones morfológicas. La Súmula nunca infusa de tales excepciones, que vislumbrara el libro imposible de José Lezama Lima, es, precisamente, el indicio de un proyecto poético de destrucción de los cánones occidental y latinoamericano, por medio de un contracanon cubano o de lo que Julio Ortega ha llamado una “morfología de la excepción”.23
Tal vez por esa imposibilidad en su variante más opresiva, que es la del canon político, Ernesto Che Guevara argumentaba, a principios de los años sesenta, que la Cuba revolucionaria no era una excepción histórica, sino la “vanguardia”, el paradigma de la “lucha contra el imperialismo”: la regla que debían seguir los demás países del continente.24 Guevara, creador de ese modelo guerrillero, de esa utopía armada, era argentino, es decir, hijo del país “más europeo de América Latina”, según informa el estereotipo racial que construyeron las élites blancas del Río de la Plata en el siglo XIX. Y Cuba, el paradigma a seguir, era, a su vez, el “país más norteamericano de la región”, según el estereotipo de la oligarquía habanera del siglo XX. Así, desde las fronteras con el Otro occidental, imperialista, se lanzaban las fórmulas extremas del contracanon de la cultura y la política de América Latina.
Curiosamente, como advierte De la Nuez, en cierta tradición de intelectuales canónicos latinoamericanos, que va de José Enrique Rodó a Roberto Fernández Retamar, se apela a una referencia literaria del autor que, según Bloom, ocupa el “centro del canon occidental”: La tempestad de William Shakespeare. Tres personajes de esta obra, Próspero, Ariel y Calibán, han desatado una triple simbología, un conjunto alegórico, que permite el reconocimiento de América Latina entre sus dos fronteras culturales. Para Rodó, los tres símbolos estaban perfectamente distribuidos: Próspero, el civilizador duque de Milán, representaba a Europa; Calibán, el esclavo salvaje y deforme, a los Estados Unidos; y Ariel, el genio del aire, a la América Latina. Según el escritor uruguayo, la cultura latinoamericana debía inspirarse en la tradición clásica occidental para conformar una nueva civilización, basada en la nobleza del espíritu.25
En 1971, el poeta cubano Roberto Fernández Retamar, a partir de una reescritura de La tempestad del martiniqueño Aimé Césaire y de un poema del barbadiense Edward Brathwaite, invierte estas alegorías con su ensayo Calibán. Apuntes sobre la cultura en nuestra América. Para Retamar, el símbolo de América Latina y el Caribe no es Ariel, sino Calibán. El dueño originario de la isla, que fuera esclavizado por Próspero y que aprendiera la lengua de sus colonizadores para luego maldecirlos, representa a Latinoamérica y las Antillas. Ariel, la “parte noble y alada del espíritu”, encarna al intelectual “burgués” latinoamericano y caribeño que concibe su cultura como una extensión de la cultura occidental. Y Próspero, el colonizador, simboliza a Occidente mismo, a ese centro capitalista mundial donde se indistinguen Europa y los Estados Unidos.26
La alegoría de Calibán le sirve a Retamar para componer todo un canon izquierdista que identifica la cultura latinoamericana con algunas figuras de su historia, por medio de una selección ideológica que las convierte en rígidos emblemas narrativos. Veamos cómo se despliega esta galería de legitimación cultural:
No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad. De Túpac Amaru, Tiradentes, Toussaint-Louverture, Simón Bolívar, el cura Hidalgo, José Artigas, Bernardo O’Higgins, Benito Juárez, Antonio Maceo y José Martí, a Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Julio Antonio Mella, Pedro Albizu Campos, Lázaro Cárdenas, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara; del Inca Garcilaso de la Vega, el Alejaidinho, la música popular antillana, José Hernández, Eugenio María de Hostos, Manuel González Prada, Rubén Darío (sí: a pesar de todo), Baldomero Lillo y Horacio Quiroga, al muralismo mexicano, Héctor Villalobos, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Ezequiel Martínez Estrada, Carlos Gardel, Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Aimé Césaire, José María Arguedas, Violeta Parra y Frantz Fanon, ¿qué es nuestra historia, qué es nuestra cultura, sino la historia, sino la cultura de Calibán?27
Más adelante, Retamar agrega a esta selección épica de la historia latinoamericana una teleología compuesta por las fechas de mayor simbolismo para la izquierda de los años sesenta. “Nuestra historia”, “nuestra cultura”, frases totalizadoras que Retamar articula desde su específico lugar de enunciación, que es el poder revolucionario cubano, se proyectan e imponen, con la pretensión de un orden canónico, sobre el vasto y plural imaginario de América Latina. Toda la cultura latinoamericana, o lo “fundamental” de ella, queda entonces circunscrita a los discursos involucrados en las revoluciones anticoloniales. Toda la historia de América Latina, o su “esencia”, queda cifrada en una genealogía de eventos que, por su fuerza simbólica, verifican, como diría Eric Hobsbawm, la “invención historiográfica de una tradición” revolucionaria y anticolonial latinoamericana:
Se podrían ir marcando algunas de las fechas que jalonan el advenimiento de esa cultura: las primeras son imprecisas, se refieren a combates de indígenas y revueltas de esclavos negros contra la opresión europea. En 1780, una fecha mayor: sublevación de Túpac Amaru en el Perú; en 1803, independencia de Haití; en 1810, inicio de los movimientos revolucionarios en varias de las colonias españolas de América, movimientos que van a extenderse hasta bien entrado el siglo; en 1867, victoria de Juárez sobre Maximiliano; en 1895, comienzo de la etapa final de la guerra de Cuba contra España—guerra que Martí previó también como una acción contra el naciente imperialismo yanqui—; en 1910, Revolución mexicana; en los años veinte y treinta de este siglo, resistencia en Nicaragua de Sandino y afianzamiento en el continente de la clase obrera como fuerza de vanguardia; en 1938, nacionalización del petróleo mexicano por Cárdenas; en 1944, llegada al poder de un régimen democrático en Guatemala, que se radicalizará en el gobierno; en 1946, inicio de la presidencia en la Argentina de Juan Domingo Perón, bajo la cual mostraron su rostro los “descamisados”; en 1952, Revolución boliviana; en 1959, triunfo de la Revolución cubana; en 1961, Girón: primera derrota militar del imperialismo yanqui en América y proclamación del carácter marxista-leninista de nuestra Revolución; en 1967, caída del Che Guevara al frente de un naciente ejército latinoamericano en Bolivia; en 1970, llegada al gobierno, en Chile, del socialista Salvador Allende.28
A este catálogo latinoamericano de Retamar se le podrían hacer tantos reproches como los que se han hecho al catálogo occidental de Harold Bloom. ¿Acaso no representan también nuestra cultura política los emperadores Agustín de Iturbide I de México y Dom Pedro I del Brasil, los dictadores Juan Manuel de Rosas y Antonio López de Santa Anna, los presidentes vitalicios Antonio Guzmán Blanco y Porfirio Díaz? ¿Dónde si no en la historia latinoamericana se ubican los contrainsurgentes José Tomás Boves, Félix María Callejas, Santiago de Liniers y, aún más cercanos en el tiempo, Victoriano Huerta, Fulgencio Batista y René Barrientos? ¿No es, entonces, la sesuda tradición conservadora de Lucas Alamán, Gabriel García Moreno, Miguel Antonio Caro, Benito Laso, José Antonio Irisarri, Francisco Bulnes y Alberto Lamar Sweyer un componente de nuestra situación cultural? ¿No son parte de nuestra realidad los escritores más ensimismados en sus poéticas: los argentinos Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares; los mexicanos Xavier Villaurrutia, José Gorostiza y Juan Rulfo; o los cubanos Julián del Casal, José Lezama Lima y Virgilio Piñera?
Y si pasamos del catálogo a la teleología, los reproches tampoco dejan de suscitarse: ¿no califican también esa que Retamar llama nuestra historia eventos como la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo el 12 de octubre de 1492, la proclamación de las Leyes Nuevas de Indias en la década de 1540, o las reformas borbónicas de Carlos III y Carlos IV en la segunda mitad del siglo XVIII? Y ateniéndonos sólo a la historia moderna de México y Cuba, ¿cómo justificar la exclusión, en esa genealogía de fechas latinoamericanas, del año de 1821, cuando Agustín de Iturbide, a través del Plan de Iguala, logra finalmente la consumación de la independencia de México; de 1848, año de la traumática guerra con los Estados Unidos; de 1861, cuando se establece el Imperio liberal de Maximiliano de Habsburgo; de 1878, cuando el Pacto del Zanjón pone fin a una guerra devastadora de diez años en Cuba; de 1902, nacimiento de la primera República cubana; de 1917, proclamación de la Constitución liberal y nacionalista de México; o de 1940, proclamación de la no menos liberal y nacionalista Constitución de la República de Cuba?29
Ahora bien, esta suma de reproches al canon izquierdista latinoamericano corre el riesgo, acaso, de reclamar la articulación de un contracanon político que opondría, a los valores y emblemas de la violencia revolucionaria, los de la legalidad, el reformismo, la evolución pacífica o la democracia. Esto es, un contracanon de matriz liberal o conservadora que se rebelaría contra una imagen histórica de América Latina, construida por aquellos marxistas que, como Retamar, estaban convencidos, al menos en los años sesenta y setenta, de que, a fines del siglo XX, la lógica de la ideología latinoamericana se movía, de manera irreversible, en el sentido de una radicalización descolonizadora del liberalismo nacionalista del siglo XIX. Dicho contracanon, al rebelarse contra una selección ideológica de la historia que extiende su galería de estatuas entre Túpac Amaru y Fidel Castro, podría desplazarse hacia la fundación de su propio catálogo, de su propia teleología, es decir, hacia su propia canonización de la historia latinoamericana.