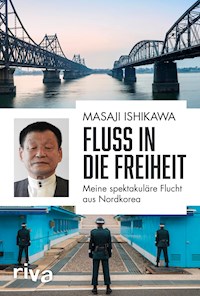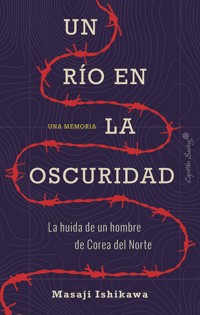
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
La desgarradora historia real de la vida de un hombre en Corea del Norte y su posterior huida de uno de los regímenes totalitarios más brutales del mundo. Mitad coreano, mitad japonés, Masaji Ishikawa ha pasado toda su vida sintiéndose como un hombre sin país. Un sentimiento que se profundizó cuando su familia se mudó de Japón a Corea del Norte, cuando Ishikawa solo tenía trece años y, sin saberlo, se convirtió en miembro de la casta social más baja. Su padre, de nacionalidad coreana, había sido atraído al nuevo país comunista con promesas de trabajo abundante, una buena educación para sus hijos y una mejor posición social. Pero la realidad de su nueva vida estaba muy lejos de ser utópica. En sus memorias, Ishikawa relata con franqueza y detalle su educación tumultuosa y los brutales treinta y seis años que pasó viviendo bajo un aplastante régimen totalitario, así como los desafíos que tuvo que enfrentar para conseguir repatriarse a Japón después de escapar de Corea del Norte arriesgando su vida. Pero Un río en la oscuridad no es solo uno de los pocos testimonios en primera persona de la vida dentro de esta dictadura asiática, sino que es un inspirador y valioso testimonio de la dignidad y la naturaleza indomable del espíritu humano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
¿Que qué recuerdo de esa noche? ¿De la noche que escapé de Corea del Norte? Hay muchas cosas desde luego que no recuerdo, que me he sacado de la cabeza para siempre… Pero voy a hablar de lo que sí me acuerdo.
Está chispeando. Al poco, la llovizna se convierte en lluvia torrencial: mantas de agua tan densas que estoy empapado de los pies a la cabeza. Me derrumbo al abrigo de un arbusto, absolutamente incapaz de medir el paso del tiempo. Estoy agotado por completo.
Tengo las piernas hundidas en el fango, pero de algún modo logro salir arrastrándome de debajo del arbusto. Entre las ramas, alcanzo a ver el río Yalu delante de mí. Pero ha cambiado, está totalmente irreconocible. Esta mañana había niños caminando por las aguas en lo que era poco más que un arroyo. Sin embargo, el chaparrón en cascada lo ha convertido en un torrente imposible de cruzar.
Al otro lado del río, a algo menos de treinta metros, logro distinguir China, velada por la neblina. Treinta metros: la distancia entre la vida y la muerte. Estoy tiritando. Sé que ha habido innumerables norcoreanos aquí antes que yo, al abrigo de la oscuridad, con la mirada puesta en China y la cabeza llena de recuerdos de personas a las que acababan de dejar atrás. Personas que, como las que he dejado yo, se estaban muriendo de hambre. ¿Qué más podían hacer? Fijo los ojos en el torrente y me pregunto cuántos lo conseguirían.
En cualquier caso, ¿qué diferencia hay? Si me quedo en Corea del Norte, moriré de hambre. Tan sencillo como eso. Al menos de este modo tengo una posibilidad: una posibilidad de conseguirlo, de poder rescatar a mi familia o al menos ayudarla de alguna manera. Mis hijos siempre han sido mi razón para vivir. Muerto no les sirvo de nada. Y aun así no me puedo creer lo que estoy a punto de hacer. ¿Cuántos días han pasado desde que tomé la decisión de escapar por la frontera y regresar al país en el que nací? Me paro a pensarlo.
Cuatro días… Parece toda una vida. Hace cuatro días me marché de casa. Miré la cara de mi esposa y las caras de mis hijos por última vez, lo sabía. Pero no podía dejarme llevar por ese tipo de pensamientos. Si quería tener alguna oportunidad de ayudarlos, debía irme mientras aún me quedaban fuerzas para escapar. O morir en el intento.
¿Y qué he comido desde entonces? Unas cuantas mazorcas de maíz, sin granos. El corazón de alguna manzana. Varias sobras que he ido sacando de la basura de otra gente.
Busco a los guardas, que sé que andan merodeando por la orilla cada cincuenta metros, más o menos. Estoy preparado para morir de puro agotamiento o ahogado al tratar de cruzar el río. Pero no dejaré que esos guardas me atrapen. Cualquier cosa menos eso. Me sumerjo en el río.
Las últimas palabras que le dije a mi familia aún resuenan en mis oídos. «Si logro llegar a Japón, de un modo u otro, da igual lo que me cueste, os llevaré allí también».
01
Uno no elige nacer. Simplemente pasa. Hay quien dice que tu cuna marca tu destino. Yo digo que una mierda, y un poco del tema sí que sé. No nací una sola vez, sino cinco. Y las cinco veces aprendí la misma lección: hay ocasiones en la vida en las que tienes que agarrar eso que llaman destino por el cuello y retorcerle el pescuezo.
Mi nombre japonés es Masaji Ishikawa y mi nombre coreano, Do Chan-sun. Nací (por primera vez) en el barrio de Mizonokuchi, en la ciudad de Kawasaki, al sur de Tokio. Tuve la mala suerte de nacer entre dos mundos: padre coreano y madre japonesa. Mizonokuchi es una zona de montañas con pendientes suaves que actualmente se llena los fines de semana con visitantes llegados de Tokio y de Yokohama, atraídos por la idea de escapar de la ciudad y respirar aire fresco. Pero hace sesenta años, cuando yo era niño, en el barrio había poco más que unas cuantas granjas, con unos canales de riego por en medio que llegaban allí desde el río Tama.
Por entonces, los canales de riego no solo se usaban para la agricultura, sino también para tareas domésticas, como lavar la ropa y fregar los platos. De niño, pasaba los largos días del verano jugando en esos canales. Me tumbaba en una tina grande y flotaba por el agua toda la tarde, tomando el sol y observando las nubes cruzar el cielo. Visto con mis ojos de crío, el lento movimiento de esas nubes a la deriva hacía que el cielo pareciese una enorme extensión de mar. Me preguntaba qué pasaría si dejase a mi cuerpo ir sin rumbo con las nubes. ¿Cruzaría el mar y llegaría a un país desconocido para mí? ¿Un país del que nunca hubiese oído hablar? Pensaba en miles de opciones de futuro. Quería ayudar a la gente pobre (a familias como la mía) a hacerse más rica y disponer de recursos con los que disfrutar de la vida. Y quería que en el mundo reinase la paz. Soñaba con que un día sería primer ministro de Japón. ¡Qué poco sabía de la vida!
Solía subir a un monte cercano para coger escarabajos bajo el rocío de primera hora de la mañana. Los días de fiesta, iba detrás del santuario portátil y seguía la danza con mi máscara de león puesta. Todos mis recuerdos son bonitos. Mi familia era pobre, pero los días de mi infancia en Mizonokuchi fueron los más felices de mi vida. Incluso ahora, cuando pienso en mi ciudad natal, no puedo evitar que me broten las lágrimas. Daría cualquier cosa por volver a esa época de felicidad, por sentirme así de inocente y lleno de esperanza una vez más.
A las afueras de Mizonokuchi había una aldea en la que vivían unos doscientos coreanos. Más tarde descubrí que muchos habían llegado allí más o menos arrastrados desde Corea para trabajar en la fábrica de munición que había en los alrededores. Mi padre, Do Sam-dal, fue uno de ellos. Nació en una granja en el pueblo de Bongchon-ri, situado en la actual Corea del Sur, y con catorce años lo reclutaron a la fuerza —en realidad, lo secuestraron— y lo llevaron a Mizonokuchi.
De todos modos, yo ni siquiera supe que tenía padre hasta que entré en primaria. No guardo de él ningún recuerdo anterior. A decir verdad, fui consciente por primera vez de su existencia cuando mi madre me llevó a un lugar extraño —que luego descubrí que era una cárcel— a visitar a un hombre al que no reconocí. Fue ese día cuando mi madre me dijo quién era mi padre. Pasado el tiempo, el hombre al que había visto al otro lado del cristal en la sala de visitas se presentó en nuestra casa. En la zona tenía mala reputación por ser un tipo peligroso y nuestros parientes lo evitaban.
Mi padre apenas aparecía por casa, pero cuando lo hacía, dedicaba la mayor parte del tiempo a darle unos buenos tragos a un licor de olor fuerte. Era capaz de acabarse un par de litros de sake de un plumazo. Y lo peor: borracho o no, le pegaba a mi madre siempre que estaba en casa. Mis hermanas se asustaban tanto que solían agazaparse en un rincón acobardadas. Yo intentaba detenerlo enganchándome a su pierna, pero siempre me apartaba a patadas. Mi madre trataba de no gritar, así que aguantaba el dolor apretando los dientes. Me sentía impotente y tenía miedo por ella, pero no podía hacer nada. Conforme pasó el tiempo, me limité a hacer lo posible por apartarme del camino de mi padre, cosa nada complicada, dado que nunca me prestó demasiada atención. De todos modos, más de una vez se me pasó por la cabeza la idea de ir a por él cuando me hiciese mayor.
Mi madre se llamaba Miyoko Ishikawa. Nació en 1925. Sus padres tenían una tienda de pollos en la esquina de la antigua calle comercial. Mi abuela, Hatsu, era la que llevaba el negocio; hacía un trabajo complicado y sucio. La carne de pollo no venía bien cortadita y empaquetada como ahora, nada de eso. Las jaulas se apilaban de cualquier manera delante de la tienda y, cuando aparecía un cliente, mi abuela sacaba entre cacareos algún pollo de su jaula y lo mataba allí mismo.
Mi abuela padecía de asma, así que le daban ataques de tos con frecuencia. Siempre que me veía llegar a casa del colegio o de estar jugando en algún sitio, arqueaba la espalda y me decía: «Mabo, ¿me das un masajito?». Y entonces yo le acariciaba y le masajeaba aquella espalda menuda durante unos minutos. En esos ratos que pasábamos juntos, siempre me repetía: «Eres un buen niño. No deberías ser como tu padre. No entiendo por qué tu madre cometió el error de casarse con él».
Muy pronto comprendí por qué usaba la palabra error. Los Ishikawa eran una familia respetada y muy arraigada en la zona. Había muchas ramas de los Ishikawa en Mizonokuchi. Junto al resto de la gente del lugar, formaban una comunidad muy unida. Mi abuelo, Shoukichi, murió antes de que yo naciera, pero siempre me contaban que había sido un hombre bueno y afable que cuidaba de su familia y del resto de su comunidad. Mandó a mi madre a una escuela de secundaria femenina y la animó a aprender a coser. Pese a que no se podía decir que la familia fuese adinerada, mi abuelo hizo todo lo posible para que sus hijos tuviesen algún tipo de educación.
Mi madre era una mujer de carácter fuerte. Tenía la cara ovalada y, a su modo, era guapa. Mi padre, por el contrario, tenía unos ojos afilados como cuchillas, un cuerpo bien formado y unos hombros musculosos. No sé lo que mi madre vio en él; quizá se sintió atraída por la seguridad y el instinto de supervivencia de mi padre. Sí sé que la comunidad local se sorprendió cuando empezaron a vivir juntos. A sus espaldas, la gente los llamaba la Bella y la Bestia y se preguntaba por qué mi madre se había casado con un hombre tan horrible.
En una ocasión, mi abuela me dijo: «Los coreanos son unos bárbaros». Yo la quería, pero aquel comentario me molestó. Aunque me sentía japonés —y lo sentía con absoluta convicción—, era medio coreano y ella lo sabía perfectamente. Los hermanos mayores de mi madre, Shiro y Tatsukichi, hacían comentarios similares algunas veces. Los habían llamado a filas para servir en el Ejército japonés en Manchuria, y siempre describían a los coreanos como pobres y desaliñados, como un puñado de gorilas. Nunca tuvieron las agallas de decir nada así delante de mi padre, claro. Pero cuando él no estaba, Shiro soltaba a menudo: «Miyoko haría bien en divorciarse lo antes posible. Los coreanos están podridos hasta la médula». Pese a que me daba una punzada de incomodidad siempre que les oía decir esas cosas, no podía evitar estar de acuerdo con ellos. Sentía una profunda repugnancia hacia mi padre, quien desde luego hacía honor a esa reputación de bárbaros de los coreanos cada vez que le pegaba a mi madre. En vista de cómo la atormentaba día tras día —y de que, en el proceso, nos tenía atemorizados a mis hermanas y a mí—, tampoco fue demasiada sorpresa que yo creciese detestando a los coreanos igual que mi abuela.
Mi padre solía pasearse por el barrio pavoneándose, acompañado de veinte o treinta secuaces coreanos. Era uno de los cabecillas de la comunidad coreana y disfrutaba buscando pelea con cualquier japonés que lo pusiera de los nervios. No le importaba quién fuese. ¿Un policía especial? Vale. ¿Un policía militar? Venga. Los coreanos dependían de él para sentirse protegidos, sí, pero a los japoneses los tenía muertos de miedo.
Insistía siempre en hacer las cosas a su manera. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, abrió un puesto callejero de productos del mercado negro con algunos de sus compinches. Vendían comida enlatada producida en la fábrica de munición en la que él mismo había trabajado, además de azúcar, harina, galletas, ropa y otros productos que se agenciaban ilegalmente a través de soldados estadounidenses. Un día, mi padre y sus compinches se vieron involucrados en una reyerta enorme contra unos soldados americanos por la mercancía que estaban vendiendo. La mala fama de mi padre tenía su razón de ser.
Tampoco es que le quedasen muchas alternativas. La derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial dejó a 2,4 millones de coreanos varados en Japón. No pertenecían ni al bando ganador ni al perdedor, ni tampoco tenían ningún sitio al que ir. Una vez liberados, a los coreanos simplemente los echaron a las calles. Desesperados y empobrecidos, sin forma humana de ganarse la vida, asaltaban los camiones de comida destinada a los miembros de las fuerzas armadas imperiales de Japón y vendían el botín en el mercado negro. Incluso quienes nunca antes habían sido violentos apenas tenían otra opción que convertirse en delincuentes.
De un modo algo extraño, esa actividad ilegal sirvió en realidad para liberar a aquellas personas. Durante la guerra, solo habían tenido dos alternativas, a cuál más nefasta: podían hacerse soldados y servir en el ejército de su enemigo o podían convertirse en civiles y trabajar como esclavos para satisfacer las necesidades de la guerra. A los soldados los mandaban al frente para usarlos como escudos humanos frente a los proyectiles. A los jornaleros los machacaban —a veces, hasta la muerte— trabajando en minas de carbón o fábricas de munición. La vida de delincuente supuso, por tanto, una especie de liberación.
En cierto momento, mi padre se unió a la entonces llamada Asociación General de Coreanos en Japón, que luego pasó a ser la Liga de Coreanos Residentes en Japón. Dicha comunidad, creada para los coreanos que vivían en Japón, fomentaba el principio de amistad entre japoneses y coreanos, y procuraba ayudar a estos últimos a llevar una vida estable y normal en Japón. Sin embargo, no era esa una tarea tan sencilla como podría parecer. Incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos coreanos con «residencia permanente» en Japón habían respetado al Partido Comunista. Las políticas comunistas eran antimperialistas, y el partido defendía los derechos de los coreanos con residencia permanente. Al terminar la guerra, no mucho después de que se crease la Asociación, un famoso comunista llamado Kim Chon-hae salió de prisión junto a varios miembros más del Partido Comunista. Todos ellos se habían mantenido firmes en su desafío desde la cárcel y se habían negado a cambiar de ideas. Tras su puesta en libertad, ejercieron una fuerte influencia en la Asociación, que de manera natural adquirió, como resultado, unos tintes más izquierdistas. No obstante, el principio fundamental que regía el comportamiento de mi padre en aquel tiempo no tenía nada que ver con el socialismo. Lo importante para él era el nacionalismo.
Desde mi punto de vista, había poca diferencia entre un movimiento socialista, un movimiento nacionalista y una reyerta brutal en el mercado negro. Todas esas personas tenían un par de cosas en común: todas tenían sus propias historias personales en Japón y todas eran pobres. Solo querían reafirmar su existencia. Y eso suponía luchar como pudiesen por obtener algún tipo de poder.
Dentro de la Asociación, a mi padre lo conocían como el Tigre; ninguna sorpresa. Contaba con su propia «fuerza de acción», formada por leales luchadores callejeros que, en realidad, eran un grupo de tíos que se juntaban delante de la tienda, encendían un fuego en una cesta de hierro y se pasaban el día hinchándose de licor. No sé si debatían allí sobre los problemas del mercado negro o simplemente esperaban a que hiciese falta la intervención de su «fuerza de acción», pero siempre que pasaba algo y se requería su presencia, se ponían en marcha y corrían adonde fuese.
Al final, a mi padre se le vino todo abajo. En 1949, declararon la Asociación General de Coreanos en Japón como grupo terrorista y ordenaron su disolución. La Liga de Coreanos Residentes en Japón sirvió de sustituta para muchos, pero los tiempos habían cambiado. Para entonces, se había restaurado el orden público y la gente como mi padre, un luchador callejero impulsivo y sin apenas educación, sencillamente ya no era necesaria. Lo que sí hacía falta en la recién creada Liga en aquella época eran administradores cualificados. En el nuevo orden, no había lugar para mi padre, que ni siquiera sabía leer. No puedo evitar preguntarme ahora si el rechazo que sufrió por parte de ese grupo acabó por hacerlo más vulnerable a las promesas que empezó a oír sobre la gran vida que podría llevar en Corea del Norte…
Estos días, noto que me vuelven cada vez más y más recuerdos. A veces, desearía que no fuese así.
Tenía tres hermanas más pequeñas que yo —Eiko, Hifumi y Masako—, aunque en Japón pasamos muy poco tiempo viviendo juntos. Nuestra familia era muy pobre, así que nos dividieron y nos mandaron a vivir a casas de otros parientes, para que entre todos compartiesen la tarea de cuidarnos y aligerar así la carga. Eso cambió el año que yo estaba en el último curso de primaria, cuando nos mudamos todos juntos a Nakano, en Tokio. Mi padre había decidido aceptar un trabajo en la industria de la construcción. O eso decía. Sé que tuvimos que mudarnos con muchísima prisa. Ni siquiera pudimos despedirnos de nuestros vecinos y nos vimos obligados a dejar atrás a nuestra querida abuela.
Pese a que me inquietaba tener que abandonar todo lo que conocía y mudarme a un sitio que nunca había visto, al principio me gustó nuestra nueva vida. Empezamos a vivir como una familia de verdad. Nos levantábamos juntos por la mañana y nos íbamos a la cama juntos por la noche. Cenábamos juntos y teníamos rutinas de familia. Esas pequeñas cosas suponían mucho para mí. Después de todo, las pequeñas cosas suelen unir a las familias mediante los lazos del amor familiar. Sin embargo, esa felicidad quedó destruida casi antes de echar a andar. No pasó mucho tiempo antes de que regresara la violencia de mi padre, y fue peor que nunca.
A las pocas semanas de llegar, él empezó a beber de nuevo, en cuanto volvía a casa al final del día. Y seguía bebiendo hasta que adoptaba una expresión oscura, con el ceño fruncido. Cuando eso ocurría, mi madre nos aislaba a mis hermanas y a mí en la habitación contigua. Nos quedábamos allí, impotentes, y escuchábamos cómo se desencadenaba lo inevitable. El despiadado sonido de la voz de mi padre riñendo a nuestra madre. El ruido que hacía cuando le pegaba. Los gritos de mi padre intentando ahogar los sollozos de ella. Ocurría lo mismo una noche tras otra. Pocas veces entendía lo que mi padre le decía a mi madre, pero fuera lo que fuese, ella nunca parecía ofrecer resistencia; se limitaba a llorar. En varias ocasiones, traté de irrumpir en la habitación para detenerlo. Una vez, incluso le mordí la pierna. Pero él me tiraba al suelo de una patada. Mi madre se echaba encima de mí, para protegerme con su cuerpo. Hasta que mi padre se aburría y, borracho como una cuba, salía tambaleándose de casa y desaparecía en mitad de la noche. Y mi madre, mis hermanas y yo nos acurrucábamos en el suelo y llorábamos en silencio.
Una noche, uno de los vecinos oyó los gritos de mi madre e intervino. El hombre pilló a mi padre con la guardia baja un instante, pero al poco él ya tenía a aquel tipo agarrado por el cuello y apretujado contra la pared. Lo dejó inconsciente a golpes. Después de eso, nadie volvió a acercarse a nuestra casa.
A partir de ahí las cosas solo fueron a peor. Cuando mi padre regresaba a casa tarde por la noche, despertaba a mi madre solo para poder pegarle otra vez. Y todas las noches me aterrorizaba ver su cara de maniaco. Era como mirar directamente a un demonio. No podía dormirme. No dejaba de ver esa cara. Y si lograba quedarme dormido, tenía pesadillas con ella.
Y entonces llegó la peor noche de todas. Era otoño. Yo tenía doce o trece años. Mi padre apareció en casa borracho como siempre. Sin embargo, aquella vez no dijo nada. Entró en la cocina y salió con un cuchillo. Se lo puso a mi madre en el cuello y la obligó a salir a la calle. Supe que debía seguirlos.
Me escondí tras un arbusto y observé cómo mi padre obligaba a mi madre a subir por un monte empinado, salpicado de cráteres; habían estado excavando en la ladera con el fin de sacar tierra y arena para la industria de la construcción. Los seguí en mitad de la oscuridad, mientras mi padre llevaba a la fuerza a mi madre hasta el borde de un precipicio. Me puse a temblar de miedo al ver el cuchillo brillar en la oscuridad. Mi padre soltó un grito muy sonoro y empujó con fuerza a mi madre, que aulló al tropezar hacia atrás antes de caer al vacío. Mi padre se quedó allí de pie un momento, con el cuchillo todavía brillando en la mano mientras miraba hacia abajo desde la cima. A continuación, se marchó camino de nuestra casa con pasos pesados.
Yo escalé por el monte, hasta el punto en el que había visto tropezar a mi madre. Estaba tan alto que no alcanzaba a distinguir el suelo, pero salté de todos modos. Por suerte, la tierra estaba blanda y no me hice daño. Mi madre permanecía allí tumbada como una muñeca rota, con la blusa empapada en sangre. Tiré de ella para incorporarla y la abracé, sin dejar de gritar: «¡No puedes morirte! ¡No te me mueras! ¡No puedes irte y morirte ahora!». Al fin, recobró la conciencia. Mientras la abrazaba, me advirtió: «Masabo, debo marcharme. Me matará si no me voy. Tienes que ser fuerte». Aferrado a ella, me sentí indefenso y despojado de todo. Mi madre lo era todo para mí, era la única persona buena que tenía en mi vida, pero sabía que no le quedaba otra opción.
La ayudé a avanzar cojeando en la oscuridad. Irrumpí por la puerta del hospital que había cerca de la estación de trenes y desperté al médico. Era un hombre amable y trató las heridas de mi madre sin vacilar. Milagrosamente, no necesitó ni un solo punto.
Luego, nos sentamos los dos juntos en un banco cerca de la estación, en silencio, a la espera de que llegase el primer tren de ese día. De repente, mi madre dijo: «No te preocupes. Trabajaré mucho y ahorraré dinero. Y entonces vendré a buscaros a tus hermanas y a ti, así que esperadme».
A continuación, se puso a llorar en silencio. Tenía el rostro más fino y pálido que nunca. Parecía vacía por dentro. Yo quería ser fuerte, pero allí estaba mi madre cubierta de cortes y magulladuras, y no podía hacer nada al respecto, así que empecé a llorar de pura frustración y desesperanza. ¿Por qué tenía que pasar mi madre por algo así de terrible? ¿Por qué mi padre la odiaba tanto? Era una mujer amable y buena. No le encontraba ningún sentido.
Cuando el tren entró en la estación, mi madre se puso en pie, me dio un abrazo rápido y se alejó. Luego, se dio la vuelta y se despidió de mí con la mano desde la barrera. Entonces regresé a casa, caminando muy lentamente. Me sentía aturdido, desconcertado y completamente solo.
Mi padre actuó como si no hubiese pasado nada. Para empeorar las cosas, su amante se mudó a nuestra casa al poco de que se marchara mi madre. Se llamaba Kanehara y era coreana, como mi padre. Era una mujer malvada y cruel, sobre todo con mis hermanas pequeñas, pero mi padre nunca le puso la mano encima. Ni una sola vez. De hecho, y para mi sorpresa, parecían estar enamoradísimos el uno del otro. No paraban de reír y sonreírse entre ellos. La manera en la que se comportaban me sacaba de quicio. Traté de ser fuerte, pero mis hermanas echaban de menos a mi madre una barbaridad y lloraban todas las noches. Cuando eso ocurría, Kanehara las abofeteaba y las regañaba, lo que hacía que ellas añorasen aún más a mi madre.
Dejé de ir a la escuela, y en vez de eso me recorría Tokio a diario en busca de mi madre. Todas las mañanas, me montaba en el tren y me pasaba horas y horas caminando por las calles. Eso se prolongó medio año como mínimo. Busqué concienzudamente en todos los restaurantes de la zona, decidido a no abandonar, y mis esfuerzos al fin obtuvieron su recompensa. Una tarde, la vi al otro lado de la ventana de un restaurante. Incapaz de moverme, la observé limpiar una mesa. Entonces me eché a llorar. Debí de parecerle bastante sospechoso al dueño del local, pero aun así me hizo señas para que entrase. Corrí directo a mi madre y la abracé.
El dueño del restaurante me dio amablemente algo de comer. Y, de repente, las palabras me salieron a borbotones. No podía parar de hablar. Le conté a mi madre todo lo de Kanehara: que vivía con nosotros, cómo trataba a mis hermanas, cuánto la echaban ellas de menos, esto, aquello, lo otro… Ella sonreía llena de dulzura. «Ten un poco más de paciencia —me dijo, y me dio su collar y su anillo de oro—. Si te surge algún problema, llévale esto a un prestamista. Pero no le digas nada de mí a tu padre, ¿de acuerdo? No le cuentes que me has visto. No le digas dónde estoy».
Tras encontrar a mi madre, regresé a la escuela. Iba a verla casi todas las tardes en cuanto terminaba las clases. A veces, los fines de semana o los días de fiesta, llevaba a mis hermanas conmigo. El dueño del restaurante era muy amable con nosotros. Supongo que conocía nuestra historia. Con respecto a Kanehara, podía pegarme todo lo que quisiera, porque yo estaba convencido de que un día, pronto, mi madre volvería y nos rescataría.
Volviendo ahora la vista atrás, creo que puedo entender el esquema mental de mi padre por aquel entonces. Sin embargo, no soy capaz de perdonarle lo que hizo.
En sus mejores tiempos, mi padre llegó a tener veinte o treinta secuaces. Y él era el jefe. El mandamás. El padrino. En el mercado negro, tu cuna y tu pasado no significaban nada. Podías ser exmilitar, noble, japonés, coreano… Daba igual. Solo importaba tu fuerza física, y mi padre sabía cómo vivir de la violencia. Pero luego, cuando acabó la guerra y todo regresó a la normalidad, su fuerza física ya no tenía ningún valor. De repente, la nacionalidad y el pasado lo eran todo. Y en esa nueva jerarquía, él no representaba nada. No tenía vínculos familiares. Y lo peor de todo: era coreano. Eso complicaba la tarea de conseguir trabajo. Cuando declararon ilegal la Asociación General de Coreanos en Japón, el liderazgo de mi padre en su «fuerza de acción» desapareció. Mientras sus antiguos camaradas ocupaban puestos relevantes en la Liga de Coreanos Residentes en Japón, él se quedaba rebuscando entre la tierra, sin perspectivas de nada. Así que la tomó con mi madre: su familia tenía ciertas propiedades y ella misma contaba con un nivel educativo razonable, cosas que mi padre ansiaba pero nunca pudo conseguir. Mi madre se llevó la parte más dura de la rabia de mi padre contra el mundo. Al principio, me preguntaba por qué nunca le pegaba a Kanehara; supongo que tenía que ver con que ella era coreana y no le recordaba constantemente todo lo que él no podía tener.
En esa época, aprendí una cosa: mientras que alguna gente, como mi padre, disfruta alardeando de su fuerza física, otras personas tienen motivos concretos para ser violentas.
Cuando estaba cursando mi último año de primaria, mi padre decidió que debía ir a una escuela secundaria coreana, aunque no hablase coreano. Yo no quería, pero tenía demasiado miedo a oponerme a sus deseos, así que accedí.
La mayoría de los que íbamos a esa escuela éramos de familia pobre. Nuestra pobreza se derivaba, simple y llanamente, de la discriminación racial. Por lo general, los alumnos no desahogaban nunca de manera activa su frustración al respecto —estaban demasiado ocupados tratando de salir adelante—, pero eso no significaba que lo aceptasen todo sin rechistar. A menudo, mis compañeros tenían altercados con japoneses cuando jugaban fuera de la escuela o en el camino del instituto a casa. Con el tiempo, todos terminaron por asociar discriminación racial con violencia. Y la lógica era directa: si alguien te pegaba, no ponías la otra mejilla; le devolvías el golpe, y el doble de fuerte.
Observar a mis compañeros de clase me desgarraba por dentro. Después de un tiempo compartiendo aula, creció en mí un fuerte sentimiento de empatía hacia ellos. Me di cuenta de que mis abuelos y otros parientes estaban equivocados: los coreanos no se parecían en nada a los monstruos que ellos describían. Por supuesto que eran gente bruta —cómo no serlo, por favor—, pero también podían ser personas cálidas, amables. Pese a que seguí manteniendo las distancias con muchos de ellos, empecé a hablar con un niño llamado Kan Te-son, que se sentaba a mi lado en clase. Todos llevábamos el pelo bien cortado, pero el de Son, pese a las normas de la escuela, estaba un poco descuidado; se asemejaba a una melena, lo que le valió el apodo de León.
Cuando León se enteró de mi situación familiar, me invitó a ir a su casa un día. Caminamos por el laberinto de calles de un barrio coreano cercano a una fábrica de dulces y pasteles; el olor dulzón del caramelo lo impregnaba todo. Cuando llegamos a su casa, su madre me preguntó de inmediato si tenía hambre. Al momento, corrió a la cocina y salió de allí con arroz, encurtidos coreanos y otros platos más. La mesa se llenó enseguida de comida.
La mujer no dejaba de decirme: «¡Come más!», aunque tuviese la boca llena, a punto de atragantarme con el arroz que estaba engullendo. Mientras León y su madre me miraban, no pude evitar fijarme en sus sonrisas. Había experimentado el amor maternal y, por supuesto, quería a mis hermanas con locura, pero aquella era la primera vez que sentía un afecto auténtico por parte de personas ajenas a mi familia. Su calidez y su empatía eran palpables. Para ser sincero, estaba tan pasmado que apenas podía tragar. Desde ese día, la casa de León se convirtió en el único lugar en el que lograba relajarme. Pese a que mi vida dio muchos giros y vueltas, nunca olvidé la amabilidad de su familia.
Después de que León y yo nos hiciésemos amigos, me sentí más capaz de hablar con mis otros compañeros de escuela. De todos modos, las clases me seguían resultando en su mayoría incomprensibles, porque las daban en coreano. Entendía las matemáticas y, hasta cierto punto, las ciencias. Pero el resto eran un puro galimatías. Había otros alumnos como yo que no hablaban nada de coreano. Pero, para mi sorpresa, algunos profesores se saltaban las normas y nos explicaban cosas en japonés. ¡Disidentes!
Nos enseñaban que Kim Il-sung era «el rey que había liberado Corea del colonialismo». Había librado una guerra contra los imperialistas estadounidenses y sus lacayos surcoreanos y la había ganado. Nos machacaban constantemente con la idea de que Kim Il-sung era un general invencible hecho de acero. Me daba cuenta de que los profesores estaban orgullosos del papel desempeñado por ese hombre como Gran Líder de una nación emergente.
En torno a aquella época, Japón entró en recesión. Muchas empresas cayeron en bancarrota y el desempleo aumentó de manera brusca. Los coreanos estaban en el último peldaño del escalafón social, y situaciones que hasta entonces habían sido sencillamente complicadas se hicieron desesperadas para muchas familias. Entretanto, en Corea del Norte, Kim Il-sung proclamaba que estaba construyendo una utopía socialista. Lo llamaban el Movimiento Chollima. Al igual que todos nosotros, nuestros profesores vivían en la pobreza, así que se agarraron a un clavo ardiendo. Ahí estaba ese país, esa «tierra prometida», un «paraíso en la tierra», un «territorio de leche y miel». Sumidos en la desesperación, se dejaron engañar por todas esas afirmaciones y nos trasladaron las mentiras a nosotros. Yo escuchaba lo que decían solo con un oído, en el mejor de los casos. Sí, claro, ese «paraíso en la tierra» estaba allí, al otro lado del mar, pero a mí lo que me importaba era el aquí y el ahora. ¿Cómo podía mejorar mi vida en aquel preciso momento? Por las calles estallaban manifestaciones, mi familia apenas lograba salir adelante y estábamos siempre en vilo. Por si fuera poco, Kanehara todavía vivía con nosotros, y mis hermanas y yo seguíamos escabulléndonos para ir a ver a nuestra madre todos los fines de semana. Con lo que ocurría a diario a mi alrededor, costaba prestarle mucha atención al «paraíso» de Corea del Norte.
Más o menos un año después de que mi madre huyese, llegué a casa un día y me encontré una fila de zapatos alineados al otro lado de la puerta. Me quedé abrumado con lo que vi dentro: había unos tipos abroncando a mi padre, y —lo más sorprendente de todo— esos hombres no estaban recibiendo una paliza de muerte. Aquello solo tenía una explicación: debían de ser peces gordos de la Liga. Entré en la habitación discretamente y escuché la conversación. Uno de ellos dijo: «Mira, si no eres capaz de enmendar lo de tu esposa, vamos a romper nuestra amistad contigo». Otro: «Pensamos hablar con la Liga y, como eso pase, estarás apañado». Uno a uno, todos le dieron estopa. Daban golpetazos en los tatamis y levantaban la voz mientras le pedían que reflexionara sobre lo que había hecho y pusiera en orden todos los detalles sórdidos de su vida. Más o menos una hora después, satisfechos de haber dejado clara su postura, aquellos hombres se levantaron y se fueron. Mi padre y Kanehara también salieron, aunque yo no tenía ni idea de adónde. Esa noche, mi padre regresó solo a casa. No sé qué fue de Kanehara. Nunca volví a verla.
Unos días después, varios tipos afiliados a la Liga se presentaron en la puerta de casa con mi madre. Me sorprendió tanto ese giro de los acontecimientos que solo pude quedarme mirando, asombrado. Uno de esos hombres de la Liga se postró delante de mi madre. «Su marido ha prometido cambiar las formas. ¿Está dispuesta a empezar de nuevo con él? No es solo por usted. Piense en los niños», le dijo. Mi madre estaba aturdida y sin habla, pero al final aceptó regresar. Aunque mis hermanas gritaron encantadas y emocionadas, yo estaba preocupadísimo. Solo podía pensar en que mi padre empezaría a pegarle de nuevo; era cuestión de tiempo. Pasó un día. Nada. Una semana, un mes. Nada. Nunca volvió a pegarle. Los hombres de la Liga no dejaron de venir por casa para asegurarse de ello.