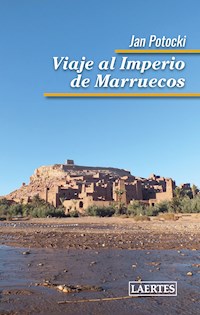
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Laertes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El conde polaco Jan Potocki, justamente celebrado por El manuscrito encontrado en Zaragoza, esa especie de serpentín fantástico que hace del tiempo y del espacio una verdadera fiesta para el lector, fue también un esforzado viajero por toda Europa, China y el norte de África. Fruto de uno de ellos es este Viaje al Imperio de Marruecos, de 1791. "Soy el primer extranjero", dice Potocki "que ha venido a este país bajo la simple condición de viajero". Sabe lo que dice, porque ha leído todas las relaciones de todos los viajeros europeos que le han precedido. Él busca en Marruecos, dice, y los buscará en casi todos sus muchos viajes, "cambios de paisajes" que son "los verdaderos dominios del soñador solitario". Su profundo respeto por el islam descarta que tenga la más remota intención de facilitar una labor misionera cristiana. Su visión de Marruecos está, en suma, absolutamente limpia de deformaciones colonialistas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jan Potocki
Viaje al Imperio de Marruecos
Traducción de José Luis Vigil
El presente texto está traducido del original existente en la Biblioteca Narodowa de Varsovia, que tuvo la gentileza de facilitarnos fotocopia.
Primera edición: mayo, 1983
Segunda edición: junio, 1983
Tercera edición: mayo, 1985
Cuarta edición: junio, 1991
Primera edición digital: febrero, 2019
Título original: Voyage dans l’empire de Maroc. Fait en l’année 1791.
© de esta edición: Laertes S.L. de Ediciones
ISBN:978-84-16783-66-3
Viaje al Imperio de Marruecos realizado en el año 1791
2 de julio
Me desperté viendo Tetuán. Esta ciudad está situada a una legua del mar, en un paraje en el que la cadena del pequeño Atlas se abre y deja ver valles más risueños. Aquella lejanía estaba iluminada mientras que las montañas que bordean la costa, aún en sombras, ofrecían un aspecto más sombrío y salvaje. ¿Es todavía una relación lo que escribo? No, pero cedo al sentimiento expansivo que experimentan los viajeros; y como escribiera un clásico: «No se querría ver el más bello paisaje del mundo si no hubiera nadie a quien decirle, mira que bello paisaje». Si alguna vez publico este diario, será porque habré cedido a ese mismo sentimiento. Además, soy el primer extranjero que ha venido a este país bajo la simple condición de viajero. Y bajo este título al menos, mi viaje no estará por entero desprovisto de interés.
El mismo día
He desembarcado en la boca de un río bastante considerable, cuya barra no carecía de peligro. Las orillas son de arena y brezales. Grupos de pescadores están instalados en todas las puntas que forma el río. Un poco más lejos se encuentra un grupo de mujeres negras, que disfrutan del baño sin que parezcan temer la proximidad de los Acteones. Y en esto, me traen un pequeño asno en el que cargar mi bolsa de mano y mis piastras, dejando el resto de mi equipaje en manos de los aduaneros, que son en todos los países los enemigos naturales de los viajeros. Debo añadir, sin embargo y en elogio de estos, que les confié todo el inmenso equipaje que llevaba conmigo, sin pedirles cuenta alguna y que no hubo que temer nada a ese respecto.
El mismo día
He seguido a mi pequeño asno y la orilla del río durante una media hora y hemos llegado a la aduana. Este edificio se parece considerablemente a los del mismo tipo que pueden verse en Andalucía, cerca de los embarcaderos; está bien cuidado y otro tanto puedo decir de un fuerte de seis cañones y de un pequeño puente de piedra que están cerca de aquí. Al otro lado hay un poblado cuyas cabañas construidas con cañas me han recordado mucho a los bajorrelieves egipcios que se conservan en el Capitolio. Así como los tejados de los bajorrelieves están ocupados por cigüeñas, en aquella aldehuela había un número superior a los que me había sido dado ver anteriormente en mi vida. La entrada de las cabañas era tan baja que casi había que entrar arrastrándose sobre el vientre y su interior tenía un aspecto completamente salvaje y otaitiano.
El mismo día
Informado el caíd acerca de mi llegada, me ha enviado sus propias mulas a la aduana junto con dos guardias a caballo. Durante una legua de camino hemos atravesado tierra cultivada. Acababa de hacerse la siega y los campos estaban llenos de cuadrillas. Un buen número de trabajadores se dedicaban a recoger el trigo y entre ellos había muchas mujeres, pero me dijeron que estas eran viejas y feas, ya que las jóvenes y bonitas eran reservadas para el misterio y para más dulces ocupaciones. Me aproximé a una de ellas y comprobé incuestionablemente que pertenecía a la primera de las dos clases.
Más cerca de la ciudad, se cruzan unos vergeles; hay que avanzar por un antiguo adoquinado mal conservado y a continuación se entra por una puerta de bello estilo árabe provista incluso de una fuente. Se atraviesan calles estrechas, cercadas por casas bien revocadas, pero que no tienen más vanos sobre la calle que unos diminutos ventanucos. Se pasa bajo los arcos de algunas mezquitas y se puede echar una ojeada furtiva al interior de esos edificios que me han dado la impresión de un arreglo a imitación de los de Córdoba. El extranjero no recibe a su paso más que muestras de amabilidad y ninguna apariencia de rechazo.
Iba a hospedarme en casa del caíd. Vi a un hombre, vestido con mucha sencillez, que estaba sentado en cuclillas sobre una alfombra en un rincón de una especie de huerta. En pocas palabras me dijo que fuera bienvenido, que no me faltaría de nada y que si placía al cielo podría ver el rostro del sultán, que esperara un instante y me conduciría a la casa que me había sido destinada.
El mismo día
Aquel mismo día el caíd me envió leche, dátiles, huevos y gallinas. Portando estos presentes vino un joven de rostro favorecido que me hizo los parabienes de un modo que granjeaba la simpatía.
A continuación tuve numerosas visitas, entre otras la del vicecónsul inglés, que es un viejo árabe de barba blanca que habla inglés como si fuera su lengua materna y sin sombra de acento. Tuve asimismo la visita de otro moro que procedía de Constantinopla, donde se había entrevistado con nuestro embajador.
El caíd ha solicitado conocer mi nombre porque va a escribir inmediatamente al emperador para informarle de mi llegada.
Así ha transcurrido la primera jornada de mi tercer viaje al África. He dado el relato de mi llegada con todo detalle porque no es poca cosa y la impresión más fuerte de lo que uno espera, más aún de lo que uno puede expresar. Remito sobre este asunto a las primeras páginas de Mr. Volney, cuyo viaje es una obra maestra de observación y comentarios.
3 de julio en Tetuán
He conseguido instalarme de modo bastante agradable, no en la casa que el caíd me había asignado, sino en la de mi intérprete, el judío Samuel Sefarti. Este cambio no ha podido ser efectuado sin dificultad, porque era como decirle al caíd que prefería mi gusto al suyo y ya había que recurrir a muchos conciliábulos, exquisiteces de lenguaje y tiras y aflojas, para conseguir solucionar este asunto peliagudo.
Ahora estoy instalado en un pequeño belvedere desde el que se divisa todo el llano, las montañas, el mar y los bancales que se comunican unos con otros hasta formar como una segunda ciudad encima de la primera. Las que se encuentran alrededor de la casa en que estoy instalado pertenecen todas a judíos, pero en las terrazas más alejadas puede observarse fácilmente a mujeres musulmanas, reconocibles por sus ropajes anchos y semitransparentes, cosas sobre las que sería demasiado peligroso fijar la vista, porque la muerte o la castración serían las consecuencias inevitables de esta temeraria empresa.
El mismo día
He recibido la visita del aduanero mayor Mohamedal-Prove, personaje más importante que el caíd y para quien traía cartas de recomendación. Me ha dicho que los aduaneros no harían más que abrir y cerrar mis cofres, pero que esta ceremonia era indispensable y que hasta los hijos del sultán se sometían a ella.
Me disponía a corresponder a todas aquellas gentilezas, pero fui advertido de que haría mejor en esperar al día siguiente, porque un personaje como yo era natural que se fatigara fácilmente y necesitara varios días para descansar. Me adapté a aquella norma y no dejé de respetarla.
El mismo día
La curiosidad ha llevado a varias jóvenes a acercarse a mis terrazas, pero el temor las ha hecho alejarse con mucha precipitación.
El mismo día
El caíd ha enviado a decirme que sería conveniente que el correo que iba a salir llevara también la carta que yo tenía para el emperador, circunstancia por la que averigüé que el correo que tenía que partir ayer, se encontraba aún en Tetuán. Pero hay que acostumbrarse a estas lentitudes o renunciar a viajar entre musulmanes, los cuales carecen de la idea de impaciencia, defecto totalmente indígena en Europa y casi desconocido en las demás partes del mundo.
La carta en cuestión me había sido facilitada por Sidi Mohamed-bin-Otman, embajador de Marruecos en España, uno de los hombres más sabios que haya dado el mahometanismo y el único del que no he oído a sus compatriotas otra cosa que hacer elogios. Compartí con él todas mis veladas en Madrid y su intérprete estaba tan atento a nuestra conversación que fue como si hubiéramos hablado ambos en la misma lengua, hasta el punto de que me contaba largos relatos según el gusto oriental y que, tal vez, dé a conocer yo algún día.
El señor Chenier dice que los moros son incapaces de sentir amistad pero, o bien el pesar que testimonió Bin-Otman al despedirse era sincero, o bien no existe sinceridad en el mundo; por lo demás, no hubo nada de singular en esta excepción. La conformidad de nuestros gustos nos aproximó aún más y creó una relación más estrecha en un país igualmente extranjero para mi sabio amigo.
Pues bien, para volver a la carta que Bin-Otman me dio para el emperador, no me atreví entonces a pedirle traducción, pero se la hice hacer en Málaga a un tripolitano establecido en esa ciudad llamado Hamed-Hogia y voy a darla aquí, anticipando que el título de Ja-Sidi, como se verá, quiere decir «señor» y es este el que los árabes daban al Cid, llamándole también «Señor por Excelencia». En cuanto al título de Emir-al-Moumenin, o «Príncipe de los fieles», es el que los historiadores de las cruzadas llamaron «miramamolín» y que, después, Mr. Galland tradujo como «Comendador de los creyentes». Lo que demuestra que los emperadores de Marruecos manifiestan con bastante claridad sus pretensiones al califato. Estos monarcas usan además otros diferentes títulos espirituales, como servidores de Dios, etc. etc. Pero su único título temporal es sultán y garb, o «sultán de occidente», porque este país es el más occidental de todos los que pueblan los musulmanes. El marmolino rey de Garbe, famoso por su prometida, no era otro que un Emir-alMoumenin Sultán el Garb y como la prometida era hija de un sultán de Egipto y, por lo tanto, debía atravesar toda la Barbaría, no es sorprendente que tuviera por el camino algunas aventuras con los corsarios.
Observé además que el nombre de Boulounia que Bin-Otman daba a Polonia, procedía de que los árabes no sabían pronunciar este nombre de otro modo, primeramente porque carecen de la letra P y ponen en su lugar la letra B y en segundo lugar porque no pronuncian la vocal O más que en algunos casos bastante raros y que vienen dados por la costumbre.
Esta es la epístola en cuestión.
«En nombre del muy misericordioso.
Gloria sea dada al profeta.
Ja-Sidi-Emir-al-Moumenin, me posterno en el suelo que pisan vuestros pies. Quien entregará esta carta a vuestra Alteza es un habitante de Boulounia, país muy alejado de nosotros y cercano a Moscovia. Este hombre es uno de los principales de su país y no tiene otro objetivo en su viaje que el de posternarse ante vuestra Alteza. Ningún hombre de esa región alejada había venido aún a Occidente y Dios ha reservado este acontecimiento para los comienzos gloriosos de vuestro reinado.
Quien escribe esta carta es Mohammed bin Otman, uno de los talbes, encargado de dar a conocer vuestras voluntades soberanas.»
Hago notar aquí, que no se encontrará apenas en esta carta lo que corrientemente ha dado en llamarse estilo oriental, que de hecho no es propiamente el de los árabes, al menos en los primeros siglos de su era, donde afectaban por el contrario una rústica sencillez y una humildad monacal que servía para distinguirlos mejor de los fastuosos monarcas de Persia y de la India.
Observo además, que el Imperio de Marruecos es interesante en lo que se refiere a su corte, que se ha conservado auténticamente árabe y sin ninguna mezcla turquí y en este aspecto es más pura aún que las cortes de los imanes de Mascate y de Saana.
4 de julio
He hecho preguntar al caíd la hora a la que quería verme y me ha designado la del mediodía. En seguida he preparado el presente que le tenía destinado y lo he envuelto en cuatro pañuelos de seda, anudados por las cuatro esquinas, según la costumbre del país; costumbre muy antigua entre los árabes, tal como puede verse en la historia de la lámpara maravillosa, cuando la madre de Aladino va a llevar al sultán los rubíes y las esmeraldas que había encontrado en la gruta; pero volviendo a mis pañuelos de seda:
El primero contiene cuatro varas de paño fino, de color café. El segundo, cuatro varas de paño azul celeste. El tercero, doce varas de tela de Bretaña. El cuarto, cuatro panes de azúcar de dos libras cada uno y cuatro cajas de té, de una media libra cada una. Hay que tener en cuenta que el té y el azúcar deben acompañar siempre cada regalo, cualquiera que sea su valor.
El mismo día
El caíd me recibe con más ceremonia que la primera vez y en su casa, cuya disposición me ha parecido tan agradable, el frescor y la limpieza tan grandes, que no desearía otra para mí mismo, si nuestro clima permitiera el uso de salones abiertos, surtidores y pavimentos de loza. Todas estas cosas estaban en esa casa, menos perfectas, pero absolutamente en el mismo carácter de la Alhambra de Granada.
El caíd me hizo sentar a su lado y me dijo que aceptaba con placer mi presente aunque le correspondía más bien a él ofrecérmelo, puesto que venía desde tan lejos para ver su país. «Pero (añadió) nuestro país no se parece nada a los que ha visto en Oriente. Allí, los pachás lo tienen todo y el pueblo nada tiene. Aquí, por el contrario, todos tienen alguna cosa. Tampoco verá usted aquí que se rindan tan grandes acatamientos a los gobernadores de provincia. En esto, nosotros nos mostramos más exactos seguidores de la ley que dice que todos los musulmanes son iguales.»
Este comienzo me placía. La conversación se animó. Hablamos de viajes, ya que el caíd había realizado muchos por el interior del país. Yo demostré mucha curiosidad ya que instruir, enseñar, es uno de los placeres del amor propio. El caíd se entregó con calor y llevó su amabilidad hasta el punto de dictarme todo su itinerario, desde Marruecos hasta Soukassa, que es un gran mercado al que todas las naciones de África occidental se dirigen una vez al año, en la época del Mevloul o pequeño Bairán.
A continuación trajeron té, café y una pipa para mí, porque el caíd había oído decir que yo la utilizaba y, por otra parte, se fuma poco aquí. Un isleño de Yerba, que había estado en Bender habló de Polonia y de mi familia y lo hizo en términos favorables. Se habló mucho también de la guerra de Turquía y de la paz futura, de la que, en general, se ocupan aquí con interés.
Se me mostró también y con aire de complacencia a un joven portugués que acababa de renegar; esto fue menos delicado que el resto de la recepción que se me había hecho, pero era necesario que el musulmán asomara por algún sitio. El caíd terminó por recomendarme a su califa o lugarteniente, que es un joven de rostro magnífico y muy bien trajeado a su modo. Al fin se despidió de mí, rogándome que no hiciera ningún tipo de cumplidos con él y que le viera como a un amigo.
De casa del caíd fui a la del gran aduanero Mohammed-el-Prove, no a su casa, sino a la aduana. Encontré el sofá ocupado por dos jerifes de la familia imperial que acababan de llegar de Tafilete con un numeroso séquito de habitantes de aquella región. Sin duda alguna, no creo haber visto jamás personas tan feas; sus rasgos eran excesivamente toscos y su tez no respondía a un matiz general, sino que cada uno tenía la suya, sin poderse afirmar que fueran negros, ni morenos, ni mulatos. Quedaron muy sorprendidos de que yo conociera los ríos y las poblaciones de su tierra. Pero aún fue mayor su admiración cuando desplegué mi mapa, si bien, de acuerdo con lo que me dijeron, debía ser este muy defectuoso. Al fin se marcharon, no sin antes darme mil muestras de su benevolencia.
Cinco horas han transcurrido con estas dos visitas y no me han parecido más que unos instantes, mientras que en Europa me ha sucedido a menudo realizar visitas en las que los instantes me parecían horas.





























