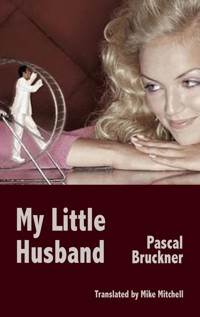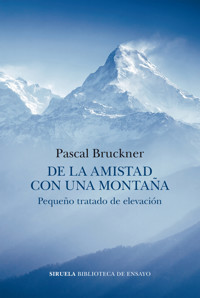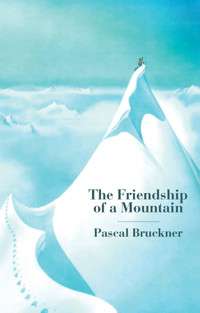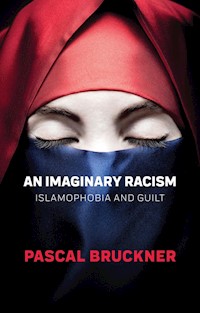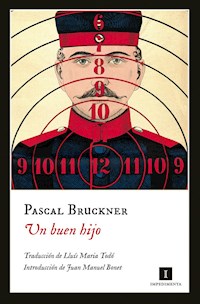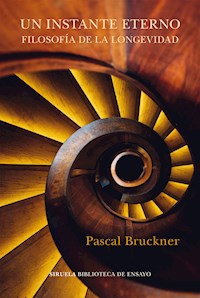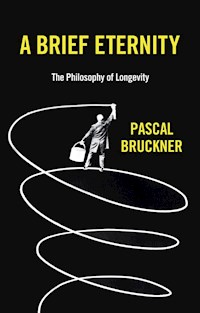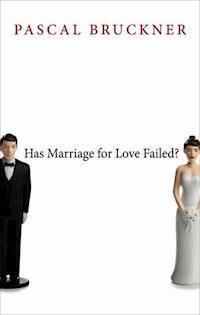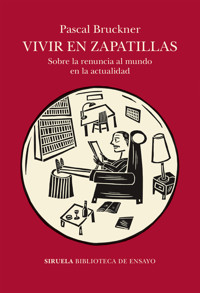
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie mayor
- Sprache: Spanisch
Un texto lúcido y provocador sobre nuestro papel en un mundo en el que casi todo nos puede ser entregado a domicilio, y que traza con agudeza la arqueología de una nueva mentalidad de repliegue y renuncia. El declive y el catastrofismo permean las sociedades occidentales. Desde principios de siglo una serie de acontecimientos, tales como el calentamiento global, el terrorismo islamista, la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania parecen confirmar esta idea. En este esclarecedor ensayo, Bruckner indaga en la mentalidad que prevalece hoy en día y que tiende de manera progresiva al retraimiento y la renuncia al mundo. Reflexiona sobre experiencias propias y plantea una de las grandes e irrefutables paradojas de la modernidad: el gusto por la reclusión ha provocado un confinamiento voluntario que sustituye aquel al que nos vimos obligados a causa de la pandemia, y cuyas graves implicaciones podemos advertir en el estado de ánimo de la sociedad de nuestro tiempo. El autor francés explora las raíces filosóficas y los contornos históricos de este fenómeno, acude a retazos de la obra de pensadores y literatos de distintas épocas, y nos alerta sobre la apatía y el peligro de convertirnos en seres empequeñecidos, condenados a una vida insulsa e incapaces de enfrentarnos a la existencia. «En un tono que evoca las conversaciones de la época de la Ilustración, Bruckner reflexiona en este ensayo, cáustico y contundente, sobre nuestra renuncia al mundo exterior». Le Monde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: septiembre de 2024
Título original: Le Sacre del pantoufles. Du renoncement au monde
En cubierta: ilustración © Carlos Baonza
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2022
© De la traducción, María Belmonte Barrenechea
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-69-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo: La hipótesis Oblómov
1. Los cuatro caballeros del Apocalipsis
2. ¿La bancarrota de Eros?
3. La prohibición de viajar
4. ¿Merece ser vivida la banalidad?
5. El bovarismo del móvil
6. Las tres ces: la caverna, la celda, el cuarto
7. Las bondades de la casa
8. Suplicios y delicias de la vida con restricciones
9. El país del sueño: Hipnos y Tánatos
10. ¿Fantasía digital o victoria del apoltronamiento?
11. La bata de Diderot
12. Los desertores de la modernidad
13. Tristeza meteorológica
14. El derrotismo existencial
15. Los extremistas de la rutina
Conclusión: ¿Caída o transfiguración?
Para Eric y los diablillos
«Peor que el ruido de las botas,
el silencio de las zapatillas».
MAX FRISCH
PRÓLOGOLa hipótesis Oblómov
Oblómov es un terrateniente de los alrededores de San Petersburgo a mediados del siglo XIX. Este hombre recto y honesto sufre, sin embargo, de una inclinación natural a la inercia.1 Vive menos en su vivienda que en su diván y menos en su diván que en su bata, oriental y amplia, y menos en su bata que en sus zapatillas «largas, mullidas y amplias». Tiene el cuerpo fofo, las manos regordetas, todos sus movimientos están impregnados de una graciosa blandura: Oblómov vive acostado la mayor parte del tiempo.
La locomoción, el estar de pie no son para él más que interrupciones entre dos permanencias en la cama o en el sofá:
«Cuando se encontraba en casa —y allí se encontraba casi siempre—, permanecía tumbado, y siempre en esta habitación en la que lo hemos descubierto y que le servía de dormitorio, de gabinete de trabajo y de sala para recibir a las visitas».
Oblómov es la auténtica persona veleidosa y agotada que se tortura solo con pensar en lo que tiene que hacer. En cuanto se levanta de la cama por la mañana, ya se tumba en el diván, se coloca la mano en la frente y reflexiona y reflexiona hasta que, agotado por este esfuerzo, murmura con toda su buena fe: «Hoy ya he hecho bastante por el bien común». La simple redacción de una carta le lleva semanas, o incluso meses, y requiere una compleja ceremonia. Cada decisión entraña un enorme coste psicológico. Su lacayo Zakhar, falsamente dócil, descuida su trabajo y tiene la casa en un estado de desorden innombrable. Algunos días, Oblómov se olvida de levantarse, abre un ojo hacia las cuatro de la tarde y se dice que otro en su lugar ya habría sacado adelante un volumen importante de trabajo. Ante semejante perspectiva, se siente agobiado y se vuelve a dormir. Oblómov fue un querubín demasiado mimado por unos padres que lo sobreprotegieron como a una planta frágil. De hecho, su vida comenzó por la extinción: «Desde los primeros instantes en que tuve conciencia de mí mismo, sentí que me apagaba».
Cuando su amigo Stolz le presenta a una joven, Oblómov siente pánico. La simple idea de compartir su vida con una esposa, de salir al mundo, de leer los periódicos, de vivir en sociedad lo aterroriza. Aunque se enamora de la encantadora Olga, encargada de vigilar que no se duerma durante el día, y da con ella largos paseos, no puede decidirse a entablar una relación. Ella lo chincha, quiere quitarle la costumbre de la siesta sistemática, le reprocha que no sea más audaz, que se comporte de forma tan pasiva. Lo trata de gallina y termina por desesperarse con esta «fofa y vieja momia». Agobiado por las presiones, desbordado continuamente por actividades minúsculas que nunca tiene tiempo de acabar, Oblómov acaba por romper. Se dispone, a la edad de 30 años, a «comenzar a vivir». Estas son sus enfermedades: abulia, sueño y procrastinación.
«Cuando no se sabe por qué se vive, se vive de cualquier modo, día a día; uno se alegra al ver llegar la noche y poder ahogar en el sueño la insidiosa cuestión de las razones por las que se ha vivido durante doce o veinticuatro horas». Incapaz de amar, de viajar, de emprender una tarea, deja pronto de salir y se hunde en los cojines hasta las orejas. Su aparcero, sus personas más cercanas le roban desvergonzadamente y lo despojan de los magros recursos de sus cosechas. Cuando se muda al fin a un alojamiento más pequeño y se prenda de su casera de blancos brazos, sigue dejándose engañar por el hermano de esta.
Tras su apariencia de comedia picaresca, Oblómov es una descripción conmovedora de la imposibilidad de existir. Cuanto más duerme el héroe, más necesita descansar. Al no haber conocido jamás las grandes alegrías, ha evitado también las grandes aflicciones. Ha conservado dentro de él la luz que buscaba una salida —la cual «ha quemado las paredes de su prisión» y luego se ha apagado—. A fuerza de querer sin poder, nunca ha seguido adelante, porque seguir adelante «quería decir rechazar de golpe su amplia bata, la que había protegido no solo sus espaldas, sino también su alma, su espíritu». Termina su vida acostándose «tranquilo, en el espacioso ataúd del resto de sus días, ataúd fabricado con sus propias manos».
1 Iván Goncharov, Oblomov, 1859, edición de Pierre Cahné, Folio classique, Gallimard, París, 2007. [Trad. al castellano de Lydia Kúper de Velasco: Oblómov, Madrid, Alba, 1999].
CAPÍTULO 1Los cuatro caballeros del Apocalipsis
¿Por qué Oblómov en 2022? Porque, aparte de Netflix e Internet, ha sido el héroe de los confinamientos y porque será, tal vez, el héroe del posconfinamiento. El hombre o la mujer tumbados éramos nosotros, eráis vosotros en esa existencia en horizontal a la que nos vimos forzados durante dos años. La pandemia fue un doble momento de cristalización y de aceleración. Consagró un movimiento histórico muy anterior a su aparición: el triunfo del miedo y del disfrute paradójico de la vida con trabas. Con ella, la puesta en cuarentena, voluntaria o forzosa, se convirtió en una opción posible para cada uno, en un refugio para las almas frágiles. La novela de Goncharov es tal vez menos una imagen del alma rusa, como lo deploraba Lenin, que una premonición dirigida a toda la humanidad, una literatura no de diversión sino de advertencia. Los grandes libros son los que se leen y releen porque arrojan luz sobre los acontecimientos que parecen anunciar mucho después de su aparición. Existen al menos dos literaturas rusas: una de resistencia contra la opresión, Borís Pasternak, Vasili Grossman, Varlam Shalámov, Aleksandr Solzhenitsyn, Svetlana Aleksiévich; la otra de desesperación y fatalismo, y las dos son reflejo la una de la otra. Una y otra ofrecen ejemplos sin igual de valor frente a la abominación y de renuncia frente al destino, o incluso de amor a la servidumbre (es el genio de un Dostoyevski el que los puede conciliar). En los dos casos, su facultad de precisión es inigualable.
Además de la fastidiosa tragedia que ha representado para millones de personas, la crisis sanitaria ha vuelto a plantear con vigor el debate entre prudencia y audacia, entre nómadas y hogareños, entre pioneros de lo externo y exploradores de puertas adentro. El siglo XXI, comenzado con los atentados del 11 de septiembre de 2001, prosigue hoy con la amenaza del cambio climático, la persistencia del coronavirus y, por último, la guerra declarada por Rusia a Ucrania y a Europa. Un montón de calamidades que favorecen lo que se podría llamar la Gran Retirada. Este cúmulo de infortunios traumatiza de manera permanente a una juventud educada, en la Europa occidental al menos, en las dulzuras de la paz y las promesas de bienestar y que no está de modo alguno dispuesta a afrontar la adversidad. El final del siglo XX fue un periodo de apertura, tanto en el plano de las costumbres como de los viajes. Esta época ha terminado: demos la bienvenida al cerrojazo de los espíritus y de los espacios. Se lanza el turismo espacial para millonarios, pero franquear una frontera o salir de casa era un asunto problemático hasta hace poco. La COVID-19 cayó como un astro providencial sobre un mundo occidental que ya no cree en el futuro y que no ve en los próximos decenios más que la confirmación de su derrumbamiento. Ha rematado todas estas angustias con el terrible sello de la muerte posible y, sin embargo, no ha sido más que un indicador de nuestro modo de pensar.
Las dos ideologías dominantes en Occidente en nuestros días —el declinismo, por un lado; el catastrofismo por otro—, tienen, al menos, un punto en común: la recomendación de la supervivencia. Vivimos la competencia de los horrores, que se presentan todos como prioridades absolutas, pero también la competencia de los fines del mundo que se suman en lugar de anularse: podemos optar entre morir de enfermedad, de calor extremo, de atentados o bajo las bombas enemigas. Para parodiar una fórmula de Churchill a propósito de los Balcanes, sufrimos desde hace veinte años más historia de la que podemos digerir. Periodo apasionante, sin duda, pero dolorosamente apasionante.
¿Cuántos han vivido, en este sentido, la vuelta a la normalidad como un choque? Lo prohibido les ponía límites, el fin de lo prohibido los entristece. ¿No van a echar de menos esa pesadilla carcelaria que maldecían cordialmente cuando fue decretada? Se parecen a esos prisioneros que suspiran, una vez liberados, por los barrotes de su celda, y para los que la libertad tiene el gusto amargo de la ansiedad. Estos están dispuestos a adoptar cualquier pretexto para volver a enclaustrarse. Porque la habitación, como la casa, son microcosmos que se bastan a sí mismos, siempre que estén tecnológicamente equipados. Más que al confinamiento impuesto, hay que temer al autoconfinamiento voluntario frente a un mundo peligroso. El calabozo elegido sin muros, ni cadenas, ni guardianes. El carcelero está en nuestra cabeza. Este periodo de vida al ralentí permitió una disminución formidable de las tensiones sociales: contactos reducidos, salidas restringidas, veladas acortadas, trabajo desde casa, superiores ausentes, vida en bata o en pijama, apoltronamiento autorizado, regresión maravillosa. El otro, como perturbador y tentador, había desaparecido, mantenido a distancia. Fue, al menos para algunos, el placer de estar recluido: el toque de queda, la mascarilla, las medidas protectoras, mantener distancias de separación… Todo ello nos contrariaba, pero también nos amparaba. Hemos pasado de la claustrofobia y el miedo a la enfermedad a la agorafobia, el temor de los grandes espacios. La pandemia nos inquietó, pero nos liberó también de una inquietud aún mayor: el miedo a la libertad. Es posible que adquiera, en los años por venir, el regusto amargo del recuerdo o de una quimera.
¿Quién habría podido prever que esta experiencia de vivir de puertas adentro sería, a fin de cuentas, mirada con indulgencia por un número sustancial de nuestros contemporáneos, vista casi como unas largas vacaciones?2 Muchos han apoyado lo que se podría denominar un confinamiento intermitente o una apertura condicional. Son innumerables los franceses y los europeos que no quieren regresar a la oficina: sueñan con una vida sencilla, en plena naturaleza, lejos del estrépito de las ciudades y de los tormentos de la historia. El fin de la despreocupación viene acompañado del triunfo de las pasiones negativas. A partir de ahora, uno se define por la sustracción —se desea consumir menos, gastar menos, viajar menos— o por oposición se está en contra: se es antivacunas, anticarne, antivoto, antimascarilla, antinuclear, anticertificado sanitario, anticoches. Por otra parte, en medicina, el término «negativo» —no estar infectado por el VIH o el coronavirus— ha adquirido un sentido saludable, mientras que «positivo» se ha convertido en sinónimo de posible sufrimiento. El mundo de antes ya estaba agónico cuando comenzó la COVID-19 y no lo sabíamos. Es cierto que los bares y los restaurantes son tomados por asalto, las multitudes impacientes piafan y quieren revivir, los turistas afluyen en masa poseídos por el frenesí —aunque al precio de provocar la saturación de estaciones y aeropuertos—, la gente manifiesta su solidaridad para con las víctimas de la guerra y hay que alegrarse por ello. La vida es exceso, es dilapidación o no es vida. Pero las fuerzas de la atrofia han adquirido a raíz de la pandemia una ventaja estratégica. De la tensión entre ambas depende nuestro porvenir.
Nuestros adversarios, eslavófilos rencorosos, islamistas radicales, comunistas chinos, denuncian la decadencia occidental como el dominio de las minorías unido a un materialismo desbocado y a los avances del descreimiento. Muchos de entre nosotros formularon ese diagnóstico hace tiempo, pero teniendo en cuenta varios factores. Ni el reconocimiento de la lucha de las mujeres y los homosexuales, ni el debilitamiento de la fe ciega, ni la garantía de un cierto confort son en sí mismos factores de declive: al contrario, se trataría más bien de una marca de civilización. Se pueden criticar los excesos de la emancipación (como en el wokismo) sin renunciar a ella. ¿Quién tendría ganas de vivir en la santa Rusia de Vladimir Putin o en un país árabe-musulmán bajo la sharía, por no hablar de la China totalitaria de Xi Jinping? En cambio, la protección legítima de la que gozamos en Europa occidental, y sobre todo en Francia, degenera a menudo en insatisfacción crónica, en un asistencialismo que siempre decepciona: por mucho que haga el Estado, nunca es suficiente; las ayudas que nos procura acrecientan nuestra debilidad y nos llevan a confundir contrariedades con tragedias. A la multiplicación de los derechos se responde con la disminución equivalente de los deberes, abriendo la puerta a reivindicaciones sin fin. Se me debe todo y yo no tengo que dar nada a cambio. Veamos las protestas e incluso los motines de los refractarios durante la pandemia. Se reclamó en nombre de la libertad el permiso para hacer lo que nos venga en gana, cuando queramos, exigiendo al mismo tiempo al poder público que se ocupe de nosotros en caso de dificultades. Déjame en paz cuando todo va bien, cuídame cuando me siento mal. El enfermo moderno es un paciente impaciente que se irrita por los límites de la medicina —incurable es la única palabra obscena de nuestro vocabulario— y sospecha, bien de mala voluntad o bien de intereses económicos subterráneos. Cuanto más se aceleran los avances de la ciencia, mayor es la exasperación frente a sus fallos, sus retrasos: ya que se curan tantas enfermedades, ¿por qué no curarlas todas? Desde un simple punto de vista racional, siempre parecerá asombroso que tantos ciudadanos se hayan levantado con furia contra aquello, la vacuna, que debería, si no salvarlos, al menos protegerlos, y acudieron a molestar o incluso a amenazar de muerte a médicos y enfermeras. Hubo incluso algunos fanáticos que seguían maldiciendo las vacunas mientras agonizaban en una cama de hospital por no haber recibido las inyecciones salvadoras. ¡Mejor muerto que vacunado!
La connotación peyorativa que se endilga al «mundo de antes», como si fuera el tiempo de la depravación, hace pensar que la pandemia ha sido vista por muchos como una prueba de purificación moral. El ascetismo e, incluso, el puritanismo de ciertos bandos han encontrado en la prueba una confirmación de sus prejuicios. Siempre habrá gente en las calles, trenes abarrotados, seres movidos por el instinto del descubrimiento, por el apetito de los horizontes. Pero bien podría prevalecer otra tendencia generada por la hidra del miedo: el triunfo de la reclusión, del estar acurrucado. Cuando prevalece el sentimiento de desposesión frente al funcionamiento del mundo, es grande la tentación de encerrarse en casa. Mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso, decía ya la sabiduría pequeñoburguesa en el siglo XX. La pandemia no desaparecerá; se normalizará, la integraremos en la lista de calamidades habituales. Seguirá siendo lo suficientemente virulenta para preocupar a los inquietos, muy poco mortal para molestar a los despreocupados. Pero no está sola en el catálogo de desgracias que nos asuelan, arrastra con ella al espantoso cortejo de todas las desolaciones.
El estado de ánimo de nuestro tiempo es el fin del mundo: entre los conflictos armados y las catástrofes naturales, todo apela a la suspensión de los viajes, al replegarse en pequeñas comunidades a la espera de que baje el telón. A estos problemas reales, que sería absurdo negar, se aporta una única y misma respuesta: el espanto y la reclusión. Las palabras de la difusora de pavor colectivo, Greta Thunberg, son reveladoras en este sentido: «No quiero vuestra esperanza, no quiero vuestro optimismo, quiero que sintáis pánico, quiero haceros sentir el miedo que me acompaña cada día» (Davos, 2019). Los doctrinarios del declive y del apocalipsis quieren paralizarnos en el terror para que nos quedemos en casa y comerles la oreja a las jóvenes generaciones. Que el diagnóstico sea justo o no es lo de menos, es el síntoma de un estado de ánimo anterior al acontecimiento y que lo ha confirmado. ¿El mundo de después? Será, ya lo es, el mundo del adentro, probable legado del virus burlón que no deja de desaparecer y de regresar. Con recurrente fatalidad desde hace dos años, cada vez que se suavizan las medidas de protección sobreviene una nueva reinfección, o incluso otra ola, generadora a su vez de medidas coercitivas. El adentro, el romance negativo de la época, los prestigios de la casa matriz, de la casa cuna, del hogar uterino. El virus no fue solamente la COVID-19, simple partero, sino la alergia preexistente al afuera. Durante dos años hemos vivido un horror de despropósitos, a la vez terrible y blando. ¿Qué hemos aprendido? A lavarnos las manos. Es un inmenso progreso, sin duda, pero no supone un destino palpitante.
2Les Échos, 22 de mayo de 2020: «Estos jóvenes activos que ya echan de menos el confinamiento».
CAPÍTULO 2¿La bancarrota de Eros?
Hace cuarenta años el sida impuso una coacción vital: había que protegerse para no contaminarse. La saliva fue declarada inocente de cualquier maldición. Era un fluido bendito cuya mezcla simbolizaba la de los cuerpos. El preservativo permitía la unión sin contagio. Precaución elemental que ha salvado a generaciones. No ha sucedido lo mismo con la COVID-19: el virus flota en el aire, se deposita sobre ti de manera aleatoria. Vuestro cónyuge puede haberse cruzado con él en la ruta de un corredor que pasaba jadeando, de un cliente del supermercado que ha exhalado cerca de él las partículas fatales. Y ya tenemos puesto en marcha el ciclo, la maldición que comienza: el mundo entero pendiente de un hisopo en las narices. Para los griegos, el pneuma era el hálito divino que genera la vida, la respiración primordial convertida en el Espíritu Santo por los cristianos. De ahora en adelante, ese hálito es potencialmente letal: la cálida humedad del aliento puede matar. Oler al otro era un vértigo, y ahora se ha convertido en veredicto. ¿Hay algo más propicio para la decapitación de los ardores? La prueba nos habrá revelado hasta qué punto éramos felices sin saberlo, hasta qué punto la normalidad del mundo de antes era extraordinaria.