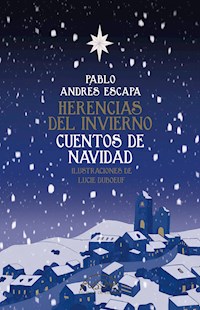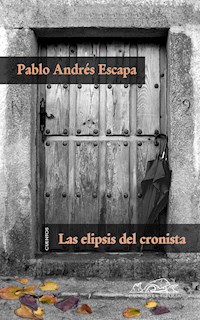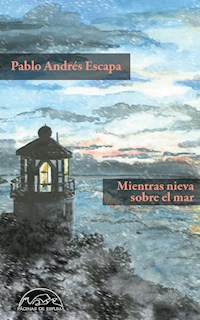7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
El ferrocarril minero Ponferrada-Villablino inspira esta colección de cuentos que forman un retablo de voces perdidas, como el humo de aquel vapor que una mañana de julio de 1919 llenó por primera vez el cielo. Casi un siglo después, la ensoñación de un hombre que camina por la vía abandonada va resucitando palabras y afanes que pintan una historia, la del paisaje detenido y los hombres que pasan. Pablo Andrés Escapa nos entrega una elegía serena donde el sonido de un viejo tren queda prendido del aire, como una nota en la que se enredara el eco de los días con su provisión de esperanzas y secretos, sacrificios y temores, visiones y rutinas. Un libro que celebra lo pequeño, un valle remoto atravesado por un tren de vapor, para acercarnos a lo universal: el paso leve del hombre sobre la tierra.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Pablo Andrés Escapa
Pablo Andrés Escapa, Voces de humo
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-582-8
Pablo Andrés Escapa, 2007
De la fotografía de cubierta, Manuel Maristany, 2007
De la portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 88
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
sombra sobre la hierba
De pronto, el tren
Cigarras
«Que por Pascua», pide una voz, «resuciten las cigarras».
Y Amparo las trae en los oídos cuando vuelve de ver los páramos, que quieren verdear bajo las nubes. Amparo viene rezando por tallos firmes, por la salud de los hijos que se alimentarán de espigas. Y pide, según se corona una cuesta, por los campanarios que tocan a misa de Resurrección: para que las campanas sean una fiesta, como las alas de las cigarras que saben bajar el cielo con su música. De su canto está el hambre desterrada y toda necesidad salvo la de que el tiempo pase. Amparo quiere que sea ya verano y que el viento esparza el polvo que exhala el trigo volteado, como un suspiro de oro. Y en seguida poner mesa y mantel blanco donde el pan tenga bueno el acomodo.
Las cigarras llevan las tardes prendidas de sus alas. Erigen memorias que detienen el curso del sol y dictan labores donde no existe la necesidad, ni las ganas de ver el mundo como es. Hasta alumbran páginas doradas por las que corren los metales enterrados. En el siglo primero del mundo lleva cigarras en los oídos el romano que atiende al relato de un soldado, venido de algún confín remoto del imperio. Y de regreso a su villa, envuelta en pinos musicales que adormece el mar, escribe de otro modo lo que ha oído: «Vencidos los bosques sagrados que el dios guarda, atrás los ríos que borran la memoria, alzados a montes segurísimos donde antes llegarían las olas del océano que las armas del romano, viven hombres rústicos cuyo suelo mana bermellón y oro bajo la uña ardiente del caballo». Entonces suspende la escritura para seguir oyendo a los insectos que forjan, altos sobre las playas, imperios hegemónicos.
Amparo, después de tantos años sin atreverse a negar a las cigarras, mira al cielo como miran al cielo las criaturas desterradas: siempre en busca de pozos de milagro. Ya hace mucho que las cigarras cantaron la Resurrección, muy lejos, en los trigales que no quisieron las nubes desbordar. Mandó el sol agostos todo el año, y el siguiente y el otro, hasta el último que se pudo resistir sin ser de adobe. Ahora la oración que vibra en los oídos es una letanía de buenos propósitos para despedirse de la tierra pobre: «que haya suerte», «que Dios os guíe», «que no veáis desgracia mayor de la que salís».
El carro con la casa a cuestas deja una nota sostenida por donde se afila la pena del hombre que lo gobierna mudo, camino de ganar un horizonte cada vez más complicado de promesas. Por aquel rumbo, dijo una voz, acaso semejante a la del soldado del imperio dos mil años atrás, la tierra está llena de tesoros. Lo decía un hombre de pelo muy blanco, como nata sobre el llano desolado, un hombre promentiendo gozos cuando se creía que la tierra no tenía nada que ofrecer, ni siquiera el canto maduro de las cigarras. Pero las palabras maduraron como semillas en la desesperación.
Cae la noche lejos de todo lo conocido. Y pesa un frío nuevo y rumor de agua continua. Aquí, se duele Amparo, no hay campos de trigo que salvar, ahora que puede tocarse el agua con las manos.
Al amanecer se oyen silbidos emboscados que parecen perseguir al carro por el pie del monte. Los ojos del hombre buscan en la distancia. También los niños vuelven la cabeza y sienten las manos de su madre reuniéndoles los hombros.
Viene el ruido anunciándose en una respiración sofocante, en temblores de la mañana que todos sienten, en pájaros que aletean por encima de la mula para que se agite y haga vacilar el carro al borde del barranco. Entonces crece junto al río que vigilan un inmenso toro negro y un aliento muy blanco que los deja sordos cuando pasa por su lado. Amparo se lleva una mano al pecho después de que el tren se haya perdido. La mujer duda un momento de su paso; luego cierra los ojos por saber si el vapor se queda a vivir en los oídos, como las cigarras de Pascua.
Aún alienta el estruendo en los corazones cuando el hombre desciende hacia la vía. Vuelve agarrándose a las hierbas y respira con fuerza mientras abre la mano. Al sol arde una piedra menuda de carbón. La enseña como un misterio de luz negra a todas las miradas que nacen en el carro. Un dedo infantil señala brillos paralelos en la piedra, vestigios de plantas primitivas, ordenados como granos en la espiga. Y parece que, de pronto, el mundo y sus promesas hubieran anidado sobre la mano abierta.
Es entonces cuando el hombre cierra el puño, cuando el hombre vuelve los ojos al cielo por donde se desenreda una culebra blanca de humo y dice:
–Ya habemos de estar cerca.
De los mares en calma
I
Entre la casa de Marzales, la primera según se sube desde la vía al pie del río, y la de los Chabanos, prendida ya del robledal, el pueblo aparece y desaparece entre vaivenes de choperas y campos de hierba alta que suenan hermanos al atardecer. De una a otra casa hay dos docenas de curvas y no menos de tres leguas por las que se afila, se encoge o corre a perderse el caserío, invisible y sonoro, como el aire delgado de una flauta. En alguno de esos remansos despoblados, que parecen fiados al capricho, mana una fuente y llega de lejos el esfuerzo de un motor por ganar una cuesta. También vibra lejano el repertorio de algún vendedor ambulante. Se sigue andando hasta un puentecito de madera bajo el que corre en verano un hilo de agua; es una música que trae memorias prendidas de musgo y árboles muy viejos. Y allí se queda uno, escuchando. Entonces se piensa que hubo un tiempo en el que estas soledades eran solo heridas por las esquilas o por el martillo de un herrero. Todavía ahora, una vez al año, una ermita oculta de las casas abre en el aire senda renovada que enhebra las campanas con las nubes. De estos rumbos altos, que los pájaros transitan y acaso son custodia de los ángeles, es fama que sabía prenderse Ezequiel desde muy niño. Y que lo hacía llevando en sus oídos una habitación secreta donde cabían todos los rumores del valle, desde la nieve nocturna y las aguas que corren bajo el suelo, hasta las razones laboriosas que los hombres exponen al sol. «Fue hace mucho, hace mucho», parecen temer las cigarras, tercas en su oficio de conquistar el tiempo. Pero el caso es que va llegando con paciencia la revelación.
Ahora, vencida ya la tierra y sus ecos más puros, es posible hasta la solemnidad, la que no tienen las palabras que me llegan, pero la solemnidad, en fin, que es preciso convocar si se anuncia que todo ocurrió antes de la edad del hierro y del vapor. Quién sabe si esa licencia con el tiempo no es una condición necesaria para traer aquí voces que también parecen de humo. Porque según se avanza carretera arriba, de una casa a otra desde el apeadero del tren, de uno a otro barrio procurando las pisadas de Ezequiel, llenas de secreta fiesta en los oídos, se piensa que aún es propicia la hora de ser ganado por un viento como el viento de aquella edad, que una mañana remota, y otra y otra, llevaba sembrado el nombre de Ezequiel de una casa a la de más arriba. Y así, atreverse a decir, como si un eco copioso perdurara en el aire:
–Zequiel, vete por donde Hilario el de Pura a por la piedra de afilar, que están segando los de Martina el trozo del Barnagal y tienen falta. Y ya que estás, para de camino donde mi madre y le dices que si no puede subir ella las vacas puedo yo, y de lo otro –ella ya te entiende–, que ponga flor de manzanilla en tres dedos de calostro con una clara de huevo y lo deje a dormir en la ventana.
Ezequiel echaba a andar. No llevaba medio recado hecho cuando se le sumaba otro medio que lo desviaba del primero, y en dar satisfacción a esta propina se ganaba otra encomienda que, por bien ser, corría mucha prisa; hasta que agotados los innumerables meandros de tan pródiga cortesía, por fin llegaba a casa de Hilario el de Pura y lograba la piedra de afilar. De todas las embajadas daba razón cabal, por más que fuera el camino distraído, que muchas veces era cruzar el río que extravía la memoria, o perderse hacia una braña soñadora entre las nieblas. Tanto se acostumbraron sus oídos a escuchar demandas, tanto a conservar arrullos dignos de contar, que Ezequiel fue haciéndose noticia hasta de los rumores más secretos.
–¿Qué tal, Zequiel? –le saludaban desde un umbral.
–Bien –decía él, casi con prisa, que detrás apremiaban las revelaciones–. Al pasar junto a la cuadra de Erundino sonaba un ruido.
–Sería una vaca –querían razonar el asombro.
Ezequiel, que era albino y tenía los ojos a punto siempre de desbordarse, callaba un momento hasta que se decidía.
–Yo creo que era el mar.
Y enseguida agachaba la cabeza, avergonzado por el prodigio, o acaso más por su proclamación ante testigos tan sordos a los misterios del mundo. Y cuantos le oían no dejaban de pensar que aquellas figuraciones que prosperaban en los oídos del niño eran el salario del huérfano y la deuda de una memoria detenida una mañana, bien temprano, una mañana de escarcha en la que un hombre con un fardel a la espalda le abrazaba con fuerza le acariciaba la cabeza blanca antes de perderse por el sendero del río en busca de un mar lleno de fortuna.
–Zequiel, anda a casa de Laureano a que te deje la soga, y dile que se la vuelvo en cuanto pueda.
Pero no bastaban las demandas nimias a distraer los oídos del recadero, hechos al secreto que no cabe en las palabras. Trayendo una soga de casa de Laureano, llevando una feridera a donde Concha batía la manteca, de camino a dar recado de un varal para alcanzar manzanas que hacía falta en casa de los Gaudiales, venía a saberse que Ezequiel llegaba conmovido por la germinación temblorosa del centeno, o por el saludo que un ave abandonaba al pasar. Entendía él que aquella era una voz familiar, traída por el pájaro desde los sordos dominios de los arrecifes y la espuma. Otras veces, el discurso de Ezequiel era el latido inapreciable del oro, su pálpito oculto en un cadozo del río. Corría alguno a asomarse donde él decía, en horas de poco tránsito y con secreto, pero ningún temblor del metal ajetreado entre las piedras confirmaba la música que Ezequiel traía en los oídos. Tampoco las lavanderas, tan hechas a los pasajes sutiles de la tela y del agua, habían sentido nunca aquella caricia secreta que ha de dejar el oro al escurrirse entre los dedos. Por entonces, a lo mejor por consolarse, empezó a ser fama que era condición de los albinos ver lo que los demás no pueden.
–Zequiel, ¿cómo no vas a la escuela? –le preguntaban más de una vez.
Y Ezequiel, que sabía lo difícil que era contar el mar y comprender al pájaro, descifrar la espiga y asentar el oro, por toda respuesta miraba al suelo, como si en ese pudor pudiera caber la grandeza del mundo que tanto tenía que enseñar a cada paso.
–Tengo que subir a la punta arriba, si se ofrece algo –advertía antes de despedirse.
Y siempre venía bien el recadero por más que su oficio contrariase las horas del maestro.
II
De mozo, Ezequiel sentía vibrar el aire como si lo abanicara una muchedumbre de alas, de las que traen rumores llenos de promesas. También llevaba cuenta de las plantas virtuosas y sabía qué curaciones podían pedirse del tusílago y qué dulzuras para el ánimo procuraban las brazadas de grichándana cortada bajo la luna tibia de mayo. Sin concurso de maestro alguno que no fuera la creación armoniosa que él sabía distinguir, se hizo admirable músico de flauta. ¡Cuántos atardeceres pasaron más lentos, felices de entregarse a la noche suspendidos del instrumento claro de Ezequiel! Aquella música brindaba túneles de ternura por los que ir a perderse sin miedo los rebaños, o por los que abandonarse los hombres al descanso de los trabajos del día.
Pronto se creyó que las notas que Ezequiel deducía de su flauta obraban prodigios. Leonor la de Carballo propagó el milagro y prescribió el rito que, fruto de su intuición, había nacido en la misma cocina de casa. Allí, cierta tarde de octubre, se le había ofrecido a Ezequiel una silla y se habían expuesto ante su instrumento, que oscilaba semejante al pico de algún ave venturosa, unos cuencos colmados de arándanos, una ofrenda que la música derramada debía distraer de su naturaleza áspera hasta volverla mansa y dulce, dichosa de habitar en el cristal de las botellas. También aquellas finitas mansiones de la luz debían quedar enardecidas por las notas hasta hacerse, al cabo del otoño, paraíso de absortas maceraciones. Quien probaba el orujo de casa de Leonor lo juzgaba distinto a todos y lleno de una virtud desconocida que, en opinión de los catadores más tenaces, inclinaba a la grandeza de ánimo.
La sublime destilación procurada por los oficios de Ezequiel alentó la fe en su música, que dio en juzgarse ligada al secreto de la vida y capaz de influir en el propio orden de los acontecimientos. Tal como había sido buscado de niño para llevar recados, ahora un ardor colectivo reclamaba su presencia y la conjunción de ciertas notas útiles para recuperar objetos perdidos, o para disipar fiebres y traer noticias largamente esperadas, o para alumbrar terneros sanos en los establos. Los Samartinos empezaron a bendecirse con su música. Acaso el mayor prodigio fue el que obró con el hijo pequeño de Lorenza la de casa Rabeu, que lo arrebató un rabión del río y lo arrastró por chorreras llenas de estrépito hasta soltarlo a la orilla serena de un ribazo, como quien deja una prenda abandonada. Ezequiel, en medio de un corro vacilante, le abrió los ojos con tres soplos muy lentos. Pasados los años, Antón el de Cuviecho, que regresaba de navegar el mundo, contó que aquella flauta rescatando al hijo de Lorenza sonaba igual que las tres llamadas con que se reclaman a puerto los vapores confundidos por la niebla. Ezequiel obraba sus prodigios con diligencia, tal vez con incredulidad. Y, al despedirse, siempre procuraba distraer los agradecimientos dejando memoria de los murmullos que lo habitaban. Una vez advirtió que al cruzar por Fuechas Verdes había oído un rumor gravísimo bajo los pies.
–Sería el mar –alcanzaban ya para entonces los oyentes de Ezequiel.
–Era una entraña de carbón –corregía él–. Crujía de madura, todo por resucitar.
A veces las palabras de Ezequiel parecían un anuncio del que costaba desprenderse. Algunos mineros incipientes, mineros del país hechos al pico, la mula y la escasez del yacimiento, denunciaban entre risas las figuraciones minerales del recadero.
–Apunta la veta a nombre mío, Baldomero Reigada, que ya la iré a cavar dentro de cien años si sigue sonando.
Como el oro de la infancia, latente e invisible, nadie admitía que los rumores de la tierra fueran otra cosa que el desvarío de un mozo que se había criado solo, sin más escuela que las noches florecientes en acechos y los días llenos de pasos que retumban sin compañía. Con voces de soberbia se conjuraba la posibilidad de una fortuna cierta pero laboriosa. Además, había siempre urgencias inmediatas por las que suspirar; deseos crédulos, estos sí, en la calidad milagrosa de la flauta: «Zequiel, si quisieras tocar a ver si crece la hierba, que este año viene rala...», «Zequiel, tienes que sonar en la ventana de Benilde, a ver si me mira...»
Ezequiel, andando el tiempo, se dejó una barba sagrada que se afilaba hacia la tierra como el instrumento esperanzado de un zahorí. Su vagabundeo por lindes y veras se colmaba en una altura donde pasaba horas mirando el crepúsculo que traía el horizonte. Aunque nadie decía nada, se aceptaba que las contemplaciones maduras de Ezequiel venían a ser la mayor edad de las nostalgias infantiles que habían soñado un mar desconocido y una barca ajetreada entre las olas, una barca pequeña en la que se esforzaba un hombre por volver muy pronto a casa con la fortuna a cuestas. Interrumpiendo tan largas esperanzas, seguían prosperando en Ezequiel los rumores indecibles que ya lo arroparan de niño: la sombra del robledal ganando una curva del camino tenía algo de sayón mullido que se dejase correr sobre la frente, decía trenzando un cesto de enjambrar en casa de Cesáreo.
–¡Ay, si este hombre hubiera ido a la escuela! –se llenaban de admiración algunas lenguas.
–Pues entonces sabría lo que todos –zanjaba otra voz la cuestión.
III
Tendría Ezequiel medio siglo de revelaciones y de rumores exquisitos, de fecundas curaciones y de discursos que no parecían de este mundo, cuando palabras no sospechadas en la placidez de los montes fueron remontando el valle. Primero llegó un hombre alto que en lengua extraña hablaba con otros, obedientes a sus demandas. Montaba a caballo, dibujaba las peñas y los caminos, bebía feliz de las fuentes y arañaba el suelo con instrumentos nunca vistos. Una noche recaló en la taberna de Jonás y su voz era un rumor incomprensible que a veces estallaba en risotadas. Desapareció de pronto, como había llegado. La única memoria que quedó de él fue el pañuelo al cuello que traía, que ahora abrigaba una nostalgia silenciosa en el pelo recogido de Ángeles la de Patricio. O de Ángeles la del Inglés, como empezaron algunos a llamarla.