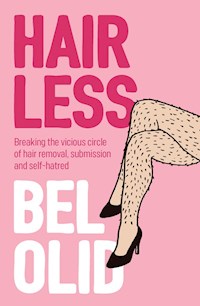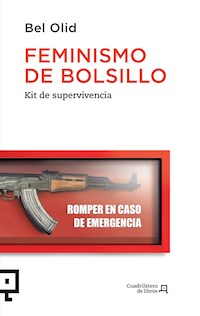Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Es fascinante que un cuerpo sin pelo, fruto de un artefacto social como la depilación, se considere una muestra de feminidad innata. Sería lógico que el vello corporal, que separa la niña de la mujer, se considerase intrínsecamente femenino, incluso sexi. En cambio, hemos llegado al punto en que es todo lo contrario. La mayoría de las mujeres de nuestra sociedad afirman que se depilan porque quieren, porque se sienten más atractivas o por motivos de higiene. En cambio, no depilarte o mostrar públicamente que no te depilas suele ser una decisión política. Este libro desmonta las ideas preconcebidas sobre las supuestas bondades de la depilación y analiza la penalización social que conlleva mostrar el pelo corporal tal y como nos nace. Con los datos en la mano, veremos que la elección no es libre y que mostrar o no mostrar el pelo corporal no es una simple opción inofensiva. ¿Qué vello estamos obligadas a erradicar si queremos ser vistas como "mujeres de verdad"? ¿Qué impacto tiene sobre nuestra salud física y mental acatar las normas sociales sobre depilación? ¿Qué pasa si no podemos? ¿Y si no queremos? Bel Olid expone con claridad y valentía no solo las contradicciones de la depilación de la mujer, sino también todo lo que conlleva de sumisión social, de obediencia a unas normas de mercado exigentes y de inseguridad personal de tantas mujeres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 54
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Decidí no volver a depilarme.
La parte de decidirlo es importante: desde la pubertad y hasta aquel día había pasado la mayor parte de la vida sin depilarme, pero ese hecho no estaba respaldado por una decisión consciente de desafiar nada. Como tantas mujeres, asumía la obligación de hacerlo si tenía que enseñar las piernas, las axilas o las ingles en público, y postergaba la obligación de hacerlo si no tenía que enseñar nada. Después de la ducha jugaba con los pelos de las piernas (que siempre pinchaban de tanto arrancarlos y afeitarlos) y pensaba «un día de estos tengo que depilarme», y lo iba dejando hasta que llegaba el calor.
Durante la adolescencia miraba fascinada las piernas impecables y aparentemente suaves de algunas amigas y me preguntaba cómo lo conseguían. Mi vello era rebelde, abundante, negro. La cera no lo arrancaba todo, y si pasaba la mano por encima de la piel dolorida y aún febril por la cera, seguía notándola rasposa y nada sensual. A los pocos días estaba otra vez igual. Cada vez la esteticista prometía que con esa nueva técnica no tendría que volver hasta al cabo de un mes, y cada vez era mentira. Cuando resultaba innegable que sí, que otra vez tenía las piernas peludas, recuperaba los pantalones largos y evitaba la playa hasta que terminaba por volver: la tortura de la cera caliente; la piel enrojecida y sensible; el vello asomando, amenazante.
Las cremas depilatorias sí que dejaban la piel suave, pero era una ilusión que duraba unas pocas horas. El vello crecía más rápido aún que con la cera y de forma más dificultosa, como rabiando por la agresión. La otra opción, afeitarme las piernas, era una tarea larga y tediosa. Me cortaba a menudo y el escozor de las heridas me acompañaba hasta que llegaba el picor del pelo al nacer.
El fracaso absoluto a la hora de mantener a raya mis pelos era más que un fracaso práctico que me condenaba a pantalones largos y días sin playa: era un fracaso manifiesto de mi feminidad. Ya me sentía impostora en el papel de chica: interpretaba como podía por miedo a perderme y encontrarme aún más sola de lo que estaba, pero sabía que la melena larga y los vestidos eran una mentira que sostenía penosamente. Que el vello se obstinase a subirme por las piernas, que brotase incontrolable y cada vez más abundante ajeno a mi impotencia ante aquella frondosidad empecinada de la naturaleza, era la señal inequívoca de que no, no era una mujer de verdad.
Mi madre decía que era culpa mía. No era lo bastante disciplinada con la cera, sucumbía demasiado pronto a la cuchilla. En realidad, hacerme la cera era caro y mi economía de adolescente, precaria. Ella tenía cuatro pelos finos y claros que se afeitaba una sola vez al año. Quizá si hubiese heredado esa característica suya no me habría visto en la necesidad de problematizar la depilación, de buscar cómo liberarme de ella. Cuanto más fácil nos resulta conformarnos con el canon, menos violento nos parece lo que nos impone. Pero conformarme no ha sido nunca mi punto fuerte.
Tardé bastante en descubrir que los anuncios de productos depilatorios, en los que una mujer sin vello se depila para seguir no teniendo vello, eran una farsa, y que a muchas otras mujeres les pasaba lo mismo que a mí. De hecho, lo descubrí cuando tenía diecisiete o dieciocho años y empecé a acostarme con mujeres más libres que yo, que me invitaban a acariciarlas sin preocuparse de si iban «presentables» o no, que me ofrecían el coño abierto sin plantearse qué diría de sus ingles. Me contrarió tanta despreocupación, me irritó un poco que no siguieran el juego, me encantó saber que existían. Me conmocionó profundamente esa posibilidad de los cuerpos que sienten que vibran y viven fuera de la norma, y deseé tener la fuerza de ser uno yo también. Pero, a pesar de que la revelación fue importante, no dejé de intentar ser normal. Al menos cuando iba en bañador o pantalones cortos. Al menos cuando llevaba vestido. Al menos cuando sabía que me iba a desnudar delante de alguien por primera vez. Y así muchos años, casi hasta los cuarenta. Entonces, un día, decidí no depilarme más.
No cambió prácticamente nada, por fuera. La gente con la que compartía cama e intimidad estaba acostumbrada a la frondosidad de mis rizos, intensos y extensos y olorosos como el deseo mismo. Pero yo sabía que había decidido no depilarme, y que aquellos pelos no eran circunstanciales. No eran un accidente que habría que corregir más adelante, no eran okupas de mi piel. Les había concedido la categoría de habitantes legítimos de mi cuerpo y pensaba dejar que me acompañaran en la salud y en la enfermedad, a la playa y a la piscina, hasta que la muerte (óptimamente, la suya) nos separase.
El primer día que salí de casa en pantalón corto y con vello (mucho vello, muy largo) en las piernas, me sentí absolutamente vulnerable y eufórica. No sabía qué pasaría, pero estaba rompiendo una norma muy rígida. Una norma que había invertido horas, dinero, sudor y lágrimas en mantener. Me sentía orgullosa de mi decisión y, a la vez, ridícula por la pequeñez innegable del gesto. Miles de mujeres todos los días luchando por causas nobles, nobilísimas, importantísimas, y yo orgullosa por enseñar unos cuantos pelos.
A la luz fluorescente del metro, mis piernas parecían todavía más feas que bajo el sol blanquísimo de aquella mañana de junio. Les pasé la mano por encima, como si quisiera alisar los pelos. La mujer que tenía sentada delante me miraba las piernas, hipnotizada. Puso cara de sorpresa o de vergüenza cuando notó que la miraba, como si la hubiera pillado haciendo algo que estaba mal. Eché las piernas hacia atrás bajo el asiento para esconderlas todo lo que pude.
Había salido de casa creyendo que en ese momento por fin me escapaba de los mandatos de género y afirmaba definitivamente mi libertad de ser como era. Pero, en vez de eufórica y feliz, me sentía fea y avergonzada. El camino más importante, el de aceptarme de verdad como soy, no como un borrador de mi versión óptima, no entre comillas, no circunstancialmente porque mañana ya me depilaré, acababa de empezar. Y el vello de las piernas no era más que la punta del iceberg.