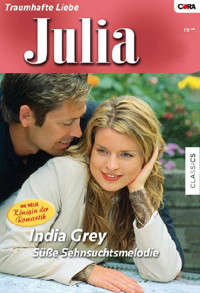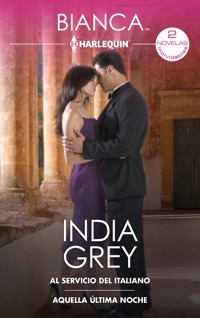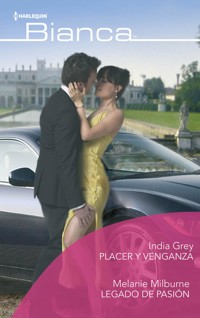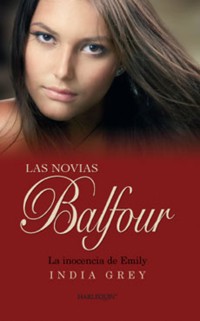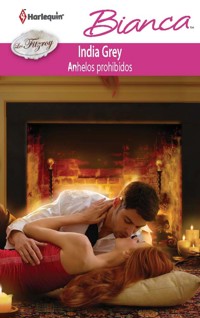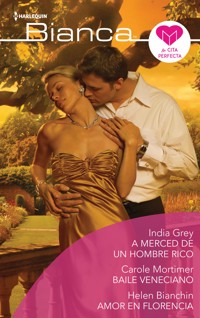
6,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Bianca
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
A merced de un hombre rico India Grey El millonario argentino Alejandro D'Arienzo tiene una nueva presa: la heredera Tamsin Calthorpe, una bella pero mimada mujer que le causó problemas en el pasado. Y él está dispuesto a igualar el marcador. Lo que Alejandro no sabe es que Tamsin lo amaba y escondía su ingenuidad bajo el disfraz de caprichosa sofisticación. Baile veneciano Carole Mortimer Niccolo D'Alessandro nunca había estado de acuerdo con la decidida pelirroja Daniella Bell. Por ello se sorprende tanto cuando descubre que la misteriosa mujer con la que acaba de hacer el amor durante el baile de máscaras veneciano no es otra que Dani. Para Dani, la noche que pasaron juntos ha sido la más maravillosa de su vida, pero con un matrimonio fracasado a sus espaldas, reniega del matrimonio. Niccolo piensa de otra forma… Amor en Florencia Helen Bianchin Taylor Adamson tiene ante sí al hombre con el que va a tener que compartir la custodia de su sobrino, que se ha quedado huérfano. Se trata, nada más y nada menos, que del arrogante Dante d'Alessandri. Al principio, Dante está encantado con que Taylor cuide del niño, pero pronto se da cuenta de que aquella belleza puede desempeñar un papel mucho más placentero… en su cama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 418 - junio 2021
© 2009 Harlequin Books S.A.
A merced de un hombre rico
Título original: At the Argentinean Billionaire’s Bidding
© 2008 Carole Mortimer
Baile veneciano
Título original: The Venetian’s Midnight Mistress
© 2009 Helen Bianchin
Amor en Florencia
Título original: The Italian’s Ruthless Marriage Command
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin
Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos
los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-984-5
Índice
Créditos
A merced de un hombre rico
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Epílogo
Baile veneciano
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Amor en Florencia
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
TAMSIN se detuvo frente al espejo, con la barra de labios en una mano y un artículo titulado Cómo seducir al hombre de tus sueños en la otra.
Sutileza, decía el artículo, en realidad significa fracaso. Pero, a pesar de todo, se le encogió el estómago cuando no pudo reconocer como suyos los ojos pintados con sombra oscura, los pómulos marcados por el colorete o esos labios tan brillantes.
Claro que eso estaba bien, ¿no? Porque tres años adorando a Alejandro D’Arienzo desde lejos le habían demostrado que no podría ir más allá de un «hola» con el hombre de sus sueños si no tomaba medidas drásticas.
Entonces sonó un golpecito en la puerta y, un segundo después, la cabeza rubia de Serena asomó en la habitación.
–Tam, llevas años aquí. Supongo que ya habrás terminad… ¡Ay, Dios mío! ¿Se puede saber qué has hecho?
Tamsin movió la revista que tenía en la mano.
–Aquí dice que no debería dejar nada al azar.
Serena entró en la habitación.
–¿Y especifica que tampoco deberías dejar nada a la imaginación? –le espetó–. ¿De dónde has sacado ese vestido? ¡Se te ve todo!
–Sólo he arreglado un poco el que llevé al baile de fin de curso –dijo Tamsin, a la defensiva.
–¿Ése es el vestido que llevaste al baile de fin de curso? Tamsin, por favor, si mamá se entera le dará un ataque –exclamó su hermana–. No lo has arreglado, lo has masacrado.
Encogiéndose de hombros, Tamsin echó hacia atrás su melena rubia y se dio una vueltecita.
–Sólo le he quitado la sobrefalda.
–¿Sólo? –repitió Serena.
–Bueno, también he acortado un poco el bajo. Así está mucho mejor, ¿no crees?
–Desde luego, parece otro –suspiró su hermana.
El escote palabra de honor del corpiño, de aspecto razonablemente pudoroso junto con una falda que caía hasta los pies, de repente parecía otra cosa combinado con una falda por encima de la rodilla, medias negras y el cárdigan que estaba poniéndose en ese momento.
–Pues mejor porque esta noche no quiero ser la patética hija adolescente del entrenador, recién salida del internado y a la que no han besado nunca. Esta noche quiero ser… –Tamsin se detuvo para mirar la revista– «misteriosa y, sin embargo, directa, sofisticada y sexy».
Desde el piso de abajo llegaban risas y voces y la música se abría paso por los pasillos de piedra de Harcourt Manor. La fiesta para anunciar el equipo oficial de rugby de Inglaterra para la próxima temporada ya había empezado y Alejandro estaba allí, en alguna parte. Sólo saber que estaba en el mismo edificio hacía que se le encogiera el estómago.
–Ten cuidado, Tam –le advirtió Serena–. Alejandro es guapísimo, pero también es…
No terminó la frase, mirando las fotografías que cubrían las paredes, como buscando inspiración. La mayoría recortadas de periódicos deportivos y revistas de rugby, mostraban al atractivo Alejandro D’Arienzo desde todos los ángulos. Guapísimo, desde luego, pero cruel y frío también.
–No crees que vaya a hacerme caso, ¿verdad? –suspiró Tamsin, con tono desesperado–. No crees que vaya a fijarse en mí.
Serena miró el rostro de su hermana. Sus ojos verdes brillaban como encendidos por una luz interior y tenía las mejillas coloradas.
–Claro que se fijará en ti, pero eso es precisamente lo que me preocupa.
Sobre la majestuosa chimenea de piedra de la entrada de Harcourt Manor colgaba el retrato de un antepasado de Henry Calthorpe sonriendo maliciosamente contra un fondo de galeones en un mar embravecido. Sobre el cuadro, en extravagantes caracteres antiguos, estaba escrito: Dios sopló y fueron diseminados.
Alejandro D’Arienzo lo miraba con expresión irónica. No había ningún parecido entre los dos hombres, aunque parecían compartir el mismo odio hacia la mítica Armada española.
Eso le hizo recordar las historias que su padre le contaba de niño en Argentina sobre sus antepasados, que supuestamente formaban parte de los conquistadores que viajaron desde España al Nuevo Mundo. Esa historia era uno de los pocos fragmentos de identidad familiar que poseía.
Pasando un dedo por el cuello de su camisa miró hacia el enorme pasillo de la mansión, con sus kilómetros de intricadas cornisas y paredes forradas de madera. Sus compañeros de equipo estaban bebiendo y riendo con dignatarios de la federación de rugby y unos cuantos periodistas deportivos que habían tenido la suerte de ser invitados, mientras un grupo de rubias, chicas de la alta sociedad por supuesto, circulaban entre ellos, adulándolos y flirteando sin el menor pudor.
Lord Henry Calthorpe, el entrenador del equipo nacional de rugby, había organizado aquella fiesta a bombo y platillo en su mansión para anunciar los nombres de los jugadores que formarían parte del equipo porque, según él, de esa forma demostraba que estaban muy unidos, que eran una familia.
Alejandro tuvo que sonreír, sarcástico.
Todo en aquella casa parecía haber sido diseñado para demostrar que allí no había sitio para él. Y estaba seguro de que Henry Calthorpe lo había hecho a propósito.
Al principio pensó que estaba siendo exageradamente susceptible, que años en los colegios públicos ingleses lo habían preparado para estar siempre a la defensiva. Pero últimamente la animosidad del entrenador era demasiado obvia. Alejandro estaba jugando mejor que nunca, demasiado bien como para que pudieran dejarlo fuera; pero la realidad era que Calthorpe lo quería fuera y estaba esperando que cometiese el más mínimo error.
Y esperaba que Calthorpe fuese un hombre paciente porque él no tenía la menor intención de cometerlo. Estaba jugando a su mejor nivel y pensaba seguir haciéndolo.
Después de tomarse el champán de un trago, dejó la copa sobre un aparador que parecía particularmente antiguo y miró alrededor con gesto de desdén. Allí no había nadie con quien le apeteciese hablar. Las chicas eran idénticas, todas rubias, todas con ese cortante acento británico que correspondía a una clase determinada, todas bronceadas en la Riviera. Su conversación iba desde la ropa de diseño a comentarios sobre otras chicas con las que habían estudiado y que, parecían pensar, Alejandro conocía también. Varias veces en fiestas como aquélla había terminado acostándose con alguna sólo para hacerla callar.
Pero aquella noche le resultaba particularmente insoportable. La corbata del equipo lo ahogaba y, de repente, necesitaba salir de aquel asfixiante ambiente de complacencia y privilegios.
Pero mientras se abría paso entre la gente para tomar un poco de aire fresco, la vio en la puerta que daba al jardín.
Una chica rubia de pelo largo y aspecto inseguro, en contraste con el vestido demasiado corto y los zapatos de tacón. Aunque no se fijó demasiado en eso; eran sus ojos los que llamaban su atención.
Eran preciosos, verdes quizá, almendrados. La intensidad de su mirada, que podía sentir incluso a distancia, lo dejó cautivado.
Al verlo se había erguido un poco, como si estuviera esperándolo, y bajó una mano temblorosa para estirarse la falda.
–¿Ya te vas?
Hablaba en voz muy baja y, por su tono, casi podría jurar que lo lamentaba.
–Creo que sería lo mejor.
De cerca pudo ver que tras la exagerada sombra de ojos y el invitador brillo de los labios era más joven de lo que había pensado en un principio.
–No –dijo ella entonces–. No, por favor, no te vayas.
Alejandro se detuvo, mirando aquel vestido tan sexy y tan fuera de lugar en aquella mansión. Se había puesto colorada y los ojos que lo miraban bajo unas pestañas larguísimas brillaban más que antes, seductores pero suplicantes.
–¿Por qué no?
La chica tomó su mano y el contacto fue como una descarga eléctrica por todo el brazo.
–Porque yo quiero que te quedes –contestó, con una sonrisa tímida.
Capítulo 1
Seis años después
Cuando sonó el silbato que anunciaba el final del partido fue como estar atrapada en el cuerpo de una gigantesca bestia dolorida. Tamsin, apoyada en la entrada del túnel de vestuarios, no había podido ver el partido, pero sabía por el gigantesco suspiro de decepción que recorrió el estadio de Twickenham que Inglaterra había caído.
San Jorge podía haber matado al dragón, pero había encontrado la horma de su zapato en el equipo de Los Bárbaros.
Aunque eso le daba igual. El equipo podía perder contra un grupo de niñas de seis años… mientras las camisetas no hubieran desteñido.
Cuando intentó moverse, descubrió que le temblaban las piernas. Era el momento de descubrir si todo el trabajo de los últimos meses, y el pánico de las últimas dieciocho horas, habían servido de algo.
Como en sueños, se acercó a la boca del túnel y miró hacia el estadio, que en ese momento le parecía la arena de un circo romano. Con la cabeza baja para evitar la lluvia, los hombros caídos, los jugadores del equipo de Inglaterra volvían resignados a los vestuarios. Tamsin miró a unos y a otros y, a pesar de sus caras de abatimiento y cansancio, sólo pudo sentir alivio.
No habían hecho lo que se esperaba de ellos pero, por lo que podía ver, las camisetas no habían desteñido. Para Tamsin, diseñadora del nuevo y muy publicitado uniforme del equipo nacional de Inglaterra, eso era lo único que importaba.
Ya había tenido que soportar muchos comentarios irónicos sobre la coincidencia de que ese encargo recayera precisamente en la hija del nuevo presidente de la federación nacional de rugby, de modo que cualquier error, por pequeño que fuera, sería un suicidio profesional.
Cansada, se pasó una mano por el pelo corto teñido de rubio platino.
«Por eso es importante que nadie se entere de la crisis de última hora con las camisetas».
Cuando llegó a la entrada del túnel, el viento, que atravesaba el anorak y el delicado vestido de cóctel que llevaba debajo, estuvo a punto de tirarla al suelo. Había salido de una cena benéfica la noche anterior para ir corriendo a la fábrica. Doce horas, numerosas llamadas de ayuda a su hermana Serena y toneladas de café después, tenían suficiente camisetas para todos los miembros del equipo, pero se había pasado el partido rezando para que no hubiera sustituciones. Sólo ahora podía respirar tranquilamente.
Y eso duró diez segundos.
Porque cuando miró la pantalla gigante del estadio el aire desapareció de sus pulmones para ser reemplazado por algo que parecía napalm.
Era él.
Por eso había perdido el equipo de Inglaterra.
Alejandro D’Arienzo había vuelto. Pero ahora estaba jugando para el equipo contrario.
El corazón de Tamsin parecía haber saltado de su pecho para alojarse en su garganta. ¿Cuántas veces desde aquella noche mágica seis años antes había pensado que volvería a ver a Alejandro? Aunque sabía que había vuelto a Argentina, ¿cuántas veces le había parecido verlo por la calle? ¿Cuántas veces se había acelerado su pulso al ver a un hombre alto y moreno en el interior de un deportivo, sólo para experimentar una punzada de desilusión y alivio a la vez al comprobar que no era él?
Ahora, mirando la pantalla del estadio, sabía que no habría respiro. Porque no había error posible. Aquel cuerpo alto y elegante, los hombros anchos bajo la camiseta blanca y negra de los Bárbaros, el gesto arrogante…
La multitud prorrumpió en aplausos al ver su hermoso y serio rostro sobre las palabras El hombre del partido.
Seguía llevando el protector en la boca, lo que acentuaba la sensualidad de sus labios, que sangraban por un pequeño corte. Un pañuelo rojo sujetaba su pelo oscuro y, durante un segundo, la mirada de Alejandro D’Arienzo se clavó en la cámara de televisión.
Era como si estuviese mirándola a ella.
Tamsin quería apartar los ojos de la pantalla, pero no podía hacerlo. Era como volver atrás en el tiempo. Tenía dieciocho años otra vez, emocionada al ver que Alejandro se acercaba a ella…
Los jugadores ingleses estaban en la boca del túnel, aplaudiendo al equipo ganador, pero entonces Ben Saunders, que jugaba con el número diez por primera vez, volvió al centro del campo. Y Tamsin vio que se quitaba la camiseta para ofrecérsela a Alejandro en un gesto de respeto.
El orgulloso argentino vaciló durante un segundo y la multitud guardó silencio. Todos parecían preguntarse si el antiguo niño de oro del equipo inglés aceptaría la camiseta con la que había conseguido tantos éxitos para el equipo antes de darle la espalda unos años antes.
Y rompieron a aplaudir cuando Alejandro se quitó la camiseta para ofrecérsela a Ben. Su torso, perfectamente definido, y el estómago plano llenaron la pantalla. Algunas mujeres gritaron cuando la cámara se fijó en el tatuaje del sol, el símbolo de la bandera argentina, sobre su corazón.
Tamsin, clavándose las uñas en las palmas de las manos, tuvo que apartar la mirada.
Sí, Alejandro D’Arienzo era guapísimo, eso era indiscutible. Pero también era el hombre más arrogante y frío que había conocido nunca.
Entonces, ¿por qué lo miraba como una adolescente enamorada mientras se dirigía hacia el túnel, poniéndose la camiseta del equipo inglés?
Alejandro llevando una camiseta del equipo inglés.
Una camiseta manufacturada en el último minuto con sangre, sudor y lágrimas… y que Tamsin no podía perder.
Intentó abrirse paso entre los periodistas, entrenadores, preparadores físicos y fans, sus tacones enganchándose en el barro.
–Por favor, tengo que…
Parecía invisible. Había demasiada gente y demasiado ruido como para que alguien se fijara en ella. Los periodistas habían rodeado a Alejandro y Tamsin tuvo que volver atrás.
La camiseta. Tenía que recuperar la camiseta…
Intentó abrirse paso de nuevo, aprovechando su menor estatura para pasar bajo el brazo de un periodista. Alguien tiró de su anorak, pero el miedo le daba fuerzas y se liberó de un tirón.
No hubo tiempo de registrar lo que estaba pasando y mucho menos de evitarlo. Tamsin sintió que caía hacia delante, donde esperaba encontrar un sólido muro de cuerpos, pero el grupo se había dispersado y no había nada.
Afortunadamente, un par de fuertes brazos la sujetaron.
–¡Tamsin, cuidado! –era Matt Fitzpatrick, el número cinco de Inglaterra–. No me lo digas… al verme metiendo un gol has decidido que no puedes vivir sin mí.
Ella negó con la cabeza.
–No, lo que necesito… –Tamsin miró alrededor, buscando a Alejandro–. Le necesito a él.
–Ah, ya veo. Es comprensible –suspiró Matt, levantándola del suelo como si fuera una pluma–. ¡D’Arienzo!
–¡No, espera!
Pero era demasiado tarde. Como a cámara lenta, vio que Alejandro se daba la vuelta y clavaba sus ojos en ella.
Pero luego apartó la mirada, como si no la hubiera reconocido.
–¿Sí?
–Alguien está buscándote –dijo Matt, dejándola en el suelo.
No la reconocía, pensó ella, angustiada. No, claro que no, seis años antes tenía el pelo de otro color, más largo. Y era mucho más joven.
Y no había significado absolutamente nada para él.
No importaba, se decía a sí misma. Que Alejandro hubiera recordado su último y único encuentro habría sido insoportable. El instinto de supervivencia le decía que no mirase a los ojos del hombre que había puesto su mundo patas arriba para alejarse después sin mirar atrás.
Pero su instinto de supervivencia no había contado con el efecto de sus fuertes y musculosas piernas.
–¿Y qué podría querer de mí lady Tamsin Calthorpe?
Ella lo miró entonces, pero sus ojos oscuros eran tan gélidos como el mar del Norte.
De modo que sí la recordaba. Y tenía el valor de mirarla como si fuera ella quien hubiese hecho algo malo. No ser lo bastante atractiva, quizá.
Apretando los labios, Tamsin hizo un esfuerzo para olvidar la pregunta que se había hecho a sí misma miles de veces desde esa noche.
–De ti, nada. Lo que necesito es la camiseta. ¿Podrías quitártela, por favor?
Mirarlo a la cara era un tormento. Debería estar acostumbrada porque la había visto en sus sueños más que a menudo en los últimos seis años, pero ni el más vívido de ellos le hacía justicia a aquella belleza brutal. Magullado y sudoroso, era el bárbaro perfecto.
–Ah, vaya. Han pasado… ¿cinco años? Y veo que nada ha cambiado.
Oh, no, su voz. El acento argentino, que casi había perdido después de tantos años viviendo en Inglaterra, era más fuerte ahora. Desafortunadamente.
Tamsin tragó saliva.
–Seis –lo corrigió. Pero inmediatamente deseó haberse mordido la lengua por darle la satisfacción de recordar exactamente el tiempo que había pasado–. Y yo creo que todo ha cambiado.
«Ya no soy tan ingenua como para pensar que el rostro de un ángel y el cuerpo de un dios pagano convierte a un hombre frío y cruel en un héroe». No lo dijo en voz alta, pero recordar eso le dio fuerzas para mirarlo a los ojos.
–¿Ah, sí? –Alejandro alargó una mano grande, morena, para apartar el flequillo de sus ojos–. Bueno, el color del pelo es diferente, pero no estaba hablando de cosas superficiales. Es lo que hay debajo lo que me interesa –añadió, mirando el precioso vestido de cóctel bajo el enorme anorak y los zapatos de tacón manchados de barro.
–¿Qué quieres decir?
–Seguro que eso de pedirle a un jugador que se quite la camiseta suele dar resultado, especialmente ahora que tu papá es el presidente de la federación de rugby, pero a mí no me afecta. Claro que eso ya lo sabes, ¿no?
Tamsin no pensaba rendirse y no pensaba dejarse afectar por su voz o el roce de su mano. Mirando la cruz roja de San Jorge pintada en la pared del túnel, fingió un tono de profundo aburrimiento:
–Yo sólo quiero la camiseta.
Alejandro dio un paso hacia ella. Los demás jugadores pasaban hacia los vestuarios y el eco de sus voces llenaba el túnel, pero parecía llegar de lejos, de muy lejos. Tamsin tuvo que tragar saliva. La realidad de su presencia actuaba como una droga sobre sus sentidos, haciendo que no pudiera apartar los ojos de su torso, que se sintiera aturdida por el olor a hierba mojada y barro, a hombre.
–Supongo que lo último que desea tu padre es verme con la camiseta del equipo inglés. Al fin y al cabo hizo todo lo que pudo para echarme de él hace seis años.
–Y yo supongo que la camiseta de los Bárbaros es mucho más apropiada para ti, ya que sueles portarte como tal –replicó ella. Sonriendo, Alejandro se dio la vuelta, sus enormes hombros llenando todo el espacio–. ¡La camiseta!
Cuando se giró de nuevo, Tamsin vio un brillo peligroso en sus ojos de tigre y, por un momento, pensó que iba a apartarla de su camino sin más. Pero no lo hizo. Si no lo conociera, diría que lo había hecho por caballerosidad, lo cual era ridículo porque ella sabía mejor que nadie que no había un átomo de decencia en el magnífico cuerpo de Alejandro D’Arienzo.
–Si la quieres, quítamela.
Ella miró alrededor. El túnel estaba empezando a quedar vacío, pero aún había guardias de seguridad y un par de reporteros.
–¿Yo? ¿Que te la quite yo? Eso es ridículo.
–Los dos sabemos que puedes hacerlo porque lo has hecho antes. Pero si no quieres… bueno, entonces no será tan importante.
–Sí lo es –replicó Tamsin tomándolo del brazo.
Pero al rozar su piel fue como si recibiera una descarga eléctrica y tuvo que soltarlo. ¿Por qué no le había pasado eso con nadie en seis largos años, ni siquiera cuando hubiera querido que pasara?
–Si tanto te importa, lo mejor será que me la quite.
Estaba retándola y Tamsin no podía dejar de mirarlo a los ojos, con el corazón latiendo dolorosamente dentro de su pecho.
«Hazlo», se dijo a sí misma. «Eres una adulta, no una ingenua adolescente. Demuéstrale que no puede intimidarte».
Para que no viera que le temblaban las manos, tomó el bajo de la camiseta y tiró hacia arriba mientras Alejandro se quedaba inmóvil, los ojos clavados en su cara.
–Lo estás pasando bien, ¿verdad? –le espetó, airada.
–¿Siendo desnudado tan tiernamente por una mujer? ¿Quién no lo pasaría bien? –replicó él, irónico.
Tamsin se puso de puntillas para pasarle la camiseta por la cabeza, respirando agitadamente por el esfuerzo… y por tener que tocar aquel fabuloso cuerpo mientras trataba de esconder el traidor deseo que despertaba en ella.
Pero, de repente, Alejandro hizo un brusco movimiento hacia atrás y Tamsin cayó sobre su pecho, dejando escapar un gemido de sorpresa.
La puerta del vestuario se había abierto y los jugadores del equipo de los Bárbaros empezaron a silbar y a hacer bromas. Tamsin se quedó inmóvil, sujetando la camiseta sobre el desnudo torso masculino, percatándose de la imagen que debían dar.
Exactamente la que él quería, claro.
–No me digas que tú no lo estás pasando bien –murmuró Alejandro, burlón.
Tamsin se apartó y, de repente, se sintió invadida de una extraña calma. Era como si estuviera eligiendo una emoción de entre una gama de ellas: la rabia asesina era muy tentadora y también la indignación histérica… pero no. Iba a ser difícil, pero pensaba hacer algo más sofisticado.
Sonriendo lánguidamente, tiró de la camiseta hacia abajo para cubrir los marcados abdominales.
–Tápate, D’Arienzo –le dijo–. Cuando he dicho que me gustaba la camiseta me refería sólo a la prenda.
Los jugadores prorrumpieron en gritos y silbidos mientras ella lanzaba una mirada de desprecio sobre Alejandro. Pero el momento de triunfo duró hasta que la puerta del vestuario se cerró tras él. Entonces se dejó caer sobre la pared, angustiada.
De repente, recuperar la camiseta le parecía el menor de sus problemas.
Sin prestar atención a las bromas de sus compañeros, Alejandro se quitó la camiseta y la tiró despectivamente sobre el banco antes de tomar una toalla para dirigirse a la ducha. No sentía el agotamiento que solía descender sobre él inmediatamente después de un partido. Gracias a ese encuentro con la «gran sacerdotisa de la seducción y la traición» su cuerpo estaba aún cargado de adrenalina.
Adrenalina y otras, más inconvenientes, hormonas.
La zona de las duchas, separada por una pared del vestuario, era un sitio espartano de azulejos blancos, con seis enormes bañeras llenas de agua helada. Las investigaciones médicas habían demostrado que un baño frío inmediatamente después de un partido minimizaba el impacto de las lesiones y ayudaba a recuperarse, pero eso no hacía que la práctica fuese más popular entre los jugadores.
Un australiano gigantesco, Dean Randall, estaba en una de ellas, tiritando de frío.
–Bienvenido al spa de Twickenham, amigo –bromeó, aunque le castañeteaban los dientes–. Yo que tú conservaría puesta la ropa. No es que sirva de mucho, pero…
Alejandro hizo una mueca mientras se metía en el agua helada.
–Prefiero helarme antes que llevar una camiseta del equipo inglés durante más tiempo del necesario –replicó, cerrando los ojos cuando el agua helada se clavó en su carne como los colmillos de un animal salvaje.
Afortunadamente, el frío se llevó el insistente deseo que reverberaba en su cuerpo desde su encuentro con Tamsin.
–¿Entonces no piensas volver con ellos? –rió Randall.
–Haría falta algo más que una nueva camiseta para que volviera con el equipo de Inglaterra.
«Una disculpa por parte de Henry Calthorpe, por ejemplo. Y de su hija».
–¿Has vuelto para cobrar viejas deudas?
–No, nada de eso. Es un asunto de negocios. Soy uno de los patrocinadores del equipo de Los Pumas.
–¿Los Pumas? –Randall lanzó un silbido de admiración.
–Estoy aquí porque se acerca la Copa del Mundo y es hora de recordar a la gente que Argentina tiene un buen equipo.
Cuando el fisioterapeuta le hizo un gesto con la cabeza, el enorme australiano salió de la bañera y se puso a saltar de un pie a otro para restablecer la circulación.
–Nos hubieran destrozado de no ser por ti. Te debo una copa en la fiesta de esta noche. ¿Piensas ir?
Él asintió con la cabeza. Pero recordar la última fiesta que había celebrado con el equipo de Inglaterra hizo que el agua helada se convirtiese en algo insignificante. El olor a tierra mojada del invernadero de Harcourt, el aroma de su pelo, el tacto aterciopelado de la piel de Tamsin bajo sus temblorosos dedos mientras le quitaba el vestido…
–Muy bien, ya puedes salir, Alejandro –dijo el fisio.
Él no se movió. Un músculo latía en su cuello mientras recordaba aquella noche en Harcourt Manor…
La había dejado en el invernadero, intentando controlar la poderosa oleada de deseo que provocaba en él, para buscar a alguien que pudiese prestarle un preservativo. Le dijo que volvería enseguida y entró de nuevo en la casa… para darse de bruces con Henry Calthorpe.
Su gesto de furia le dijo de inmediato quién era la chica que lo esperaba en el invernadero. Y qué significaría eso para su carrera. Acababa de darle Henry Calthorpe la excusa que estaba buscando para echarlo del equipo.
–¿Eres masoquista D’Arienzo? Vamos, sal de la bañera de una vez.
Una excusa tan perfecta que resultaba imposible creer que hubiera ocurrido por casualidad.
Alejandro se levantó, dejando que el agua helada cayese en cascada por su cuerpo antes de salir de la bañera. Eso explicaba que hubiera sido tan directa. Había pensado que era una chica ingenua, sincera, pero en realidad era todo lo contrario.
Le había tendido una trampa.
De vuelta en la zona de vestuario, tomó la camiseta de Inglaterra y la miró, pensativo. El nuevo diseño era llamativo e innovador y, a pesar todo, se sintió impresionado. Si aplicasen esos principios de diseño y tecnología al uniforme del equipo de polo, jugar bajo el sol del verano argentino que acababa de dejar atrás sería más soportable.
Estaba a punto de guardarla cuando se fijo en el número.
El diez.
Por un momento había olvidado que aquello era mucho más que una prenda ingeniosamente diseñada. Aquella camiseta, con el número diez, era lo que él había deseado durante años. Entonces había sido su objetivo, su destino, su santo grial. Y lo había logrado a costa de sangre, sudor y lágrimas.
Para que se lo quitasen de golpe, gracias a Tamsin Calthorpe.
Alejandro tiró salvajemente la camiseta en la bolsa de deporte. Quería que se la devolviera, ¿no? Bueno, pues sería interesante averiguar hasta dónde llegaría esta vez para conseguirla. Porque no pensaba devolvérsela tan fácilmente.
Tamsin Calthorpe había sido directamente responsable de que perdiera su puesto en el equipo de rugby inglés y tenía una deuda pendiente con él.
Y él siempre cobraba todas sus deudas.
Capítulo 2
HUMILLANTE no describe lo que pasó –se lamentó Tamsin, saliendo de la bañera con el móvil en la mano–. Hubiera sido desagradable que no me recordase, pero ha sido un millón de veces peor. Así que está claro que no puedo ir a la fiesta.
–No seas boba –dijo Serena–. Tienes que ir. No puedes dejar que te afecte de esa manera.
–Sí, claro, es muy fácil decir que no puedo dejar que me afecte, pero la realidad es que me afecta. No es sólo por lo que ha pasado hoy, es que hace seis años…
–Exactamente, seis años, eras una adolescente –la interrumpió su hermana–. De jóvenes todos cometemos errores que lamentamos después.
–Tú no –replicó Tamsin–. Lo hiciste tan bien que Simon prácticamente se había puesto de rodillas para ofrecerte un anillo antes de que le dieras el primer beso. Yo, por otro lado, estaba tan loca por Alejandro que me vestí como una fresca y no me molesté en decirle quién era antes de lanzarme sobre él.
–¿Y qué? fue hace seis años, Tam, olvídate de una vez. Como he dicho antes, todos cometemos errores y luego seguimos adelante en la vida.
–Lo sé, pero…
Tamsin sabía que su hermana tenía razón. En teoría. «Seguir adelante» sonaba tan sencillo, tan lógico. Entonces, ¿por qué no había podido hacerlo? Serena no sabía hasta dónde habían llegado esa noche y cómo seguía afectándola.
–Cariño, déjalo ya.
–No puedo.
–Lo de esta noche tiene que ver con tu trabajo, no con tu vida amorosa. ¿No tenías que ir a la fiesta para mostrar al público el nuevo uniforme del equipo?
–Sí, ya…
–Todos esos idiotas que creen que has conseguido el encargo por ser hija de quien eres estarán encantados al ver que no apareces por culpa de ese tío.
–¿Qué? ¿Quién ha dicho que he conseguido el encargo gracias a papá?
–Nadie en particular –la tranquilizó Serena–. Aunque Simon me contó que ese artículo en Sports Journal insinuaba…
–¡Es increíble! –Tamsin entró en el dormitorio dejando la marca de sus pies mojados sobre el suelo de madera–. ¿Cómo se atreven a decir algo así? ¿Es que no investigan antes de publicar mentiras? ¿No saben que tengo un título en diseño textil y que tuve que vérmelas con mucha competencia para conseguir el encargo? ¿No saben que Coronet ganó el premio a la marca revelación en los Premios de la Moda el año pasado?
–No sé si ellos lo saben, pero yo sí lo sé –contestó su hermana–. Y es con los periodistas con los que tienes que enfadarte, no conmigo. Aunque, claro, si no vas a la fiesta, no podrás hacerlo. Tendrás que dejar que el uniforme hable por sí mismo. Ah, por cierto, los trajes oficiales son estupendos y, por lo que me ha dicho Simon, las nuevas camisetas…
Tamsin, que se había tirado sobre un montón de ropa descartada encima de la cama, dejó escapar un gemido.
–¡La camiseta! Casi se me había olvidado. Tengo que recuperarla, Serena. Si no lo hago, me machacarán en la conferencia de prensa, y eso es lo último que necesito.
–¿Cómo van las cosas en Coronet?
–Mal. Mientras yo lidiaba con la crisis de las camisetas, Sally me dejó un mensaje diciendo que otro cliente se había echado atrás porque no le ofrecíamos exclusividad. ¿Y cómo vamos a ofrecerla si esas tiendas que lo venden todo a precio de fábrica nos copian los diseños incluso antes de que salgan al mercado?
–Dicen que la imitación es la más sincera forma de admiración, cariño –opinó Serena–. Y la crisis de las camisetas no fue culpa tuya. La fábrica se equivocó con el tinte. Menos mal que se te ocurrió hacer una prueba antes del partido –su hermana soltó una carcajada–. De no ser así, los jugadores ingleses habrían tenido que jugar medio partido vestidos de rosa.
–Ya, pero como a la prensa le encanta atacarme a mí, no creo que ellos lo vean de la misma manera –Tamsin se levantó para abrir el armario–. Y por eso no puedo permitir que esa camiseta se pierda.
–¿Qué es ese ruido? ¿Qué haces?
–Buscando algo que ponerme.
–¿Eso significa que vas a ir a la fiesta?
–Sí, voy a la fiesta –suspiró ella, sacando un vestido verde agua y devolviéndolo después al armario–. Estoy harta de que se aprovechen de mí. Alejandro D’Arienzo ha elegido un mal día para sacarme de quicio. Ya me hizo polvo la última vez que nos vimos y no pienso dejar que me haga lo mismo ahora. Se ha llevado algo que es mío y pienso recuperarlo.
–¿Estamos hablando de la camiseta?
–Entre otras cosas –contestó Tamsin–. Cada vez que pienso en esa noche y en lo que sentí al darme cuenta de que me había dejado plantada… pensé que nada sería peor que saber que no me encontraba atractiva, pero deberías haber visto cómo me miraba esta noche. Es como si me odiara, como si no sintiera más que desprecio por mí.
–No digas eso, Tam. Que piense lo que quiera, tú eres una persona brillante y maravillosa.
Ella se detuvo para mirarse al espejo. Como siempre, sus ojos fueron automáticamente hasta su brazo derecho… y tuvo que apartar la mirada.
–Sí, seguro, maravillosa. Ve a hacerte otro bocadillo de chocolate y déjame en paz, anda. ¿No sabes que tengo que vestirme para una fiesta?
–Antes tienes que decirme qué vas a ponerte. Ahora que estoy condenada a pasar los próximos meses con ropa premamá, lo único que me gusta es la ropa ajustada, así que tendré que disfrutar a través de ti. Tienes que ponerte algo que diga: «Glamurosa, segura de sí misma, fuerte, misteriosa, sexy pero absolutamente intocable».
Tamsin sacó del armario un vestido de seda gris tan ligero como el aire y lo miró, pensativa.
–Exactamente.
–Estás guapísima, cariño –Henry Calthorpe apenas levantó la mirada del periódico mientras Tamsin se dejaba caer en el asiento trasero del coche, a su lado–. Bonito vestido.
–Gracias, papá.
Tamsin tuvo que contener una sonrisa. Agradecía el cumplido, pero sería muy agradable que, por una vez, se molestase en mirarla. Entonces habría visto que el vestido no era sólo «bonito», era un triunfo. Era su diseño favorito de la nueva colección: la seda, fina como una tela de araña, se ajustaba al busto con unas bandas de terciopelo plateado que seguían hasta la espalda, dándole aspecto de túnica griega, y las mangas largas y semitransparentes caían sobre sus manos. Naturalmente, su padre no sabía nada de moda, pero se habría dado cuenta si llevara un vestido sin mangas.
–Te alegrará saber que los comentarios sobre el diseño del uniforme son muy positivos en general –dijo Henry Calthorpe–. Una pena que en las fotografías que han publicado no lo lleve puesto ninguno de nuestros jugadores.
Luego cerró el periódico y lo dejó sobre el asiento, pero no antes de que Tamsin viera una fotografía de Alejandro saliendo del estadio con la camiseta del equipo inglés. El pie de foto decía: Conquistador bárbaro.
En el silencioso interior del Mercedes, su corazón latía con tal fuerza que le sorprendía que su padre no lo oyera. Pero, intentando disimular el temblor de sus manos, tomó el periódico empezó a leer:
El antiguo héroe del equipo inglés, Alejandro D’Arienzo, hizo una visita al estadio de Twickenham esta tarde en un partido disputado entre Inglaterra y Los Bárbaros. En una sorprendente exhibición de habilidad deportiva, el Adonis argentino ayudó a Los Bárbaros a conseguir la victoria por 36-32, tras la cual Ben Saunders le entregó su camiseta en un gesto de merecida admiración.
El público estaba encantado de ver a D’Arienzo de nuevo con el número diez, el puesto que ocupó durante sus tres años como jugador del equipo nacional. Su carrera internacional terminó abrupta y misteriosamente hace seis años entre rumores de desacuerdos con el entonces entrenador, Henry Calthorpe, y D’Arienzo volvió a su país, donde se ha ganado una formidable reputación en el mundo del polo como patrocinador y jugador del equipo de San Silvana.
Ambas partes han mantenido el silencio sobre los acontecimientos que llevaron a esa deserción, pero su exhibición de hoy y los rumores que indican que podría jugar para Los Pumas, deben hacer que Calthorpe se pregunte si habría hecho mejor tragándose su orgullo y manteniéndolo en el equipo…
–No publican más que tonterías –dijo su padre, mientras Tamsin doblaba el periódico y lo dejaba en el asiento.
–Pero nunca te gustó Alejandro, ¿verdad?
De repente, Henry Calthorpe parecía tremendamente interesado en el paisaje al otro lado de la ventanilla.
–No confiaba en él. Era un peligro y no tenía lealtad alguna hacia el equipo. Con ese tatuaje horrible que lleva en el pecho… pero la prensa olvida eso ahora, ¿no?
Tamsin contuvo el aliento al recordar la imagen del torso masculino en la pantalla del estadio. Cuando era adolescente había recortado una fotografía de una revista deportiva que lo mostraba desnudo de cintura para arriba durante una sesión de entrenamiento. Incluso ahora, años después, seguía recordando el deseo que despertaba en ella ese tatuaje.
El coche se detuvo y los fogonazos de las cámaras le dijeron que habían llegado al hotel donde tendría lugar la fiesta. Tamsin parpadeó, haciendo un esfuerzo por volver al presente.
–Después de la vergonzosa actuación del equipo no sé qué quieren celebrar –suspiró su padre–. Y será mejor que hagas las fotografías de inmediato, mientras haya alguna esperanza de que le hagan justicia a tus trajes. Si esperas un poco, estarán todos borrachos y cantando canciones obscenas. Vamos, Tamsin.
–Sí, tienes razón –murmuró ella, aceptando la mano que le ofrecía–. Como los fotógrafos prefieren esas fotos ridículas del equipo levantándome como si fuera una pelota de rugby, prefiero estar en manos de personas más o menos sobrias.
Henry Calthorpe se puso tenso de inmediato. Y era culpa de Alejandro que no hubiera pensado bien lo que decía. Porque la legendaria obsesión protectora de su padre estaba a punto de asomar la cabeza.
–Eso es ridículo. No voy a dejar que mi hija sea manoseada por todo un equipo de rugby como si fuera una conejita de Playboy. Hablaré con el fotógrafo y le dejaré claro que…
–No, papá, no le digas nada. Conseguí este encargo por mis propios méritos y haré las relaciones públicas como me parezca bien –lo interrumpió ella.
Henry, sin decir nada, se apartó para subir los escalones del vestíbulo.
Era un hombre imposible, pensó Tamsin. A Serena eso no le importaba porque sabía cómo hacer que comiera en la palma de su mano con una simple sonrisa, mientras ella tenía que discutir y…
–Por favor, papá –le rogó, intentando poner la misma carita de niña buena que ponía su hermana–. Sólo serán un par de fotografías.
De inmediato, el brillo airado en los ojos grises de Henry Calthorpe se suavizó.
–Muy bien, de acuerdo. Tú sabes lo que haces.
–Gracias, papá.
Sonriendo, Tamsin se dio la vuelta para dirigirse hacia la zona donde estaban los jugadores, conteniendo el deseo de levantar el puño en el aire, pero con una sonrisa de triunfo en los labios que Serena habría sabido disimular.
Alejandro estaba en la escalera, su rostro tan impasible como los retratos que colgaban de las paredes forradas de madera mientras observaba la escena que tenía lugar abajo.
«Por favor, papá. Gracias, papá».
Tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar una carcajada ante su falsa dulzura, pero un segundo después Tamsin se alejó y la dulce expresión se convirtió en una sonrisa de triunfo.
Una manipuladora.
Nada había cambiado, pensó amargamente mientras volvía a su habitación. Se había cortado el pelo y lo llevaba teñido de rubio platino, pero la actitud y la arrogancia de niña rica seguían estando ahí.
De vuelta en su habitación miró el reloj antes de levantar el teléfono. Serían alrededor de las cinco en Argentina y los mozos estarían guardando los caballos en las cuadras. Las dos prometedoras yeguas que había comprado un mes antes en Estados Unidos para la nueva temporada de polo habían llegado el día anterior y estaba deseando saber cómo se encontraban.
Giselle, su ayudante en San Silvana, le aseguró que los animales estaban bien. Se habían recuperado después del largo viaje y el veterinario le había asegurado que estarían descansadas cuando volviese a Argentina.
Alejandro se sintió un poco mejor después de hablar con ella. No por su bonita voz, sino porque le gustaba recordar la finca de San Silvana, sus prados y sus establos llenos de caballos. Eso era real, era suyo.
Volver a Inglaterra había despertado inseguridades olvidadas tiempo atrás, pensó, irónico. Había llegado muy lejos, pero bajo el elegante traje de chaqueta, la camisa de Savile Row y la corbata de seda, aparentemente seguía estando el chico que no tenía familia ni raíces en ningún sitio.
Cuando bajaba de nuevo al vestíbulo vio a los jugadores del equipo inglés, todos con traje de chaqueta, colocados en dos filas. El fotógrafo intentaba convencerlos para que dejasen de hacer el tonto y mirasen a la cámara, pero era imposible.
–¡Cincuenta libras por cambiar de sitio con Matt Fitzpatrick! –gritó alguien en la fila de atrás.
–¡Yo ofrezco cien! –rió otro.
–Ofertas sensatas, por favor, señores –dijo el interesado.
Alejandro entendió la broma al ver a Tamsin Calthorpe, las mejillas enrojecidas y el pelo brillando como el sol bajo los focos del fotógrafo, siendo alzada como una reina por los jugadores de la primera fila. La enorme mano derecha de Matt Fitzpatrick, que exudaba orgullo neandertal, rozando su pecho izquierdo.
Las piernas desnudas y los pies descalzos parecían tan delicados como el tallo de una flor en las manazas de otro de los jugadores. Al lado de las caras magulladas y recias de los hombres, la piel de Tamsin brillaba como si fuera de satén.
–¿Por qué te ha tocado el mejor puesto, Fitzpatrick? –gritó alguien.
Tamsin soltó una alegre carcajada, y para Alejandro ese sonido fue como el chirrido de uñas en una pizarra.
–Tengo más experiencia que tú, Jones.
De modo que eso era lo que le había pedido a su padre: permiso para aparecer en la foto del equipo. Recordaba su tono suplicante cuando tomó su mano, diciendo: «Sólo serán un par de fotografías».
¿Aquella mujer no tenía orgullo? Alejandro la miró con desprecio mientras se apoyaba en una columna. ¿Qué era, una especie de mascota del equipo? Estaba claro que conocía bien a todos los jugadores.
¿Con cuántos de ellos se habría acostado?
Ese pensamiento había aparecido en su cabeza sin que pudiese evitarlo y tuvo que hacer un esfuerzo para controlar la amargura que despertó.
Los jugadores empezaron a aplaudir cuando dos de ellos, siguiendo las indicaciones del fotógrafo, la levantaron sobre sus hombros. Riendo, Tamsin echó la cabeza hacia atrás y giró la cabeza…
Alejandro comprobó que la sonrisa moría en sus labios al verlo.
En ese momento supo a quién le recordaba: a las rubias que poblaban las fiestas después de cada partido. La chica que había pensado era diferente se había convertido en una de esas mujeres a las que él tanto despreciaba.
Una rubia de la alta sociedad cuya piel de seda escondía una vena despiadada. Una coqueta profesional, una manipuladora cuyas sonrisas no contenían verdad alguna.
Y, a juzgar por su expresión en ese momento, parecía saber que la había descubierto.
No, no, no.
No podía tener tan mala suerte. Mientras los jugadores la dejaban en el suelo, Tamsin se apartó el flequillo de los ojos y levantó la mirada hacia la galería donde una sombra había llamado su atención. Una figura que, por un momento, le había parecido…
Oh, no. Era él.
Alejandro D’Arienzo, apoyado insolentemente en una columna. Aunque su rostro estaba en sombras, cada línea de su poderoso cuerpo parecía comunicar un burlón desprecio.
El fotógrafo intentó llamar la atención de los traviesos jugadores.
–A ver, ¿estamos preparados? Por favor, los dos que flanquean a la señorita Calthorpe… ¿podrían mirarla, por favor?
Tamsin escuchaba las bromas de los jugadores, pero su mirada estaba clavada en la figura de Alejandro.
–Fabuloso –dijo el fotógrafo–. Muy sexy, señorita Calthorpe. Ahora, por favor, levante los hombros. Matt… muy bien, perfecto.
Alejandro D’Arienzo había roto algo dentro de ella y por mucha atención masculina que recibiese…
–Tamsin, estás guapísima. Pon una mano en el torso de Matt… sí, así, muy bien.
… nunca podía creer que de verdad estaban interesados en ella.
–El forro rosa de la chaqueta tiene que salir en la foto. Apártala un poco de su hombro, Tamsin. Sí, así… perfecto –seguía diciendo el fotógrafo.
Tal vez había llegado el momento de demostrarle al arrogante D’Arienzo, y a sí misma, que no todos los hombres la encontraban poco atractiva. Durante seis años se había rodeado de un bosque de espinas, manteniendo a raya a los hombres con una interminable cadena de gestos distantes o réplicas irónicas, pero le demostraría que era atractiva y sexy.
Sin embargo, mientras metía la mano bajo la chaqueta de Matt, no era en él en quien estaba pensando. Levantando la barbilla en un gesto retador, Tamsin buscó los ojos de Alejandro y…
Fue como si una trampa se cerrase sobre ella, fría, dura, implacable. Él estaba observándola, la luz que llegaba de abajo acentuando sus duros rasgos. Mientras la miraba, sacudía la cabeza en actitud desdeñosa.
Y luego se dio la vuelta como había hecho seis años antes. Se alejó sin mirar atrás, dejándola apesadumbrada y sola.
Capítulo 3
BOLA azul a la tronera de la izquierda.
Alejandro guiñó los ojos mientras colocaba el taco sobre la mesa de billar. Era un golpe difícil y en su reto personal aquello era una muerte súbita.
Si lo conseguía, seguiría jugando. Si fallaba, tendría que salir y unirse a la fiesta. Para ver a Tamsin Calthorpe flirtear con los miembros del equipo de rugby. Y, a juzgar por lo que había visto antes, seguramente también con los del equipo contrario.
Quizá era una suerte que no fallase nunca.
Al otro lado de la puerta del salón de billar podía oír las risas de los jugadores. Como patrocinador del rugby argentino debería estar ahí fuera, pensó. Después del partido de aquel día era el hombre con el que todo el mundo quería hablar y debería capitalizar ese interés para Los Pumas. Al fin y al cabo, era por eso por lo que había vuelto.
Pausadamente, colocó el taco en posición y cerró el ojo izquierdo para juzgar el mejor ángulo antes de mover la muñeca. Con un golpe seco, la bola azul cayó limpiamente en la tronera izquierda.
Alejandro se irguió. No tenía el menor deseo de salir para mezclarse con los mejores del mundo del rugby, pero una parte de él disfrutaría viendo a lady Calthorpe en acción. Seis años antes había sido una adolescente torpe, con una actitud desafiante y tímida a la vez… pero que lo había afectado mucho más poderosamente que la invitacion sexual de aquella noche.
Tanto como para nublar su buen juicio.
Desde entonces, Tamsin había cambiado mucho y, como resultado, no tenía que quedarse entre las sombras para llevar a cabo los sórdidos manejos de su padre. Ahora Henry Calthorpe era el presidente de la federación y, a juzgar por la sesión fotográfica que acababa de presenciar, el equipo se había convertido en un patio de juegos para su caprichosa hija.
Con repentina violencia, Alejandro tiró el taco sobre la mesa y se colocó frente a la chimenea.
Henry Calthorpe era demasiado importante ahora para invitar a «la tropa» a su casa, pero había elegido aquel hotel porque era un sitio muy parecido: una típica casa de campo inglesa con sala de billar, sillones de orejas y cuadros con escenas de caza en las paredes. La lámpara que colgaba sobre la mesa de billar hacía que las bolas brillasen como joyas en una piscina de color esmeralda y el fuego de la chimenea iluminaba una bandeja de botellas y decantadores del más fino cristal.
Tomando una copa, Alejandro se sirvió una generosa cantidad de vino. Acababa de dejarse caer en un sillón cuando la puerta se abrió tras él para volver a cerrarse rápidamente. Sin moverse, atónito, vio a Tamsin reflejada en el espejo que había sobre la chimenea.
La vio acercarse a la mesa de billar y apoyarse en ella, dejando caer la cabeza como si estuviera intentando recuperar el control de sus emociones.
Lo primero que pensó fue que estaba esperando a alguien que pronto se reuniría con ella, pero la puerta no volvió a abrirse. Y un minuto después, cuando levantó la cabeza, comprobó que el color de sus mejillas y su agitada respiración no eran provocados por el deseo, sino por la furia.
Tomando el taco que él había tirado, se inclinó sobre una de las bandas y lanzó un violento golpe que envió las bolas volando en todas direcciones.
La bola blanca rebotó contra una de las bandas, enviando la marrón a una de las troneras. Y aún sin darse cuenta de su presencia, Tamsin levantó el puño en gesto de triunfo.
–Un golpe de suerte.
A través del espejo vio que se quedaba helada, el taco en la mano como si fuera un arma.
–¿Quién ha dicho que la suerte ha tenido algo que ver?
Su tono era frío y superior, pero parecía nerviosa mientras miraba alrededor buscando a la persona que había hablado. Tenía la cabeza erguida, los hombros tensos y el gesto de alerta. Parecía curiosamente vulnerable, como un cervatillo asustado.
–Era un golpe difícil –Alejandro se levantó del sillón y sintió cierta satisfacción al ver su cara de sorpresa.
–Precisamente. ¿Para qué iba a intentarlo si fuera un golpe fácil?
Fue él entonces quien se quedó sorprendido. Porque cuando Tamsin se acercó a la ventana comprobó que su vestido, que antes le había parecido tan pudoroso, dejaba toda la espalda al descubierto.
–¿No me crees?
–Francamente, no –dijo él, acercándose. Se había quitado la chaqueta y desabrochado un par de botones de la camisa, la corbata suelta cayendo sobre la pechera. Tenía un aspecto aparentemente relajado, pero Tamsin se alegró al ver que apretaba los dientes.
–¿Por qué no?
–No pareces la clase de persona que se esfuerza mucho para conseguir lo que quiere.
La injusticia de esa observación era tan enorme que estuvo a punto de soltar una carcajada.
–¿Ah, no? Me parece que ese comentario dice más sobre ti que sobre mí, Alejandro.
Por un momento le pareció ver un brillo de emoción en sus ojos… pero no, se había equivocado. Era como mirar los ojos de un tigre de cerca; un predador hambriento.
–¿Qué dice eso de mí?
Hablaba con voz pausada, pero había algo siniestro en esa calma suya. El contraste entre la inmaculada camisa blanca y los labios un poco hinchados después del partido le daba a su masculinidad un toque de peligro. Tamsin sintió un cosquilleo en la nuca… lo cual era ridículo. Ella no le tenía miedo. Estaba furiosa con él.
–Que eres un resentido. Y un misógino arrogante y primitivo, de los que creen que las mujeres existen para un propósito y nada más.
–¿Y no crees que tú estás perpetuando ese estereotipo? –sonrió Alejandro.
Tamsin sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las paredes forradas de madera parecían ahogarla mientras recordaba a la chica que seis años antes, vestida como una fresca, se había lanzado sobre él sin decirle su nombre siquiera.
–Te recuerdo que eso fue hace mucho tiempo… cuando yo era una adolescente.
–¿Y cuántas veces ha ocurrido desde entonces?
Ni por todo el oro del mundo dejaría Tamsin que viera cuánto le había dolido su rechazo y lo desastrosas que habían sido las consecuencias, de modo que intentó sonreír, aparentemente despreocupada.
–No lo sé, pero no creo que sea asunto tuyo. Además, ¿vas a decirme que tú has vivido como un monje durante todos estos años?
–No, no voy a hacerlo.
–¿Y no te parece demasiado esperar que yo sí lo haya hecho? ¿Qué creías, que iba a quedarme en casa llorando sólo porque tú no estuvieras interesado? Por favor…
–Ya he visto que no es así –dijo él, tomando el taco e inclinándose sobre una de las bandas–. El equipo de rugby parece ser tu agencia personal de acompañantes.
–No, son mis clientes.
–¿No me digas?
–Pues sí, te digo. Son mis clientes porque yo soy la diseñadora que ha creado los nuevos uniformes del equipo.
Su expresión de sorpresa fue rápidamente reemplazada por una de cinismo.
–¿Ah, sí? Qué interesante.
–Para ti, no lo creo. Para mí, por supuesto –replicó ella.
En ese momento se abrió la puerta y Ben Saunders entró en la sala, tambaleándose ligeramente.
–Ah, perdón por interrumpir… –se disculpó, malinterpretando la tensión que había en el ambiente. Pero cuando iba a salir, Tamsin lo agarró del brazo.
–No, espera. ¿Te importaría decirle a Alejandro quién ha diseñado los nuevos uniformes del equipo?
–Tú… ¿no? –respondió el chico, inseguro.
Ah, genial, estupendo, muy convincente.
–Sí, Ben, yo. Gracias, hombre. Pero deberías ir a tomar un vaso de agua o un café bien cargado –suspiró Tamsin. Cuando la puerta se cerró de nuevo, se volvió hacia Alejandro–. ¿Me crees ahora?
–Eso no demuestra absolutamente nada –había malicia en los ojos oscuros mientras tomaba su copa de nuevo–. Supongo que es una cuestión de relaciones públicas que tu nombre aparezca como diseñadora del uniforme, pero no esperarás que crea que has sido tú quien ha hecho el trabajo, ¿no?
–¿Por qué no? –preguntó ella, desconcertada.
–El diseño de equipamiento deportivo es un negocio increíblemente competitivo.
–Pues claro que lo es. Lo sé porque he sido yo quien ha conseguido el encargo.
–¿Y cómo lo has conseguido, lady Calthorpe, gracias al puesto de tu padre en la federación? ¿O gracias a tu investigación personal sobre los cuerpos de los jugadores?
Tamsin tuvo que hacer un esfuerzo para no salir de allí y dejarlo con la palabra en la boca.
–No, qué va –respondió, sin dejarse llevar por la ira–. Más bien gracias a un título en diseño textil y a mis estudios sobre tejidos tecnológicos. Tuve que competir con varias empresas para conseguir este encargo y lo logré exclusivamente por mis méritos.
–¿Ah, sí? Entonces debes de ser muy buena.
–Lo soy.
No tenía sentido hablar con aquel grosero. Y si se quedaba un segundo más no podría evitar decirle lo que pensaba de él, de modo que sonrió de manera fría y distante mientras se acercaba a la puerta.
–No tienes por qué creerme. Pero si le echas un vistazo a mi trabajo, lo verás por ti mismo.
–Lo he visto, al menos en las camisetas. Tengo una, ¿recuerdas?
–Sí, claro. ¿Cómo iba a olvidarlo?
Alejandro dio un paso hacia ella con expresión de triunfo.
–Antes parecías muy decidida a quitármela. Pero parece que ya no es tan importante para ti.
Tamsin tragó saliva. No resultaba fácil ordenar sus pensamientos cuando lo tenía tan cerca. Cerró los ojos un momento, intentando borrar su imagen, pero el aroma de su colonia parecía envolverla…
–Es muy importante para mí –le dijo, abriendo los ojos de nuevo–. Me temo que tendrás que devolvérmela.
–¿La necesitas? Si eres la diseñadora, debes tener montones de ellas.
–No, no es tan sencillo…
–Ya me lo imaginaba –la interrumpió él–. No es por la camiseta, ¿verdad? Es el principio lo que cuenta. Y tu padre no quiere ver la rosa inglesa en un pecho argentino.
–¿Qué?
Alejandro alargó una mano para tocar su cara, pasando la yema del pulgar por su mejilla.
–Espero que sepas diseñar mejor que mentir.
–No estoy mintiendo –Tamsin se apartó de golpe–. Esto no tiene nada que ver con mi padre. Hubo un problema en la producción de las camisetas… lo descubrimos ayer, a última hora. Cuando descubrí que el tinte de la franja central perdía color tuve que ponerme en contacto con la fábrica urgentemente y empezar de nuevo, pero sólo pudieron hacer camisetas suficientes para cada jugador. Por eso necesito que me devuelvas la tuya. Si no, en la fotografía oficial, Ben Saunders tendrá que salir sin camiseta…
–Pensé que eras una buena diseñadora –dijo él entonces, irónico–. ¿Contra quién tuviste que competir, contra algún principiante?
–Puedo competir con los mejores, no te equivoques –replicó ella, haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener su furia–. Pero me marcho. Estoy encantada de haber vuelto a verte, pero tengo que volver a la fiesta. Si no te importa devolverme la camiseta…
–Lo siento, pero no me creo el numerito de la diva ofendida.
–¿Qué quieres, que te lo suplique?
–No estaría mal, pero quizá en otra ocasión –Alejandro se inclinó un poco hacia delante, como si fuera a tocarla, y Tamsin dio un paso atrás–. Dices que puedes competir con los mejores, ¿no? Veamos si estás diciendo la verdad –dijo entonces, ofreciéndole un taco de billar.
–No te entiendo. ¿Qué quieres decir?
–¿Quieres que te devuelva la camiseta? Pues entonces tendrás que ganártela.
Capítulo 4
ALEJANDRO sintió una primitiva satisfacción al ver un brillo de miedo en los ojos verdes.
–No digas tonterías –le espetó Tamsin, mirando el taco como si fuera una pistola cargada–. ¿Jugar ahora, contigo? No, qué tontería. Además, ¿por qué tengo que demostrarte nada? ¿Y qué tiene que ver el billar con las camisetas?
Él apretó los labios. Estaba ofreciéndole una oportunidad de demostrar lo que valía. No iba a ganar, por supuesto, pero le habría dado cierto crédito, y quizá la camiseta, por intentarlo al menos.
Y darle crédito a Tamsin Calthorpe no era algo que le resultase precisamente fácil.
–¿Te da miedo perder? –le preguntó, sarcástico.
–No suelo jugar al billar, tengo otras cosas que hacer.
–Ya, claro. Supongo que no estás acostumbrada a perder y, desde luego, yo no pensaba ponértelo fácil sólo porque tu padre sea lord Calthorpe.
–No es la idea de perder lo que me molesta, es la idea de tener que seguir en tu compañía lo que me resulta infinitamente desagradable.
–Ah, no te preocupes por eso. No tardaré mucho en destrozarte.
–¿Destrozarme? –rió ella–. No lo creo.
–¿Entonces te quedas o te vas?
–No pienso ir a ningún sitio hasta que me devuelvas la camiseta –replicó Tamsin, moviéndose hacia el otro lado de la mesa.
Alejandro sintió que algo apretaba su pecho, y sus pantalones, mientras observaba el sinuoso movimiento de su trasero.
–¿Estás dispuesta a jugar?
–¿A qué, al billar americano?
La luz de la lámpara caía sobre su cabello de color platino, dándole una apariencia de ángel rebelde. Lo miraba con insolencia, sin parpadear.
–Si eso es lo que quieres…
–Pensé que estarías acostumbrado a eso, es el que se juega en los bares.
Alejandro tuvo que apretar los dientes. Para ella seguía siendo el chico de ningún sitio, el impostor en el privilegiado círculo social que formaban los jugadores del equipo inglés.
–Puedo jugar a cualquier cosa, lady Calthorpe. Pero quizá tú prefieres el billar inglés.
Tamsin se agarró al taco, apoyándolo en el suelo. ¿Billar inglés? ¿Cómo se jugaba a eso?