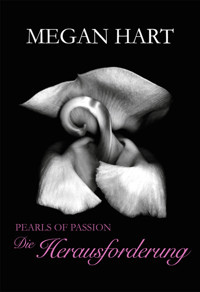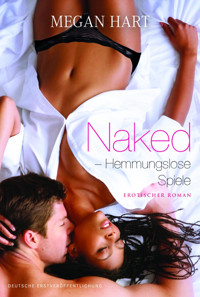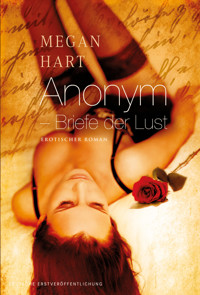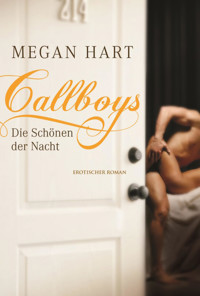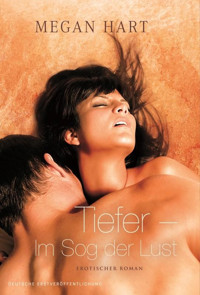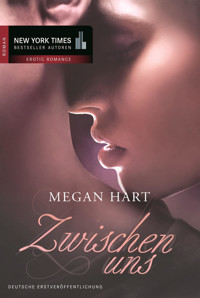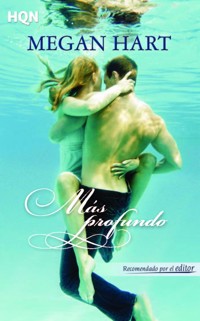5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQN
- Sprache: Spanisch
Effie y Heath eran famosos por lo que les ocurrió cuando eran adolescentes. El mismo hombre los secuestró y abusó de ellos, y tuvieron que apoyarse el uno al otro para consolarse hasta que, por fin, consiguieron escapar. Ya de adultos, su relación estaba cargada de culpabilidad y desesperación. Estuvieran peleándose o haciendo el amor, su pasión era tan fuerte que podía destruirlos, y ella no estaba dispuesta a permitirlo. Sabía que era hora de tener una relación normal, y él le recordaba el oscuro pasado que compartían. Heath sabía que Effie era la única mujer a la que él podría amar. Tal vez ella quisiera olvidar todo lo que había ocurrido, pero él estaba convencido de que, para poder seguir con su vida, debían enfrentarse juntos a aquellos dolorosos acontecimientos. Así que, mientras Effie continuaba conociendo a hombres nuevos, Heath se obsesionó con demostrarle que él era el hombre al que necesitaba. Mientras ella luchaba contra el deseo de volver con el único hombre que la entendía, descubrió que, algunas veces, solo se podía tener seguridad con la persona más peligrosa para una misma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Megan Hart
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Acércate más, n.º 166 - agosto 2018
Título original: Hold Me Close
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-9188-689-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Lista de canciones de la autora
Si te ha gustado este libro…
Este libro es para las almas salvajes que abren mucho los ojos en la oscuridad, las que aman cuando no deberían. No es para las que cuentan estrellas y se consuelan con ellas.
Este libro es para los que prefieren obsesionarse y volverse locos que ser abandonados.
Las personas son complicadas, y pueden hacerse daño las unas a las otras. Effie Linton era consciente de ello desde hacía mucho tiempo, al igual que sabía que, algunas veces, esas heridas se infligían deliberadamente, una y otra vez, y no con los puños o las armas.
Algunas veces, se infligían con el amor.
Capítulo 1
Suave, piel suave, cálida bajo las yemas de los dedos. Su olor la rodeaba: cigarrillos, suavizante de ropa, un mínimo rastro de colonia, como si se hubiera rociado con ella hacía varios días. La acidez familiar del sudor. Él tendría un sabor a sal y a licor, y a algo dulce e indescriptible. Ella conocía a aquel hombre por dentro y por fuera. En algunos momentos, a lo largo de los años, estaba segura de que nunca volvería a tocarlo. No debería tocarlo ahora, pero lo hizo de todos modos, porque no tocar a Heath sería peor que alejarse.
Él se estremeció cuando ella recorrió la dureza de los músculos de su vientre con la yema del dedo y rodeó uno de sus pezones marrón oscuro. Siempre temblaba cuando ella lo tocaba así. Tembló y gimió, y la boca se le abrió lo suficiente como para que ella pudiera vislumbrar sus dientes y su lengua antes de que él apretara los dientes. Avergonzado. A él siempre le desconcertaban sus propias reacciones, pero a Effie siempre la excitaban.
Ella murmuró su nombre hasta que él se concentró en ella, con las pupilas tan dilatadas que sus ojos de color verde pálido se volvieron casi negros. Le pellizcó el pezón ligeramente, sin dejar de mirarlo. Después, le pellizcó con más fuerza, cuando su boca se abría con otro gemido. Cuando se inclinó para besarlo, Heath posó la mano en su nuca y enredó los dedos entre su pelo. Ella succionó su lengua suavemente y, después, con más ferocidad, hasta que él abrió la boca. Entonces, ella interrumpió el beso, pero no se retiró. Sus labios se rozaron mientras ella murmuraba, de nuevo, palabras sucias de amor.
Inhaló su aire. No se movieron durante un largo momento, pero ella notó que a él se le aceleraba el corazón bajo la palma de su mano. Él le deshizo el moño para que su pelo le cayera por los hombros y la espalda.
–Dilo –susurró Effie.
Heath no dijo nada, pero la agarró con más fuerza. Le hizo daño. Effie no pudo contener un pequeño jadeo cuando él tiró de su cabeza hacia atrás, pero, aquel dolor era… Oh, sí, quería más. Se le crisparon los dedos sobre el corazón y se los clavó en la piel. Con dureza. Profundamente.
–Dilo –repitió Effie–. Dime que quieres que te la chupe, Heath. Dime que me ponga de rodillas y te tome en la boca, hasta la garganta. Sé que lo deseas. ¡Dilo!
Él apretó los labios. Ella se apartó de él, pero él no le soltó el pelo, y ella volvió a jadear. Se le habían endurecido los pezones y le dolió el sexo de deseo al notar el dolor palpitante del cuero cabelludo.
Le dio una bofetada. Cuando iba a darle otra, él le agarró la muñeca. Sus dedos fuertes le apretaron los huesos unos contra otros. Sin soltarle el pelo ni la muñeca, la mantuvo inmóvil mientras ella forcejeaba.
Effie dio un mordisco en el aire.
–Dilo.
–Quieres mi pene –dijo él, por fin, con aquellas voz grave y rasgada que, más de una vez, había sido suficiente para provocarle un orgasmo–. ¿Quieres ponerte de rodillas y chupármelo? ¿Es eso lo que quieres?
No, ella no iba a decírselo, no iba a darle esa satisfacción, pero sí, era lo que quería. Llevaba pensándolo todo el día, toda la semana. Durante meses. Todas las noches y las mañanas que había pasado sin él, hasta que no había podido resistir más y lo había llamado para que fuera a su casa.
Pero Heath tendría que conseguir que lo admitiera. Con azotes. Con sexo. Así eran las cosas para ellos, y ella lo adoraba tanto como lo detestaba.
Effie siguió forcejeando, pero él la atrajo hacia sí, lentamente, hasta que sus labios se rozaron. Ella le mordió el labio inferior hasta que él apartó la cabeza hacia atrás. Ella notó el sabor de la sangre, pero apenas le había dejado una marca.
Effie, con la respiración acelerada, fue cesando el forcejeo al ver la cara de Heath. Él se lamió la herida que le había dejado en el labio. Al pensar en que le había hecho daño, sintió un calor abrumador en las entrañas. Movió un poco las caderas antes de quedarse inmóvil de nuevo. Silenciosa y desafiante.
Sin soltarla, Heath la empujó hacia abajo y la colocó de rodillas, y Effie cerró los ojos mientras se resistía. Él era más fuerte que ella. Siempre lo había sido. Ella se puso de rodillas delante de él, con la cabeza inclinada hacia atrás, y el dolor que la atravesó fue tan caliente y tan eléctrico como el placer. Todo estaba mezclado, enredado y retorcido, y uno de los sentimientos era inútil sin el otro.
Heath le soltó el pelo, pero no la muñeca, para poder abrirse la bragueta del pantalón. Sacó su miembro grueso y largo. Oh, Dios, cuánto le gustaba a Effie… Cerró los ojos y susurró una vez más:
–Quiero que me la chupes, Effie.
Ella gimió y alzó la cabeza para mirarlo. Heath, su Heath. Él se acarició el miembro hacia arriba y hacia abajo, y lo dirigió hacia su boca hasta que ella separó los labios. Entonces, ella lo tomó lenta y profundamente y, poco a poco, fue incrementando el ritmo hasta que él volvió a echar su cabeza hacia atrás para que lo mirara. Heath tenía la boca abierta.
La boca de Heath la volvía loca de deseo. Quería que la besara, que la comiera viva. Que dijera su nombre en un tono lleno de deseo y aquella suavidad, que era más peligrosa que cualquier amenaza. El sonido de su amor por ella.
Aquel sonido le hacía daño, porque, al oírlo, ella no podía fingir que él solo era un hombre más, que Heath no era el único hombre de su universo.
Effie abrió la boca y se ofreció a él. En el pasado le había rogado más de una vez. Y tal vez lo hiciera en aquel momento, si no era suficiente con exigir.
Una vez más, él permitió que lo tomara entre sus labios, pero volvió a sacar su miembro antes de que ella pudiera saborearlo. Ante su negativa, Effie gimió.
–Lo quieres –dijo él, con su voz grave. Y, como siempre, en su tono de voz había algo de maravilla, como si no pudiera creer que ella estuviera haciendo aquello.
Aquella duda hacía que ella lo odiara.
Heath debió de verlo en su cara, porque su expresión se endureció. Y volvió a tirarle del pelo. Al ver que ella no se estremecía ni se quejaba, tiró con más fuerza aún.
–Lo quieres –repitió él.
–Sí. Deja que te pruebe. Quiero… –se quedó sin palabras. Solo existía aquel placer mezclado con el dolor. Solo el olvido.
Heath metió el miembro dentro de su boca y volvió a sacarlo. Lo hizo de nuevo. Effie se abandonó a aquel ritmo lento. Cuando él retiró el miembro de su boca, ella murmuró una protesta.
–Te deseo –le dijo Heath.
«Me tienes», pensó Effie, pero no lo dijo en voz alta. «Siempre me tendrás».
Se puso de pie, y él le subió el vestido por las caderas. Heath le quitó las bragas y le separó los pies con el suyo y la inclinó hacia delante sobre el sofá. Con una mano, la sujetó por la nuca y, con la otra, guio su miembro para hundirlo en su cuerpo. Ella gritó de nuevo al sentir el roce prohibido de su calor desnudo dentro de ella.
Heath siempre era riesgo y peligro.
Siempre era su seguridad, su puerto.
–Dime cuánto te gusta que te lo haga –le dijo él.
Effie estiró los brazos y apretó la mejilla en los cojines. Se agarró al sofá y alzó el trasero para que él se hundiera más en su cuerpo, lo suficiente como para hacerle daño.
–Me encanta que me lo hagas.
Heath le clavó los dedos en la escasa carne de las caderas. Le iba a dejar unas marcas que después tendría que explicar. O, tal vez, no. Tal vea Effie no dijera una palabra y dejara que los moretones hablaran por sí solos.
–Acaríciate –le dijo Heath con un gruñido.
Ella deslizó una mano entre sus piernas y se acarició el clítoris, y se frotó mientras él seguía moviéndose dentro de ella. Iba a llegar al orgasmo por aquello, o por sus acometidas, o por la mera idea de estar follando con él. Aquello también le había pasado. La presión de sus propios dedos la llevó muy cerca del orgasmo. Se acariciaba con rapidez, al mismo tiempo que las embestidas de Heath. El sonido de su respiración y su velocidad le decían que él ya estaba cerca. Effie dejó de acariciarse.
Heath no se lo permitió. Le dio un azote doloroso.
–Vas a correrte por mí, Effie.
Ella quería conseguirlo. Tal vez ni siquiera pudiese evitarlo. Los dos lo sabían, aunque, alguna vez, ella se preguntaba si Heath dudaba de que sus orgasmos fueran inevitables, como dudaba de su amor. Le odiaba por ello, también, por estar inseguro de que iba a conseguir que ella tuviera un orgasmo aunque él estuviera tan cerca.
Volvió a azotarla. Más marcas. La idea de tener una mancha morada y azul, que se iría haciendo verde y amarilla, sobre la piel blanca, eso fue lo que le impulsó las caderas hacia delante. Se apretó el clítoris de nuevo, y llegó al orgasmo con un grito ronco. Se agitó por el éxtasis, cegada por el placer.
Heath salió de su cuerpo. Un calor húmedo le golpeó las nalgas y la parte baja de la espalda. Se le iba a manchar el vestido. A ella no le importaba.
–Effie, Effie, Effie –dijo Heath–. Te quiero.
Sin embargo, una persona quería a otra, quería darle todo lo que podía. Quería lo mejor para ella, fuera lo que fuera. Quería que dejara atrás lo terrible, lo feo, lo que le había hecho daño. Ella nunca podría hacer eso por él, ni él, por ella. Siempre se recordarían el uno al otro todas las cosas que Effie quería que pudieran olvidar.
Así que, aunque sabía que él estaba esperando a que ella correspondiera a sus palabras, Effie se limitó a escuchar.
Capítulo 2
–¿Dónde está Polly? –preguntó Heath.
Con el pelo todavía húmedo de la ducha y una toalla alrededor de las delgadas caderas, se sentó en uno de los taburetes de la barra de desayunos de Effie.
–Está en el colegio –dijo ella, y miró el reloj mientras le daba la vuelta al sándwich de queso que estaba preparando. Eran un poco más de las doce. Tenía que terminar algunas pinturas y hacer papeleo. Poner al día su panel de Craftsy en internet, con fotografías de sus obras nuevas. En eso también iba a tardar.
–¿En que estás trabajando?
Él siempre se lo preguntaba. Effie se encogió de hombros.
–En lo de siempre. Una compañía nueva me ha hecho algunos pedidos. Hacen tazas, alfombrillas para el ratón del ordenador y cosas de esas. No solo camisetas. Y ¿conoces Naveen?
–Tiene dos galerías, ¿no?
Effie asintió.
–Sí. Cuelga mis obras allí entre exposiciones, las que cuelgo en internet, y las envía por mí cuando hay una compra. Tengo que enviarle algunas cosas. Además, me han pedido algunas cosas personalizadas hace poco.
–Vaya, parece que estás bien ocupada –dijo Heath.
–Es trabajo –respondió Effie–. Así puedo pagar las cuentas y hacer sándwiches de queso.
Effie había vendido su primer cuadro por poco más de diez mil dólares. Ahora, sus obras se vendían por debajo de los mil dólares. Ella misma ponía esos precios a propósito. Más trabajo, más ventas, ingresos más estables. Era muy consciente de que su popularidad era precaria: la gente que coleccionaba huesos de bichos raros y poemas con la firma de asesinos en serie encarcelados podía ser muy inconstante, y ella había hecho todo lo posible por mantenerse lo más alejada del estatus de víctima. Podía haber vendido más obras y ganado más dinero si hubiera estado dispuesta a seguir hablando de su terrible experiencia. Había páginas y foros de internet dedicados a ese tipo de explotación voyerista. Ella se conformaba con vivir dentro de sus posibilidades, y estaba agradecida de poder ganarse la vida con el arte.
Aquella primera pintura se había cotizado tanto porque, en realidad, la había pintado en el sótano de Stan Andrews. Había oído decir que estaba colgada en la sala de ocio de un multimillonario, lo cual hacía que pensara que debería haber pedido más dinero, pero, en aquel momento, diez mil dólares le habían parecido una fortuna.
Effie había labrado su carrera a partir de paisajes sesgados y naturalezas muertas, de cosas vistas desde el rabillo del ojo. Sus cuadros parecían normales hasta que uno giraba un poco la cabeza. Entonces, se veían las figuras danzantes maníacas, los gusanos que se retorcían. La destrucción. Y si se miraba desde muy, muy de cerca, siempre se podía encontrar un reloj escondido en el diseño de la pintura. Aquellos detalles eran lo que volvía locos a los coleccionistas. Sin embargo, para Effie, eso no era lo que convertía sus cuadros en arte. Los cuadros habían impedido que perdiera la cabeza.
Había pasado mucho tiempo sin verdadera inspiración para pintar algo, por lo menos, un año, o tal vez más. Perder a su musa no le había molestado. Se había mantenido ocupada pintando por encargo o repitiendo algunos temas antiguos a cambio de algunos cientos de dólares. Había pagado las facturas concediendo los derechos de sus imágenes para hacer postales y camisetas. Polly y ella no necesitaban mucho y, mientras Effie tuviera cuidado de ahorrar dinero para la universidad, no se sentía mal por no llevar a su hija a unas vacaciones caras o comprarle ropa a la última moda.
–Puedes permitirte algo más que sándwiches de queso, Effie.
Ella se echó a reír y le puso delante el plato con el sándwich y unas patatas fritas. Su ropa todavía estaba en la lavadora. Le había dicho que se pusiera algo de su armario. Allí había más de una camisa de él y, seguramente, algún calzoncillo por algún rincón. Él había elegido la toalla a propósito, para fastidiarla.
–Puede –dijo ella–, pero lo que hay para ti es un sándwich de queso.
Él observó el sándwich y sonrió.
–Le has puesto pepinillos.
–Por supuesto –respondió Effie.
Se cruzó de brazos y se puso los dedos índice y corazón sobre los labios. Había dejado de fumar cuando estaba embarazada de Polly y nunca había vuelto a hacerlo, pero aquella postura nunca se le había quitado.
Después de las relaciones sexuales que acababan de tener, quería un cigarro. Mucho. Él se lo daría si se lo pidiera, pero, obviamente, como ocurría con las galletas o con el sexo, uno nunca era suficiente.
–¿No vas a comer? –le preguntó él. No había probado el sándwich. La observó con las cejas, sus cejas gruesas y oscuras, fruncidas. Aquella boca, su maravillosa boca, apretada con un gesto de preocupación.
Ella tuvo que apartar la mirada, o lo besaría y ¿cómo acabarían después? Los besos de Heath eran peores que los cigarros.
–Tengo que irme a trabajar. De todos modos, no tengo hambre.
–Deberías comer –le dijo él.
Ella lo miró. Quién habló: le sobresalían los huesos de las caderas. Se le veían las costillas. Heath estaba en forma, fuerte, pero ella lo había visto con más peso. Por otra parte, en sí misma estaba notando blandura y curvas en lugares en los que antes tenía ángulos.
Él partió el sándwich por la mitad y le tendió un pedazo. Ella frunció el ceño y negó con la cabeza. Él lo dejó de nuevo en el plato y se irguió en el taburete.
–Te juro que no tiene cristales rotos, ni pelos, ni la porquería del suelo. Ni pastillas –dijo Effie. Al pensarlo, estuvo a punto de tener una náusea, pero la contuvo.
–Y lo sé –dijo él. Giró el plato varias veces y, después, tomó una patata, se la metió en la boca y la masticó.
–Puedes abrir el sándwich y mirar dentro –dijo Effie, en un tono demasiado áspero. Se le quebró la voz, y gritó–: ¡Vamos! ¡Asegúrate!
Heath se levantó del taburete y la abrazó rápidamente. Ella se resistió durante un momento, pero, cuando él la estrechó contra su pecho, se calmó. Apoyó la mejilla en su pecho. Le había dejado marcas en la piel, cortes en forma de media luna que formarían una costra antes de curarse.
Por lo menos, esas heridas se curarían, pensó. Otras, no.
–Creí que tendrías hambre –susurró–. Nada más. Y es mío, Heath. Deberías saber que yo nunca… nunca…
–Sí, ya lo sé. Shhh –dijo él, y le acarició el pelo–. He sido un idiota, Effie. Lo siento.
Heath le había dicho aquellas palabras muchísimas veces, pero ella no recordaba si le había pedido disculpas alguna vez desde que se conocían. Se aferró a él durante unos segundos y, después, se obligó a sí misma a soltarse. Se apartó al mismo tiempo que la toalla se aflojaba y caía al suelo.
–Tienes que ponerte algo de ropa –le dijo ella.
Heath sonrió.
–¿Seguro?
–La tuya estará seca dentro de una hora o así. ¿No tienes frío?
Effie sacó dos latas de refresco de la nevera y sirvió dos vasos. Los alzó hacia la luz sin pensarlo. Se giró para entregarle uno a Heath, pero él movió la cabeza con disgusto.
–¿Qué pasa?
–Tú también lo haces –dijo él.
Ella frunció el ceño.
–Sí, pero no con algo que me hayas hecho tú.
Heath volvió a colocarse la toalla en la cintura. Tomó el sándwich, lo mordió y empezó a masticar lentamente. Al verlo, ella se calmó un poco. No iban a seguir peleándose, entonces. Por lo menos, no a causa de aquello.
Él comió despacio, separando el pan y el queso en pedazos de bocado, pero ella no puso objeciones. Algunas cosas nunca desaparecían, por mucho que uno se lo propusiera.
–Tengo galletas, por si te has quedado con hambre –le dijo, pero Heath se frotó el estómago e hizo un gesto negativo.
Entonces, le tendió una mano. Ella se la tomó y le dejó que la atrajera hacia sí. Se acurrucaron, y ella sintió su calor a través de la camiseta. Permanecieron así durante un minuto. Ella intentó apartarse, pero él la retuvo. Ella suspiró y cerró los ojos mientras le acariciaba el pelo oscuro y sedoso. Hacía demasiado tiempo que no estaban juntos, a solas, así.
Y ¿por qué? Por motivos estúpidos. Por una conversación que se había transformado en una discusión, y ambos eran demasiado obstinados como para ceder hasta que había pasado el tiempo suficiente como para que pudieran fingir que no había sucedido.
–¿Puedo quedarme hasta que llegue Polly del colegio?
–La voy a llevar a casa de mi madre.
Él la miró. Y, por su cara, ella se dio cuenta de que sospechaba que le iba a decir algo que no le iba a gustar. Sin embargo, no tenía por qué decírselo. Ni siquiera tenía por qué hacerlo. Podía dejarlo. Si quería.
Le acarició las cejas con las yemas de los dedos y le tomó la cara con las manos.
–Voy a salir esta noche. Polly va a dormir en casa de mi madre.
Heath no se inmutó. Volvió la cara hacia la palma de su mano, pero no se la besó.
–Está bien –dijo él.
–Heath.
Effie intentó zafarse, pero él la agarró por las muñecas. No abrió los ojos ni volvió la cabeza. Ella notó su respiración cálida y húmeda en la piel.
–Ya basta.
–¿Con quién? –preguntó él.
–No lo conoces.
–Claro que sí. Lleva polos y pantalones de pinzas –dijo él con un gesto desdeñoso–. Trabaja en una oficina y tiene un sedán.
Effie se retorció, pero él la sujetó.
–No es asunto tuyo.
–¿Conoce a Polly?
Ella había conocido al tipo con el que iba a salir en LuvFinder. Él le había enviado un mensaje. Siempre lo hacían. Desde que se había apuntado en la página web, hacía seis meses, había ido a varias citas, pero nunca había repetido con ningún hombre.
–Pues claro que no.
Heath la soltó.
–¿Te lo vas a tirar? Ah, no, espera. Por eso me has invitado. Para no tener que tirártelo.
Ella le dio una bofetada en la mejilla. Suave, no tan fuerte como para que él girase la cara. Él no se inmutó. Ella le tomó la cara entre las manos y lo miró a los ojos.
–Acostarme contigo no va a cambiar lo que haga esta noche.
Heath la agarró de las muñecas sin apartarle las manos de su cara.
–Tú harás lo que quieras, como siempre, Effie. Lo único que puedo hacer yo es esperarte, ¿no?
–¡Ojalá no lo hicieras! –gritó Effie, y se liberó de él. Retrocedió, se golpeó con otro de los taburetes de la cocina y se tambaleó.
Heath la agarró de los antebrazos y la sujetó.
–Pero te espero –dijo–. Sabes que te espero, Effie. Siempre lo haré. Te quiero. Te quiero. Te quiero.
–Tienes que dejar de hacerlo –respondió Effie.
Entonces, fue él quien se puso de rodillas. Le bajó el pijama y las bragas y, cuando ella trató de abofetearlo otra vez, para apartarlo, él le sujetó las muñecas a ambos lados del cuerpo. Metió la cara entre sus piernas y abrió su cuerpo con la lengua.
Ella forcejeó durante un momento. Le dolían las muñecas. Había tenido rota la derecha, y demasiado tiempo sin que se la enyesaran correctamente. Le dolía más que la otra, y él se la estaba agarrando con más suavidad. Porque lo sabía. Heath lo sabía todo de ella. Pero no la soltó. Encontró su clítoris con la lengua, sin vacilación.
Ella llegó a un clímax tan fuerte y feroz, que el placer se apoderó de ella por completo hasta que jadeó y le flaquearon las rodillas. Heath le soltó las muñecas para sujetarle mientras la miraba desde abajo. Se lamió los labios.
–Nunca voy a dejar de quererte –le dijo–. Aunque vivamos mil vidas.
Effie se soltó, se subió los pantalones del pijama y dio un paso atrás. Se dio la vuelta para no tener que mirarlo.
–No tenemos mil vidas. Solo tenemos esta, Heath.
Él se puso de pie. Ella no quería mirarlo. Pensó que tal vez la acariciara, pero él no lo hizo.
–Entonces, esta tendrá que ser suficiente, ¿no?
Ella le había dicho muchas veces que la dejara. Se lo había rogado. Había sido amable y, también, fría. Pero nada había funcionado. A la larga, él siempre volvía con ella, o ella con él, como las olas a la orilla. Así que, en aquella ocasión, Effie no dijo nada. Guardó silencio hasta que él suspiró.
–Dile a Polly que la quiero. La llamaré después. Puede que la lleve al cine, si te parece bien –dijo, desde la puerta de la cocina. Ella no respondió, y él insistió–: Effie.
Ella tampoco dijo nada, porque no sabía si se le iba a quebrar la voz de la emoción. Esperó a que él se marchara. Él cerró la puerta lentamente, suavemente.
El amor que Heath sentía por ella siempre había sido sólido e innegable, como el sonido de aquella puerta al cerrarse hacía veinte años. El problema no era que ella no lo creyera cuando le decía que no iba a dejar de quererla nunca.
El problema era que sí se lo creía.
Capítulo 3
–No te lo comas.
El chico que está en la puerta es demasiado delgado para su altura. Tiene el pelo oscuro, revuelto y largo, casi hasta los hombros. Lleva unos pantalones vaqueros rotos, con agujeros en las rodillas, y una camisa de franela sucia remangada que deja ver sus muñecas huesudas. Debajo, una camiseta negra.
–Le echa cosas.
–¿Como qué? ¿Escupe dentro?
–Algunas veces. Otras, es peor.
Effie no puede imaginarse nada peor que un escupitajo en el pequeño cuenco de gachas de avena frías que se ha encontrado en la mesilla que hay al lado de la cama. Las gachas la estaban esperando cuando se ha despertado, con una nota garabateada en la que decía Come. Sin cuchara. Más tarde, entenderá lo espantoso que puede ser aquel hombre, pero, por el momento, la idea de que haya escupido en el cuenco es suficiente como para que lo deje intacto. De todos modos, aún no tiene tanta hambre.
Aún.
Debería haberse quedado asombrada cuando ha oído hablar al chico, pero está como en una nebulosa y tiene la vista borrosa. Es por la extraña luz naranja que irradian los apliques de la pared, pero, también, porque tiene dolor de cabeza. Se incorpora en la cama y mira al muchacho.
–¿Dónde estoy?
–En un sótano.
Mira alrededor y se frota los ojos. La sensación de mareo va desapareciendo. Tiene un moretón doloroso en el muslo derecho. Vagamente, recuerda una aguja, y cierra los ojos.
–Me puso una inyección.
–Sí. Le gustan. Algunas veces son pastillas machacadas, pero le gustan más las inyecciones. Duran más.
El chico entra por la puerta. El techo de aquella habitación es tan bajo que tiene que agachar la cabeza, pero, aunque hay una silla delante de ella, él no se sienta. Mira alrededor por aquel lugar diminuto y húmedo y se cruza de brazos. Tiene una expresión neutral, pero, de algún modo, resulta amenazante.
–¿Cómo te engañó a ti? –le pregunta el chico.
Effie no quiere contárselo. Ahora le parece algo estúpido. Ella sabía que no tenía que creer a un hombre que le preguntaba si quería ver al cachorrito que tenía en la furgoneta. Sabía que no debía confiar en un desconocido. Sin embargo, no le había servido de nada, porque, cuando había intentado correr, él la había alcanzado en medio minuto. Su madre se había empeñado en que se pusiera unos zapatos absurdos que le hacían ampollas. Cojeaba. Podía haber corrido mucho más, pero llevaba aquellos estúpidos zapatos.
–A mí me dijo que mi madre había tenido un accidente –le dice el chico–. Que la habían llevado al hospital, y que mi padre le había mandado a él a buscarme.
–Fuiste tonto por creértelo.
El chico se echa a reír. Le brillan los ojos verdes y se ríe como si aquello fuera lo más gracioso que ha oído en la vida.
–¿De verdad? No, a mi padre no le importaría nada que mi madre se hubiera hecho trozos, y ella no se molestaría en decirle que ha tenido un accidente. Y, si él se hubiera enterado, no habría enviado a nadie a buscarme. Hace ocho años que no veo a mi padre. Él ni siquiera sabe cómo soy ahora.
Effie pestañea. Tiene amigos cuyos padres se han divorciado, pero, por lo menos, son amigables unos con otros.
Sus propios padres deben de estar frenéticos. No sabe cuánto tiempo hace que la ha secuestrado el tipo de la furgoneta, pero a su madre le entra el pánico si ella llega tarde un cuarto de hora de clase de pintura. Y ha tenido que pasar mucho más tiempo que eso.
Se frota las manos contra la falda de tablas, pero las tiene pegajosas y sucias.
–Entonces, ¿por qué fuiste con él?
–Porque uno nunca pierde la esperanza, ¿no?
–¿De que tu padre haya enviado a alguien a buscarte?
–No. De que tu madre haya tenido un accidente.
¿Está de broma? Effie ni siquiera sabe qué decir. A ella le asusta tanto pensar en que alguien la haya secuestrado y metido en un sótano como pensar en que su madre sufriera un accidente.
–Eso es un poco horrible –le dice.
Él asiente y sonríe ligeramente.
–Sí. Estoy un poco desequilibrado.
–A mí me agarró –dice ella, de repente–. Me dijo que tenía un cachorrito muy mono en la furgoneta y, cuando quise salir corriendo… él era más rápido. Me agarró de la mochila y tiró hacia atrás, y yo perdí el equilibrio. Me dio un golpe en la cabeza, me metió a rastras a la furgoneta y me pinchó el muslo con una aguja. Entonces, me he despertado aquí.
–Mierda, ¿te ha golpeado en la cabeza? ¿Te sientes mal, o algo así? No puedes dormir si tienes una conmoción.
Effie frunce el ceño malhumoradamente.
–Bueno, pues ya es tarde para remediarlo, porque ya he dormido. Me duele el estómago, eso sí, pero porque tengo hambre.
–No te comas eso –le advierte el chico, de nuevo.
Por fin, se sienta. Tiene las piernas muy largas y las manos grandes. Juguetea con los hilos de los agujeros que tiene en los vaqueros, por donde le asoman las rodillas.
–Ya te he oído –dice Effie–. ¿Le echa algo a toda la comida que te da?
–Algunas veces, solo se pasa con la sal o la pimienta, o con alguna salsa picante. Cosas así. Pero, otras veces, le echa pastillas o… no sé, otras cosas. Nunca se sabe. Yo no como hasta que tengo tanta hambre que, al final, me como cualquier cosa –le explica él–. Pero, por lo menos, intento probarlo para cerciorarme de que no hay nada realmente malo.
–¿Peor que un escupitajo?
–Sí. Mucho peor.
Entonces, Effie se da cuenta de que no tiene escapatoria. El tipo la ha secuestrado y, seguramente, le va a hacer cosas horribles, peores que escupirle en la avena. Se le encoge el estómago, pero intenta no atragantarse ni tener náuseas. Tiene que mantener la cabeza clara. Eso es lo que le diría su padre. Si quiere volver a su casa, tiene que mantener la cabeza clara.
–¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? –le pregunta al chico.
Él se encoge de hombros y aparta la mirada, como si fuera a decir una mentira.
–No lo sé. Un tiempo.
Effie se sienta en la cama y nota un fuerte dolor en la parte posterior de la cabeza. Se palpa suavemente y nota algunos puntos dolorosos, pero no tiene sangre. El cemento del suelo le hace daño en los pies, porque los tiene llenos de ampollas. Al despertar, no tenía los zapatos. El hombre debe de habérselos llevado junto a sus calcetines blancos de algodón. Se estremece al pensar que la ha tocado mientras estaba inconsciente. Si le ha quitado los calcetines y los zapatos, ¿le habrá tocado también en otros lugares?
Siente repulsión y tiene ganas de pasarse las manos por todo el cuerpo en busca de señales de una violación. Se reprime y consigue seguir de pie, recta. Ella no se acerca al techo, como el otro chico.
–Me llamo Effie.
–Qué nombre más raro.
Ella se encoge de hombros.
–En realidad, me llamo Felicity, pero lo odio, y empecé a usar el diminutivo a los diez años. Ahora soy Effie.
–Yo me llamo Heath.
–Te llamas como un paquete de caramelos –le dice ella– ¿y mi nombre te parece raro?
Heath hace un pequeño ruido, casi como una carcajada, y vuelve a mirarla entre el pelo de su flequillo. Es unos cuantos años mayor que ella. Seguramente, tiene el carné de conducir. Si lo hubiera conocido en la piscina o en el colegio, no le habría parecido mono. A ella le gustan los jugadores de fútbol, y ese chico parece un colgado, el típico que está en una tienda de ropa para heavy metals diciéndoles cosas a las chicas que pasan por la calle. Effie sabe tratar con chicos como aquel. Hay que hacerles caso omiso, incluso cuando dicen cosas desagradables.
–¿No has intentado escaparte? –le pregunta.
El chico vuelve a encogerse de hombros.
–Sí. Lo he intentado.
–¿Y qué pasó?
En aquella ocasión, cuando él la mira, no es el frío de la habitación lo que le causa un escalofrío.
–Que me pilló.
Effie se queda callada. Observa aquel lugar, que está organizado como un dormitorio, aunque no es tan grande el que ella tiene en su casa. El aplique de la pared da una luz anaranjada, horrible y opaca, y la de la pared de enfrente no es más brillante. La cama doble está hundida por el centro, y solo tiene un colchón desnudo cubierto con una colcha de patchwork sucia. Almohadas planas con unas fundas decorativas que no son fundas de almohada normales. En un rincón hay un tocador de laminado blanco, estropeado, que no combina con el resto de los muebles. La silla que está frente a ella y una mesa. El papel de la pared, que es amarillo y tiene un dibujo anticuado de relojes, se desprende de las paredes y deja al descubierto el yeso sucio. La habitación no tiene puerta, y ella intenta ver más allá, pero no puede. Está demasiado oscuro.
–¿Qué hay fuera? ¿Hay algún baño? –pregunta–. Tengo muchas ganas de hacer pis.
El chico se queda sorprendido y azorado.
–Sí, pero él tiene el agua cortada. No se puede tirar de la cadena.
Effie no sabe si quiere ir, pero su vejiga no va a aguantar mucho más tiempo. Sin embargo, la habitación que hay más allá está muy oscura, y ella mira al chico.
–¿Hay luz fuera?
–Umm… –murmura él, y cabecea–. La bombilla está rota.
–Entonces, ¿puedes llevarme tú?
El chico se pone de pie lentamente, y se da un golpe con la cabeza en el techo. Emite una maldición en voz baja. No debería ser gracioso, pero ella se ríe. Rápidamente se tapa la boca con la mano para ahogar el sonido, porque las risitas se van a convertir en sollozos si no tiene cuidado. Y no puede llorar. Debe mantener la cabeza clara.
–Por favor –le dice Effie–. Tengo que ir al baño.
El chico asiente y la lleva a otra habitación de tamaño parecido al dormitorio. Ella distingue la forma de un sofá y una butaca pegadas a una pared. Detecta un débil brillo, que tal vez sea un pomo de metal. El suelo también es de cemento, y Effie vacila en el pequeño cuadrado de luz sucia que sale de la habitación.
–Ten cuidado. Hay cosas clavadas en el cemento.
–¿Qué cosas?
–Trozos de loza y de cristal. Creo que los ha puesto a propósito para que no podamos correr cuando él entra. Yo te llevo al baño.
–Gracias –dice ella.
Él se mueve, y ella lo sigue. Tres pasos, cuatro, y sale de la luz de la habitación. Él la guía con cuidado, diciéndole dónde están los trozos cortantes en el cemento. La oscuridad no es absoluta, pero las sombras son gruesas y profundas. Cuando él se detiene, ella se choca con su espalda.
–Lo siento –dice.
El chico la toma de la mano, y ella se sobresalta. Él le pone la mano sobre un marco de madera. Allí tampoco hay puerta. Ella tiene tantas ganas de hacer pis que no sabe si va a poder aguantarse, pero ¿cómo va a entrar en aquella habitación si no puede ver lo que hay dentro? ¿Y si es una trampa? ¿Y si aquel chico trabaja con su secuestrador?
–Ve palpando la pared de la derecha –le dice el muchacho–. El retrete está ahí. No hay asiento, y no puedes tirar de la cadena si la cisterna no tiene agua. Normalmente, yo no… um… intento hacerlo solo cuando la cisterna está llena.
Effie se estremece.
–Oh, qué asco.
–Lo siento –dice él. Parece que lo siente de verdad.
Ella ya no puede esperar más. Avanza a tientas en la oscuridad, con pasos cortos y tímidos, guiándose por la pared hasta que se golpea la rodilla contra la porcelana. Se muerde la lengua para no llorar, pero se ha hecho mucho daño. Se sube la falda y logra bajarse las bragas mientras se agacha sobre lo que espera sea el inodoro. Su madre le enseñó a sentarse en cuclillas para utilizar los baños públicos, pero, a oscuras, Effie no está segura de si no se va a orinar encima.
Poco a poco, vacía la vejiga. La orina golpea fuertemente contra la porcelana. Ella exhala un largo suspiro de alivio. Cuando termina, le duelen los muslos del esfuerzo, y se ha salpicado un poco, pero no ha sido tan malo como se temía.
–¡Eh! ¿No hay papel?
–No.
–¿Nada? ¿Ni una toalla de papel?
–No, nada. Gasté ayer lo que quedaba. Lo siento.
–Deja de decir que lo sientes –le espeta Effie, mientras se sube las bragas y deja que la falda le caiga alrededor de los muslos–. Supongo que nada de esto es culpa tuya, ¿no?
Él no responde. Effie extiende la mano y la mueve en la oscuridad para encontrarlo. Tiene miedo de andar sin que él la guíe, aunque ha empezado a acostumbrarse a la oscuridad.
–¿Dónde estás? –le pregunta.
–Aquí.
Effie mueve la mano un poco más.
–¿Me ayudas?
En un segundo, ella siente el calor de sus dedos. La mano de Heath es grande y áspera, pero no la aprieta demasiado fuerte, solo lo suficiente para transmitirle la confianza de que puede dar un paso hacia él. Y, luego, otro.
Mientras la guía a través de la puerta hacia la otra habitación, ella puede ver el cuadrado de luz que sale de la habitación, y suelta un pequeño ruido. No se había dado cuenta de lo mucho que anhelaba verlo.
En el piso de arriba se oye el crujido de unos pasos y, después… ¿música? Effie se detiene y suelta la mano de Heath.
Conoce aquella canción. La letra dice algo acerca de navegar muy lejos. A veces, su madre escucha una emisora de rock en el coche, y siempre ponen aquella canción. Effie se burla de su madre por cantar hasta las notas más agudas, pero, en este momento, daría cualquier cosa por estar en el asiento delantero del Volvo de su madre, poniendo los ojos en blanco e intentando convencerla de que cambie de emisora. De repente, se encienden unas luces tan fuertes que Effie se estremece del dolor y tiene que taparse los ojos.
–Corre –le dice él con urgencia–. Eso significa que viene.
Capítulo 4
Polly estaba sentada en la barra de desayunos, haciendo los deberes, mientras la madre de Effie sacaba una bandeja de galletas del horno. Eran de avena con pasas, las favoritas de Polly. Effie odiaba las pasas, especialmente cocinadas. Su textura suave y pegajosa le daba ganas de vomitar. Tampoco comía pepitas de chocolate, a pesar de que le gustaba el sabor. Se parecían demasiado a los excrementos de rata o a los trocitos de cucaracha rota.
–Nana, voy a actuar en la obra del teatro –dijo Polly. Su rubia cola de caballo se balanceó suavemente cuando ella se movió en el taburete.
–Polly –le dijo Effie, en tono de advertencia–. Estate quieta, o vas a inclinar la silla.
Polly, con una perfecta actitud adolescente, exhaló un suspiro de resignación y puso los ojos en blanco. Sin embargo, su hija se parecía tanto a ella, que Effie no pudo molestarse. Que Dios se apiadara de ella cuando la niña llegara a la adolescencia, dentro de pocos años.
Effie tuvo ganas de darle un abrazo, pero se contuvo. Por supuesto, Polly se dejaría abrazar, pero, cuando estaba embarazada, ella había decidido que no iba a ser ese tipo de madre asfixiante, de las que se chupaban el dedo gordo para quitarle una mancha de las mejillas a su hijo, ni de las que revoloteaban a su alrededor. Ansiosa. De las que hacían galletas, pensó, mientras su madre deslizaba el borde de una espátula debajo de cada una de las galletas perfectas para levantarlas de la bandeja del horno.
–¿Qué papel haces? –le preguntó su madre a Polly con una sonrisa.
Polly se encogió de hombros.
–Estoy en el coro. Voy a estar en todas las escenas en las que hace falta gente al fondo.
–Eso parece muy divertido –dijo su madre. Abrió la nevera y sacó una botella de leche. Le sirvió un vaso a Polly y se lo puso delante.
–No es un papel de verdad –dijo la niña.
–Pero será divertido de todos modos.
Effie fue a la nevera, sacó un refresco y lo sirvió en un vaso. Alzó el vaso a la luz y lo observó antes de darse la vuelta.
Su madre la estaba mirando con aquella cara que significaba que se estaba conteniendo para no hacer ningún comentario. Effie dio un sorbito lentamente, sin dejar de mirarla, desafiándola para que le dijera algo sobre su hábito, aunque sabía que no iba a hacerlo delante de Polly.
–Después lavo el vaso, mamá, no te preocupes –le dijo.
No se trataba de eso, por supuesto. Su madre estaba en su elemento lavando, cosiendo, cocinando y limpiando. Un vaso sucio no era nada para ella. Lo que le molestaba era el motivo por el que ella utilizaba un vaso en vez de beber directamente de la botella, pero ¿qué iba a hacer? Algunas costumbres nunca se perdían, por mucho que ella lo deseara.
Polly cerró el libro de Matemáticas.
–Tengo que ser empleada de oficina y vendedora de perritos calientes, con un carrito. Meredith Ross es la vendedora de helados, que a mí me parece mejor, pero no nos han dejado intercambiar los papeles. ¿Puedo comerme una galleta?
Su madre asintió.
–Claro, pero solo una, que después tienes que cenar. No querrás que se te quite el apetito.
–Claro que sí que quiere –dijo Effie–. ¿Quién no iba a preferir galletas a la carne asada?
–A ti te encantaba la carne asada –le dijo su madre con más nervio del habitual.
Effie alzó la vista.
–Pero me gustaban más las galletas.
–A mí me encanta tu carne asada, Nana. Y las patatas. Y los rábanos rojos –dijo Polly–. Pero las judías verdes, ¡no!
–Nada de judías verdes –dijo su madre, mirando a Effie. Tomó una galleta de las que acababa de sacar del horno y se la dio a Polly–. Si has terminado de hacer los deberes, ¿por qué no te vas con Jackie al patio y jugáis un poco hasta que llegue la hora de cenar?
–Mamá, ¿a qué hora te vas?
–Pronto –dijo Effie–. Ponte la chaqueta.
Cuando la niña salió al patio trasero con el Jack Russel terrier de su madre, Effie se preparó para el sermón. Era mejor soportarlo que tratar de evitarlo; de lo contrario, la vez siguiente sería dos veces peor.
–Estás demasiado delgada –le dijo su madre–. Tienes que comer, Effie. Te vas a poner enferma y, entonces, ¿qué pasará con Polly? ¡No tienes seguro de salud!
Effie llevaba años sin ponerse mala, aparte de algún catarro.
–En realidad, sí que tengo, mamá. Hay una cosa que se llama Obamacare, ¿no te acuerdas?
–Y, si te pones mala y no puedes trabajar, ¿cómo lo vas a pagar?
–Acabo de recibir un buen cheque por derechos de autor de SweetTees, y muy pronto me llegará otro de The Poster Place –respondió ella. Eran las dos empresas más grandes a quienes había cedido la licencia de sus imágenes–. Eso es lo mejor de mi trabajo. El dinero llega si se vende, aunque no esté haciendo nada nuevo. Además, tengo mi tienda de Craftsy y, a través de ella, me llegan encargos nuevos regularmente. Y no vivo por encima de mis posibilidades.
–Un trabajo fijo con horarios, vacaciones pagadas…
Effie se estremeció al pensar en volver a trabajar en una oficina.
–Me pasé los primeros años de la vida de Polly trabajando para poder pagar a alguien que la cuidara de día, mamá. Sé perfectamente lo que es trabajar en un cubículo. Esto es mucho mejor. Estoy en casa para ir a buscarla al colegio, y me quedo con ella cuando llega a casa. Si quiero trabajar hasta las dos de la mañana y dormir desde las diez hasta el mediodía, también puedo hacerlo.
–Es solo que… tu trabajo… es tan inestable –le dijo su madre–. Nada más que eso. Me preocupo.
–No te preocupes, voy a comer mejor y no me voy a poner mala, ¿de acuerdo?
–Creo que vas a necesitar algo más que comer mejor. Mírate –le dijo su madre, tirándole de la manga–. Estás en los huesos.
–A los hombres les gustan las mujeres delgadas.
Effie se dio cuenta al instante de que decir eso había sido un error. Sin embargo, las palabras le salieron de los labios antes de que se diera cuenta. Su madre frunció el ceño y se dio la vuelta, con los hombros encorvados. Se acercó a la rejilla donde estaban enfriándose las galletas y comenzó a ponerlas en un bote de plástico. No podían haberse enfriado todavía; iban a ponerse blandas y a pegarse las unas a las otras.
–Bueno –dijo su madre–. Ya me imagino que tú sabes todo lo que les gusta a los hombres.
–No tiene nada de malo saber lo que les gusta a los hombres, mamá. Tú también podrías intentarlo, ¿sabes? Así no tendrías que estar sola aquí todo el tiempo.
Su madre no se dio la vuelta.
–Puede que me guste estar sola.
–A nadie le gusta estar solo, mamá. Vamos. Papá murió hace mucho tiempo… –Effie se quedó callada. Su padre había muerto de un infarto, demasiado joven. Ella todavía lo echaba de menos y, sin duda, su madre también–. Solo digo que no estaría nada mal que salieras de vez en cuando.
–Tengo muchas cosas que hacer. No necesito pintarme como una puerta y largarme a hacer la fulana por ahí, Felicity. No creo que mi valor como persona se mida por si un hombre quiere acostarse conmigo o no.
–Que me guste el sexo no me convierte en una fulana.
–No –dijo su madre–. Lo que te convierte en una fulana es permitir que ellos te traten como a tal.
Effie apretó los puños, pero se obligó a sí misma a relajar las manos.
–Ya no estamos en los años cincuenta. Si una mujer quiere salir con hombres diferentes, es cosa suya. Cosa mía.
Su madre se giró hacia ella.
–¿Y qué ejemplo le estás dando a Polly?
–No me parece justo que digas eso. Sabes perfectamente que nunca llevo a nadie a casa y nunca le he presentado a ningún desconocido. Lo que haga con mi vida de adulta es asunto mío. No me reproches nada sobre Polly.
–No, no, no le presentas a los desconocidos –dijo su madre–. Solo la expones a ese hombre. Seguramente, al peor de todos. A ese le dejas que entre en tu casa todo el tiempo, ¿a que sí?
Aquella era una discusión muy antigua.
–Heath quiere a Polly como si fuera su hija. Y ella lo quiere a él. Es muy bueno con ella.
–Pero no es bueno para ti –le dijo su madre–. Es lo contrario a bueno, Effie. Es horrible para ti, y eso significa que no es bueno para tu hija.
–Sé que lo odias –dijo Effie. Pensó en decir más cosas, pero no lo hizo. No iba a conseguir nada.
–Pues claro que lo odio –respondió su madre–. Lo que no entiendo es por qué no lo odias tú.
Effie se desanimó por un momento. Algunas veces, era muy difícil tratar con su madre. En el caso de aquella vieja discusión, solo podía alzar las manos con un gesto de rendición. Agitó la cabeza en silencio.
Su madre dejó el bote de plástico en la encimera de golpe.
–Tú eres mejor que él.
–¿Por qué? ¿Porque sus padres se separaron cuando era pequeño, porque su madre lleva faldas demasiado cortas, o porque su padre trabaja en un establecimiento de veinticuatro horas, o porque no fue a la universidad?
Esos eran algunos de los motivos, aunque no creía que su madre admitiera tanto esnobismo. Effie se pasó una mano por la boca y se manchó la palma de carmín. Ahora iba a tener que pintarse otra vez.
–No quiero llegar tarde –dijo–. Voy a arreglarme al baño y me marcho. Recojo a Polly mañana después del colegio, si todavía puede quedarse a dormir.
–¿Y si digo que no, que quiero que llegues a una hora razonable para recoger a tu hija y llevarla a casa para que pueda dormir en su cama, donde tiene que estar? Si te digo eso, ¿qué vas a decir tú?
Effie miró a su madre fijamente.
–Te diría que a tu nieta le encanta estar contigo y que dormir aquí es un lujo para ella, como bien sabes, y que tú la lleves al colegio por la mañana, también, porque las dos sabemos que le compras un donus por el camino. A ella le encanta eso. Le encanta estar aquí. Te quiere. Y yo también, mamá.
Su madre recogió el bote de galletas de la encimera.
–¿Y quién es el de esta noche?
–Alguien a quien he conocido por internet. En una página de citas. Solo es un tipo con el que voy a salir.
–¿Lo has visto alguna vez?
–No –dijo Effie–. Es nuestra primera cita. Vamos a cenar y, seguramente, a ver una película. Algo totalmente inofensivo. Trabaja con ordenadores, lleva gafas y no tiene mascotas.
Su madre suspiró y se frotó el entrecejo con los dedos corazón y anular, una costumbre suya de siempre.
–¿Y qué más cosas sabes sobre él? ¿Has dejado su nombre e información de contacto en algún sitio, por si ocurre… algo?
El perfil de Mitchell en la página web de citas era inteligente, encantador y detallado. Era siete años mayor que ella. Estaba divorciado y no tenía hijos, aunque hablaba con afecto de sus sobrinos. No fumaba ni tomaba drogas, ni siquiera bebía demasiado, o, si lo hacía, estaba mintiendo y se le daba muy bien ocultarlo.
–Seguro que es un asesino en serie –dijo Effie. Su madre no se rio–. Lo entiendo, mamá. Entiendo que te preocupes.
Su madre no respondió, y Effie se acercó a ella y la abrazó. Al principio, su madre no se ablandó, pero, después de unos segundos, correspondió a su abrazo y le acarició la espalda. Suspiró.
–Me preocupo por ti, Effie. Soy tu madre. Es lo que hago.
Y siempre lo había hecho. Effie lo entendía, porque también tenía una hija. La estrechó con más fuerza e inhaló su olor familiar a detergente de lavadora y a colonia. Su madre también había adelgazado mucho, y Effie notó sus omóplatos en las palmas de las manos.
Por un momento, pensó en cancelar su cita con Mitchell. Podría quedarse allí con su madre y con Polly. Podrían ver alguna película divertida las tres juntas. Su madre tenía su vieja habitación impecable, exactamente como el día en que Effie se había marchado de casa. Era como un altar dedicado a la incapacidad de su madre para olvidar las cosas.
Pero ella sí podía olvidar y poner cierta distancia entre ellas.
–La recojo mañana, después del colegio. Ya le he enviado una nota al colegio diciendo que va a tomar el autobús aquí.
Su madre asintió con tirantez.
–De acuerdo.
Había algo más que decir, pero Effie no lo dijo. No iba a cambiar nada de lo que había ocurrido, ni iba a suponer ninguna diferencia para lo que ocurriera en el futuro.
–Hasta mañana –dijo, y salió de la cocina.
Capítulo 5
–¿Cuándo crees que se va a levantar? –pregunta Heath, que está paseándose junto a la cama de Effie.
Ella, con un suspiro, aparta la sábana y la manta para que él pueda acostarse. En su apartamento hace frío, y es demasiado temprano para poner la calefacción.
–Tiene tres años. Se levantará cuando haya luz y, entonces, no va a parar durante todo el día, así que yo dormiría otra horita, si fuera tú.