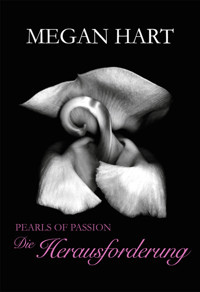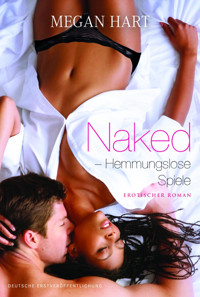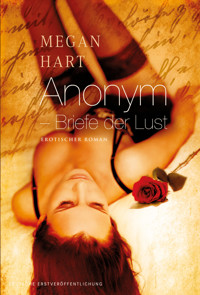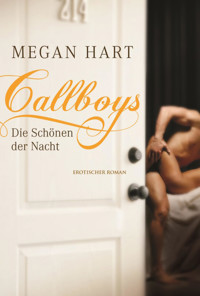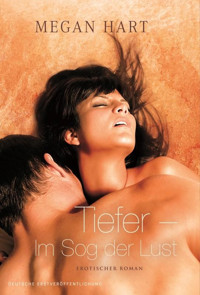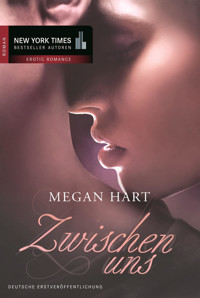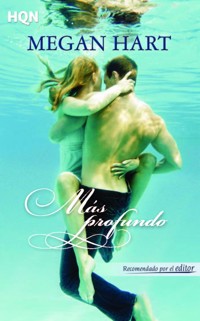4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: ESpecial Erótica
- Sprache: Spanisch
Especial. Viéndome al frente de una empresa de pompas fúnebres, nadie podría sospechar que me gasto el dinero en gigolós y sexo sin compromisos. Pero así es. Las personas que me visitan a diario en la funeraria me recuerdan que toda relación de pareja está condenada a acabarse, y la mejor manera de protegerme contra ese dolor es pagar para saciar mis apetitos sexuales sin que mis sentimientos corran peligro. Por desgracia, con Sam cometí un error que puede costarme muy caro. Lo confundí con el gigoló al que había pagado para que me sedujera en un bar y me llevara a la cama, y ahora no sé si quiero volver a mis aventuras de pago. Lo único que espero es que Sam no descubra esa parte inconfesable de mi vida… Siempre que leo algún libro de Megan Hart termino dándole vueltas y más vueltas en mi cabeza. Creo que es una autora que tiene la facilidad de conectar muy bien con las emociones de las lectoras, porque no solo tiene la capacidad de entretenernos mientras leemos. De crear un mundo y personajes interesantes con los que compatibilicemos, sino que más que eso logra hacernos pensar, y analizar cosas que a veces simplemente pasamos por alto. "Como es costumbre, cada vez que leo un libro de ella sé que voy a terminar metida en un tobogán de emociones, desde la alegría, a la frustración total o hasta tener que soltar algunas lágrimas. Porque si algo logra la autora, es que vivamos a través de sus protagonistas, suframos y nos alegremos con ellas. Que lloremos con sus penas y anhelemos sus sueños. En resumen, hace lo mejor que puede hacer un escritor: meternos de lleno en el libro, y a pesar de que sus historias podría ser repetitivas, consigue que cada una de ellas a su manera, sea un mundo aparte." Autoras en la sombra
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Megan Hart. Todos los derechos reservados.
EXTRAÑOS EN LA CAMA, Nº 19 - junio 2011
Título original: Stranger
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-374-9
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
A Bootsquad por sus críticas y locuras.
A Maverick Authors por lo mismo.
A Jared por gustarme cada vez más.
Y como siempre, a DPF,
porque aunque podría hacerlo sin ti,
estoy encantada por no tener que hacerlo.
Inhalt
Agradecimientos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Agradecimientos
Quiero dar las gracias a Steve Kreamer, director del Kreamer Funeral Home en Annville, Pensilvania, por la reveladora charla que dio en mi instituto sobre los servicios funerarios, descubriéndome una profesión fascinante y ayudándome a entender lo que realmente significa.
He procurado que la ambientación de la novela sea lo más fiel posible a la realidad, y asumo toda responsabilidad por los fallos que haya podido cometer.
Capítulo Uno
Buscaba a un desconocido.
El Fishtank no era mi local habitual, aunque ya había estado un par de veces. Sus recientes reformas buscaban competir con los nuevos bares y restaurantes del centro de Harrisburg, pero no era la decoración tropical, los acuarios ni los precios razonablemente baratos de las bebidas lo que atraía a una clientela masiva. Su rasgo característico y mayor aliciente, del que carecían los locales más exclusivos, era el hotel adjunto. El Fishtank era el sitio ideal «para pescar» a los jóvenes solteros del centro de Pennsylvania. O al menos eso era para mí, joven y soltera.
Tras observar a la multitud que abarrotaba el local, me abrí camino hacia la barra. El Fishtank estaba lleno de desconocidos, y uno de ellos sería el perfecto desconocido que yo buscaba. «Perfecto» era la palabra.
Hasta el momento no lo había encontrado, pero aún había tiempo. Me senté junto a la barra y la falda se elevó con un susurro sobre mis muslos, desnudos por encima de las medias sujetas por un fino liguero de encaje. Las bragas se frotaron contra mis partes íntimas al moverme sobre el taburete forrado de cuero.
—Tröegs Pale Ale —le pedí al camarero, quien rápidamente me sirvió una botella y asintió con la cabeza.
Comparada con las mujeres que frecuentaban el Fishtank, mi atuendo era bastante conservador. La falda negra me llegaba elegantemente por encima de la rodilla y la blusa de seda realzaba mi busto. Pero en aquel mar de pantalones vaqueros de cintura baja, camisetas que dejaban el ombligo al descubierto, tirantes finos y tacones de veinte centímetros mi presencia destacaba de manera singular. Justo como yo quería.
Le di un trago a la cerveza y miré a mi alrededor. ¿Quién sería aquella vez? ¿Quién me llevaría arriba esa noche? ¿Cuánto tiempo tendría que esperar?
Todo parecía indicar que no demasiado. El taburete junto al mío estaba vacío cuando me senté, pero un hombre lo había ocupado. Por desgracia, no era el desconocido al que estaba buscando. Tenía el pelo rubio y los dientes ligeramente separados. Era mono, pero ni mucho menos lo que yo quería.
—No, gracias —le dije cuando me invitó a una copa—. Estoy esperando a mi novio.
—No es verdad —respondió él con una inquebrantable seguridad—. No estás esperando a nadie. Deja que te invite a una copa.
—Ya tengo una —su insistencia le habría hecho ganar puntos en otra ocasión, pero yo no estaba allí para irme a la cama con un niñato universitario que se tomaba las negativas a guasa.
—Vale, te dejo en paz —una pausa—. ¡O no! —se echó a reír mientras se palmeaba el muslo—. Vamos, deja que te invite a un trago.
—He dicho que…
—¿Qué haces molestando a mi chica?
El universitario y yo nos giramos al mismo tiempo y los dos nos quedamos con la boca abierta, aunque por razones muy distintas. Él, sorprendido al descubrir que se había equivocado. Yo, encantada.
El hombre que estaba ante mí tenía el pelo negro y los ojos azules que había estado buscando. Un pendiente en la oreja. Unos vaqueros desgastados, una camiseta blanca y una chaqueta de cuero. El taburete en el que yo estaba sentada era bastante alto, y sin embargo su estatura me sobrepasaba con creces. Debía de medir un metro noventa y cinco, por lo menos.
Era perfecto.
Mi desconocido agitó una mano como si estuviera espantando una mosca.
—Largo de aquí.
El universitario ni siquiera intentó buscar una excusa. Se limitó a sonreír y se bajó del taburete.
—Lo siento, tío. Pero tenía que intentarlo, ¿no?
Mi desconocido se giró hacia mí y sus ojos azules me recorrieron de arriba abajo.
—Supongo —respondió tranquilamente.
Se sentó en el taburete vacío y extendió la mano con la que no sostenía un vaso de cerveza negra.
—Hola. Soy Sam. Un solo chiste con mi nombre y te devuelvo con ese imbécil.
Sam. El nombre le sentaba bien. Antes de que me lo dijera me lo hubiera imaginado con cualquier otro nombre, pero al saberlo ya no pude pensar en ningún otro.
—Grace —me presenté, estrechándole la mano—. Mucho gusto.
—¿Qué estás bebiendo, Grace?
Le enseñé la botella.
—Tröegs Pale Ale.
—¿Qué clase de cerveza es?
—Rubia.
Sam levantó su vaso.
—Yo tomo Guinness. Deja que te invite a una.
—Todavía no he acabado ésta —le dije, pero con una sonrisa que no le había ofrecido al universitario.
Sam llamó al camarero y le pidió dos botellas más de Pale Ale.
—Para cuando acabes.
—No puedo, en serio —respondí—. Estoy de guardia.
—¿Eres médico? —apuró su Guinness y agarró una de las dos botellas.
—No.
Sam esperó a que dijera algo más, pero yo no le ofrecí más explicaciones y él tomó un trago directamente de la botella. Hizo el típico chasquido que hacen los hombres cuando beben cerveza de la botella y tratan de impresionar a una mujer. Yo me limité a mirarlo en silencio y también bebí de la botella, preguntándome cómo lograría seducirme y deseando que supiera hacerlo.
—Entonces ¿no has venido a beber? —me miró fijamente y se giró en el taburete de tal modo que nuestras rodillas se rozaron.
Sonreí por el tono desafiante de su voz.
—La verdad es que no.
—Entonces… —volvió a quedarse pensativo. Se le daba muy bien aquello, había que admitirlo—. Si un hombre se ofrece a invitarte a un trago… —me clavó una vez más su intensa mirada azul—, ¿lo habría echado todo a perder o le darías una oportunidad para compensarte?
Empujé hacia él la botella que había comprado para mí.
—Depende.
La sonrisa de Sam fue como un misil infrarrojo disparado hacia el calor de mi entrepierna.
—¿De qué?
—De si es guapo o no.
Él giró lentamente la cabeza para mostrarme sus dos perfiles, antes de volver a mirarme de frente.
—¿Qué te parece?
Lo miré de arriba abajo. Su pelo era del color del regaliz, en punta por la coronilla y ligeramente largo sobre las orejas y la nuca. Los vaqueros estaban descoloridos en los lugares más interesantes y calzaba unas botas negras y raspadas en las que no me había fijado antes. Volví a mirarle la cara, los labios torcidos en una mueca maliciosa, la nariz a la que el resto de rasgos proporcionados salvaban de ser demasiado aguileña, las cejas oscuras que se arqueaban sobre los ojos azules.
—Sí —le dije—. Eres lo bastante guapo.
Sam golpeó la barra con los nudillos y soltó una exclamación de júbilo que giró varias cabezas en el local. No se percató, o fingió no percatarse, de la atención suscitada.
—Mi madre tenía razón. Soy muy mono.
En realidad no lo era. Atractivo sí, pero no «mono». Aun así, no pude evitar reírme. No era precisamente lo que estaba buscando, pero… ¿no era ésa la gracia de conocer a un extraño?
Él no perdió más tiempo. Se acabó la cerveza en un tiempo récord y se inclinó para susurrarme un halago al oído.
—Tú también eres muy bonita.
Sus labios acariciaron la piel ultrasensible de mi cuello, justo debajo del lóbulo de la oreja. Mi cuerpo reaccionó al instante. Los pezones se me endurecieron contra el sujetador y despuntaron a través de la blusa de seda. Mi clítoris empezó a palpitar y tuve que juntar los muslos con fuerza.
Yo también me incliné hacia él. Olía a cerveza y jabón, una mezcla deliciosa que me hizo querer lamerlo.
Volvimos cada uno a nuestro taburete. Los dos sonriendo. Crucé las piernas y vi que seguía con la mirada el movimiento de mi falda al elevarse sobre el muslo. Los ojos se le abrieron como platos y su lengua recorrió el labio inferior, dejándolo reluciente y apetitoso.
—Supongo que no serás la clase de chica que se acuesta con un hombre nada más conocerlo aunque sea monísimo, ¿verdad?
—La verdad es que… —le dije, imitando su voz baja y entrecortada— sí lo soy.
Sam pagó la cuenta, dejó una propina tan generosa que hizo sonreír al camarero y me agarró de la mano para ayudarme a bajar del taburete. Me sostuvo cuando mis pies tocaron el suelo, como si hubiera sabido que iba a perder el equilibrio. Incluso con mis tacones de veinte centímetros tenía que echar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara.
—Gracias.
—¿Qué puedo decir? —replicó él—. Soy un caballero.
Su estatura y su corpulencia destacaban sobre el gentío, mucho más numeroso desde que entré en el local. Con paso firme y decidido, me llevó entre el laberinto de mesas y cuerpos hacia la puerta del vestíbulo.
Nadie se hubiera imaginado que acabábamos de conocernos. Nadie podía saber que iba a subir a la habitación de un desconocido. Sólo lo sabía yo, y el corazón me latía con más fuerza a medida que nos acercábamos al ascensor.
Las paredes del interior reflejaron nuestros rostros, difusos en la tenue iluminación y el diseño dorado de los espejos. La camiseta de Sam se había salido de los vaqueros. Yo no podía apartar la mirada de la hebilla ni de la franja de piel desnuda que atisbaba por encima del cinturón. Cuando volví a levantar la vista me encontré con la sonrisa de Sam en el espejo del ascensor.
Vi que llevaba la mano hacia mi nuca antes de sentir su tacto. El espejo creaba aquella sensación de distancia y breve demora, como estar viendo una película que sin embargo parecía extremadamente real.
Sam apartó la mano de mi nuca al llegar a la puerta de su habitación y buscó la tarjeta en los bolsillos delanteros del pantalón. Lo único que encontró fueron unas cuantas monedas, lo que avivó su nerviosismo y por tanto también el mío. Finalmente encontró la tarjeta en la cartera, metida en el bolsillo trasero.
Su risa me pareció deliciosa mientras introducía la tarjeta en la ranura. Se encendió una luz roja y Sam masculló una obscenidad que sólo pude descifrar por el tono. Volvió a intentarlo y la tarjeta de plástico desapareció en sus manos, grandes y fuertes, que yo no podía dejar de mirar.
—Maldita sea —dijo, tendiéndome la tarjeta—. No puedo abrir la puerta.
Nuestras manos se tocaron cuando me dispuse a agarrar la tarjeta. Un segundo después, él me había rodeado la cintura con un brazo y me tenía presionada contra la puerta cerrada. Se apretó contra mí y buscó mi boca, que lo estaba esperando abierta y hambrienta, así como mi pierna ya lo había rodeado por detrás de la rodilla. Se colocó entre mis piernas, encajando a la perfección igual que tendría que haber hecho la tarjeta en la ranura. Sus dedos se deslizaron bajo mi falda y subieron hasta el borde de las medias, donde empezaba la piel desnuda.
Su débil siseo se perdió en mi boca abierta al tiempo que me aferraba con fuerza la cintura y levantaba el otro brazo sobre mi cabeza, aprisionándome entre la puerta y su cuerpo. Allí, en el pasillo, me besó por primera vez. Y no fue un beso vacilante ni delicado. Ni muchísimo menos.
Su lengua danzaba frenéticamente con la mía mientras la hebilla de su cinturón empujaba acuciantemente a través de mi blusa de seda, con la misma urgencia con que el bulto de su entrepierna pugnaba por atravesar los vaqueros.
—Abre tú la puerta —me ordenó sin apenas separar la boca de la mía.
Llevé la mano hacia atrás e introduje la tarjeta sin mirar. La puerta se abrió con la presión de nuestros cuerpos, pero ninguno de los dos tropezó ni perdió el equilibrio. Sam me tenía demasiado agarrada para eso.
Sin dejar de besarme, me metió en la habitación y cerró con el pie. El portazo reverberó entre mis piernas y Sam se apartó para mirarme a los ojos.
—¿Es esto lo que quieres? —me preguntó con la voz entrecortada y sin aliento.
—Sí —respondí con una voz igualmente jadeante.
Él asintió y volvió a besarme con una voracidad salvaje. Sin el apoyo de la puerta a mis espaldas, tuve que confiar en que los brazos de Sam me sujetaran. Deslizó uno de ellos por detrás de mis hombros y con el otro me rodeó el trasero. Me hizo andar de espaldas, paso a paso, hasta la cama. Mis piernas chocaron con el colchón y él interrumpió el beso.
—Espera un momento —alargó el brazo y tiró del edredón para arrojarlo al suelo.
Me sonrió, con las mejillas enrojecidas y los ojos medio cerrados, y me tendió los brazos. Yo le eché los míos al cuello y él me abrazó por la cintura.
Conseguimos llegar a la cama en una maraña de miembros y risas. Sam era tan largo tendido como de pie, pero en la cama yo podía besarlo sin tener que echar la cabeza hacia atrás. Ataqué su cuello y acaricié con los labios los pelos erizados de su barba incipiente.
La falda se me había subido, ayudada por las manos de Sam. Una de sus grandes manos me agarró el muslo y yo ahogué un gemido cuando la punta de sus dedos me rozó las bragas.
Lo miré y vi una expresión divertida en sus ojos. Regocijo y algo más que no conseguí descifrar. Aparté la boca de su piel salada y me incorporé ligeramente, sin llegar a retirarme del todo.
—¿Qué?
La mano continuó su ascenso por el muslo mientras se llevaba la otra detrás de la cabeza. Parecía muy cómodo en aquella postura, con la ropa torcida y nuestros miembros entrelazados. Era típico de los hombres, esa aparente seguridad en sí mismos con la que se rociaban como si fuera colonia. La de Sam, en cambio, parecía más natural, más innata, tan propia de él como el color de sus ojos o sus largas piernas.
—Nada —respondió él, sacudiendo la cabeza.
—Me estás mirando con una cara muy rara.
—¿En serio? —se incorporó un poco, sin apartar la mano de mi muslo, y puso una mueca absurda al tiempo que sacaba la lengua—. ¿Como ésta?
—Como ésa precisamente no —respondí, riendo.
—Menos mal —asintió y volvió a besarme—. Porque habría sido muy embarazoso…
Me tumbó de espaldas en la cama y siguió besándome con pasión. En ningún momento despegó la mano de mi muslo, y aunque a veces la acercaba a la rodilla y me rozaba las bragas al volver a subirla, no llegó a tocarme directamente. Tampoco se colocó encima de mí, sino que se mantuvo de costado. Nada era como lo había imaginado, aunque en realidad aquello era lo que quería. Que mi amante me sorprendiera.
Me besó con frenesí y también con dulzura. Me mordisqueó y lamió los labios, y todo sin mover la mano de su enervante posición, muy cerca de donde yo quería, pero sin llevarla hasta allí.
—Sam —susurré con voz ronca, incapaz de resistirlo más.
Él dejó de besarme y me miró a los ojos.
—¿Sí, Grace?
—Me estás matando.
—¿En serio? —preguntó con una sonrisa.
Asentí y deslice una mano hacia la hebilla de su cinturón.
—Sí.
La mano de Sam avanzó un centímetro hacia arriba.
—¿Puedo compensarte de alguna manera?
—Tal vez —respondí mientras le desabrochaba la hebilla.
Giró la mano al tiempo que cubría los últimos centímetros y presionó la palma contra mi sexo. Un grito ahogado escapó de mi garganta y ni siquiera intenté sofocarlo.
—¿Cómo lo estoy haciendo hasta ahora? —me preguntó, acariciándome la mejilla con los labios.
—Muy bien… —hablar me resultaba casi imposible, y eso que Sam no había hecho otra cosa que apretar la mano, sin frotarme siquiera. Pero los últimos minutos que habíamos pasado besándonos, más las largas horas de preliminares mentales, habían dejado mi cuerpo más que listo para recibirlo.
Descendió con sus labios por mi cuello y me atrapó la piel entre los dientes. El mordisco no dolió, pero sí provocó una sensación tan intensa que me arqueé inconscientemente hacia él. Llevé las manos a su cabeza y entrelacé los dedos en sus sedosos cabellos para apretarlo contra mí. Quería tener su boca pegada a mi piel, sin importarme las marcas que pudiera dejarme.
—Me gusta cómo pronuncias mi nombre —murmuró él, lamiendo la marca que supuestamente me había hecho—. Dímelo otra vez.
—Sam.
—Ése soy yo.
Nos volvimos a reír, hasta que él retiró la mano de mi entrepierna y empezó a desabrocharme los botones de la blusa, uno a uno. Yo también dejé de reír, pues no tenía aliento casi ni para suspirar. Abierta mi blusa, Sam se apoyó en el codo y apartó el tejido para revelar mi sujetador. Con los dedos acarició suavemente el borde del encaje.
Mis pezones estaban duros como piedras, y cuando el pulgar pasó sobre uno de ellos solté un gemido entrecortado. Él me miró desde arriba por unos segundos, antes de inclinarse a morderme el labio inferior. Todo mi cuerpo se estremeció bajo el suyo.
Sam volvió a incorporarse, se despojó de la chaqueta y se quitó la camiseta sobre la cabeza. Su torso era tan esbelto y musculoso como sus piernas. Se arrodilló junto a mí mientras se frotaba el pecho distraídamente. Con la otra mano se desabrochó el cinturón y el pantalón, pero no se bajó la cremallera.
Yo contemplaba con fascinación todos sus movimientos.
—¿Vas a quitarte el pantalón?
El asintió, muy serio.
—Por supuesto.
—¿Esta noche? —le pregunté con una ceja arqueada.
—Sí —respondió, riendo.
Levanté un pie, todavía enfundado en las medias, y le toqué la entrepierna.
—¿Eres tímido?
Él empujó las caderas hacia delante y detuvo la mano sobre el corazón.
—Quizá un poco…
Estaba mintiendo, naturalmente. No se había comportado con timidez en ningún momento.
—¿Quieres que me desnude yo primero?
Su sonrisa me derritió.
—Por favor.
Me levanté de la cama y, al estar sin los tacones, me encontré a la altura de su pecho. No era una mala vista, en absoluto. Sus músculos estaban bien definidos, pero sin exagerar. Di un par de pasos hacia atrás y, muy despacio, deslicé mi blusa sobre un brazo y después sobre el otro. La arrojé sobre la silla, pero los ojos de Sam ni se molestaron en seguirla. Permanecieron fijos en mí.
Había elegido la falda negra por lo fácil que resultaba quitármela, pero necesité mucho más que el segundo previsto para ello. Sin apartar los ojos de los de Sam, desabroché el botón de la cadera y fui bajando centímetro a centímetro. A continuación, deslicé la falda sobre mis piernas y la dejé caer a mis pies. La aparté con un puntapié y me quedé delante de Sam con el sujetador blanco, las bragas a juego, el liguero y las medias transparentes.
Mi cuerpo jamás ganaría un concurso de belleza. Demasiadas protuberancias y curvas mal repartidas. Pero a los hombres les gustaba, y la cara de Sam lo decía todo. Los ojos casi se le salían de las órbitas y los labios le brillaban por la humedad que había dejado su lengua.
—Qué maravilla…
El cumplido tal vez no fuera muy original, pero sonaba tan sincero que a mí me pareció encantador.
—Gracias.
Él no se movió. Seguía teniendo una mano apretada sobre el corazón y la otra enganchada en los vaqueros.
—¿Me toca?
—Te toca, Sam.
—Me encanta cómo suena…
—Sam —susurré mientras me acercaba a él—. Sam, Sam, Sam…
Podía resultar algo morboso, pero la verdad era que parecía gustarle. Y a mí también, qué demonios. Había algo dulce y sensual en su nombre. En él. En la forma que sonreía cada vez que su nombre salía de mis labios.
Alargué la mano hacia sus vaqueros. El botón metálico y la cremallera estaban muy fríos comparados con el calor que se filtraba por la tela. El corazón me dio un vuelco cuando mis dedos trazaron el contorno de su erección. Él gimió y yo estuve a punto de ponerme de rodillas, pero no lo hice.
En vez de eso, lo miré fijamente mientras le bajaba la cremallera. No aparté la mirada de sus ojos en ningún momento, y él no retiró la mano de su pecho. El pulso le latía en el cuello, los músculos de su cara se endurecieron y su sonrisa se transformó en una fina línea mientras levantaba una mano para apartarme el pelo de la cara.
Enganché los dedos en la cintura y tiré del pantalón hacia abajo. La prenda cedió con facilidad. El cinturón obedecía a motivos estéticos más que puramente prácticos y no tuve ningún problema en deslizar los holgados vaqueros por sus piernas. Él se movió ligeramente para ayudarme. Nos mantuvimos la mirada mientras le bajaba los pantalones hasta los tobillos y él levantaba un pie y luego el otro para librarse de ellos. Entonces me levanté rápidamente, recorriéndole las piernas con las manos. Pero seguí sin mirarle la entrepierna.
No sabía por qué me había vuelto tan tímida de repente. No era la primera vez, ni mucho menos, que me encontraba ante los calzoncillos abultados de un hombre. Pero había algo en su cara que me detenía, como esperando al momento adecuado.
—¿Sam?
Él asintió. Apartó la mano de su corazón y se inclinó al tiempo que yo me estiraba hacia arriba. Nuestras bocas se encontraron a mitad de camino.
Esa vez me cubrió por completo al tumbarme en la cama, pero no me aplastó bajo su peso. Más bien era una sensación de estar abrazada, rodeada, envuelta por su cuerpo.
Quizá debería haber tenido miedo al sentirme atrapada. Pero estaba demasiado ocupada con su boca como para pensar en nada que no fueran sus manos en mi ropa interior y las mías en sus calzoncillos de algodón, pugnando por liberar su erección.
Sam emitió un ruidito cuando lo toqué y recorrí su longitud con la mano. Sus dedos se cerraron sobre los míos y me dejaron sin espacio para acariciarlo.
Enterró la cara en mi cuello y estuvimos unos momentos pegados, hasta que empezó a bajar por mi cuerpo, besándome los pechos, el vientre, la cadera y el muslo.
Me abandoné al delicioso placer de sus besos, pero el movimiento de su cabeza era tan extraño que lo miré.
—¿Qué haces?
—Escribir mi nombre —respondió, demostrándolo con la lengua sobre mi piel—. S… A… M… S… T…
Me retorcí por las cosquillas, y él me miró brevemente con una sonrisa antes de llevar la cabeza más abajo. Sentí su aliento sobre mi vello púbico y apreté todo el cuerpo. Siempre lo hacía en aquel instante, esperando el primer roce de la lengua en mi sexo.
Sam debió de percibir la tensión de mis músculos como una muestra de desagrado, porque volvió a subir y alargó el brazo hacia el cajón de la mesilla. El movimiento dejó su pecho al alcance de mi lengua y no desaproveché la ocasión. Él se estremeció un momento y abrió la mano.
—Tú eliges.
Al mirar la variedad de preservativos que me ofrecía, pensé lo estupendo que era no tener que preocuparme por sacar el tema de la protección.
—Vaya… Estriados, extralubricados, que brillan en la oscuridad… —me eché a reír con el último.
Él también se rió y lo tiró al suelo.
—¿Éste te parece bien? —preguntó, sosteniendo uno de los estriados.
—Perfecto.
Me tendió el envoltorio y se tumbó de espaldas con los brazos detrás de la cabeza. Se había acabado la timidez para ambos. No tenía sentido volver a avergonzarse.
El cuerpo de Sam parecía una obra escultórica minuciosamente esculpida en fibra y carne. Todos sus músculos parecían exquisitamente labrados y proporcionados. Vestido ofrecía un aspecto ligeramente desgarbado, pero desnudo se acercaba a la perfección.
Me pilló mirándolo y volvió a esbozar aquella sonrisa torcida e indescifrable. Me arrodillé junto a su muslo, desnuda, y le acaricié la erección. Él respondió empujando las caderas hacia arriba y deslizando una mano entre mis piernas. Me apretó el clítoris con el pulgar y fue mi turno para estremecerme.
Nos masturbamos mutuamente hasta que los dos estuvimos jadeando. Sam introdujo un dedo entre mis labios vaginales y encontró mi sexo empapado, preparado para recibirlo.
—Grace —susurró en voz baja y gutural—. Espero que estés lista, porque no puedo esperar más.
Yo tampoco podía esperar más.
—Lo estoy —hice una pausa y añadí—: Sam.
Me giré para que pudiera retirar la mano y le puse rápidamente el preservativo. Un momento después, lo tenía dentro de mí. Me agarró por las caderas y se echó hacia delante mientras yo le ponía las manos en los hombros.
Nos miramos fijamente el uno al otro.
Él empezó a moverme, al principio con sacudidas lentas y constantes, y casi enseguida encontramos nuestro ritmo. Mi clítoris lo rozaba con cada embestida, pero la presión no llegaba a ser suficiente. Sam se ocupó de solventar el problema al volver a tocarme con el dedo pulgar.
Una retahíla de palabras sin sentido escapó de mis labios, a medias entre una oración y una maldición. De lo que sí estuve segura fue de que había pronunciado su nombre.
Los orgasmos son como las olas del mar. No hay dos iguales. Se van formando poco a poco, elevándose cada vez más, fluyendo de manera imparable hasta alcanzar su cresta y entonces rompen con una fuerza devastadora. La ola de placer me sacudió tan rápido que me pilló por sorpresa mientras me movía sobre la verga de Sam. Él retiró el dedo en el momento preciso, pero al momento siguiente empezó a tocarme de nuevo. El segundo clímax me sacudió sin darme tiempo a respirar y me dejó exhausta y sin aliento. Puse mi mano sobre la de Sam para impedir que la retirara.
No sabía lo cerca que podría estar Sam del orgasmo, pero cuando abrí los ojos vi que tenía los suyos cerrados mientras volvía a agarrarme por las caderas. Sus embestidas cobraron más fuerza. El sudor le empapaba la frente, y el ávido deseo por lamerlo me sorprendió tanto como la intensidad del orgasmo.
—Sam… —susurré, viendo cómo desencajaba el rostro—. Sam…
Y entonces se corrió. Con el rostro desencajado y todos sus músculos apretados, se vacío por completo mientras me clavaba los dedos con la fuerza suficiente para dejarme las marcas en la piel. Se arqueó, cayó de espaldas sobre la almohada y expulsó una última y prolongada exhalación.
Un momento después abrió los ojos y me sonrió. Entrelazó una mano en mis cabellos y tiró de mí para besarme con dulzura. Sus pupilas seguían dilatadas y oscuras, sin reflejar nada.
Me separé para ir al baño, pero aún no había reunido las fuerzas necesarias para levantarme de la cama cuando mi teléfono móvil empezó a sonar en el bolso.
—¿Smoke on the Water? —preguntó Sam, reconociendo la canción.
—Sí —sabía que debía responder, pero a mi cuerpo no le interesaba en esos momentos una llamada telefónica.
La risa de Sam sacudió la cama.
—Impresionante —dijo él, haciendo los cuernos con los dedos como homenaje al heavy metal.
Yo también me reí. Sam parecía más joven con el pelo alborotado y esa expresión somnolienta, pero no perdía ni un ápice de su atractivo. Soltó un enorme bostezo, contagiándomelo, y me besó en el hombro antes de volver a tumbarse boca arriba, con las manos bajo la almohada y la vista fija en el techo.
—Ya lo decía mi galleta de la suerte —dijo, sin mirarme—. «Vas a conocer a alguien muy interesante».
—Mi última galleta de la suerte me predijo una fortuna —dije yo—. Y hasta ahora nada de nada.
—Aún te queda tiempo.
—Me vendría bien tenerla ya.
La expresión de Sam cambió casi imperceptiblemente mientras nos mirábamos. Mi móvil volvió a sonar, esa vez con un tono mucho más discreto, indicando la recepción de un mensaje. No podía seguir ignorándolo, pues seguramente procedía del buzón de voz. Alguien debía de haber muerto.
—Tengo que responder —dije, sin moverme.
—Muy bien —respondió él, sonriendo.
Lo besé rápidamente en la mejilla y sentí su mirada fija en mí mientras recogía la ropa y el bolso del suelo y entraba en el cuarto de baño. Me sujeté el móvil entre el hombro y la oreja mientras me ponía las bragas y el sujetador. En cuanto a las medias y el liguero, no me pareció necesario volver a ponérmelos y los metí en el bolso.
Tras atender la llamada y terminar de vestirme, me mojé la cara con agua fría y me retoqué el maquillaje. Mientras me hacía una coleta baja eché un vistazo al cuarto de baño de Sam. Había una toalla arrugada en el suelo y una bolsa de aseo sobre el lavabo. Me fijé en que usaba una maquinilla de afeitar y la misma pasta de dientes que yo, pero no quise hurgar más en su intimidad y dejé de mirar.
Al salir del baño vi que Sam ya se había puesto los calzoncillos y que estaba tendido en la cama con el mando a distancia junto a él, pero sin encender la televisión. Se incorporó en cuanto me vio.
—Hola.
El teléfono volvió a pitar con un mensaje entrante. Alguien había llamado mientras yo atendía la llamada anterior. Saqué el móvil del bolso, pero no llegué a abrirlo.
—Ha sido genial, pero ahora tengo que irme.
Sam se levantó de la cama, elevándose sobre mí incluso después de haberme puesto los tacones.
—Te acompaño al coche.
—No, no es necesario.
—Claro que sí.
—De verdad que no.
Nos sonreímos y él me acompañó hasta la puerta, donde se inclinó para besarme de una manera mucho más torpe que antes.
—Buenas noches —me despedí tras cruzar el umbral—. Gracias.
Él parpadeó con asombro y no sonrió.
—¿De… nada?
Levanté una mano para tocarle la mejilla.
—Ha sido genial.
Él volvió a parpadear y frunció el ceño.
—Vale.
Me despedí con la mano y eché a andar hacia el ascensor. Oí que Sam cerraba la puerta y encendía la televisión un segundo después.
Una vez en el coche, sentada al volante y con el cinturón de seguridad abrochado, introduje la contraseña en el móvil para acceder al buzón de voz. Esperaba oír la voz de mi hermana, o quizá la de Mo, mi mejor amiga.
—Hola —dijo una voz desconocida y titubeante—. Soy Jack y había quedado esta noche con… la señorita Underfire.
Se me revolvió el estómago al oír el nombre. Señorita Underfire era el pseudónimo que usaba en la agencia para mantener mi anonimato.
—El caso es que estoy en el Fishtank y… bueno… usted no aparece. Llámeme si quiere concertar otra cita —guardó un silencio tan largo que yo pensé que había acabado la llamada, pero entonces volvió a hablar—. En fin… lo siento. Supongo que habrá ocurrido algún imprevisto.
Un clic anunció el final del mensaje grabado, seguido por la voz robótica indicándome cómo borrarlo.
Cerré el móvil, lo devolví con cuidado al bolso y agarré el volante con las dos manos. Quería gritar, o reír, o llorar, pero lo único que hice fue girar la llave en el contacto y marcharme a casa.
Quería acostarme con un desconocido y eso era lo que había hecho.
Capítulo Dos
—Tierra llamando a Grace —Jared chasqueó con los dedos delante de mi cara—. ¿Dónde están los guantes?
Sacudí la cabeza e intenté no darle importancia a mi falta de concentración. Jared Shanholtz, mi interino, sostenía la caja vacía de guantes de látex.
—Lo siento. Creo que están en el trastero. En el estante de la pared.
Jared arrojó la carta de cartón a la basura y señaló con la cabeza el cuerpo que yacía en la mesa.
—¿Necesitas que te traiga alguna otra cosa?
Miré el cadáver del señor Dennison.
—No, creo que no —le aparté el pelo de la frente y sentí una fina capa de polvos en su piel fría—. Pensándolo bien, tráeme la crema, ¿quieres? Voy a retocarlo un poco.
Jared asintió sin decir nada, aunque yo ya me había pasado una hora ocupándome del cuerpo. Ni al difunto señor Dennison ni a su familia les importaría el maquillaje, pero a mí sí.
Pero el orgullo profesional no me servía para controlar la inusual torpeza de mis dedos mientras manejaba los frascos y los pinceles. Antes había hecho una chapuza al embalsamar el cuerpo, pero enmendé el error al concederle a Jared la «oportunidad» de hacerlo él bajo mi supervisión. Jared era el primer trabajador en prácticas que tenía conmigo y estaba muy contenta con él, a pesar de lo mucho que me costaba ceder el control de mi negocio para que él pudiera aprender. Gracias a Dios era muy bueno en lo que hacía. De haber sido un chapucero, habríamos estado jodidos.
Jodidos…
Giré rápidamente la cabeza y tomé pequeñas bocanadas de aire para no ponerme a reír como una histérica. Sería muy embarazoso tener que explicarle a Jared el motivo de una risa tan inoportuna, pero la garganta me escocía por la carcajada contenida y pensé que tal vez el café me aliviara.
No, no me serviría de nada. La noche anterior me había acostado con un desconocido, pero no había sido con el desconocido al que previamente había pagado para hacerlo. No sólo había corrido un riesgo enorme, sino que había perdido un montón de dinero.
—¿Grace?
Me sacudí las divagaciones y agarré los frascos y botes que Jared me tendía.
—Lo siento, tenía la cabeza en otra parte.
—¿Quieres que me ocupe yo y tú te tomas un descanso? —le ofreció Jared.
Miré el cuerpo del señor Dennison y luego a Jared.
—No, gracias.
—¿Quieres hablar de ello?
La expresión de Jared me hizo ver que mi actitud no era todo lo despreocupada que debería ser. Pero… ¿cómo iba a hablar con Jared?
—¿De qué?
—De lo que te preocupa.
—¿Quién ha dicho que algo me preocupa? —pregunté mientras pasaba la esponja sobre la mejilla del señor Dennison.
Jared no dijo nada hasta que volví a mirarlo.
—Llevo aquí seis meses, Grace. Sé que te pasa algo.
Interrumpí el maquillaje para dedicarle toda mi atención.
—¿Quieres hacerte cargo de esto? Si de verdad quieres que te dé algo que hacer, hay que lavar el coche. O también podrías ayudar a Shelly a pasar la aspiradora por la capilla.
A Jared le encantaba lavar el coche fúnebre, algo que yo odiaba. Si creía que estaba siendo amable con él al dejar que se ocupara de tan ingrata tarea en vez de encomendarle otra labor más importante, yo no iba a hacerle pensar lo contrario.
Él sonrió e hizo un saludo militar.
—A la orden, jefa. Sólo estaba ofreciendo mi ayuda.
—Y prepara también más café. Ya sabes que Shelly no tiene ni idea de cómo hacerlo.
—Una noche muy larga, ¿eh?
—Lo normal —me limité a responder yo.
—Estaría encantado de trabajar más horas, Grace.
Aparté los frascos de maquillaje y me lavé las manos.
—Lo sé. Y te lo agradezco.
—Piensa en ello —insistió Jared, antes de marcharse.
Siempre dispuesto a aprender, Jared tenía un trato exquisito con los clientes y no temía asumir nuevas tareas. Yo había pensado seriamente en contratarlo después de que se graduara, pero desgraciadamente aún no podía permitirme pagar a otro empleado a jornada completa. Frawley e Hijos no había dejado de crecer desde que me hice cargo de la empresa tres años antes, pero aún era pronto para delegar más responsabilidades en un subalterno y confiar en que pudiera ofrecer la misma calidad que yo. Al fin y al cabo, llevaba una enorme responsabilidad sobre mis hombros. Mi padre y su hermano Chuck, ambos jubilados, habían recibido el negocio de mi abuelo. Durante cincuenta años Frawley e Hijos fue la única funeraria en Annville, y era mi obligación mantener su nivel y prestigio.
Me puse a recoger las cosas, contenta de poder trabajar en silencio. No podía dejar de pensar en Sam, mi desconocido. Su pelo, sus ojos, su sonrisa, sus piernas, su forma de excitarse cada vez que pronunciaba su nombre… Ni siquiera le había pedido su número.
Y él tampoco me había pedido el mío. No me ruborizo con facilidad, pero sentí que me ardían las mejillas al pensar en lo que Sam debería de haber pensado sobre mí. Era lógico que se hubiera quedado tan perplejo cuando le di las gracias, sin sospechar que todo había sido por error.
La primera vez que pagué por tener sexo también fue un accidente, aunque la cita sí fue a propósito. Durante muchos años mis padres habían apoyado actos benéficos en el pueblo, y al hacerme cargo de la empresa tenía que cumplir también con las obligaciones sociales. Sin novio ni deseo de tener uno, hice lo que cualquier mujer organizada hubiera hecho: contratar a un hombre para que me acompañara.
Podría haber ido sola. No me importaba que me vieran sin pareja. De hecho, no había vuelto a tener una relación estable desde que estaba en la universidad, y no podía decir que lo lamentara. Pero también era cierto que sería mucho más entretenido bailar y cenar con alguien en el club de campo. Y si pagaba a alguien para que me arreglara el coche y me limpiara el jardín, ¿por qué no pagar para que me retirasen la silla de la mesa y me sirvieran bebidas? Podría ser tratada como una diosa sin tener que soportar las tonterías del ego masculino.
Lo más fácil del mundo era encontrar acompañantes femeninas de pago, pero costaba un poco dar con una agencia que ofreciera un servicio similar a las mujeres. Como directora de una funeraria tenía que ser discreta, aunque gracias a mi trabajo tenía muchos contactos. La gente consumida por el dolor y la desgracia no siempre se mordía la lengua, y yo había aprendido muchas cosas mientras ofrecía pañuelos y condolencias a los familiares de luto. Dónde conseguir drogas, quién se acostaba con quién, dónde había comprado el señor Jones las ligas que llevaba puestas al morir… La señora Andrews, una viuda, me había deslizado una tarjeta antes de ponerse a llorar. Era de una agencia de gigolós, dirigida por una tal señora Smith, que ofrecía masajes, acompañantes y «otros servicios».
Llamé al número que figuraba en la tarjeta, lo concerté todo y pagué por adelantado. Mark se presentó a la hora convenida, arrebatadoramente atractivo y perfectamente ataviado con un esmoquin que parecía hecho a medida. Fue emocionante entrar en una sala llena de amigos y conocidos. Todas las cabezas se giraron hacía mí y los rumores se propagaron como la pólvora.
Fue, sin lugar a dudas, la mejor cita que tuve en mi vida. Mark era una compañía encantadora, atento y buen conversador. Sus respuestas tal vez fueran un poco estudiadas y artificiales, pero sus intensos ojos azules compensaban cualquier atisbo de actuación. Naturalmente, no me creí que las promesas que despedía su mirada fueran reales. No me las creía de los tipos que intentaban ligar conmigo en los bares y supermercados, mucho menos de un hombre que sólo lo hacía porque para eso le pagaba.
Sin embargo, me sentí halagada por la mano que mantuvo en todo momento en mi hombro, en mi codo o en mi trasero. Al final de la velada ya me había hecho una idea de lo que significaban los «otros servicios» ofrecidos en la tarjeta. Por motivos de seguridad, y siguiendo las recomendaciones de la anónima señora Smith, había quedado con Mark en el aparcamiento de un centro comercial y de allí habíamos ido en mi coche al club de campo. De camino de regreso al coche de Mark se respiraba una tensión deliciosa.
—La noche no tiene por qué acabar aún —dijo él cuando aparqué junto a su coche—. Si tú no quieres que acabe.
Fuimos a un cochambroso motel en el pueblo vecino. Mi novio de la universidad, Ben, también era muy guapo y apuesto, pero no podía compararse con Mark. Las manos me temblaban cuando le desaté la pajarita y le desabroché la camisa, muy despacio, sin que él me apremiara. Palmo a palmo fui revelando un cuerpo fibroso y musculado, tan apetitoso desnudo como enfundado en el esmoquin. Lo toqué por todas partes, desde los marcados abdominales hasta su enorme miembro. Su débil gruñido me sobresaltó, y al mirarlo vi que sus ojos ardían de deseo. Levantó una mano para tocarme el pelo y deshacer el recogido.
Le había pagado para que me hiciera sentir sexy y me tratara como a una reina. Y al hacerlo descubrí mi potencial erótico. Podía excitar a un hombre contoneando las caderas o lamiéndome los labios. El dinero puede comprar muchas cosas, pero a una buena erección le da igual lo abultada que sea una cuenta bancaria. Mark había cobrado por pasar tiempo conmigo, sí, pero una vez desnudos quiso follarme tanto como yo quería que lo hiciera.
No fue el mejor sexo que había tenido nunca; los nervios y la inseguridad me impedían dar rienda suelta a todos mis impulsos. Pero Mark era un amante muy experimentado y los dos acabamos jadeando bajo las sábanas. El orgasmo valió hasta el último centavo.
Mark no se quedó. En la puerta me estrechó formalmente la mano y se la llevó a los labios para besarla con una sonrisa cálida y sincera.
—Llámame cuando quieras —murmuró contra la piel de mi mano, sin apartar sus ojos de los míos.
En aquel momento comprendí por qué el precio era tan elevado.
La señora Smith había perfeccionado un sistema de emparejamiento que respondía a las necesidades de sus clientas, y en los tres años que estuve usando sus servicios no quedé insatisfecha ni una sola vez. Ya fuera para ir a un concierto o a un museo, o para que me ataran en la cama con una cinta de terciopelo rojo, la señora Smith siempre me ofrecía los mejores acompañantes posibles.
Contrariamente a mis amigas, quienes siempre se estaban quejando de sus novios o de no tenerlos, yo era la mujer más satisfecha y realizada que conocía. Nunca tenía que ir a ningún sitio sola a menos que ése fuera mi deseo. Nunca tenía que preocuparme por las ataduras emocionales ni por lo que mi amante pudiera sentir por mí, ya que todo estaba negociado y pagado de antemano. Los gigolós me ofrecían la libertad para explorar esa parte de mi sexualidad que nunca había conocido, sin el menor riesgo para mi seguridad personal o para mi estabilidad emocional.
Y además, todos eran tan discretos como yo. Mi negocio estaba sometido a un escrutinio constante y eran muchos los que pensaban que una mujer no podía ocuparse de una funeraria. Los servicios funerarios no se limitaban a publicar obituarios en los periódicos y embalsamar cadáveres. Un buen director de pompas fúnebres ofrecía apoyo y consuelo a las familias en lo que a menudo era el momento más difícil de sus vidas. A mí me encanta mi trabajo y se me da muy bien. Me gusta ayudar a que las personas se despidan de sus seres queridos y hacer que el trauma sea lo más fácil y llevadero posible. Pero no se me puede olvidar que una persona jamás confiaría el cuerpo de un ser querido a alguien cuya moralidad no fuera intachable… y en un pueblo pequeño como Annville es muy fácil convertirse en el centro de todas las críticas.
—¿Grace?
De nuevo me había quedado absorta en mis pensamientos. Levanté la mirada y vi a Shelly Winber, la gerente de la oficina. Parecía sentirse culpable por haberme interrumpido, cuando en realidad me había rescatado del limbo.
—¿Mmm?
—Tu padre al teléfono —señaló hacia el piso superior—. Arriba.
Obviamente me había llamado a la oficina, puesto que el teléfono móvil no había sonado desde su posición permanente en mi cadera.
—Gracias.
Mi padre me llamaba al menos una vez al día. Viendo el interés con que seguía mis pasos, nadie supondría que se había jubilado.
Me senté en mi despacho y me llevé el auricular a la oreja mientras revisaba el presupuesto publicitario en el ordenador, fingiendo que escuchaba con eventuales murmullos inarticulados.
—Grace, ¿me estás escuchando?
—Sí, papá.
—¿Qué acabo de decir?
—Que vaya a comer el domingo y que te lleve los libros de contabilidad para que me ayudes a hacer las cuentas.
Un silencio sepulcral al otro lado de la línea indicó que había metido la pata hasta el fondo.
—¿Cómo esperas llevar adelante el negocio si no escuchas?
—Lo siento, papá, pero estoy ocupada con algunas cosas —acerqué el teléfono al ratón e hice doble clic—. ¿Lo oyes?
—Pasas demasiado tiempo con el ordenador.
—Son cosas del trabajo.
—Nosotros nunca tuvimos e-mail ni página web y nos fue de maravilla. Este negocio es algo más que marketing y contabilidad, Grace.
—Entonces ¿por qué siempre me estás dando la lata con el presupuesto?
Ajá… Lo había pillado. Esperé con interés su respuesta, pero lo que dijo no me animó precisamente.
—Llevar una funeraria es algo más que un trabajo. Tiene que ser tu vida.
Pensé en todos los recitales, graduaciones y fiestas de cumpleaños que mi padre se había perdido desde que yo era niña.
—¿Crees que no lo sé?
—Dímelo tú.
—Tengo que dejarte, papá. Te veré el domingo, a menos que tenga trabajo.
Colgué y me recosté en la silla. Pues claro que sabía que al funeraria era algo más que un trabajo. ¿Acaso no pasaba en ella casi todo mi tiempo, empleándome al máximo? Pero mi padre sólo veía los nuevos artilugios, los logotipos y los anuncios en los medios de comunicación. No valoraba mi sacrificio, porque, en su opinión, mi vida personal no valía nada si no tenía a nadie con quien compartirla.
—Estás muy guapa hoy —observó mi hermana Hannah.
Me toqué uno de los pendientes. Hacían juego con la túnica azul turquesa que había adquirido en una subasta online.
—Muchas gracias… por cortesía de eBay.
—No me refería a los pendientes, aunque la verdad es que son muy bonitos. La túnica es un poco…
—¿Qué? —la tela era diáfana, por lo que debajo llevaba una camiseta sin mangas y la había combinado con un sencillo pantalón negro de corte vaquero. No me parecía que fuese un atuendo demasiado atrevido, y menos con la chaqueta negra.
—Diferente —dijo Hannah—. Pero bonita.
Observe la camisa de recatado escote y la rebeca a juego de Hannah, a quien sólo le faltaba un collar de perlas y un sombrero con velo para parecer una matrona de los años cincuenta. El cambio era ligeramente mejor que la sudadera de dibujos animados que llevaba la última vez, pero tampoco mucho.
—A mí me gusta —declaré a la defensiva. Odiaba la facilidad que tenía mi hermana para ponerme siempre en guardia—. Es llamativa.
—Desde luego —corroboró Hannah, cortando su ensalada en trozos meticulosamente simétricos—. He dicho que es bonita, ¿no?
—Sí —aunque más que «bonita» parecía estar insinuando «inadecuada».
—Pero no me refería a la ropa —Hannah nunca hablaba con la boca llena—. ¿Tuviste anoche una cita?
El recuerdo de la mano de Sam entre mis muslos me arrancó una sonrisa.
—Anoche, no.
Hannah sacudió la cabeza.
—Grace… —empezó, pero levanté una mano para interrumpirla.
—No.
—Soy tu hermana mayor. Tengo el derecho y el deber de aconsejarte.
La miré con una ceja arqueada.
—¿En qué manual viene eso escrito?
—En serio, Grace. ¿Cuándo vamos a conocer a ese hombre? Mamá y papa ni siquiera creen que exista.
—Tal vez mamá y papá pasan demasiado tiempo preocupándose por mi vida amorosa, Hannah.
Cuanto más negaba tener novio, más convencida estaba mi familia de que mantenía una relación secreta. Normalmente me hacía gracia su obcecación, pero aquel día, por alguna razón desconocida, me resultaba irritante.
Me levanté para servirme otra taza de café, confiando en que mi hermana cambiaría de tema cuando volviera a la mesa. Ingenua de mí. Hannah nunca dejaba un sermón a medias, y lo único que le impedía reprenderme a gusto era que estábamos en un lugar público.
—Sólo quiero saber cuál es el secreto, nada más —me clavó la mirada con la que años atrás conseguía traspasar mis barreras.
Seguía siendo muy efectiva, pero afortunadamente yo había ganado experiencia.
—No hay ningún secreto. Ya te lo he dicho. No tengo nada serio con nadie.
—Si es lo bastante serio para que tengas esta cara, también debería serlo para presentarlo a tu familia.
La velada referencia al sexo me sorprendió. Hannah era siete años mayor que yo, pero nunca me había hablado de chicos ni ropa interior, como solían hacer las hermanas mayores. El sexo siempre había sido tema tabú para ella, y yo no iba a sacarlo ahora.
—No sé de qué estás hablando.
—Claro que lo sabes.
—No, de verdad que no, Hannah —sonreí, intentando desmentir su insistencia.
Hannah apretó los labios en una fina línea.
—Muy bien. Como quieras. Pero que sepas que todos nos estamos hacienda preguntas.
Suspiré y me calenté las manos con la taza.
—¿Preguntas sobre qué?
Hannah se encogió de hombros y apartó la mirada.
—Bueno… Siempre pones una excusa para no presentarnos a tu amigo, y nos preguntamos si…
—¿Si qué? —la acucié. No era propio de ella guardarse las opiniones.
—Si es… un amigo —murmuró Hannah, y se puso a pinchar la ensalada como si hubiera hecho algo malo.
Volví a quedarme sorprendida y me eché hacia atrás en el asiento.
—Oh, por amor de Dios…
—¿Lo es?
—¿Te refieres a si es un hombre? ¿Quieres saber si estoy saliendo con un hombre en vez de con una mujer? —sentí ganas de echarme a reír, no porque el asunto tuviera gracia, sino porque quizá la risa me ayudara a entenderlo—. Tienes que estar de broma…
Hannah me miró con un mohín en los labios.
—Mamá y papá no te lo dirían, pero yo sí.
Por un momento de locura pensé en contárselo todo. ¿Qué sería peor, admitir que pagaba por tener sexo o que salía con mujeres? Pagar para acostarme con mujeres, eso sería lo peor. Merecería la pena decírselo a Hannah con tal de ver su cara, pero me contuve. Mi hermana no lo encontraría tan divertido como yo. Si me lo hubiera preguntado cualquier otra persona me habría echado a reír, pero al ser mi hermana me limité a negar con la cabeza.
—No, Hannah. No es una mujer, te lo prometo.
Hannah asintió, muy rígida.
—Podrías decírmelo, ¿sabes? Yo lo aceptaría.
Yo no estaba tan segura. Hannah tenía una mentalidad muy conservadora en la que no había lugar para hermanas lesbianas o que pagaran por tener sexo.
—Simplemente salgo y me divierto, nada más. No estoy saliendo con nadie en serio, pero si alguna vez lo hago, serás la primera en saberlo.
Por nada del mundo le hablaría a mi familia de mis citas. Ni siquiera se lo había contado a mis amistades más íntimas, pues no estaba segura de que entendieran el placer de vivir una experiencia sin ataduras ni complicaciones.
—Los novios dan mucho trabajo, Hannah.
—Prueba con un marido.
—Tampoco quiero un marido.
Su bufido dejó claro lo que pensaba al respecto. Ella podía quejarse de su marido, pero si yo decía que no quería casarme era como si estuviera criticando su matrimonio.
—Me gusta mi vida.
—Tú lo has dicho… «Tu» vida —lo dijo como si fuera una obscenidad—. Tu vida independiente, solitaria y soltera.
Nos miramos fijamente durante un largo rato, hasta que ella bajó la mirada a mi cuello. Tuve que contenerme para no tocar la marca que me había dejado Sam en la piel.
Hannah cambió de tema finalmente y para mí fue un gran alivio. Al separarnos, casi habíamos recuperado nuestra relación fraternal.
Digo «casi» porque la conversación me dejó un amargo sabor de boca y pasé el resto del día despistada y olvidadiza, a pesar de que tenía una cita con un cliente.
—¿En qué puedo ayudarlo, señor Stewart? —sentada en mi despacho, con un cuaderno a mi izquierda y un bolígrafo a la derecha, crucé las manos sobre la misma mesa que mi padre y mi abuelo habían usado antes que yo.
—Se trata de mi padre.
Asentí, expectante. Dan Stewart tenía unos rasgos normales y el pelo rubio rojizo. Lucía un traje y una corbata demasiado elegantes para ir al trabajo o acudir a una funeraria. Debía de tratarse de un pez gordo, o de un abogado.
—Ha sufrido otro ataque. Se está muriendo…
—Lo lamento —le dije sinceramente.
El señor Stewart asintió y murmuró un agradecimiento. Algunos clientes necesitaban un pequeño empujón para seguir hablando, pero no parecía ser su caso.
—Mi madre se niega a ver la gravedad de su estado. Está convencida de que acabará recuperándose.
—Pero usted prefiere estar preparado —dije, sin separar las manos ni agarrar el bolígrafo.
—Eso es. Mi padre siempre fue un hombre que sabía lo que quería. Mi madre, en cambio… —soltó una amarga carcajada y se encogió de hombros—. Hace lo que mi padre quiere. Si no tomamos medidas ahora, mi padre morirá y ella no sabrá qué hacer. Será un desastre.
—¿Quiere preparar el velatorio por su cuenta? —podría ser muy embarazoso planificar un funeral sin el cónyuge.
—No, sólo quiero discutir las opciones con mi madre, hablar con mi hermano… —hizo una pausa y bajó la voz, dando a entender que lo hacía básicamente por él—. Sólo quiero estar preparado.
Abrí un cajón de la mesa y saqué el paquete estándar. Lo había revisado yo misma en cuanto me hice cargo de la empresa. Impreso en papel color marfil y metido en una sencilla carpeta azul marino, el paquete contenía todas las listas, sugerencias y opciones posibles para ayudar a superar la pérdida de un ser querido.
—Lo comprendo, señor Stewart. Estar preparado puede reportar tranquilidad y consuelo.
La sonrisa transformó su anodino rostro en una expresión radiante.
—Mi hermano dice que me obsesiono con los detalles sin importancia. Y por favor, llámeme Dan.
Le devolví la sonrisa.
—No me parece que sean detalles sin importancia. Los preparativos de un funeral pueden ser agotadores. Cuanto antes se deje resuelto, más tiempo tendrá después para ocuparse de sus necesidades.
—¿Ha organizado muchos funerales con antelación?
—Se sorprendería de saber cuántos —señalé el armario de los archivadores—. Casi todos mis clientes han hecho algún tipo de preparativo, aunque sólo sea el tipo de ceremonia religiosa.
Dan miró brevemente el armario antes de volver a mirarme a los ojos. La intensidad de su mirada me habría desconcertado si su sonrisa no hubiera sido tan agradable.
—¿Se ocupa de muchos funerales judíos, señorita Frawley?
—Puede llamarme Grace. De muy pocos, pero podemos brindarle el servicio que necesita. Conozco al rabino Levine de la sinagoga Lebanon.
—¿Y el chevra kadisha? —me miró fijamente mientras farfullaba aquellas palabras que seguramente nunca antes había dicho.
Yo conocía el chevra kadisha, aunque nunca había estado presente en la preparación de los cuerpos según la costumbre judía. Tradicionalmente, los cuerpos judíos no se embalsamaban y descansaban en una simple y austera caja de pino.
—No tenemos muchos funerales judíos —admití—. Casi todos en la comunidad judía acuden a Rohrbach.
—No me gusta ese tipo.
A mí tampoco me gustaba, pero no iba a decírselo.
—Estoy segura de que podremos ofrecerle a su familia todo lo que necesite.
Dan miró la carpeta y la sonrisa se borró de su cara, pero la huella permaneció en sus rasgos.
—Sí —dijo, apretando el papel con los dedos, sin llegar a arrugarlo—. Seguro que puede hacerlo.
Me ofreció la mano y la sentí firme y cálida al estrecharla. Nos levantamos a la vez y lo acompañé hasta la puerta.
—¿No le resulta duro trabajar con el dolor de la muerte? —me preguntó antes de salir.
No era la primera vez que me lo preguntaban, y respondí como siempre hacía.
—No. La muerte es parte de la vida, y me alegra poder ayudar a la gente a aceptarlo.
—Tiene que ser muy deprimente…
—No, no lo es. A veces es triste, no lo niego, pero no es lo mismo, ¿verdad?
—Supongo que no —una nueva sonrisa volvió a iluminar su rostro, invitándome a sonreír también a mí.
—Llámeme si necesita cualquier cosa. Estaré encantada de hablar con usted y con su familia sobre su padre.
—Gracias.
Cerré la puerta y volví a mi mesa. El cuaderno seguía sin abrir y el bolígrafo seguía encapuchado. Tenía un montón de papeleo pendiente y muchas llamadas que devolver, pero por unos momentos permanecí sentada sin hacer nada.
La línea que separaba la compasión de la empatía era muy delgada. Aquél era mi trabajo y quizá también mi vida. Pero eso no significaba que fuera también mi desgracia.
El correo electrónico de la señora Smith venía encabezado por un asunto escueto e inocuo: Información. Podría haber especificado «información sobre tus gigolós» y no habría importado. Los correos de la señora Smith y de sus caballeros se recibían en una cuenta privada a la que sólo tenía acceso desde mi ordenador portátil.