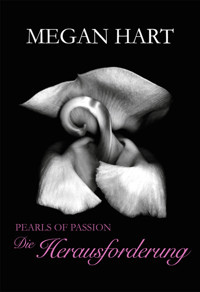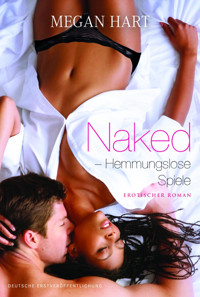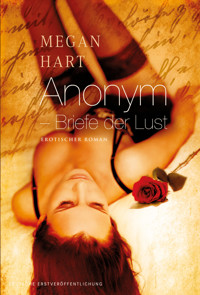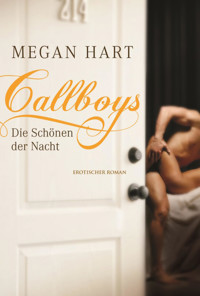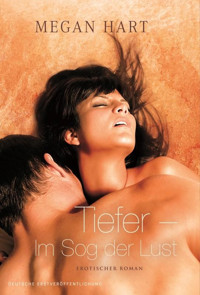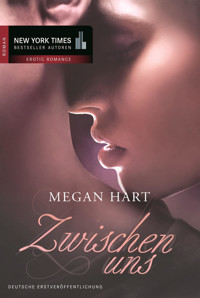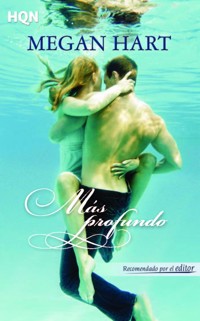8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Pack 378 Vainilla El gusto se adquiría… lo único que necesitaba él era adquirirlo. Elise tenía muy claro lo que le gustaba en la cama, y se aseguraba de conseguirlo. Su sed de dominación estaba saciada desde hacía tiempo gracias a unos cuantos hombres más que felices de inclinarse ante ella. Sin embargo, la satisfacción sexual no era lo mismo que el amor, y ella ya se había quemado en el pasado por ofrecer su corazón con excesiva libertad. Acércate más Effie y Heath eran famosos por lo que les ocurrió cuando eran adolescentes. El mismo hombre los secuestró y abusó de ellos, y tuvieron que apoyarse el uno al otro para consolarse hasta que, por fin, consiguieron escapar. Ya de adultos, su relación estaba cargada de culpabilidad y desesperación. Estuvieran peleándose o haciendo el amor, su pasión era tan fuerte que podía destruirlos, y ella no estaba dispuesta a permitirlo. Sabía que era hora de tener una relación normal, y él le recordaba el oscuro pasado que compartían.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 962
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
E-pack Megan Hart 3, n.º 378 - diciembre 2023
I.S.B.N.: 978-84-1180-580-3
Créditos
Índice
Vainilla
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Lista de canciones de la autora
Acércate más
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Lista de canciones de la autora
Si te ha gustado este libro…
Dedicado a ti
Tú ya sabes quién eres
Prólogo
El zumbido y la picadura
La artista se inclinó sobre mi muñeca y trazó el contorno del sencillo diseño con la aguja, la pistola. Después, procedió a rellenar las líneas con ébano y sombras. Mi piel absorbió la tinta de tal modo que la chica murmuró en tono de apreciación:
–Va a quedar estupendo –me aseguró–. Superjodidamente guay.
Dolió. Por supuesto que dolió. Los tatuajes siempre dolían. A fin de cuentas no te los pintaban a base de lametazos de bebés de unicornio con lenguas de gatito, hay que joderse. Ya tenía otros dos, una pequeña estrella judía en mi cadera derecha y otro, un poco aunque no del todo lamentado, tatuaje golfo de un sol llameante en la parte baja de la espalda. El de la muñeca escocía más de lo que habían hecho los otros. La tinta siempre dolía, pero era una especie de dolor limpio. Un dolor buscado que permanecía cuando el tatuaje estaba acabado y empezaba a sanar, y a veces seguía doliendo mucho después, como si la piel quisiera recordarte eternamente cómo se sintió al ser marcada.
–¿Qué te parece? –la chica se apartó y limpió mi piel de todo exceso de color.
No me hacía falta un espejo para ver el interior de mi muñeca izquierda. Había elegido ese lugar porque así siempre podría verlo, quisiera o no. El diseño, poco más grande que una moneda de cincuenta céntimos, era sencillo. Negro y gris. Unas finas líneas y curvas que, sin embargo, formaban un dibujo claramente reconocible. Alrededor de los bordes la piel seguía un poco inflamada y roja la primera vez que lo miré. Y seguía escociendo. Cada vez que lo mirara me escocería.
–¿Por qué un conejo? –preguntó ella mientras inclinaba la cabeza–. La verdad es que casi nunca pregunto. Quiero decir que es algo personal, ¿verdad?
–Sí –yo asentí.
–Y no seré yo quien lo juzgue –continuó ella–. Quiero decir que si hubieras querido una mariposa o un hada, o una flor, no habría preguntado. Pero un conejo está guay. ¿Qué significa?
–Es para que no olvide –le contesté.
Ella sonrió, pero no me preguntó qué necesitaba recordar.
–Me parece justo. ¿Satisfecha, entonces?
Lo que yo buscaba no era precisamente satisfacción. Dolor y permanencia, sí. Un eterno recordatorio. Pero dado que eso ya lo tenía, y el diseño que habíamos elaborado juntas era exactamente como ella lo había dibujado, no tuve más remedio que asentir.
–Sí –le contesté–. Es perfecto.
Capítulo 1
Había algo encantador en la curvatura de la columna de un hombre arrodillado, la cabeza inclinada, las manos a la espalda. La nuca, vulnerable y expuesta. Los dedos de los pies extendidos y apoyados sobre la alfombra del hotel, alfombra que le rozaba las rodillas y se las dejaría rojas en poco tiempo. Yo también iba a dejar mis propias huellas sobre él, con cuidado, asegurándome de que desaparecieran tan deprisa como la rozadura de la alfombra. No podía dejar nada permanente sobre él. Lo habíamos acordado desde el principio.
De todos modos, no me apetecía hacerle mucho daño. Ese nunca había sido mi juego. Una pequeña picadura aquí o allá. La bofetada del cuero sobre la piel desnuda. La marca del mordisco de mis dientes o el arañazo de mis uñas eran cosas destinadas a hacerle estremecerse o gemir. Yo prefería obtener lo que deseaba con promesas de placer y no con dolor. Así nos iba bien.
Esteban me estaba esperando en esa postura cuando entré en la habitación del hotel. Las luces estaban apagadas y el sol del atardecer, que se filtraba a través de la cortina, en su mayor parte cerrada, era la única fuente de iluminación. Él habría estado dispuesto a hacer las cosas que hacíamos con las cortinas abiertas, ambos expuestos por completo sin ningún disimulo. Fui yo la que pidió que todo estuviera en penumbra. Resultaba más ensoñador y yo me encontraba más cómoda así.
–Te he traído un regalo –le anuncié mientras soltaba el bolso sobre la mesa. Sonó a algo metálico, tal y como había sido mi intención, para que se preguntara qué demonios llevaba ahí dentro para él, y quizás también para que se pusiera un poco nervioso.
Esteban no estaba de frente a mí, y tampoco se giró mientras yo sacaba las cosas del bolso, aunque por la evidente tensión en sus músculos, se notaba que deseaba hacerlo… desesperadamente. Dispuse sobre la mesa los regalos que había llevado conmigo. En ocasiones planificaba el contenido de nuestras citas mensuales. Construía las escenas en mi mente para estar segura de no olvidar nada. Pero no en esa ocasión. Ese día me sentía pletórica con miles de posibilidades que aún no había considerado.
Escondí la mano detrás de la espalda para ocultar lo que llevaba y me senté en una silla frente a él. Subí ligeramente la falda para excitarlo con la visión de mis medias. Metí uno de los tacones entre sus rodillas, mi pantorrilla acariciándole la cara interna del muslo.
Sonrió, pero no se movió. Tenía los labios un poco mojados allí donde acababa de lamérselos. Me incliné hacia él y coloqué mi mano ahuecada sobre su mejilla, y él la frotó contra mi palma.
–Buen chico –murmuré. Le ofrecí un pequeño estuche que una vez había contenido una pulsera–. Abre.
Él tomó el estuche de mis manos y se sentó sobre los talones para quitarle la tapa. En su interior encontró una cinta negra enrollada. Un ligero temblor escapó de su cuerpo al sacar el pedacito de satén de la caja y deslizarlo por sus manos y muñecas. Me miró y yo tiré de un extremo de la cinta para enrollarla, aunque no demasiado fuerte, alrededor de sus muñecas cruzadas delante de él. Había cinta suficiente para rodearle también el cuello y, por último hacer una lazada alrededor de su ya endurecida polla.
–Pensé que iba a estar algo más… apretado –observó él con ese delicioso acento que nunca fallaba a la hora de arrancarme un escalofrío–. Para que no pudiera escaparme.
–Si me hiciera falta algo más que esto para inmovilizarte, más me valdría irme a casa ahora mismo –contesté.
Esteban se estremeció y sus ojos se cerraron un instante. Cuando volvió a abrirlos, su mirada se había vuelto soñadora y oscura. Varias gotas de sudor se habían formado encima del labio superior, y su lengua las barrió, saboreándolas.
Me encantaba ver cómo le habían afectado esas sencillas palabras. Me acerqué un poco más para acariciarle la comisura de los labios con mi boca, lo bastante cerca para que resultara íntimo, aunque nunca nos besábamos en los labios. Era otra de nuestras normas, una no verbalizada, pero jamás rota. Deslicé una mano sobre sus negros cabellos y la dejé posada sobre la nuca, sintiendo tensarse los músculos ante el contacto. Permití que mis labios se desplazaran a lo largo de la mandíbula hasta la oreja.
–Abre –repetí, pero ya no me refería al estuche.
Esteban abrió la boca a la primera. Obediente. Dispuesto. Delicioso y hermoso y, de momento, mío.
Deslicé mi dedo índice dentro de su boca y él lo mordió juguetón. Agarrándolo con fuerza de la barbilla, lo obligué a mantenerse inmóvil. Él emitió una leve mezcla de suspiro y gemido, de manera que lo agarré con un poco más de fuerza. Tiré de su rostro hacia mí, excitándolo con la promesa de un beso que ambos sabíamos nunca llegaría, pero que formaba parte de aquello que nos funcionaba. La promesa, el rechazo.
Deslicé mi dedo mojado por su torso y rodeé con él la erección, que casi le golpeaba el estómago. Volví a meter mis dedos en su boca y, en esa ocasión, no los mordió sino que los humedeció con entusiasmo para mí. Con los dedos húmedos, le acaricié la polla atada con la cinta, lentamente, antes de deslizar la mano hacia arriba para tomar sus pelotas.
–Dime qué quieres –en ocasiones le pedía que me enviara con antelación una lista de las cosas con las que fantaseaba, aunque para esa cita no lo había hecho. Lo pregunté sin ninguna intención de darle lo que deseaba, lo cual ambos ya sabíamos. Sin embargo ese día, sin ningún plan por mi parte, inquieta y sintiéndome atrapada por el trabajo, la familia y la vida, sentía curiosidad por saber si él deseaba algo que yo pudiera darle.
–Quiero besarte –me confesó–. Allí.
–Aquí –contesté mientras me deslizaba la falda hacia arriba y le mostraba brevemente mis bragas de satén. Hundí los dedos entre mis piernas y enarqué una ceja.
–Por favor –añadió él.
–A lo mejor –yo reí ante su expresión cargada de frustración y me incliné hacia delante para tomar su rostro entre mis manos y mirarlo a los ojos–. Eres adorable.
–Quiero complacerte –él ladeó la cabeza y entrecerró los ojos.
–Sabes que lo haces. Y quiero sentir tu boca sobre mí –volví a reír, más suavemente, ante su estremecimiento–. Pero todavía no. Súbete a la cama.
Esteban parpadeó varias veces sin responder de inmediato. Yo estaba preparada para su reacción y mi mano tiró con fuerza de la cinta que rodeaba su polla. El tirón no le haría tanto daño como mi desaprobación por lo mucho que tardaba en ponerse en pie.
Quien alguna vez haya intentado levantarse desde una posición arrodillada, con las manos atadas y sin apoyarse en nada, sabrá lo incómodo y poco elegante que puede resultar el gesto. No es imposible, sobre todo cuando la atadura es casi simbólica, pero, aun así, Esteban odiaba mostrarse torpe, y ese era en parte el motivo por el que volví a dar otro tirón a la cinta, urgiéndole a darse más prisa y sin darle tiempo para equilibrarse. Terminamos de pie, cara a cara, mis dedos todavía sujetando la cinta. Con los tacones, yo medía casi tres centímetros más que él, la estatura perfecta para mirar hacia abajo y no de frente. También lo había hecho a propósito.
–¿Hace falta que vuelva a insistir, Esteban?
–No, señora.
–Dime otra vez qué quieres –repetí.
–Quiero complacerte.
Mierda, cómo me gustaba el temblor en su voz. Más tarde le obligaría a elaborarlo en una frase en español. Le obligaría a enseñarme cómo responder, y los dos nos reiríamos con mi pésima pronunciación. Pero en esos momentos, no había risa alguna.
Solo anticipación.
Me aparté de él, y su cuerpo se balanceó hacia delante mientras yo desataba la cinta y la dejaba caer al suelo. Era un capricho, algo bonito con lo que comenzar. Había visto la cinta en oferta en la mercería a la que había ido para hacerle un recado a mi madre y enseguida había pensado en Esteban. Cada vez me sorprendía más a menudo pensando en él entre cita y cita. Pero no quería analizar los motivos.
–Quiero que te tumbes de espaldas –le ordené.
Él dio un paso atrás, y luego otro, antes de volverse y subirse a la cama. Había quitado la colcha antes de que yo llegara y pude tomarme un respiro para disfrutar de la visión de un hombre hermoso y obediente tumbado sobre unas inmaculadas sábanas blancas, antes de ir en busca de los objetos que ya había colocado sobre la mesa.
Había elegido la cinta porque me había parecido algo juguetona, y la idea de convertirle en un regalo para mí me complacía. El fino y suave objeto que tenía en mi mano en ese momento, sin embargo, no había sido una compra impulsiva. Me había llevado mucho tiempo encontrarlo, asegurarme de elegir el correcto. Moldeado en pesado cristal templado, el peso bastaría para hacer mucho daño en caso de que se cayera sobre un pie… o las pelotas. No se parecía a un juguete sexual, sino más bien a una escultura vanguardista, en cristal transparente con vetas azules, rojas y naranjas. De tacto frío, podía calentarse agradablemente hasta alcanzar la temperatura del cuerpo. Según la información del producto, se podía lavar en el lavavajillas, aunque la idea no me resultaba nada seductora. Tenía un juguete similar en mi casa, más largo y un poco más grueso, pero la curvatura de ese había sido diseñada para acariciar cuidadosamente la próstata. Ese juguete no era para mí.
Con el tapón de cristal en una mano y un frasco de lubricante en la otra, me arrodillé sobre la cama entre las piernas de Esteban.
–Te he traído otro regalo.
–¿Qué es eso? –incorporándose sobre un codo para mirar, él sonrió.
–Ya sabes lo que es.
Dejé el lubricante sobre la cama y deslicé mi mano por la cara interna de su muslo. Esteban se afeitaba el torso y las pelotas, pero en el muslo mis nudillos recibieron las cosquillas de un vello fino y negro. Con la punta de los dedos acaricié su polla, y luego seguí hacia abajo.
Sus rodillas se separaron de inmediato, dándome acceso a su cuerpo. Cuando tomé las pelotas con las manos ahuecadas, Esteban me obsequió con otro de esos deliciosos suspiros y basculó las caderas.
–Mira tu bonita polla chorreando para mí.
Rodeé la punta con un dedo hasta que estuvo mojada y lo sostuve en alto. Nuestras miradas se fusionaron mientras yo me chupaba la punta del dedo. Era una actuación dedicada a él, para arrancarle otro de sus ruiditos, pero no era mentira. El hecho de que estuviera tan duro, tan excitado que goteaba para mí antes de que apenas lo hubiera tocado siempre me encendía.
–Dime qué quieres –volví a preguntarle, con voz suave y baja. Una caricia, no una bofetada.
Esteban se retorció sobre la cama y posó las plantas de los pies sobre el colchón mientras separaba aún más las rodillas. Cerró los puños sobre la sábana, pues sabía muy bien que más le valdría no intentar tocarme. Durante un segundo deseé que lo intentara, yo jamás le haría daño de verdad, pero ¿disciplinarlo? Desde luego que sí. Eso sí podíamos hacerlo.
–Quiero verte –me pidió.
Yo fingí reflexionar sobre ello, sosteniendo el tapón de cristal en alto, mientras con la otra mano jugueteaba con los botones de mi blusa. Uno, dos, mostrando un atisbo de pezón. Lo mejor de tener los pechos pequeños era que una no necesitaba llevar sujetador, algo que Esteban había reconocido, lo volvía loco de deseo. Me paré. Él gimió. Yo reí, y él también. Posé mi mano libre sobre su estómago y la que sujetaba el tapón sobre la cama para apoyarme mientras me inclinaba sobre él, deslizando mi boca sobre su barbilla antes de mordisquearle.
–No –contesté–. Hoy todavía no te lo has ganado.
Y entonces Esteban levantó las manos para tocarme. Sus manos se deslizaron sobre mis muslos y caderas, levantándome la falda. Me besó la mejilla y la barbilla, y luego encontró mi garganta donde me mordisqueó y chupó como a mí me gustaba.
–¿Podría convencerte? –me preguntó al oído mientras subía las manos hasta los pechos y jugueteaba con los pezones a través de la fina tela de mi blusa. Al sentirlos endurecerse con sus caricias, Esteban gimió suavemente–. Mucho más fácil tocarte…
Yo lo abofetee, aunque no muy fuerte y le agarré la barbilla, clavándole las uñas. Esteban cerró inmediatamente los ojos. Su cuerpo se tensó. Levantó los brazos por encima de la cabeza y entrelazó los dedos de sus manos.
Estuve a punto de llegar allí mismo. Su reacción era el mejor afrodisíaco del mundo.
–Me tocarás cuando yo te diga que puedes tocarme –le advertí en voz baja, peligrosa, firme.
–Sí, mi diosa.
–Joder, cómo me gusta cuando dices eso –aflojé los dedos y, rápidamente, alivié con la lengua las marcas que le habían dejado en la piel. Después me senté–. Mírame.
Él lo hizo.
Me revolví entre sus piernas y me senté a horcajadas sobre uno de sus muslos para presionar mi coño contra él. Se me habían mojado las bragas. Sostuve en alto el lubricante y el juguete de cristal.
La polla de Esteban se irguió de un salto. También lo hicieron los músculos de la cara interior de sus muslos y, un momento después, cuando presioné con un dedo húmedo su ano, también se tensó ahí.
No era la primera vez que jugaba con su culo. Una de las primeras cosas sobre las que habíamos hablado cuando comenzamos la relación había sido sobre lo que nos excitaba y lo que no. Los límites, duro y suave. Expectativas. Palabras de seguridad. Habíamos sido muy prácticos y elaborado sendas listas. Nuestro acuerdo no tendría validez en un juzgado, pero lo habíamos trabajado en profundidad para asegurar que nos fuera bien a los dos. Realista, quizás en exceso.
Pero no se trataba de una relación amorosa.
Sí era, sin embargo, la primera vez que utilizaba un objeto sobre él, en lugar de limitarme a los dedos o la lengua. Esteban me había hablado de sus fantasías sobre ser tomado de esa manera, y aunque aparentemente lo nuestro daba la impresión de consistir únicamente en lo que yo quería, lo cierto era que se trataba de satisfacer a ambos. Él quería complacerme, a mí me gustaba que me complacieran. Pero, sobre todo, lo que más me gustaba era ver cómo las pequeñas cosas que le hacía yo lo ponían duro. Le hacían sufrir. Me encantaba hacerle llegar para mí, su orgasmo un tributo. Algo que me debía y yo me merecía.
Calenté el frío cristal contra mi ardiente piel mientras le arañaba el interior de los muslos con las uñas. Haciéndole cosquillas en las pelotas y la cabeza del pene. Eché lubricante sobre la punta y lo acaricié entero, aunque cuando empezó a moverse dentro de mi puño cerrado, solté una carcajada y me detuve.
–Por favor –Esteban soltó una risa entrecortada.
–Así no –le pellizqué la tetilla, no tan fuerte como para que le doliera, pero sí lo suficiente–. Sabes cómo me gustan tus frases en español.
Cuando lo pellizqué tenía las caderas basculadas y volvió a soltar un respingo.
–Compláceme, por favor.
Despatarrado para mí, desencajado, aunque sin moverse porque yo no le había dado permiso, Esteban consiguió dibujar una sonrisa traviesa en su rostro. Basculó el cuerpo hacia arriba, consiguiendo hacer unas cuantas embestidas antes de que le agarrara la polla en la base para mantenerlo quieto. Sus ojos brillaban mientras deslizaba la lengua por el labio inferior y decía algunas palabras más en español. No las entendí. Tampoco me hacía falta. Por mí como si recitaba la lista de la compra o algún poema. Mi español se reducía a lo necesario para elegir el menú en el restaurante mexicano. Lo que me ponía era el sonido de su voz pronunciando palabras en su lengua materna, y él lo sabía.
Como respuesta a su traviesa provocación, presioné su ano con un dedo y le hice dar un respingo.
–¿Esto es lo que quieres?
–Oh… sí. Por favor, por favor, por favor… ¡Te lo suplico!
Probé la temperatura del cristal contra mis labios. Seguía frío, pero ya no tanto. Lo sostuve en alto.
–¿Quieres esto?
Él intentó contestar, pero solo logró producir un sonido suave y desesperado. Yo sonreí y deslicé el juguete por su pierna hasta dejarlo sobre su tripa unos segundos para que pudiera comprobar el peso. La sonrisa de Esteban se relajó, la mirada se perdió.
Conocía a mujeres que se enorgullecían de hacer llorar o aullar a sus mascotas, pero ni siquiera de niña me gustaba romper mis juguetes. Me gustaba mucho más que el hombre que tenía debajo se retorciera y me suplicara que lo permitiera alcanzar la liberación, no porque le estuviera haciendo daño sino porque le hacía sentir insoportablemente bien. Solo sabía que me gustaba y que lo deseaba, y que Esteban me lo daba. Unas pocas caricias más de su polla y explotaría para mí, pero no hasta que yo se lo permitiera.
Eso era el poder. Eso era el control. En esos momentos yo era su dueña.
Además, ¿a qué mujer no le gustaría verse convertida en una diosa?
De nuevo la pulsación del deseo palpitó entre mis piernas, mitigándose un poco mientras untaba el juguete con el lubricante y lo presionaba lentamente contra él. Esteban siseó entre dientes y se tensó, y yo volví a acariciar su pene.
–Abre –susurré.
El tapón estaba tan bien diseñado que prácticamente se colocó él solo, la curva apuntando hacia el estómago de Esteban, de tal modo que le presionaría la próstata. La base ensanchada tenía una anilla que impedía que se introdujera en exceso, y también que se pudiera agarrar, para que yo pudiera sacarlo y meterlo. Lo hice, y Esteban gritó. Fue un grito grave y gutural, semejante al dolor. Yo lo conocía, a él y sus sonidos, lo bastante bien como para saber que, si bien podía resultarle algo incómodo, le gustaba más de lo que le desagradaba.
Solté el juguete y volví a deslizar mis manos por la cara interna de sus muslos. No le toqué la polla, pero sí mojé un dedo en el líquido claro que se acumulaba sobre su estómago. Me deslicé por su cuerpo hasta posar la yema del dedo en su labio inferior, y luego me lo metí en mi boca, disfrutando de su sabor.
–Dime qué quieres –murmuré en su oído.
–Complacerte –él volvió el rostro hacia mí. Su aliento ardía.
Yo ya estaba deslizando mis braguitas por las caderas y los muslos para quitármelas. También me subí la falda para mostrarle mi desnudez, y las medias enganchadas con liguero. Su pene volvió a dar una sacudida, golpeándose el estómago. Si hace unos años alguien me hubiera asegurado que las erecciones se movían por voluntad propia, que no era solamente algo que se leía en las novelas eróticas, me habría reído. Pero en esos momentos sabía muy bien cómo la verga de un hombre, tensa hasta el punto de vaciarse con una caricia más, podía palpitar y sacudirse.
–Quiero tu boca sobre mí, Esteban.
Él gimió y basculó las caderas de modo que su polla volvió a apuntar hacia arriba. Sabía que su culo estaría sujetando el juguete. Un reguero del anticipo de la eyaculación colgaba de la punta del miembro y yo me detuve de nuevo para admirarlo. A continuación me di la vuelta y, mirando de frente a su verga, me senté a horcajadas sobre la cara de Esteban para que su habilidosa lengua y labios tuvieran acceso a mi tenso clítoris.
Había llegado mi turno de gemir y contener la respiración al ritmo de los movimientos de la boca de Esteban. Me moví sobre su lengua, mis manos apoyadas en sus caderas mientras me inclinaba hacia delante. Le acaricié la punta del pene con mi propia lengua, pero no lo tomé con mi boca. Quería excitarlo, pero también excitarme yo, y sabía que en cuanto lo metiera en mi boca, perdería todo control.
Él me sujetó las caderas y yo no se lo impedí. Me gustaba sentir las manos allí, agarrándome. Quizás me dejaría una o dos marcas.
Alargué una mano y volví a agarrar el tapón con un dedo. Mientras me retorcía sobre su cara, permitiendo que su lengua y sus labios me llevaran hasta el clímax, moví rítmicamente el tapón, pero sin meterlo y sacarlo como si me lo estuviera follando, sino presionando con delicadeza, pero sin pausa, sobre ese punto interno del placer. Esteban empujó el pene hacia arriba y yo acaricié la punta durante un instante hasta que emitió un grito ahogado contra mí. Entonces me detuve. Aflojé el ritmo. Giré las caderas para empujar el clítoris contra él al ritmo de la presión que estaba imprimiendo contra su próstata.
–Siéntelo –le dije casi sin aliento.
Me costaba articular las palabras, mi voz muy lejos de la tranquilidad o la firmeza. Pero quería que me oyera hablar así, la voz entrecortada, para que supiera lo mucho que me estaba agradando.
–¿Lo sientes?
–Sí –contestó él–. ¡Oh!
Con la mano apoyada en su cadera me empujé hacia arriba, el hueso duro bajo mi palma. Esa adorable polla estaba hinchada, suplicando liberación, el color más oscuro a medida que se ponía más dura. Estaba sin circuncidar, algo nuevo para mí, y permití que mis dedos acariciaran ese prepucio que se había retraído de la erección.
–Adoro tu polla –le dije como si tal cosa y me erguí lo justo para que le costara alcanzarme. Mi cuerpo estaba palpitante y tenso, tan al borde del precipicio, que quise sujetarme un momento más–. Esta gruesa y hermosa polla.
–Es tuya –contestó él.
Y yo le permití mentirme porque ambos deseábamos fingir que era cierto.
–Soy tuyo –continuó Esteban–. Te pertenezco. ¡Ah!
Otra retahíla de palabras murmuradas en español, unas cuantas palabras que entendí, surgieron de sus labios en un desesperado y entrecortado suspiro. El sonido, las palabras, el tono hambriento de desquiciante placer que había en su voz, lo consiguió al fin. De nuevo le ofrecí mi coño y le permití saborearlo mientras me sentaba con las manos apoyadas en su pecho para cabalgar sobre su boca hasta llegar.
Mi cuerpo se sacudió con los fuertes espasmos del placer. Esteban me sujetó con fuerza, hundiendo los dedos en mi piel. Su verga volvió a brincar y él gritó contra mí. Mientras se me nublaba la visión de puro placer, vi cómo un espeso chorro salía disparado de él y aterrizaba sobre su estómago. Esteban llegó sin que me hiciera falta tocar su miembro, y yo me volví loca ante la imagen. Y llegué de nuevo, con la fuerza suficiente para sentirme débil. A medida que los espasmos del orgasmo desaparecían, rodé sobre mi espalda y quedé tumbada a su lado, floja y colmada, sobre la enorme cama.
Permanecimos tumbados en silencio un momento o dos, el sonido de nuestras respiraciones lo único que se oía. El fuerte latido del corazón que atronaba en mis oídos empezaba a disiparse. La mano de Esteban descansaba sobre mi pantorrilla. Mi cabeza estaba lo bastante cerca de su pierna para que yo pudiera besarle la rodilla simplemente girándome. Me senté sobre unas piernas entumecidas y tomé una de la toallas de mano que él había llevado del cuarto de baño y dejado sobre la cama.
–Despacio –susurré mientras sacaba el tapón de su interior y lo envolvía en la toalla para ocuparme de él después.
Utilicé un borde de la toalla para limpiar a Esteban y, cuando terminé, él desnudo y yo completamente vestida salvo por las braguitas, me acurruqué junto a él con la cabeza apoyada sobre su hombro.
Respiramos al compás. Yo posé una mano sobre su estómago, la piel todavía caliente y un poco pegajosa. Ya estaba flácido, pero algo en la intimidad de ese proceso me conmovió más de lo esperado, y volví a tomarlo con la mano ahuecada mientras le besaba el hombro. Con los ojos cerrados aspiré su aroma, consciente de que impregnaría toda mi ropa. La llevaría puesta el resto de la noche, hasta que me duchara para eliminar a ese hombre de mi piel. Pero de momento, sentía y olía a Esteban por todo mi cuerpo y, de momento, no me apetecía moverme.
Él iba a ducharse antes de irse. Siempre lo hacía. Siempre tenía cuidado de no dejar ninguna evidencia de que habíamos estado juntos, a diferencia de mí, que permanecía impregnada de él durante horas. Nunca le pregunté por qué lo hacía. No quería que me lo explicara, porque entonces lo sabría.
Su teléfono vibró sobre la mesilla de noche. Ninguno de los dos le hizo caso. Esteban me acarició los cabellos y me abrazó con más fuerza. El gesto no me pasó desapercibido. Había elegido atraerme más hacia sí en lugar de contestar la llamada, y eso podría significarlo todo, o no significar nada.
Unos segundos después el teléfono dejó de sonar y se oyó el pitido del buzón de voz. Él suspiró y me besó la sien.
–Tengo que irme –anunció.
Yo me acurruqué contra él, sopesando la posibilidad de volver a adoptar una actitud de firmeza, pero lo cierto era que si bien yo podía pedir, ordenar y exigir, al final él solo me hacía lo que deseaba hacer. Le besé el hombro y le di un pequeño mordisco para que se le cortara la respiración. Y luego me senté para que pudiera levantarse. Cuando salió de la ducha, los cabellos secados con toalla y otra toalla enrollada alrededor de las fibrosas caderas, extendí una mano y le ofrecí el último regalo. Esteban se sentó en el borde de la cama, a mi lado, y me sedujo con el tono sonrosado de sus mejillas arreboladas, y también de las orejas, que los cortísimos cabellos dejaban expuestas.
Tomó el fino tapón de silicona, parecido al que yo había utilizado, pero más pequeño y ligero y cerró los dedos en torno a él. Al principio no me miró, aunque se inclinó hacia mí. Yo le rodeé con un brazo y él hundió el rostro en mi cuello.
–Eres tan buena conmigo –susurró.
–Quiero que pienses en mí durante los días que no estamos juntos.
–Pienso en ti cada noche antes de dormirme –me aseguró.
–¿En serio? –encantada, moví el cuello sobre su mejilla.
Cuando intenté apartarme, Esteban me sujetó unos segundos más y yo le acaricié los cabellos.
–No quiero irme –susurró.
«Pues no te vayas», fue la respuesta que acudió a mis labios, aunque no pronuncié las palabras en voz alta. Me aparté con energía y le tomé una mano. No era la primera vez que le había dado una tarea para los días que estábamos separados, pero sí era la primera vez que añadía un accesorio.
–Quiero que te lo pongas por mí –le cerré la mano en torno al tapón–. En el trabajo. Todos los días no. Pero sí cuando yo te lo pida.
Y entonces, tal y como sabía que haría, Esteban asintió y me dio lo que le pedía.
Contestó que sí.
Capítulo 2
Mi socio no quería trabajar. Yo quería ganar dinero. Era la misma vieja discusión de siempre.
–Uno de los dos no es rico –espeté bruscamente mientras apartaba sus pies de mi escritorio–. A no ser que tu intención sea mantenerme cuando sea vieja, será mejor que te pongas a trabajar en esa larguísima lista de cosas que te dije que tenías que aprobar antes del fin de semana.
Alex Kennedy podría haber hecho carrera con sus encantos, y lo sabía.
–Vamos, Elise. Es miércoles. ¡Día de joder!
–Pues jódete a ti mismo hasta tu escritorio y firma esos documentos.
–Sí, señora –contestó Alex con una descarada sonrisa.
Yo puse los ojos en blanco, negándome a ceder a su inagotable carisma.
–Conmigo eso no funciona.
–Por supuesto que sí.
–No cuando viene de ti –insistí mientras deslizaba una carpeta hacia él.
–Maldita sea. Funciona con todos los demás.
–Yo no soy como todos los demás –enarqué una ceja.
Alex se levantó y empezó a pasearse delante de mi escritorio.
–Trabajar es aburrido e irritante, y llevamos haciéndolo todo el día. Salgamos a comer. Yo invito.
–No seré yo quien rechace una comida gratis, pero antes tenemos que cuadrar a todos esos clientes. Papeleo –ante su gruñido alcé una mano–. Sí, sí, ya lo sé. Soy el azote de tu vida. Lo pillo. Pero tú eres el que tiene que aprobar todo esto, de lo contrario no saldrá nada.
–Hay que joderse –Alex suspiró–. Creí que montar mi propio negocio significaría tener más tiempo libre.
–¡Firma ya esta mierda! –agité la carpeta delante de él–. Y luego podrás tomarte todo el tiempo libre que quieras. También podrás invitarme a comer, todo eso está bien. Pero acaba con esto para que no tenga que enfrentarme a un puñado de irritantes mensajes de voz sobre transacciones que no salieron adelante porque tú estabas demasiado ocupado bailoteando por ahí.
Alex inició un pequeño bailoteo, sacudiendo el trasero y sonriendo de nuevo.
–Bailar, bailar, bailar…
Un breve golpe de nudillos nos hizo volvernos. Olivia, la esposa de Alex, asomó la cabeza por la puerta y rio ante mi expresión.
–¿Te está haciendo de rabiar otra vez? –preguntó.
–Nena –Alex se acercó para besar a su esposa–. Lo que hacía era intentar invitarla a comer. Estaba intentando ser agradable.
–¿Comer? –preguntó ella extrañada–. ¿Tan tarde?
–Hemos estado trabajando todo el día –le explicó él.
–Al menos uno de los dos. Él ha hecho el vago –le aclaré.
Olivia puso una expresión que me indicó que sabía exactamente a qué me refería. Cuando Alex intentó acercarse a ella bailando, lo detuvo con una mano sobre su pecho, aunque cuando se agachó para besarle el cuello, soltó una risita y cedió un minuto antes de volver a apartarlo de un empujón.
–He enviado un enlace a tu correo con las fotos en las que he estado trabajando para el proyecto del calendario –me anunció ella por encima del hombro de su marido–. He marcado las que me han parecido mejor, pero hazme saber si hay otras en las que quieras que trabaje.
En mi época de universidad había empezado a ejercer de modelo cuando un amigo que asistía a clases de fotografía necesitó a alguien que posara para un proyecto de fin de curso. Las fotos no habían sido muy buenas, mi amigo no era precisamente un artista. Pero resultó que se me daba muy bien posar. Otras personas de su curso me pidieron ayuda con sus proyectos, y una cosa llevó a la otra y antes de darme cuenta tenía un considerable portafolio. Y porque estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, la mayoría de las fotos eran lo que mi madre consideraba «sucias». Nunca consideré que posar desnuda fuera pornográfico, pero suponía que eso dependía del espectador.
Unos cuantos años atrás, cuando yo era nueva en el mundo de la dominancia/sumisión, limitándome a mojarme los pies, por así decirlo, asistí a una sesión, una reunión puramente social patrocinada por un grupo de mujeres, y los hombres a los que les gustaba servirlas. La sesión se había desarrollado en una galería de arte local en la que se exponían obras de Scott Church. El artista buscaba personas dispuestas a posar para una serie de retratos basados en el sadomaso. Yo accedí. Desde ese día habíamos hecho un montón de fotos juntos, desde inocentes tomas dulcemente provocativas en lencería, hasta retratos explícitamente duros. Me gustaba trabajar con Scott, nunca por el dinero, aunque a veces me pagaba, sino porque me gustaba que me hicieran fotos. En cierto modo, posar como modelo, como las cosas que hacía con Esteban, tenía que ver con el control. Salvo que cuando posaba para una foto, yo no era la que ejercía ese control. Y en eso residía también la fuerza de todo aquello, en darle a otro lo que quiere de ti para hacerlo suyo.
Conocí a Olivia en uno de los seminarios sobre fotografía de Scott en el que yo había ejercido de modelo. Poco después ella había sido invitada a participar en un proyecto sobre un calendario local para la beneficencia de Harrisburg y, aunque no era exactamente la clase de fotografía que yo había estado haciendo, era por una buena causa. Las fotos que había hecho Olivia habían resultado ser mucho más divertidas, y tan buena había sido la acogida que ya habíamos repetido tres años consecutivos.
–¿Puedo ver las fotos? –Alex rodeó mi escritorio y se colocó detrás de mí, aunque yo aún no había abierto el correo de su mujer, mucho menos el álbum adjunto.
–Dado que al parecer no tienes intención de trabajar de verdad –protesté mientras encontraba el enlace y lo abría–. Supongo que sí.
Alex se acercó un poco más mientras la pantalla se llenaba de miniaturas de las fotos que había hecho Olivia.
–Esa me gusta –él señaló una.
–A mí también –admití tras agrandarla.
–Ya lo supuse –Olivia sonrió al ver cuál era la foto elegida.
Juntas habíamos recreado un famoso retrato de Vargas, el artista conocido por sus cuadros de mujeres retratadas en diversas situaciones, siempre mostrando las medias y los ligueros. La elegida era una foto en la que estaba delante de un barril de manzanas flotantes, las manos atadas a la espalda mientras atrapaba una manzana con los dientes. Llevaba una bonita falda vintage y medias, una perfecta dama con las manos atadas. No había ninguna insinuación, la intención de la foto era que fuera sexy.
–Resulta un poco explícita para un calendario benéfico –opiné–. Pero es divertida.
–Es endemoniadamente sexy –Alex me miró–, eso es lo que es.
–Tienes razón, mi adorable pervertido –intervino Olivia mientras estudiaba la imagen–. Pero es que Elise también lo es. Es demasiado sexy para el proyecto. Las que he marcado quedarán mejor. Elise, ya me dirás qué opinas. Ahora tengo que irme. Tengo una sesión de fotos programada de gemelos recién nacidos, y su madre me ha dicho que si no los pillamos a la hora de la siesta, será imposible conseguir una buena foto. Intenté explicarle que ya sabía trabajar con niños, pero a fin de cuentas ella es la clienta.
Tras besar a su esposo se despidió de mí agitando una mano en el aire y se marchó. Alex se había puesto a pasar las imágenes. Todas eran variaciones de lo mismo, aunque mucho más discretas que la primera elegida. Se detuvo en una en la que yo aparecía con la cabeza echada hacia atrás y los ojos entrecerrados mientras me reía. Habíamos pasado un buen día en el estudio de Olivia.
–Podrías dedicarte a esto a tiempo completo. ¿Por qué te dedicas a destripar números y analizar datos para mí?
–¿Porque soy algo más que una cara bonita? –lo expuse como una pregunta, añadiendo un inocente guiño y con la mirada vacía–. ¿Porque me gusta pagar las facturas y hacer cosas como comer y comprar?
–Facturas, vaya porquería –observó Alex.
–Dice el multimillonario –yo puse los ojos en blanco.
–¡Bah! –Alex volvió a inclinarse sobre mi hombro para continuar pasando fotos antes de darme un codazo–. En serio, sé que mi mujer es un maldito genio con la cámara, pero tú… mírate.
Contemplé la foto que había elegido. Siendo crítica, entendía qué quería decir. Siempre he pensado que la falsa modestia es un pecado peor que la vanidad. Yo era guapa. Lo había sido toda mi vida.
–Soy algo más que ojos, boca y tetas, Alex.
Él se apartó cuando yo empujé la silla y, aunque siempre se podía confiar en él para hacer un chiste de casi cualquier cosa, en esa ocasión me miró muy serio.
–Sí, tienes razón. Lo siento.
–No hace falta que te disculpes –yo me encogí de hombros y volví a contemplar las fotos–. Me gusta que me hagan fotos. Me gusta trabajar con Olivia. Me gusta la idea de que algo que hemos hecho juntas sirva para recaudar dinero para algo útil. Le da un sentido.
–Y si no hubieses conocido a Olivia en el taller de Scott, jamás me habrías conocido a mí, y yo nunca habría podido convencerte de que mi vida no sería completa sin ti a mi lado –Alex apoyó la barbilla sobre los puños cerrados y aleteó las pestañas repetidamente–. Qué suerte tuve.
En realidad la afortunada era yo. Alex había montado un negocio de inversiones unos años atrás, básicamente dedicado a la consultoría. Poseía los contactos y la habilidad para hacer ganar mucho dinero a sus clientes, si ellos se lo permitían. Me había contratado como socia y mi trabajo consistía en ocuparme de los aspectos del negocio que a él le resultaban aburridos, es decir casi todo aparte de encontrar el mejor sitio en el que invertir. Yo me encargaba de las cuentas de los clientes, del papeleo, de los archivos, las facturas… y aunque había días en los que trabajar con él se parecía a intentar encajar un saco lleno de gatitos en el sombrero de un pulpo de once brazos, y que odiara a los gatos, no habría cambiado de trabajo por nada del mundo. Antes de aceptar la responsabilidad de mantener a raya a ese bromista, yo me estaba ahogando en el departamento de recursos humanos de Smith, Brown y Kavanagh, donde acudir a trabajar me hacía sentir como si me arrancaran un pedazo de alma cada día.
–Serendipia. Si yo no hubiera conocido a Scott, nunca habría conocido a Olivia y entonces no te había conocido a ti ese día que ofrecías una sesión de autocompasión sobre cómo empezar tu propio negocio suponía mucho más trabajo del que deseabas realizar…
–No era autocompasión –interrumpió Alex–, estaba siendo justo.
–Lloriqueabas –insistí con una sonrisa mientras me encogía para esquivar su intento de sacudirme un puñetazo en el brazo.
Lo cierto era que aunque se mostrara más que perezoso a la hora del papeleo y archivar cosas, era un genio con los clientes. Y sabía cómo hacer que creciera el dinero, sobre eso no había duda.
Se inclinó sobre mi hombro y volvió a estudiar la foto en la que yo aparecía delante del barril de manzanas flotantes.
–Esta foto le pone a uno cachondo, Elise.
Si el comentario lo hubiera hecho otro tipo, en otra oficina, se habría ganado una demanda por acoso sexual. Pero yo miré la foto, lo miré a él y enarqué una ceja.
–¿Te gustan las mujeres atadas y con algo metido en la boca?
–¿Y a quién no? –Alex rio.
Alex y yo no teníamos por costumbre hablar con detalle de nuestras respectivas vidas sexuales. Nos habíamos hecho amigos, pero algunas cosas no las hablabas con tus compañeros de trabajo. Sobre todo cuando ese compañero era un hombre casado y la plantilla estaba compuesta, básicamente, por dos personas: tú y él. No tenía ni idea de si Alex había visto algunas otras fotos mías, las que había hecho para Scott. Tanto Alex como yo teníamos cuenta en Connex, por supuesto, porque vivíamos en una época en la que la gente coleccionaba conexiones, como los chicos solían coleccionar cromos de béisbol años atrás. Hacía algún tiempo, yo había colgado unas cuantas fotos mías allí, pero últimamente evitaba publicar cosas demasiado privadas en esa red social porque había miembros de mi familia que también estaban conectados a esa aplicación. Mi madre ya sufría bastante para aceptar que posara en sujetador y braguitas. Si me viera con un traje de vinilo negro, disfrazada de gata, con un látigo en la mano y un hombre a mis pies, se caería muerta. A mí no me avergonzaba ninguna de mis fotos, ni me arrepentía de haberlas hecho, no era un secreto para nadie, pero tampoco iba por ahí en plan: «Hola, soy Elise y a veces me gusta dominar a los hombres».
–A mucha gente le gusta al revés, créeme –yo también reí.
–De las dos maneras funciona –aseguró él con una sonrisa que, sospechaba, le había facilitado el acceso a no pocas mujeres.
Alex Kennedy era uno de esos tipos que hacía que las chicas volvieran la cabeza y aletearan frenéticas las pestañas. No era solo por su rostro, hermosísimo. Era por cómo te miraba, como si lo que estuvieras diciendo en esos momentos fuera importantísimo, como si no existiera nadie más en todo el mundo.
–Tú también podrías posar como modelo –observé con cierta brusquedad–. Me sorprende que Olivia no te utilice más a menudo.
Un destello brilló en sus ojos, y una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios antes de que volviera a centrarse en mí.
–Ya he dejado que Olivia me haga fotos.
–Ya –asentí, pero no pregunté. Su mirada ya me había dicho todo lo que necesitaba saber sobre «eso»–. Te diré una cosa, estrella del rock, ¿qué te parece si firmas todo esto, me llevas a comer y luego te vas pronto a casa con tu estupenda mujer y hacéis algunas fotos juntos?
–Veo que lo has pillado –Alex sonrió–. Nunca te he invitado a sushi, ¿a que no?
–Impresionante –deslicé la carpeta en su dirección–. Firma.
Quince minutos más tarde, mientras caminábamos hacia el restaurante de sushi más cercano, yo le tomaba el pelo sobre lo poco doloroso que había resultado terminar una parte del trabajo. Escondido en un pequeño local de la calle Front, justo enfrente del aparcamiento, era un lugar muy apreciado por muchas personas que trabajaban en el centro. Por suerte para nosotros, la pasividad de Alex en el trabajo había permitido que la muchedumbre de la comida ya se hubiera ido, y que los de la cena aún no hubiesen llegado. Pudimos elegir mesa en el acogedor rincón trasero del restaurante y decidimos sentarnos en una esquina. El camarero nos sirvió té caliente y unos cuencos de sopa de miso. Yo hundí mi cuchara de porcelana en el caldo dorado, dándole vueltas a unos trocitos de puerro y soplé para enfriarlo. De repente me sentí famélica.
Hablamos durante un rato de nuestro programa de televisión preferido. Alex había logrado que me interesara por una serie sobre dos hermanos cazadores de monstruos que viajaban en un coche negro Impala. En ocasiones en el trabajo nos lanzábamos frases del programa en una competición verbal. Dado que él llevaba mucho más tiempo que yo viendo la serie, solía ser quien ganaba. En esos momentos me preguntaba cuál de los dos hermanos me pedía ser si pudiera elegir. Él siempre se había pedido ser Dean, el hermano mayor, y yo debía conformarme con ser el pequeño, Sam.
–Solo que más bajito –observó él.
–Y sin pene –yo hice una mueca–, no olvides esa parte. Es bastante importante. En cualquier caso, yo soy Dean. Es mucho más guay.
–Los dos no podemos ser Dean –señaló Alex.
–Tú tienes el pelo de Sam –señalé la andrajosa mata de cabellos oscuros que le cubrían la frente.
–Pero tú eres la más lista, y haces todo el trabajo con el ordenador –puntualizó Alex–. Tienes que ser Sam.
Ambos nos reímos. Alex acercó el plato de salmón picante hacia mí y luego se sirvió él. Luego agitó los palillos en mi cara.
–¿Y bien? ¿Qué tal tu… reunión del viernes?
Yo me detuve. Mis reuniones mensuales con Esteban no eran precisamente secretas. Para Alex no suponía ningún problema que yo reorganizara mi trabajo para acomodarme a las citas. Y una vez al mes, siempre el segundo viernes, yo celebraba una «reunión». Nunca le había explicado a Alex en qué consistía, ni él me había preguntado… hasta ese momento, aunque por su tono se notaba que sospechaba que acudía a un quiropráctico.
–Muy productiva –contesté.
Él esperó. Yo sonreí. Él sacudió la cabeza.
–¿Cuál es tu historia, Elise?
–No tengo ninguna historia –yo lo miré con expresión fingidamente inocente.
–Todo el mundo tiene una –insistió Alex–. Todos tenemos secretos. ¿Cuál es el tuyo?
–Si te lo cuento, dejaría de ser un secreto, ¿no?
–Vamos –él sonrió–. Sabes que te mueres por contármelo.
Y de repente sentí ganas de contárselo, una repentina e intensa necesidad de compartir la excitación que habitaba en mi interior. ¿Por qué? No tenía ni idea, aparte del hecho de que no le había hablado a nadie sobre el amante al que veía más o menos una vez al mes desde hacía año y medio. Ni siquiera se lo había contado a mi mejor amiga, Alicia. Ella se había mudado a Texas hacía dos años, lo que había facilitado mantener el secreto sobre Esteban. Si no había compartido nuestra relación con la chica que conocía desde la escuela primaria, desde luego no iba a hacerlo con Alex.
Mi teléfono empezó a sonar con el tono reservado a mi sobrino, William. Fue mi salvación.
–Hola, chaval –deslicé el dedo por la pantalla para contestar–. ¿Qué hay?
–¿Puedes venir a recogerme a clase?
Yo reflexioné mientras mojaba un pedazo de sushi en una salsa de soja y wasabi.
–¿A qué hora terminas?
–Se suponía que a las seis y media, pero el rabino tenía otra reunión y me ha dicho que me marche ya. Le he enviado un par de mensajes a mamá, pero no contesta –William hizo una pausa–. También he enviado un mensaje a papá, pero me ha dicho que está en una reunión y que te pregunte si tú puedes venir a recogerme.
–Puede que tu madre esté metida en un atasco –sugerí mientras masticaba la mezcla de arroz y pescado–. ¿No puedes esperar unos minutos más a que te conteste?
–¿Y tú no podrías venir a recogerme, tiíta? –preguntó William tras una breve pausa.
Hacía mucho tiempo que no me llamaba así. A punto de cumplir trece años, William había empezado a llamarme Elise, sin siquiera colocar el apelativo de «tía», delante, una costumbre que me entristecía, aunque me lo reservé para mí misma. Los chicos se hacían mayores. Era inevitable.
–Claro, chico. Termino de comer y voy a buscarte. En unos quince minutos o así, ¿de acuerdo? Si acaso apareciera tu madre antes que yo, envíame un mensaje –colgué la llamada y le dirigí a Alex una mirada de disculpa–. Mi sobrino necesita que lo recoja de sus clases de Bar Mitzvah. Supongo que su madre se ha retrasado. Estamos a unos pocos minutos de la sinagoga. ¿Te importa si voy corriendo a recogerlo?
–No, claro, adelante –Alex se encogió de hombros–. ¿Hemos terminado ya en la oficina?
–Yo sí –le dirigí una mirada significativa que él devolvió con una sonrisa–. Y supongo que tú también. Gracias por el sushi. Hasta mañana.
Me llevó unos diez minutos regresar al aparcamiento frente a la oficina. Y otros diez llegar a la sinagoga, gracias a que pillé todos los semáforos en rojo en Second Street. Vi a William sentado en uno de los bancos frente a la entrada de la sinagoga. Estaba tecleando en su teléfono, la cabeza inclinada, todavía con la kipá puesta, tal y como se exigía a los varones en el interior del templo, aunque no solía llevarlo puesto fuera de él.
Levantó la vista cuando detuve el coche. Su expresión era desconfiada. Odiaba ver esa expresión en la cara del chaval, porque no sabía a qué se debía.
–¡Hola! –saludé asomándome a la ventanilla del copiloto–. ¿Tu mamá viene de camino o sigues necesitando que te lleve?
–Sí, lo necesito –William se sentó en el coche y dejó la mochila a sus pies mientras se ponía el cinturón sin necesidad de que se lo recordara.
Por Dios, cómo adoraba a ese crío. A mi mente acudió un delicioso recuerdo del olor de su cabecita cuando era un bebé. Mi hermano y Susan se habían quedado embarazados, y casado, a los veinte años, un año antes de que nos graduásemos. Yo había vivido con ellos durante los últimos cuatro meses del embarazo, y todo el primer año de vida de William, para que los tres pudiésemos ahorrar dinero y, a la vez, para echarles una mano con el bebé y que así ellos pudieran terminar los estudios. Había cambiado pañales y dado el biberón a medianoche, todo el lote. William me mataría si me inclinara sobre él para olisquearlo, por no mencionar que estaba segura de que la experiencia no sería la misma de cuando pesaba casi cinco kilos y encajaba en mi brazo como un muñeco. Así pues, esperé a que se hubiera acomodado en el asiento antes de arrancar y dirigirme hacia la calle Front.
–¿Aún no te ha devuelto mamá la llamada?
–Me ha dicho que si no te importaba llevarme a casa –el teléfono de William vibró y el chico miró la pantalla–. Dice que saldrá tarde de yoga y que te dé las gracias por recogerme.
–No hay problema, chico. Es un placer –no había demasiado tráfico todavía, aunque en otra media hora podría empezar a empeorar, cuando los habitantes del extrarradio intentaran llegar a la autopista a la hora punta. Estábamos a finales de abril, pero era uno de esos días que olían a verano tras un amargo y eterno invierno–. ¿Te apetece un helado?
–¿Ahora? –William se volvió hacia mí–. ¿Antes de cenar?
–Pues sí, claro que antes de cenar. Es el mejor momento para tomar un helado –le sonreí y él me devolvió la sonrisa.
En lugar de girar a la derecha en dirección al puente para llevarlo a su casa, seguí recto hacia el centro, en dirección a nuestra heladería favorita. Cada año temía que sería el último, que la competencia de las cadenas de heladerías acabaría con el negocio, pero de momento, el Conejo Afortunado seguía funcionando. Mi hermano mellizo, Evan, y yo habíamos trabajado en esa tienda de Lancaster durante los veranos de nuestra ya lejana adolescencia, dándole vuelta a las hamburguesas en la parrilla y llenando conos de barquillo con helado casero. El tiempo había sido cruel con el cartel del Conejo Afortunado, y en el aparcamiento había muchos socavones, pero los inviernos de Pennsylvania siempre hacían eso con las carreteras, las dejaban llenas de baches y socavones.
Entré en el aparcamiento de gravilla, intentando evitar las zanjas lo mejor que pude, y encontré un hueco cerca de una maltrecha mesa de picnic. Pedimos helado y aritos de cebolla. Ni siquiera me molesté en invitarle a una cena saludable. Las tiítas no estaban obligadas a hacer eso.
–¿Y qué tal te va? –pregunté con la boca llena de aritos de cebolla mojados en helado de chocolate.
William se encogió de hombros. Él había pedido un helado de menta con pepitas de chocolate y salsa de caramelo, una mezcla que me daba escalofríos.
–Bien, supongo. Mi parte de la Torá es muy larga.
–Tienes tiempo. Otros tres meses, ¿verdad? –el Bar Mitzvah de mi sobrino estaba previsto para el fin de semana de su cumpleaños, a finales de julio, y eso significaba que iba a pasar un asqueroso verano de clases y servicios.
El muchacho volvió a encogerse de hombros. Terminamos de comer prácticamente en silencio. William devoró casi todos los aros de cebolla, todo su helado y la parte del mío que el sushi tardío me había impedido terminar. Hablamos un poco sobre el curso escolar que estaba a punto de terminar. Su nuevo videojuego. Su mejor amigo, Nhat, que a lo mejor se cambiaba de escuela. William se hacía el remolón, hasta que al final le pregunté qué sucedía.
–No quiero ir a casa –contestó.
–¿Y eso? –recogí la basura sin dejar de mirarle por el rabillo del ojo mientras me levantaba para tirarlos al contenedor.
–No quiero, ya está –William volvió a encogerse de hombros. Se estaba convirtiendo en su respuesta favorita.
–¿Va algo mal en casa?
De nuevo me senté en el banco de la mesa de picnic y di un respingo al clavarme una astilla en el muslo. Tendría suerte si no acababa con un montón de astillas clavadas en el culo.
–No.
Sabía que mentía, pero no quería agobiarlo. William se parecía a su madre, pero con la personalidad de su padre. Mi hermano siempre había tenido la costumbre de guardárselo todo, e intentar obligarle a hablar nunca había funcionado.
–Tienes que ir a tu casa, muchacho. Mañana hay colegio. Tu padre volverá pronto y estoy segura de que tu madre se estará preguntando dónde estás.
–Pues yo apuesto a que no.
Hice una pausa ante su contestación, pero decidí no continuar por ese camino.
–Venga, vámonos. Oye, a lo mejor podrías pasar el fin de semana conmigo. Hace mucho que no vienes.
–No puedo –contestó William con gesto hosco–. Tengo que asistir a los servicios.
Adoraba a ese chico, pero de ninguna manera iba a ofrecerme a llevarle al servicio de tres horas del Sabbat del sábado. Hacía años que me había apeado del tren de la religión, hecho que seguía matando a mi madre todos los días. La ansiedad que le generaba seguramente había contribuido en gran medida a mi falta de devoción. En ocasiones uno retorcía un cuchillo sin poder evitarlo, aunque te avergonzara admitirlo.
–¿Y qué te parece el sábado por la noche? Podría recogerte después de los servicios. Podríamos ir al cine.
–Tengo que preguntárselo a mamá –contestó William dubitativo.
–¿De verdad crees que va a decir que no? –yo solté un bufido aunque me controlé para no revolverle los cabellos–. Hablaré con ella. Pero tenemos un plan. ¿De acuerdo?
La respuesta fue una fugaz sonrisa del adolescente. Me sentí aliviada.
–¿Sabes una cosa? –pregunté en el coche cuando ya estábamos frente a su casa–, no tienes que ser absolutamente perfecto en este asunto del Bar Mitzvah. Nadie esperará que lo bordes sin cometer ningún error. El rabino y el gabbaim están allí para ayudarte si lo necesitas. No estás recitando una obra que debas aprenderte de memoria. No pasa nada si no sale perfecto.
–Mamá dice que espera que lo haga lo mejor posible –él sacudió la cabeza.
–Lo mejor posible –repetí mientras apagaba el motor–. No perfecto.
Entré con él en la casa, tanto para asegurarme de que hubiera alguien antes de marcharme dejándolo allí, como para hablar con mi hermano si estaba ya en casa. Evan no estaba, pero Susan acababa de llegar porque al entrar en el salón la encontramos bajando las escaleras con el pelo enrollado en una toalla. Sin perder ni un segundo le ordenó a William que recogiera sus cosas y pusiera la mesa para la cena. Apenas me dirigió una mirada.
–Gracias por traerlo –me dijo con expresión distraída–. Se me hizo tarde en yoga. La clase es nueva y…
–No pasa nada –esperé un par de segundos, pero mi cuñada no iba a darme ni la hora.
Ya estaba acostumbrada. Nunca habíamos estado unidas, aunque no sabía por qué, pero hacía años que había dejado de preocuparme. Me fijé en sus cabellos mojados y los churretes de rímel bajo los ojos. Las huellas de carmín en las comisuras de los labios. Llevaba unos pantalones de yoga y una camiseta holgada, pero también un par de bonitos pendientes de plata, junto con una pulsera a juego. No eran precisamente los accesorios que yo habría elegido para hacer ejercicio, caso de que decidiera hacer ejercicio alguna vez.
–Me ha encantado –añadí al ver que ella no contestaba nada–. La sinagoga está a unas pocas manzanas de mi trabajo. Me encantaría recogerle cuando sea necesario. O él podría acercarse a pie y hacerme una visita…
Eso sí que llamó la atención de Susan, que frunció el ceño y sacudió la cabeza.
–¿Ir andando hasta tu oficina? ¿En el centro de Harrisburg? Aún no ha cumplido los trece, ¿qué quieres, que lo atraquen?
No me molesté en señalar que tendría que caminar menos de dos kilómetros por unas calles céntricas y a media tarde, no deambular por un callejón oscuro a las dos de la mañana.
–Yo solo te lo digo por si te hace falta.
–Gracias –ella alzó la barbilla y, por fin, me miró, aunque rápidamente desvió la mirada–. Sí podría ser estupendo. Es por esta clase nueva. Acaba…
–Tarde, lo he pillado.
Un incómodo silencio se estableció entre nosotras. Podría haberlo suavizado, pero, sinceramente, hacía tiempo que había decidido que los problemas que la esposa de mi hermano tuviera conmigo eran cosa suya. Sin embargo, dado que Evan no estaba en casa, era con ella con la que iba a tener que hablar de William.
–He invitado al chico a pasar el fin de semana conmigo. Puedo recogerlo al terminar los servicios del sábado, si quieres. Lo traeré de vuelta el domingo.
–Tiene que ir a la escuela religiosa el domingo por la mañana.
–Pues entonces lo llevaré a la escuela religiosa –contesté–. Me aseguraré de que llegue a tiempo. En cualquier caso, a Evan y a ti os dejaría la noche libre para salir. Incluso podréis dormir hasta tarde.