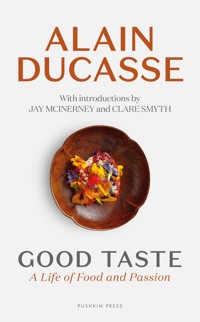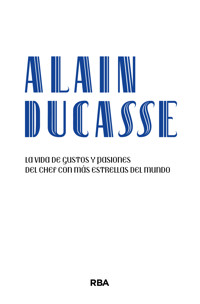
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Por primera vez, el chef con más estrellas del mundo, Alain Ducasse, nos ofrece sus inspiraciones, sus obsesiones y sus esperanzas para la gastronomía, una vida de sabores y de pasiones, un día a día de retos escogidos. El célebre chef relata su infancia en una granja y su primer stage en un restaurante de carretera, rememora las escuelas y los maestros que lo han marcado, y detalla su emancipación y sus grandes logros. Entre ellos se cuentan la fundación de escuelas, la creación de platos, la formación de centenares de chefs y la apertura de numerosos restaurantes por todo el mundo. En esta biografía Ducasse muestra cómo no para de reinventarse y de pensar en nuevos sabores, gestos y desafíos. Más que un libro de memorias o de recetas, esta obra es una confesión y una manera de compartir la emoción que despiertan mesas, platos y sabores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ALAIN DUCASSE
LA VIDA DE GUSTOS Y PASIONES DEL CHEF CON MÁS ESTRELLAS DEL MUNDO
Traducción de Manuel Martí Viudes
Título original francés: Alain Ducasse.
© Éditions Jean-Claude Lattès, 2022.
© de la traducción: Manuel Martí Viudes. 2024.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2024.
ref: obdo332
isbn: 978-84-1132-875-3
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
a gwénaëlle y a nuestros hijos
SUMARIO
La tierra y el bosque
La escuela, las escuelas
Mediterráneos
París, Nueva York y Tokio
Los obradores
La casa del pueblo
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Notas
La tierra y el bosque
Nací en una granja del sudeste, en Chalosse, entre los ríos Adur y Gave de Pau, en medio de esos paisajes ondulados que suelen compararse con la Toscana. Recuerdo el huerto, el bosque rodeándolo todo, nuestra vida modesta, una alimentación muy simple, a imagen de lo que la tierra nos ofrecía.
Las verduras que cultivábamos; el modo en que mi abuela las cocinaba; el robledal por donde me paseaba con mi abuelo, ebanista y carpintero; las comidas en familia todos los domingos; las primeras fresas; la lechuga que íbamos a buscar a última hora de la mañana, aún bañada por el rocío matinal, su sangre blanca cuando la arrancabas de la tierra... Conservo un sinfín de recuerdos.
Aquí, en esta granja, nacieron mis primeros gustos, aquí es donde mis raíces crecieron. Es mi terruño originario. Otros terruños, otros sabores han ido añadiéndose a mis inspiraciones, a mis obsesiones, pero esta tierra de las Landas siempre ha contado más que todas las demás, y sigue inspirándome.
De esta infancia provienen dos características sustanciales que pueden encontrarse en los lugares que amo y en mi cocina.
Por una parte, la importancia de hacer con lo que se tiene a mano, con lo que la naturaleza nos ofrece, aquello con lo que se puede contar. Cada uno de nuestros restaurantes está unido a una huerta; cada chef tiene un vínculo con la tierra, con los mercados y con los productores, y nuestra escuela en Meudon también dispone de una parcela con plantas aromáticas, el «Jardín de los sabores».
Por otra parte, el robledal. Está presente en todos mis restaurantes, como homenaje a los bosques de mi infancia, a ese abuelo que trabajaba la madera y a nuestro apellido: Ducasse, el que habita al pie del roble. Asimismo, cuando abrí mi hotel en el País Vasco, le puse Ostapé, la parte inferior de la hoja de roble.
Esas son las claves esenciales de mi trabajo.
A las once y media, mi abuela decía: «¿Qué haremos hoy para comer?». Se iba al huerto y volvía con unos guisantes, una lechuga, unas judías verdes, unas patatas. A veces le añadía un trozo de tocino y una cebolla nueva al guiso, y eso era todo. Iba al carnicero una vez por semana, y algunas semanas se lo saltaba. Y el domingo cocinaba un ave de la granja.
La granja se ha ido transmitiendo de generación en generación, y en la actualidad está al cargo una de mis hermanas. Hay que imaginarse la vida laboriosa de mis padres, de mis abuelos: a través de ellos, de verlos trabajar, ocuparse de la tierra, alimentarse de ella, recolectar las setas de calabaza en el bosque, hacer conservas, trabajar la madera; esta noción de trabajo ha ocupado un lugar central en mi vida.
Mi habitación estaba situada encima de la cocina. No había campana extractora ni ningún otro sistema de ventilación, así que los aromas se propagaban por la casa, especialmente por mi habitación. Antes incluso que los recuerdos de los sabores de la infancia, son los olores los que acuden a mi memoria. En especial los olores más intensos: los del pollo asado, los de la ternera salteada, los de las hortalizas cociéndose, los de los platos guisados a fuego lento. Esos son los olores que me motivaron para dedicarme a la cocina.
Y mirar a mi abuela cocinando. Ella lo hacía porque había que hacerlo. Era una necesidad: era quien daba de comer a la familia. Por aquel entonces, en casa no se hablaba de comer sano ni de la cocción justa. Pero los productos eran buenos y en el huerto crecía de todo. Imposible olvidar el sabor de la lechuga, cortada fresca; de la zanahoria recién arrancada, que solo había que frotarla e hincarle el diente al momento; del tomate cargado de sol o del guisante, que tal como se recogía se comía crudo: todos ellos son sabores esenciales. Lo sé porque crecí en ese jardín. Allí fue donde descubrí cuándo algo estaba en su justo punto, y donde nació esa búsqueda del sabor que siempre persigo. Cada producto tiene su ambiente ideal, su lugar, quien lo cultiva o lo cría, quien lo prepara. Se requieren una serie de niveles y de combinaciones esenciales para que todo adquiera el tono adecuado.
En nuestras cocinas, nosotros somos —ante todo— intérpretes de la naturaleza.
Aspiramos a preservar el sabor original de cada ingrediente. No se trata de transformar el gusto de un nabo para que parezca una zanahoria. Ni de suprimir el sabor tan pronunciado de las raíces de las endivias. Al contrario, hay que pelar estas raíces, ponerlas a secar y emplearlas para realzar el sabor del plato. Antes se tendía a blanquear la endibia, a quitarle su sabor amargo. Como las hojas de la zanahoria, que deben majarse. Hay que extraer todo lo que se pueda de la verdura, sin devaluar jamás su sabor originario, que la naturaleza nos ha dado.
La primera hortaliza del huerto de mi abuela que me marcó fue el guisante. Un plantío de guisantes solo da muy buenos frutos apenas una semana. Por eso hay que plantar guisantes cada ocho días durante algunas semanas. Me encantaba y me sigue encantando saborear esos guisantes de huerta, comérmelos crudos, igual que me encanta visitar siempre que puedo los cultivos, aprender, tomar una hoja, aplastarla entre los dedos, sentirla, probarla.
Estoy seguro de que la «Naturalidad» —una cocina que compagina los cereales y las verduras con el pescado de pesca sostenible, que concebí en el Plaza Athénée en 2014 junto con el chef Romain Meder— tiene su origen en el primer huerto de la infancia, de la granja, del contacto con los productores, de los bosques explorados durante horas y horas en todas las estaciones, admirando los árboles, buscando los tesoros ocultos a sus pies. Las hortalizas no estaban de moda, solían dejarse de lado o tratarse de forma inadecuada, y esta idea de situarlas en el centro de los platos, de devolverles su nobleza, su verdadero sabor, de proponer muy poca cantidad de carne, resultó muy innovadora por aquel entonces. Pero para mí ya constituía una pasión, un valor indiscutible, una propuesta permanente.
En el Louis XV, en 1987, propuse un menú enteramente vegetal: Los jardines de Provenza. Y, si me remonto aún más en el tiempo, recuerdo que el primer menú que concebí con veintitrés años, al poco de ser nombrado chef en l’Amandier de Mougins —al frente de un plantel de chefs entre los cuales se encontraban Jacques Maximin y Roger Vergé— estaba compuesto esencialmente por unas verduras extraordinarias. Compraba todas las hortalizas que podía en el mercado de Forville, en Cannes, e hice espaguetis de verduras, y también propuse una rica ave de corral con la piel rellena de hierbas acompañada de unos pequeños rellenos de hortalizas. Quería preservar el sabor de cada verdura, su temperatura ideal, su carácter crujiente, su untuosidad: la idea era provocar una explosión de naturaleza. Asimismo, en 1976, en Eugénie-les-Bains, participé en el libro de Michel Guérard sobre cocina y adelgazamiento: la primera receta de la que me ocupé fue un pastel de zanahorias fundentes con perifollo.
Y entre los platos más emblemáticos destaca la cookpot, que es plato y objeto a la vez, diseñado por Pierre Tachon, un plato que es nuestra interpretación contemporánea de la tradicional marmite paysanne.1 Siete hortalizas cocidas juntas a fuego lento en una olla de porcelana blanca fabricada en Berry por Pillivuyt, la marca de porcelana refractaria más antigua. Las verduras varían en función de las zonas y de las estaciones, pero son las reinas indiscutibles.
Desde mis primeros platos, siempre he destacado la importancia de las hortalizas, los cereales, del jardín, del huerto, de la tierra. Ha habido que mantenerse firme. Esta clase de menús no eran precisamente los más populares: las verduras no estaban de moda, a menudo solo se empleaban para decorar un plato de carne o de pescado. Hoy en día, la Naturalidad sigue resultando novedosa porque nosotros procuramos hacer que evolucione a diario, y nos esforzamos en que sea cada vez más exigente.
En el Plaza Athénée, desde hace años, las recetas elaboradas únicamente con verduras suelen hablarnos de la tierra de nuestra infancia. Basta con observar sus nombres: quinoa de Anjou, raíces, setas con membrillos silvestres, que remiten a los paseos por el bosque en pleno otoño; el maíz grand roux del País Vasco (un cereal que ha vuelto a cultivarse desde finales de la década de 1990); cazuela de verduras de primavera y setas de bosque; kaska (raíz de perejil), guisantes y habitas, para evocar la frescura de un huerto cuando llega la primavera; hortalizas de los jardines del castillo de Versalles, trufa negra, un plato que depende de lo que el jardín nos dé día a día.
Cuando concebí la serie de libros Nature en 2009, que basamos en verduras, pescados y postres, tenía este propósito: proponer una cocina natural llena de emociones, consumir con inteligencia productos de temporada, reencontrar los sabores de la naturaleza. Desde las primeras páginas expresé mi agradecimiento a los proveedores con los que llevamos trabajando hace más de veinte años: agricultores, ganaderos, pescadores, cultivadores de setas; mujeres y hombres cuyo trabajo admiro, como Jean-Louis Nicolaï, agricultor de la región de Apt. Y en aquellas páginas promulgué nuestro primer mandamiento:
«A la naturaleza te acercarás, y sus estaciones respetarás».
El terruño de la infancia es importante, y, sin embargo, no siento la menor nostalgia de aquellos años ni de los sabores del pasado. Nuestras raíces son algo esencial, pero la acumulación de estratos, de experiencias de viajes, de culturas, cuenta en mucha mayor medida. Es necesario sumar el trabajo duro, la curiosidad, el deseo de crear contrastes, las ganas de experimentar otros terruños y otros sabores. Terruños distintos de los de las Landas, del suroeste del Mediterráneo —tan importantes como para que un mediterráneo de adopción como yo se haya establecido en Moustiers, en Mougins, en Mónaco— o los terruños de Japón, de Tailandia, de América, que me han hecho descubrir nuevos sabores, nuevos productores, nuevos vegetales, No puedo por menos que sentirme muy agradecido a todos los productores.
También he creado nuevos vínculos con la tierra. A este respecto, me acuerdo de aquel plato de verduras en Japón, en Kioto para ser más exactos, en el que cada sabor había sido preservado. Yo no conocía la mitad de aquellas hortalizas. Todo estaba armonizado en su justa medida, con las oposiciones justas; las estructuras, las temperaturas, el templado y la condimentación perfectos; los sabores diferenciados, y una cuidada armonía cromática, como si el chef ofreciera un cuadro de la naturaleza.
El primer estrato, el primer terruño, cuenta: sin nostalgia, sin voluntad de congelarlo en mi memoria, sino con el deseo constante de hacerlo evolucionar. Yo sé lo que le debo. Vive en mí; me remito a él, y al mismo tiempo lo transformo.
Yo sé lo que he aprendido de esos años, cómo han guiado mi vocación, los valores que han hecho nacer y que me importan.
Empecé a cocinar en mi cabeza recorriendo los mercados de las Landas; es más, tanto en Francia como en otros lugares del mundo, los mercados también han sido mi escuela. He mantenido la misma obsesión en todas partes: lo que la tierra nos ofrece, lo que la naturaleza permite. He querido comprender la tierra, sus productos, y he ido a los mercados durante años. He escuchado con atención a todos aquellos y aquellas que trabajaban en los mercados.
Ellos te dicen cómo son, te informan de la cultura, de la riqueza de quienes habitan una región, un país, en función de lo que comen. El color de las frutas y las verduras lo dice todo, revela si una tierra es generosa o árida. Existe un vínculo suplementario con la tierra.
Si no siento nostalgia, también es porque cada año la cocina mejora, y nosotros mejoramos con ella, impelidos por nuestras tierras de origen y por los nuevos terruños que vamos descubriendo, por ese vínculo con la naturaleza que reforzamos todos los días: hoy, en mayor medida que ayer, prestamos más atención a los productos, a las técnicas, a las cocciones. Afinamos el tiro. ¿Acaso cuando aún era un niño tuve la audacia de decirle a mi abuela que cocía demasiado las judías verdes, o que su estofado de carne era mejorable, que la ternera estaría más tierna si la cocía más tiempo? Creo que sí, que alguna vez me atreví a decírselo, pero también aprendí mucho de cada uno de sus gestos, observándola, en silencio.
Este es uno de los valores que transmito a los alumnos y a los jóvenes chefs: prestad mucha atención, probad las cosas, mantened los ojos abiertos, marchaos, dejad atrás vuestra tierra natal, enriqueceos conociendo otras, sed más curiosos, más exigentes.
Esta cocina de la infancia fue mi primera escuela: los gestos aún imperfectos, las técnicas aún básicas, los productos aún modestos. Mucho más tarde aprendí la precisión, la elegancia, la contención, pero, antes de eso, la etapa crucial consistió en mirar, en buscar, en ponerle amor.
Cuando tenía doce años aún no había ido nunca a un restaurante, pero había recibido una educación silenciosa; aquellos olores, aquellos sabores, el huerto, el bosque, las revistas de mi madre que yo leía, como Cuisine et vins de France, y todo ello hizo nacer mi pasión.
Retuve las lecciones que me impartieron la granja y el trabajo de mi abuela: en cada restaurante, en cada nueva aventura a la que me lanzo, miro lo que tengo, lo que sé, aquello de lo que puedo disponer. Y lo hago con rigor, exigencia y disciplina. Es una caja de herramientas, un código de conducta que trato de transmitir a quienes me rodean.
Mi abuelo fue quien creó mi vínculo con la madera, con lo que se construye, con lo que dura. La madera está presente en todos mis restaurantes, en mi casa y en la escuela: la madera de un techo, de un suelo, de los estantes que albergan colecciones de objetos, la madera de las puertas que he coleccionado con pasión. Estas puertas son pesadas, trabajadas con toda la delicadeza del artesano, magníficas. Recuerdo a mi abuelo eligiendo los robles antes de talarlos y de ponerlos a secar durante tres años. Un día yo necesité construir una casa: ambos desbastamos las maderas para la obra de carpintería. Él me aseguró que aquellas maderas lo resistirían todo, que estaban hechas para durar, como si me estuviera ofreciendo tiempo y memoria.
El gusto por la labor, la importancia de encontrar placer en la labor, lo adquirí observando cómo trabajaban mis abuelos y mis padres. Hasta que uno no se pasa un día entero recogiendo verduras, no sabe cuán abajo está la tierra, ni cuán dura es. Cuando discuto con los productores, nunca olvido lo difícil que resulta hacer que crezcan las hortalizas y los frutos. Esta conciencia también rige mi trabajo y define la esencia de mis restaurantes.
A este respecto, tengo muy presente el recuerdo de un productor de fresas silvestres, René, en las colinas de Niza. Un día, no tenía a nadie que las recolectara, y yo las necesitaba para esa misma tarde. Entonces me propuso que las recolectase yo mismo, que él dejaría su invernadero abierto para mí. Era un invernadero sin calefacción, los frutos estaban a cubierto, y por la noche el invernadero conservaba el calor del día. Ese día recogí dos kilos de fresas silvestres, y aún me acuerdo. Desde entonces nunca discuto el precio de las fresas silvestres. Asimismo, cuando este mismo año nuestro productor de mantequilla en Bretaña, en Ponclet, David Akpamagbo, aumentó a 20 euros el precio por kilo, tuve claro que debía aceptarlo, pues su mantequilla es la mejor y su trabajo justifica ese precio, si bien ni aun así logra vivir de su artesanía de excelencia.
De mi abuela aprendí esta noción esencial: la labor va más allá del mero trabajo. Ella le encontraba sentido a su vida y a su trabajo en esa labor que desarrollaba. Me enseñó que un jardín, que un huerto, no producen si nadie se encarga de ellos, si no se les presta atención día y noche. Esa fue mi educación, lo que forjó mi carácter, y así se lo repito a mis colaboradores: hay que hallar placer en la labor, aunque sé que eso desconcierta a muchos de ellos, que estaban convencidos de que ya trabajaban duro. Pero yo quiero llevarlo aún más lejos.
Sé que los hortelanos y los productores con los que trabajo se imponen la misma exigencia, como el agricultor del valle del Loira que nos abastece de verduras, en especial para el Sapid. Se trata de un restaurante-cantina abierto recientemente en París, que propone una cocina naturista al alcance de todos, con platos de verduras, cereales y muy pocas proteínas: las verduras que se sirven apenas están manipuladas, solo hay que quitarles la tierra, cocerlas, y saborearlas.
El huerto de mi abuela, el gusto que desarrollé por las verduras desde un buen principio, la Naturalidad, lo que esta ha representado y sigue representando, siempre me han incitado a contar la historia de las verduras y a ofrecer a todo el mundo —chefs, alumnos, clientes— las claves para que puedan apreciarlas.
Llevado por ese mismo espíritu, siempre he procurado crear un vínculo entre la tierra y el plato, un vínculo que en la granja me parecía evidente, y darle el protagonismo que merece. Pero ese vínculo se ha perdido, y me encanta la idea de que nuestros restaurantes, nuestros chefs, cada cual en su terruño, con su sensibilidad propia, lo restituyan.