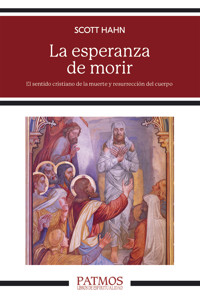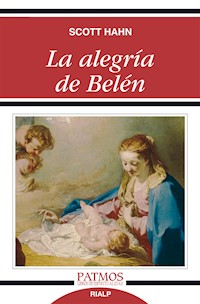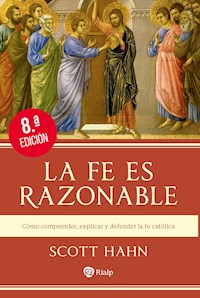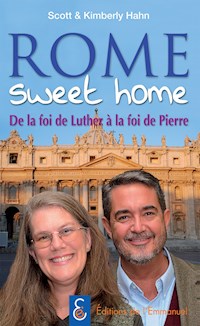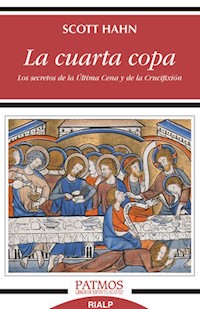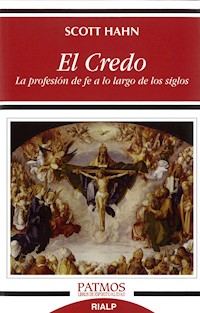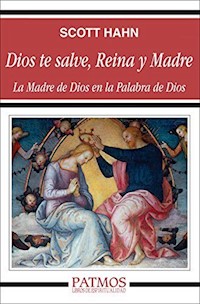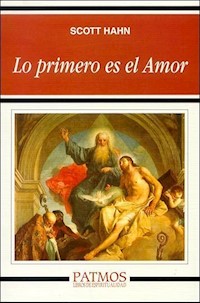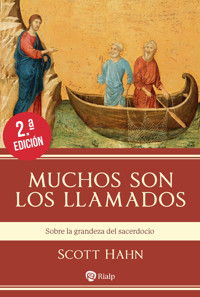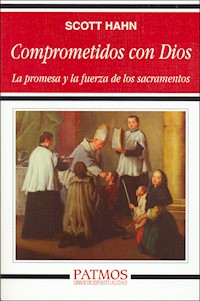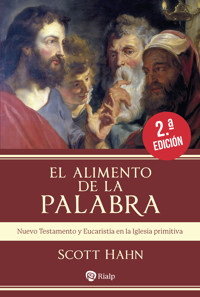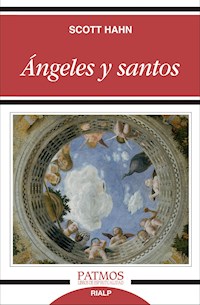
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Se tiende a pensar que los ángeles y los santos son seres lejanos, de escayola o impresos en estampas, capaces de realizar milagros con la eficacia de un superhéroe. Quizá, en el caso de los ángeles, podemos suponer que tocan un arpa allí arriba, entre las nubes. Sin embargo, ellos están muy cerca de nosotros. Scott Hahn deshace leyendas urbanas y tópicos. Jesucristo une el cielo con la tierra: los ángeles rodean a la Iglesia en la tierra, como una gran nube de testigos. Los mártires claman desde el cielo, pidiendo justicia. Sus oraciones suben a Dios, como el incienso, pidiendo por los que aún caminan en la tierra. El autor nos presenta a sus personajes, desde el siglo I hasta ahora. Seguir su ejemplo supone iniciar en la tierra la vida del cielo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ÁNGELES Y SANTOS
Guía bíblica para crecer en amistad con los santos de Dios
Scott Hahn
ÁNGELES Y SANTOS
Guía bíblica para crecer en amistad con los santos de Dios
EDICIONES RIALP, S.A.
MADRID
© 2015 de la presente edición, by
EDICIONES RIALP, S. A., Alcalá, 290.
28027 Madrid
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopias, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-321-4516-2
ePub producido por Anzos, S. L.
INTRODUCCIÓN: LA IGLESIA Y LOS SANTOS
Normalmente, cuando oímos hablar de la Iglesia, creemos saber lo que es.
Es la parroquia a la que acudimos los domingos, en la que hay una buena predicación y buena música (o quizá no tan buenas).
O es esa gran y antigua institución a la que pertenecemos. Explicarla es tan difícil que a veces desistimos de hacerlo.
Sin embargo, el presente libro trata de una Iglesia que olvidamos con cierta frecuencia: la Iglesia celestial.
La Iglesia celestial no es otra Iglesia, no es una denominación distinta. Al contrario, es la verdadera Iglesia en esencia, porque supone su perfección. Su forma es la que presentan los últimos capítulos del Apocalipsis: como una novia radiante que se presenta a su novio, Cristo, en medio de un banquete nupcial. Y no se está hablando del futuro, sino del presente. Es la Iglesia donde viven actualmente Jesucristo y su Madre Bendita, junto con todos los ángeles y los santos: en la gloria. Además, estamos unidos a ellos por la gracia, a la vez que ellos se implican completamente en nuestros asuntos, por amor. Quieren ayudar a la Iglesia peregrina, para que su vida se parezca cada vez más a lo que ellos hacen en el Cielo.
Cuando yo era un católico recién converso, también era un joven teólogo que empezaba a asimilar la gran tradición a la que pertenecía. Al leer a los escritores antiguos, quedé deslumbrado por sus explicaciones sobre la Iglesia, con sus cuatro notas —una, santa, católica y apostólica— y sus tres estados: militante, purgante y triunfante. Pero también advertí que usaban con bastante frecuencia una expresión que me resultaba curiosa y desconcertante a la vez: describían a la Iglesia como «sociedad perfecta».
La expresión me desconcertó porque la Iglesia que yo conocía, esa que me había acogido cuando era un converso agradecido, me parecía hermosa e impresionante, pero estaba lejos de ser perfecta. Por una parte, tenía una rica historia y un arte excepcional, estaba dotada de coherencia intelectual y podía demostrar la sucesión apostólica. Pero, por otra parte, también se veía sacudida por escándalos, y estaba gobernada por pastores con diversos niveles de competencia y de irritabilidad. La mayoría de sus miembros parecía indiferente a sus glorias y, como mucho, comprometido solo de forma intermitente.
Aun así, percibía que los antiguos teólogos me decían algo más que «es la mejor sociedad que puedas encontrar, así que sopórtalo lo mejor que puedas». De forma clara, me decían: «Es, en efecto, la sociedad perfecta».
¿Perfecta? Yo no era capaz de verlo.
Ahí se encuentra el núcleo de la cuestión. La perfección en esencia no es visible porque es celestial. Dios ha querido compartir su vida con la Iglesia, divinizándola, pero por ahora la gloria divina es invisible para nuestros ojos mortales.
La Iglesia que conocemos también es la sociedad perfecta porque posee todos los medios necesarios para hacer perfectos a sus miembros. Entre ellos se encuentran los ángeles y los santos.
Ninguno de nosotros es canonizable hasta que, a través de la muerte, haya vuelto a casa. Hasta ese momento, tenemos que mirar a la Iglesia celestial, cuyos miembros llevan impresas las cuatro notas de la Iglesia de forma mucho más viva y verdadera. A lo largo de nuestros días en la tierra, buscamos parecernos a ellos cada vez más. Y el medio para lograrlo es crecer en amistad con ellos.
No existen dos iglesias, una celeste y otra terrena. Dios no separa a su élite del Cielo, acabada y plena, de esa multitud de gente corriente que llena los bancos de las iglesias. No: tú y yo creemos en una Iglesia que es a la vez celeste y terrena. En ella, los santos están presentes y se ponen a nuestra disposición. Son miembros de nuestra familia. Son nuestros hermanos mayores, purificados de cualquier rastro de rivalidad, impaciencia o irritabilidad. Quieren ayudarnos para que seamos como ellos (santos) algún día. Quieren ayudarnos a recorrer el camino a casa.
Se trata de un asunto de familia y, por eso, Dios presenta su Iglesia a Cristo como una novia, en medio de la celebración de una boda.
Este libro es un homenaje a esa sociedad perfecta y espléndida familia, que es la Iglesia celestial. Los primeros capítulos, de carácter introductorio, recogen algunas consideraciones generales sobre la santidad. Después, siguen varios capítulos dedicados a santos concretos. Han sido pensados como meditaciones breves, que se centran en uno o dos aspectos del pensamiento o de los logros de ese santo. Sin duda, hay muchos más santos que los recogidos aquí, y quedará mucho por aprender de todos. Tengo la esperanza de que el lector emprenda su propia investigación.
Las páginas que siguen no contienen un catálogo de santos, sino solo un muestrario exiguo. He procurado incluir una variedad representativa, en la que se encuentran ángeles y personas corrientes, del Antiguo y del Nuevo Testamento, laicos y sacerdotes, antiguos y modernos. Con todo, cuando preparaba las pruebas de imprenta, me di cuenta de que había dado preferencia a santos con los que tengo algo en común. La mayoría son hombres de estudio, profesores o escritores. La comunión de los santos tiene una diversidad mucho más amplia que la que yo he presentado en el libro. En caso de que el lector se decida a escribir su propio libro, estoy seguro de que la lista será distinta.
He incluido en cada capítulo escritos del santo en cuestión o sobre él. He procurado escoger los textos más adecuados para inspirar nuestra oración y movernos a imitar las virtudes de esa persona. Se encuentran al final de cada capítulo, bajo el epígrafe pondera en tu corazón. He tomado este título de san Lucas, que dice de la Reina de los santos: «María guardaba todas estas cosas, ponderándolas en su corazón» (Lc 2, 19)[1].
Ruego a estos santos que nos ayuden a comprender en profundidad la Iglesia, la sociedad perfecta a la que ellos y nosotros pertenecemos.
1 En las citas de la Sagrada Escritura, seguiremos la versión española de la Biblia de Navarra (NdT).
PRIMERA PARTE
1. INCIDENTE EN ASÍS: LA CIENCIA DE LOS SANTOS
Asís podría representar el ideal que tiene Hollywood del cielo en la tierra. La ciudad está llena de edificios —hoteles, tiendas y restaurantes— medievales, por lo menos en su aspecto. Hacia cualquier dirección que se mire, se pueden apreciar paisajes con colinas verdes y redondeadas, como sacadas de cuadros de los antiguos maestros. Hay pocos coches en sus calles empedradas, a la vez que, en cualquier momento, el visitante puede encontrarse inmerso en medio de una multitud de peregrinos vestidos con túnicas marrones.
Sus habitantes están muy orgullosos de la ciudad de san Francisco y santa Clara. Hacen grandes esfuerzos para mantener su aspecto franciscano, a favor de los cientos de miles de peregrinos que la visitan cada año. Pero la ciudad también ha albergado a otros santos, como santa Inés de Asís, hermana pequeña de santa Clara; san Gabriel de la Dolorosa; o los más antiguos san Rufino —primer obispo de la ciudad— y el eremita benedictino san Vital.
También es una ciudad de millares de ángeles. La antigua fortaleza centenaria se llama Rocca Sant’Angelo, o castillo del santo ángel. Entre las numerosas iglesias de Asís, la joya más preciosa es la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que alberga la capilla de la Porciúncula (pequeña parcela) de san Francisco.
Frente a su multitud de ángeles y santos, el tiempo para visitar Asís siempre es escaso. Mi mujer, Kimberly, y yo habíamos hecho varias excursiones rápidas a Asís, pero queríamos volver a recorrer sus calles en una peregrinación bien preparada y de carácter familiar. Anunciamos el viaje y nos dispusimos a atender a más de cien peregrinos de los Estados Unidos que decidieron acompañarnos.
Por este motivo, estábamos muy dispuestos a creer al médico cuando nos dijo que nuestro hijo de siete años, Joe, estaba en buenas condiciones para hacer el viaje. Este tenía lugar solo dos semanas después de la operación urgente de apendicitis a la que Joe había tenido que someterse. En opinión del doctor, se estaba recuperando de forma ejemplar, no había síntoma alguno de infección, ni ningún tipo de complicación.
Joe, por su parte, no parecía necesitar que el doctor le confirmase que estaba bien. Dinámico, atlético y con la constitución más fuerte de toda la familia, siempre estaba listo para emprender una aventura. Y Asís, con su infinidad de colinas y callejones, fortalezas y castillos, le prometía que iba a vivir episodios sacados directamente de las novelas y de la Vida de los santos de Butler[2].
Tanto Joe como nosotros íbamos a vivir en Asís una verdadera aventura, aunque bastante distinta de lo que habíamos imaginado.
En el viaje a Roma, y en el autobús en el que cruzamos las montañas para llegar a Asís, la actividad de Joe confirmaba el buen pronóstico médico. Con su viaje comenzado, mi hijo se sentía a la vez viajero, peregrino y cruzado. Por supuesto, sus padres, preocupados, estábamos pendientes del mínimo signo de cansancio que pudiéramos observar en él. También le hacíamos las oportunas y necesarias recomendaciones de que debía descansar un poco, aunque eran totalmente ineficaces sobre un niño de siete años.
Nuestra primera jornada fue parcial, solo habíamos programado varias visitas a lugares relacionados con las vidas de los santos locales. En todo caso, fue suficiente para que cada miembro de la familia, incluido Joe, se mereciera un buen descanso y se quedara dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada esa noche.
Llegó el segundo día. El itinerario programado ya era completo, así que nos levantamos temprano y nos arreglamos. Iba a ser una jornada totalmente distinta. Ya a primera hora, me había dado cuenta de que Joe tenía una expresión de dolor, y que necesitaba pararse. A la segunda hora, se doblaba cada vez que se paraba. Al principio, cada vez que le preguntaba cómo estaba, protestaba y me decía que todo iba bien, negando que tuviera más dolor que el propio de algún calambre provocado por la caminata. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no podía seguir. En ese momento Kimberly sacó de la silla a nuestro bebé, David, y puso a Joe en su lugar.
También resultaba claro que esa medida era insuficiente. Con ayuda de nuestro guía encontramos un taxi que nos llevara al médico. Kimberly y yo nos dividimos: ella se quedaría en el casco antiguo con nuestros demás hijos y yo llevaría a Joe al hospital.
La experiencia del dolor y de la victoria
El taxi nos dejó a Joe y a mí a las puertas del Ospedale di Assisi: un hospital que no tenía nada de atractivo ni de impresionante. No era lo que yo quería ver. No se parecía en nada a lo que hubiera esperado encontrar en cualquier punto turístico de los Estados Unidos. Su apariencia externa no me inspiraba demasiada confianza. Yo no quería ver aplicada a su práctica de la medicina esa cualidad universalmente admirada en Asís: su permanente anclaje en la Edad Media.
Mis temores se vieron algo aliviados por las expresiones amables de las personas que nos acogieron en el interior. Al mismo tiempo, los saludos añadieron un nuevo motivo de preocupación, porque era patente que, aparte de los saludos, podíamos intercambiar muy pocas palabras. Ellos pronunciaban estridentes hello, a los que respondían nuestros buon giorno de pronunciación patética. A continuación, entre gestos y frases torpes, conseguimos comunicar la historia médica de Joe y sus síntomas actuales.
Hay que decir que mi nivel de nerviosismo crecía por momentos y que llegó a ser más alto que la Rocca Sant’Angelo que preside la ciudad. Joe ya se retorcía de dolor entre mis brazos, sentado como podía en mi regazo.
El personal de recepción nos introdujo rápidamente en la sala de rayos X, a la que estaba llegando el técnico. Este también trabajaba como bombero, porque todavía tenía puesto su uniforme y las botas de agua. Hizo su trabajo con toda la agilidad de que fue capaz, pero con un equipo que a mi ojo inexperto parecía tener por lo menos dos décadas de antigüedad.
Nuestra peregrinación particular siguió en una sala de consulta, donde esperamos al dottore. Ese intervalo nos dio un breve momento de descanso. Cuando llegó el médico, como en respuesta a mis oraciones apremiantes, pude comprobar que hablaba inglés correctamente.
Echó un vistazo al historial, mientras yo le explicaba la situación: la operación de apendicitis de Joe, su recuperación «ejemplar» y después la crisis. Él asentía, después dio un par de golpecitos en el abdomen de Joe, que le hicieron gritar de dolor.
A continuación, el médico me condujo al pasillo y me dijo las palabras que tanto deseaba oír: «pienso que su hijo pronto estará bien». Con su inglés limitado, me explicó que el dolor se encontraba en un lugar «seguro». En cambio, si se moviera hacia el otro lado, habría que operar a Joe inmediatamente. «Lo cual sería un verdadero problema, no tanto por el hecho de operar, cuanto por tener que hacerlo aquí». El tono de sus palabras sugería que aquí no era precisamente el mejor lugar para someterse a una operación.
Ingresamos en el hospital, por una noche. Joe, que habitualmente tenía un apetito voraz, no tenía nada de hambre. Era un niño que casi nunca se quejaba, pero ahora estaba reducido a gemir y llorar sobre la almohada.
Procuré entretenerle con algo de conversación; y él intentó varias veces concentrar su atención en un videojuego manual. Sin embargo, el dolor acabó por absorber toda su atención y retorcer mi corazón paterno. Hacia las 10 de la noche le pregunté: «¿Dónde está ahora el dolor? ¿Sigue en el mismo sitio?». Pero me respondió: «No, se ha movido al otro lado». Le pregunté si estaba seguro, y me respondió que sí.
Joe no había oído mi conversación con el médico, por lo que desconocía el alcance de sus palabras. Puse una excusa cualquiera y me fui al puesto de enfermería, para pedir que me pusieran en contacto con el médico. La enfermera me dio un trozo de papel, en el que escribí: «Dolor en el otro lado. Peligro».
Volví a la habitación para esperar al médico. Joe se retorcía, en una auténtica agonía. Intenté tranquilizarle, y poco a poco sus muecas de dolor dieron paso a un murmullo, a la vez que caía en un sueño agotado e intermitente. Sin saber cuándo iba a llegar la ayuda que necesitábamos, apagué las luces de la habitación e hice lo único que me quedaba.
Caí de rodillas en la oración más desesperada, implorando la ayuda de Dios de la forma más general y más simple.
De pronto, me sorprendió percibir un sentido, muy vivo, de una presencia.
Dios estaba conmigo en esa habitación. Si de pronto alguien hubiera encendido las luces y le hubiera visto, no me habría sorprendido en absoluto. Dios me acompañaba en mi indefensión. Tenía una percepción clara de que Él me preguntaba: ¿De qué tienes miedo?
Volví en mí para responderle con franqueza e interiormente: ¿Cómo me preguntas eso? Sabes de qué tengo miedo. Me da miedo perder a mi hijo por operarle en un sitio que no está preparado para afrontar este tipo de problemas. Le quiero, y no quiero que se muera.
Y, con la misma claridad, percibí la respuesta de Dios: ¿Eso es todo?
Nunca me hubiera imaginado algo así. Me costaba aceptar esa pregunta. Me parecía que el Dios que todo lo conoce, que todo lo ve y de todo se compadece estuviera minimizando mi preocupación. Pero, ya que preguntaba, le respondí con todo mi ser: Bueno, no es todo. Tengo miedo de lo que le pueda pasar a mi mujer, su madre. Quedaría destrozada por una pérdida como esta.
La respuesta vino una vez más: ¿Eso es todo?
Así que seguí adelante: No, no es todo. Tiene hermanos. Además, estamos de peregrinación lejos de casa, y somos responsables de cien peregrinos. ¿Se supone que tengo que abandonarles?
¿Eso es todo?
Empecé a comprender con claridad que todos mis temores se encontraban en la superficie. Sobre todo, entendí que estaban relacionados con miedos más profundos y más sutiles, relacionados con mi vida familiar y profesional. Tenía miedo al fracaso, a la pérdida y a la humillación. En un instante, mi vida se presentaba como una red de miedos, cuidados, preocupaciones y ansiedades. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que fuera así.
Pero Dios estaba. Había entendido que Dios no me hacía las preguntas para que le diera información sobre nada. Preguntaba para obligarme a formular respuestas, a través de las cuales pudiera mostrarme que mi vida estaba muy dominada por el miedo.
Vinieron a mi mente las palabras con las que había inaugurado su pontificado el Papa de entonces, san Juan Pablo II. Había dicho al mundo: «¡No tengáis miedo!»[3]. En realidad, hacia eco a Jesús (cf. Mt 28,10) y a una multitud de ángeles (cf. Lc 1, 13; 2, 10). Pero ninguno de ellos, ni Jesús, ni los ángeles, ni Juan Pablo II, ha dicho que nos faltaran razones para tener miedo. En cambio, nos piden que estemos por encima, que superemos el miedo aceptando la gracia que Dios nos ofrece por medio de nuestras pruebas.
Fue entonces cuando Asís cobró todo su significado para mí. En ese momento me di cuenta de que Joe y yo estábamos muy lejos de encontrarnos solos en aquella habitación. Estaba Dios, pero junto a Dios había mucha más gente. Percibí la presencia de la Santísima Virgen María, de nuestros ángeles custodios, y de los santos cuyas huellas procuraba seguir, Francisco y Clara. También estaban el padre Pío, santa Teresa del Niño Jesús, y santo Tomás de Aquino, y san Josemaría Escrivá. Eran santos que habían tenido una influencia en mi vida intelectual y espiritual. Estaban realmente allí, en la presencia de Dios. Estaban porque les importábamos de verdad Joe y yo, y Kimberly y los peregrinos, y estaban intercediendo por todos nosotros.
Comprendí como nunca la verdad de la Escritura: «También nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, sacudámonos todo lastre y el pecado que nos asedia, y continuemos corriendo con perseverancia la carrera emprendida: fijos los ojos en Jesús, iniciador y consumador de la fe, que, despreciando la ignominia, soportó la Cruz» (Hb 12, 1-2).
Los santos, esa gran nube de testigos, nos animaban mientras corríamos siguiendo a Jesús, nuestro «iniciador», en el momento en que compartíamos su Cruz.
El mismo capítulo de la Carta a los Hebreos constata la presencia de «miríadas de ángeles» junto a los santos, «los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección» (Hb 12, 22-23). También los ángeles me acompañaban en la habitación, rezando conmigo y por la petición de mi alma: por Joe.
Por favor, que el lector no me interprete mal. No soy un hombre proclive a los vuelos místicos, ni a creer en visiones o locuciones. Mi familia y mis mejores amigos son testigos de que no tengo ninguna inclinación hacia el entusiasmo. Pero en mi experiencia no hay nada extraordinario. Creo que tuve, por un momento, una percepción clara de una realidad ordinaria. Es el escenario de fondo en el que se mueve nuestra vida diaria: los ángeles y los santos nos acompañan como testigos, como amigos y familiares. Nunca estamos solos. No debemos tener miedo. Esta realidad es el punto culminante de nuestra salvación, solo que la olvidamos con demasiada facilidad.
«El Señor está cerca. No os preocupéis por nada; al contrario: en toda oración y súplica, presentad a Dios vuestras peticiones con acción de gracias» (Fil 4, 5-6).