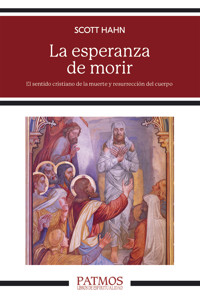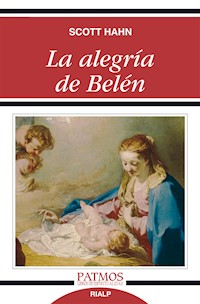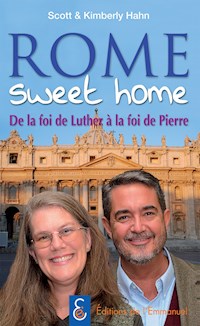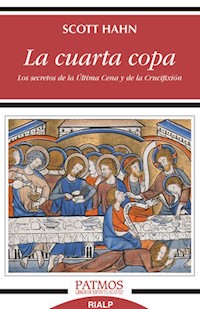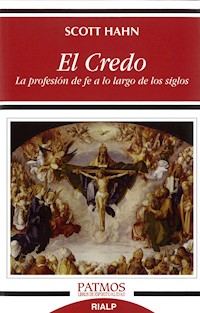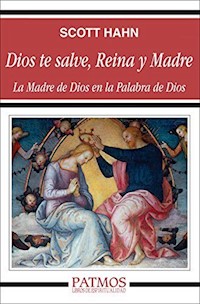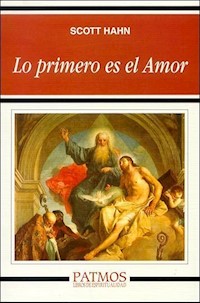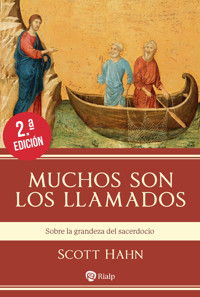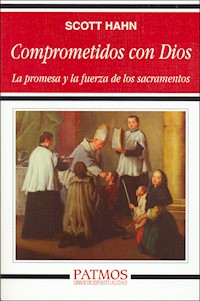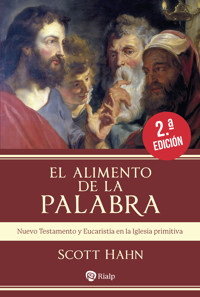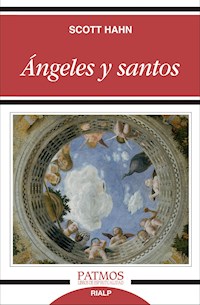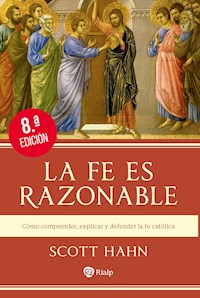
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Religión. Fuera de Colección
- Sprache: Spanisch
Scott Hahn, educado en un College americano a la sombra de ilustres pensadores calvinistas y evangélicos, analiza en esta ocasión los obstáculos para entender la fe católica. Ofrece una explicación razonable sobre el parentesco entre la razón y la fe, la naturaleza y el mundo sobrenatural: Hahn defiende cómo estas realidades complementarias manifiestan la existencia de Dios, e invita al lector a reflexionar sobre las mismas razones que le llevaron a su conversión. La fe es razonable se dirige a creyentes que buscan fortalecer su fe, pero también a los que siguen buscando respuestas capaces de satisfacer tanto su mente como su corazón.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCOTT HAHN
LA FE ES RAZONABLE
Cómo comprender, explicar y defender la fe católica
Octava edición
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Título original: Reasons to Believe. How to understand, explain, and defend the catholic faith
© 2007 by SCOTT WALKER HAHN
Publicado por acuerdo con Doubleday,
una división de Random House, Inc.
© 2022 de la versión española realizada
por José Enrique Carlier Millán, by EDICIONES RIALP,
Manuel Uribe, 13-15. 28033, Madrid (www.rialp.com)
Primera edición española: Noviembre 2008
Octava edición española: Diciembre 2022
Preimpresión: MT Color & Diseño, S. L.
Realización eBook: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-6306-7
ISBN (versión digital): 978-84-321-6307-4
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A David Timothy Bonaventure Hahn
Con ocasión de su Primera Comunión
y de su unción como sacerdote real
en la Confirmación.
SUMARIO
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
I. RAZONES NATURALES
1. MÁS QUE UN SENTIMIENTO: Sobre el amor al saber y el deseo de bautizarse
Bautizados de verdad
Bautismo de niños e investigación
Estar preparado
Semillas de la palabra
El hábito de pensar
2. LO NUESTRO ES RAZONAR EL PORQUÉ: Al ver, al creer y al volar
Elevarse con todo
Cuatro puntos básicos
Pensar lo que importa
Confiar, pero comprobar
3. RAZONES NATURALES: Sobre el poder de persuasión
Pruebas positivas
Caminos para avanzar
Otras vías
Persuadir es invitar
4. LO CORRECTO Y LO EQUIVOCADO: Aceptar o rechazar algo
Impresa en el corazón
¿El Padre del invento?
El único problema
Comprender lo que no es
Crecer por la misericordia
Vuelta a la naturaleza
5. LOS LÍMITES DE LA RAZÓN: Sobre el testimonio de los milagros y las profecías
Nacer de lo alto
La prueba profética
Lenguaje de signos
II. RAZONES BÍBLICAS
6. LA CONFIRMACIÓN DE LA BIBLIA: Acerca de la Iglesia como fundación
El rito para manifestar arrepentimiento
Un mensaje de texto
¿Qué fue primero?
A sus puestos
Evaluación de la realidad
7. SANTOS VIVOS: Acerca del amor y de los límites de la fraternidad humana
Una nube envolvente
Lo que vio el profeta
Un único mediador
Graffiti metafísico
María, todavía más
María, ¿en el centro?
Vaso insigne de devoción
Toda santa
8. UN MONTÓN DE EVIDENCIAS: Sobre la Eucaristía y el fuego purificador del sacrificio
La Biblia en la Misa
La Misa en la Biblia
La Misa como sacrificio
Misas por los difuntos
9. LA PAZ DE LA ROCA: Sobre el oficio papal y su papel
Preguntas y respuestas rápidas
Pedro, el principal
El gallo y la roca
10. LAS RAZONES DEL REINO: Responder con tu vida
Alturas y abismos
Economía doméstica
III. RAZONES REALES
11. CREADOS PARA EL REINO
El sendero de vuelta
12. EL REINO EFÍMERO Y EL REINO FUTURO: La diferencia que David marcó
La casa del sol naciente
Las claves de David
Un Reino que no tendrá fin
Una esperanza que salta hasta la vida eterna
13. LA VENIDA DEL REINO: Sobre Cristo Rey, el hijo de David
Falsas estrellas
Un Rey ha nacido
La aparición del Rey
14. CUANDO VENGA EL REINO: La Iglesia es el Reino
Un manjar digno de reyes
Noticias de última hora
Nuevo y mejorado
No le entendieron
Red barredera y campo de sueños
Jerusalén, mi hogar feliz
15. UN PLAN DE LECTURAS PARA TODA LA VIDA: Una exhortación apologética
Justo como debería ser
Conversiones en masa
Las llaves del Reino
AUTOR
I. RAZONES NATURALES
1. MÁS QUE UN SENTIMIENTO
Sobre el amor al saber y el deseo de bautizarse
Era el más bisoño entre los novatos.
Como casi todos los de primer curso, vivía por primera vez lejos de mi hogar. Y me sentía ávido de aprovechar todo lo que la Universidad de Grave me ofrecía. Estoy seguro de que ese sentimiento era en mí superior al de la mayoría de mis compañeros de clase. Ya en Secundaria había sido un alumno muy aficionado a lo académico; de esos que sienten la tentación de capitalizar para sí la palabra «saber», cuando ésta se utiliza como sustantivo. Llevaba relativamente poco tiempo viviendo como cristiano, pero ya me había introducido en la teología. Y allí, en el College de Grave, podría aprender con ilustres pensadores del mundo evangélico y calvinista.
Además, Grave no era una institución cristiana aislada. Formaba parte de todo un movimiento cultural. Cerca se extendían otros dos campus universitarios evangélico-calvinistas: el de la universidad de Westminster y el de Geneva. En el territorio entre esos campus y el nuestro —en su mayoría pequeñas poblaciones y comunidades agrícolas— abundaban iniciativas pastorales y comunitarias de todo tipo, que derrochaban originalidad y vitalidad, hasta el punto de captar también a los alumnos y profesores de los colleges.
Así pues, cuando di mis primeros pasos fuera de casa y me introduje en ese mundo más amplio, experimenté la inclinación característica del novato hacia nuevas experiencias e ideas. La universidad y su entorno copaban mi cabeza y mis sentidos. No fue, sin embargo, un aterrizaje sencillo. El college no podía albergar juntos, en la zona para alumnos nuevos, a todos los estudiantes de primer curso. Algunos tenían que alojarse con los de cursos superiores. Yo me encontraba entre esos novatos desperdigados.
Los alumnos de cursos superiores se mostraban amables y acogedores. Sin embargo —he de reconocerlo— yo me sentí aislado. Ese sentimiento era, en parte —estoy seguro—, la nostalgia común y corriente; y también, verme como el «bicho raro» dentro de un grupo bastante homogéneo de viejos compinches. Yo era el joven intruso al que debían explicar todas las bromas que se hacían entre ellos. Pero ese sentimiento mío de aislamiento obedecía, en gran medida, a un conjunto de intereses e ideales mal integrados: tenía muchas ganas de aprender; también de disfrutar de buena compañía intelectual, y de mantener algún que otro debate. Sin embargo, convivía con estudiantes de cursos superiores —más o menos jóvenes—, que parecían estar de vuelta de todo. Para ellos, la universidad y sus profesores habían quedado ya completamente desmitificados.
Poco a poco, creo, conseguí salvar el abismo que me separaba de mis compañeros novatos como yo. Me hice amigo de dos chicos, Doug y Ron, que compartían mis ganas de intercambiar ideas —más aún, sentimientos— sobre el cristianismo. Los dos eran, sin exagerar, los alumnos de primer año más conocidos en todo el campus. Durante las primeras semanas de aquel semestre les oía hablar mucho de la iglesia a la que acudían. Doug y Ron estaban tan entusiasmados que hacían constantes referencias a ella. Cualquier conversación acababa derivando hacia ese tema recurrente: la iglesia que acababan de descubrir.
Bautizados de verdad
Estaba a más de diez millas de allí, entre nuestro campus y el de Westminster. Todos los domingos, el servicio religioso tenía lugar en una nave dispuesta de manera que los asistentes estaban todos juntos, sin separación de ningún tipo, y de pie. Los cánticos parecían alcanzar el cielo y la predicación era vibrante. La comunidad, integrada por una mezcla de granjeros de la zona, estudiantes y profesores universitarios, había desarrollado una amplia red de servicios sociales, que incluía la adopción o custodia temporal de niños, así como programas para la atención de jóvenes con problemas. Cada servicio religioso concluía con una «imposición de manos», tras la cual algunos declaraban sentirse curados de achaques, de pequeñas enfermedades, de depresiones y hasta de cáncer. Y cada mes, más o menos, al concluir el servicio de culto, un buen grupo de nuevos miembros de la comunidad se bautizaba por inmersión total en el riachuelo cercano.
Estos acontecimientos, como decía, eran tema de conversación recurrente camino de clase; y de vuelta. Constituían el inevitable argumento de nuestra tertulia en el comedor. Habían pasado pocas semanas desde el comienzo del semestre y, finalmente, me animé a acompañar a mis dos nuevos amigos a aquellos servicios religiosos dominicales.
Nuestra expectación solía crecer en el largo trayecto hacia la iglesia. Y el servicio religioso nunca nos defraudaba: exuberantes cánticos, vigorosos sermones, la imposición de manos… Me encontré entonces preguntándome por qué mi rito presbiteriano no llegaba a ser así. En la denominación cristiana a la que pertenecía también se generaban emociones parecidas, pero sólo en el marco de las actividades para jóvenes, como por ejemplo el programa Vida Joven; y, únicamente, al separar a los adolescentes de sus circunspectos padres y de los niños pequeños, siempre tan distraídos. Sin embargo, en aquella iglesia sentir emociones era algo habitual. Por otra parte, el público presente en los servicios era bastante representativo del conjunto de la sociedad local, que ciertamente era muy viva y comprometida.
Al regresar al campus, Doug y Ron comenzaron a hablar de lo cerca que estaban de bautizarse, de recorrer el camino hacia el riachuelo. La cuestión no era si ése iba a ser el próximo paso a dar. El único debate era cuándo lo iban a dar.
Y fue entonces, solamente entonces —al comenzar a hablar seriamente de bautizarse—, cuando mi cabeza se bloqueó y me sentí agitado, como un coche de carreras después de frenar en seco. La conversación continuó de vuelta al campus, donde un cierto grupo de estudiantes se planteaban también «bautizarse de verdad».
Todos habíamos sido bautizados de pequeños, pero mis amigos rechazaban ahora ese bautismo de niños. Cuando propuse actuar con cierta cautela, replicaron: «Pero Scott, ¿qué recuerdas de tu bautismo?». Por el contrario, alegaron que podíamos recordar con total claridad lo visto, oído y sentido aquel día en nuestra nueva iglesia; una iglesia cuya autenticidad se nos hacía evidente, también por aquellos aparentes milagros.
Todavía dudaba: «Pero, ¿es bíblico bautizarse de nuevo? ¿Estáis seguros de que el bautismo de niños va contra la Biblia?».
Uno de ellos respondió a mi pregunta con otra: «De acuerdo, Scott, ¿dónde aparece el bautismo de niños en el Nuevo Testamento?».
No supe qué responder.
Bautismo de niños e investigación
Mis amigos no pretendían ridiculizarme. Sólo manifestaban su desazón al ver mi «exagerada resistencia intelectual». No quiero equivocarme: eran muy inteligentes. Simplemente, consideraban innecesario añadir otras razones a su continuada experiencia de aquella liturgia tan sublime. Creían que su experiencia era razón más que suficiente para pasar ya a la acción.
El problema ocupó mi cabeza por completo. Aquellos nuevos amigos míos significaban mucho para mí; y su iglesia me entusiasmaba. Pero me disgustaba también la perspectiva de volverme a bautizar, y no estaba seguro por qué. Resolví comentarlo con un profesor al que respetaba profundamente, Robert VandeKappelle. Asistía a un curso suyo —titulado Ideas bíblicas—, que me encantaba. El Dr. VandeKappelle acababa de obtener el doctorado en Princeton. Su amor por la erudición brillaba, a la par, en sus clases y en sus risueños ojos. Con sus gafas de montura metálica y sus sobrias corbatas, vestía con mayor corrección incluso que el inquisitivo profesor Gently. VandeKappelle representaba el estilo de enseñanza con el que soñaba al solicitar plaza en la universidad de Grove.
Una tarde, en su despacho, mencioné, del modo más tangencial que pude, que algunos amigos míos y yo estábamos considerando la posibilidad de volvernos a bautizar.
Él levantó una ceja por encima de la montura metálica de sus gafas, pero sus ojos siguieron risueños. Me habló luego cariñosamente, como siempre: «¿Volveros a bautizar? ¿Por qué?».
Conocía, sin duda, la iglesia a la que acudíamos. Todos la conocían.
Respondí: «Me bautizaron cuando era un bebé, y eso apenas significa nada para mí».
Él, manteniendo la sonrisa, dijo: «¿Y?».
«Además», dije, «¿dónde aparece el bautismo de niños en el Nuevo Testamento?».
Todavía con la sonrisa en la cara, me preguntó: «¿Lo has investigado?».
Mi silencio daba cumplida respuesta a su pregunta. Me sugirió entonces: «Bien, quizá deberías hacerlo». Y luego remachó: «Scott, ¿por qué no haces del bautismo de los niños el tema de tu trabajo de investigación para mi asignatura?».
Al domingo siguiente mis amigos se bautizaron. Yo me quedé y acudí luego a un servicio religioso cerca del campus. En aquellas jornadas analicé todo lo que los libros de la biblioteca del college decían sobre el bautismo de niños; una cuestión ciertamente disputada desde los primeros momentos de la Reforma protestante, que fue motivo de división entre las ramas clásicas reformadas (luteranos y calvinistas) y los anabaptistas (baptistas y menonitas). Cargada mi biblioteca, mi mochila y mi dormitorio con aquellos libros, los estudié minuciosamente hasta altas horas de la noche.
¿Qué aprendí? Pues aprendí que la costumbre de bautizar a los niños es ciertamente muy antigua. Las comunidades cristianas que se aferran a ella se apoyaban, para hacerlo así, en argumentos escriturísticos muy sólidos. Jesús mismo había dicho: «Dejad que los niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 19, 14). El Señor dejó claro que el Reino pertenece a los niños; y el bautismo es, de alguna manera, la señal de la venida del Reino (cf. Mt 28, 18-19). Cuando Pedro predicó el evangelio por primera vez en Pentecostés, sugirió la cuestión en los mismos términos: «Convertíos, y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos» (Hch 2, 38-39).
Estos pasajes del Nuevo Testamento hicieron que el bautismo de niños resultara aceptable para mí, aunque habría deseado una formulación más explícita en esos textos. Pero cuando leí los argumentos que expertos y sabios habían encontrado en el conjunto de la Biblia —en ambos testamentos—, la seguridad en aquella conclusión se volvió aplastante. Cuando analicé la Nueva Alianza de Jesús a la luz de la historia de las alianzas de Dios con su Pueblo, reparé en que las disposiciones establecidas siempre incluían a los niños. Por tanto, si Dios durante dos mil años había venido incorporando a los recién nacidos en Israel mediante el ritual de la circuncisión, ¿por qué, de repente, iba a cerrarles su Reino sólo en razón de que no pueden comprender el rito del bautismo? Y si Dios trató de introducir un cambio tan radical, en términos de alianza, ¿no debería haberlo manifestado explícitamente?
Cuando leí el Nuevo Testamento a la luz del Viejo, el Nuevo se volvió más luminosamente claro. Y supe qué dirección tomaría —y cuál no— en mi vida de cristiano. Obtuve los argumentos para creer aquello que también habían profesado mis antepasados calvinistas y mis profesores respecto del bautismo de niños.
No quiero aburrir al lector con un detallado sumario de la ponencia que redacté. Baste decir que tomé la firme decisión de no volverme a bautizar. Y conseguí también un sobresaliente en la asignatura del Dr. VandeKappelle. Luego, me incorporé a una de aquellas serias y aburridas congregaciones cristianas locales, donde el culto se desarrolla de un modo más convencional, pero en donde se bautiza a los recién nacidos.
La universidad me había proporcionado mi primera experiencia de investigación disciplinada y un aprendizaje en situación de mudanza. Aprendí a examinar cada estado de ánimo, a analizar mis sentimientos cuando parecen ir contra la recta razón; y a analizar mis intuiciones contrarias al legado doctrinal de las iglesias cristianas en materia de fe bíblica. Ese sería el método que, algunos años más tarde, me proporcionaría los argumentos para creer en la doctrina de la Iglesia católica romana; y para ser recibido luego en su seno. Pero esa es otra historia, que corresponde a otro libro[1].
Estar preparado
El lema del presente trabajo ya quedó bien recogido, hace muchos años, en aquella famosa frase de la primera Carta de san Pedro: «Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza; pero con mansedumbre y respeto» (1 P 3, 15).
Hay momentos en la vida en los que hemos de dar un salto en el vacío, o avanzar dejándonos llevar por nuestras intuiciones o por una fe ciega. Pero eso no será lo habitual. Ciertamente, a veces se dan circunstancias excepcionales. Pero no se puede vivir en situación de crisis permanente. Lo ordinario será aquello que sugiere el texto de san Pedro con la palabra siempre. Emulando a los Boy Scouts, también nosotros deberíamos estar preparados siempre; en este caso, para explicar a los demás las razones por las que creemos lo que creemos. Esa actitud presupone que nuestras creencias son defendibles en el terreno racional, y que estamos dispuestos a dedicar parte de nuestra vida preparándonos bien, para poder defender lo que profesamos en los artículos de la fe. Antes de graduarme era una persona más vulnerable. Aún no me había empeñado en estudiar a fondo el significado del bautismo. Y todavía era muy consciente de cómo me había influido aquella fervorosa comunidad cristiana que rebautizaba a la gente. Necesitaba entender, de verdad, que las leyes establecidas por Dios, como por ejemplo la ley de la gravedad, no dependen de lo que sienta hacia ellas. Porque son inexorables, y Dios ha querido que sean cognoscibles, incluso en ausencia de emociones fuertes o milagros aparatosos.
Necesitaba aprender a poner mi inteligencia al servicio del misterio del bautismo. Porque el bautismo es un signo sagrado instituido por Jesucristo, pero compuesto de la más común y ordinaria de las materias: el agua.
Después de treinta y un años de vida cristiana, todavía estoy aprendiendo esa lección; y espero estar aprendiéndola hasta el día de mi muerte, porque los misterios del cristianismo son insondables. Constituyen una participación de la misma vida de Dios, y nadie podrá alcanzar nunca el dominio de la misma vida de Dios. Ciertamente, los misterios de Dios son insondables —inagotables—, pero también cognoscibles, porque Dios mismo ha querido que sean conocidos. Ahí está la verdadera razón de su auto-revelación en la creación, en «el libro de la naturaleza».
Dios y sus caminos son comprensibles y defendibles; y, como cristianos, tenemos la amable obligación de conocerlos y defenderlos. No faltan, ciertamente, ocasiones para estudiar, contemplar y evangelizar. Allá donde vayamos, podemos ponernos en presencia de Dios, y también podemos coger un buen libro y dedicar algunos momentos al estudio. Es una tarea que durará toda nuestra vida.
Semillas de la palabra
Este libro también es un llamamiento a que los católicos cumplamos con nuestra obligación: la explicada por san Pedro. No es suficiente sólo sentir la esperanza y esperar luego que nuestra esperanza resulte contagiosa. San Pedro quiere que preparemos una exposición argumentada y defendible de lo que es nuestra esperanza, y que mostremos que nuestros fundamentos son sólidos, fundados como están en las realidades últimas.
Hablamos nuevamente de algo que es mucho más que un simple sentimiento. Hablamos de teología. Más específicamente, nos referimos a la rama de la teología conocida con el nombre de apologética[2], el arte de explicar y defender la fe. Quienes han estudiado historia, quizás sepan que hay, entre los antiguos Padres de la Iglesia, una categoría denominada los apologistas[3]. Estos hombres fueron quienes asumieron la tarea de explicar con detalle la doctrina cristiana; y en términos comprensibles para el común de los no cristianos.
Apelaban no tanto a lo directamente revelado por Dios —ni a la Biblia, ni al conjunto de creencias— sino a la lógica, a la ciencia, a la naturaleza, a la historia y al sentido común. Apelaban, incluso, a los más elevados principios de la filosofía y de la religión paganas, para poner así de manifiesto que en el cristianismo esos principios han alcanzado un mayor y mejor desarrollo. Uno de los primeros y más egregios defensores de la Iglesia, san Justino mártir, llegó a proponer este audaz principio: «Todo lo verdadero es nuestro»[4]. Al entender que Dios creó el mundo y todo lo que hay en él —incluyendo a los filósofos paganos—, Justino veía cualquier realidad como «semillas de la Palabra»[5].
Esto era así para muchos de los apologistas. No todos fueron tan condescendientes y tan moderados en sus expresiones como lo fue san Justino. La mayoría puso especial interés en dar una respuesta razonada a las objeciones que sus contemporáneos planteaban a la doctrina y práctica cristianas; incluso cuando eran objeciones calumniosas, falaces o descaradamente surrealistas.
Al igual que los antiguos Padres apologistas, también nosotros vivimos en una cultura perpleja y escéptica ante el cristianismo y ante lo que la Iglesia considera divinamente revelado[6]. Vivimos en una cultura que, a menudo, caricaturiza la fe como algo que no pasa de ser mera credulidad, intolerancia y superstición. Hay mucha gente esperando que les demos una explicación creíble de lo que creemos. Algunos nos muestran cierta hostilidad; otros, sólo curiosidad; también los hay que se divierten así; finalmente, están los que buscan seriamente la verdad. En cualquier caso, y en todo caso, como nuestros antiguos antepasados, hemos de hacer propio el arte de los apologistas. Hemos de estar preparados para ofrecer una defensa razonada de nuestra fe.
El primer paso es sencillo. No podemos «avergonzarnos del Evangelio» (Rm 1, 16), ni de aquello que los no creyentes menosprecian o desdeñan. No debemos ruborizarnos al aceptar los regalos que Dios nos ha hecho; como por ejemplo, el regalo del dogma cristiano. El historiador agnóstico Lionel Trilling observó que «cuando en cuestiones religiosas se desprecia el principio dogmático, la práctica de la religión va acompañada durante algún tiempo de una emotividad más o menos generalizada y de una intencionalidad ética —influida también por la emotividad—», pero pronto «pierde la fuerza de su impulso e, incluso, la esencia de su ser»[7].
Para los laicistas, el dogma es la antítesis de la razón. Es —así lo creen— algo impuesto a la inteligencia desde fuera; e impuesto, con violencia y contra la verdadera naturaleza de la mente. Por eso, es tarea de los apologistas cristianos demostrar que los dogmas de la fe son compatibles con la razón. Aunque los artículos del credo superan normalmente los límites de la capacidad humana, no son, en absoluto, irracionales.
Los laicistas no son los únicos que miran con malos ojos el dogma. También para aquellos compañeros míos de universidad y para mí, aunque éramos cristianos devotos, el dogma se volvió algo casi irrelevante en comparación con la intensidad de sentimientos que experimentábamos durante las ceremonias religiosas. Temíamos que un estudio riguroso del dogma pudiera amenazar nuestra fe, diluir nuestro celo o, incluso, representar una burla de las maravillas de Dios.
Estábamos equivocados, como me hizo descubrir el Dr. VandeKappelle. Los cristianos debemos estar «siempre dispuestos a defendernos».
El hábito de pensar
Como dice el viejo refrán, la mejor defensa es un buen ataque. Pero los apologistas nunca pretendieron ser la versión cristiana de la disparatada revista Respuestas cortantes a preguntas estúpidas (publicación que, por cierto, devoré cuando era un muchacho). Porque la apologética no busca proporcionarnos una réplica inmediata que haga callar a nuestros vecinos o compañeros de trabajo[8]. Lo primero será buscar respuestas que nos satisfagan a nosotros mismos; y luego a los demás.
La apologética es un arte teológico que debe descansar sobre el firme fundamento de la ciencia teológica. Si nuestra defensa no surge de una profunda preparación, de una sólida formación, resultará, en el mejor de los casos, poco convincente, si no ofensiva[9].
«Respuestas rápidas y cortantes» no es lo que san Pedro quería, ni tampoco lo que Dios quiere. Él desea que tengamos una cabeza cristiana bien amueblada; inteligencias formadas por el estudio profundo, por la penitencia y por la oración; cerebros forjados en la humildad y en la generosidad. Porque las razones aportadas por esas inteligencias alcanzarán un poder más persuasivo que las de aquellas que se alimentan exclusivamente de la memoria, aunque la memorización también tenga su importancia.
Como católicos, necesitamos llegar a más. En primer lugar, debemos tener el deseo de estudiar con seriedad la doctrina católica, las Sagradas Escrituras, la historia y la filosofía. Si no sentimos ese deseo, hemos de rezar para que Dios nos lo conceda. Luego, debemos aplicarnos a la tarea, aunque no acompañe el sentimiento; y, sobre todo, aunque encontremos ardua la materia. La recompensa será mayor cuanto más sea nuestro empeño. Pídeselo también al patriarca Jacob, que trabajó catorce años para ganarse, en matrimonio, a su amada Raquel (Gn, 29).
Por otra parte, mi pretensión es hacer que ese estudio sea lo más llevadero para el lector. Este libro comienza con el esbozo de algunas cuestiones esenciales de la fe. Y ofrece «razones para creer», frente a las objeciones más comunes que se plantean al teísmo y al catolicismo. Pero estas objeciones generalmente van sólo contra algunos elementos de la fe; y queremos alcanzar y ofrecer a otros una fe íntegra. Así pues, al final del capítulo haremos una aproximación a la teología bíblica, porque la fe no sólo es razonable, sino que también está llena de belleza y cordialidad. Si logro mi propósito, el lector podrá contar con algunas nuevas formas de ponderar y debatir las cuestiones de fe; y también con un refrescante, irresistible y convincente método para comprender mejor la naturaleza (la creación), las Escrituras (la revelación) y la vida misma.
En definitiva, este libro trata de cómo adquirir una visión universal y católica, además de un acercamiento clarividente a las objeciones e interrogantes. En los años cuarenta, el monje Eugene Boylan censuró la aversión del laicado católico hacia el estudio del dogma. Decía: «Cuando el seglar lee teología, generalmente lo hace más desde la argumentación apologética que desde el fundamento dogmático, el cual conduce a la verdadera devoción. Sería bueno que sucediera más bien lo contrario»[10]. Un par de generaciones más tarde, el diagnóstico de Boylan todavía sigue siendo bueno. Los apologistas discurrirán de manera más clara y efectiva si lo hacen desde la presunción de inocencia del dogma y de la devoción.
La siembra de los apologistas católicos ha recogido una abundante cosecha en las últimas generaciones. No voy a emular a autores cuya habilidad apologética excede, con mucho, la mía. Me inclino sobrecogido ante sus logros, y animo al lector a conocer las obras de James Akin, Dave Armstrong, Mark Brumley, Jeff Cavins, David Currie, el padre George Duggan, Marcus Grodi, el padre John Hardon, S.J., Thomas Howard, Kenneth J. Howell, Karl Keating, Peter Kreeft, Patrick Madrid, Rosalin Moss, el padre William Most, el padre Match Pacina, S.J., Stephen Ray, Alan Schreck, David Scott, Mark Shea y Tim Staples[11]. Son dignos sucesores de los antiguos apologistas. Escribo sus nombres con admiración, y también con el afecto de una larga amistad. Con algunos de ellos he compartido mucho tiempo; tanto como para que influyeran decisivamente en mi conversión al catolicismo, en 1986.
Cuando el lector lea las obras de estos autores, verá el estilo de apologista al que se refería san Pedro; apologistas que sacan su fuerza de la teología, y que nos animan a ejercitarnos con apasionamiento en la teología. Eso es lo que representa para mí el trabajo de aquellos apologistas. Y con ese ánimo he escrito esta obra.
[1] Cf. Scott y Kimberly Hahn, Roma, dulce hogar (Madrid. Rialp, 2000)
[2] Para una adecuada comprensión de la importancia del papel de los apologistas en la historia de la Iglesia, cf. Cardenal Avery Dulles, History of Apologetics (San Francisco. Ignatius Press, 2005).
[3] Un libro que contiene estudios interesantes de los primeros apologistas es Mark Edwards y otros (ed.), Apologetics in the Roman Empire (New York. Oxford University Press, 1999). Para una selección representativa de los primeros Padres de la Iglesia, cf. Henry Chadwick, Early Christian Thought in the Roman Empire (New Cork. Oxford University Press, 1966).
[4] Las palabras de Justino, en su Segunda Apología (capítulo 13), se traducen con mayor precisión por: «Cualquier cosa que se dice correctamente de todos los hombres, resulta apropiada también para nosotros los cristianos».
[5]Segunda Apología, capítulo 8.
[6] Cf. Robert L. Wilken, The Christians as the Romans Saw Them (New Haven. Yale University Press, 2003).
[7] Lionel Trilling, «Value of the words and the rabbies», en The Opposing Self (New York. Harcourt, 1978).
[8] Para un mejor acercamiento a algunos aspectos más «personales» de los apologistas, cf. Patrick Madrid, Search and Rescue: How to Bring Your Family and Friends Into, or Back Into, The Catholic Church (Manchester. Sophia Institute Press, 2001); y Mark Brumley, How Not To Share Your Faith: The Seven Deadly Sins of Apologetics (El Cajón, CA. Catholic Answers, 2002).
[9] Cf. Frank Sheed y Maisie Ward, Catholic Evidence Training Outlines: A Clasic Guide to Understanding & Explaining the Truths of the Catholic Church (Catholic Evidence Guild, 1992).
[10] M. Eugene Boylan, El amor supremo (Rialp. Madrid, 1991), p. 176.
[11] Cf. James Akin, The Salvation Controversy (San Diego. Catholic Answers, 2001); Dave Armstrong, A Biblical Defense of Catholicism (Manchester, NH. Sophia Press, 2003); Jeff Cavins, My Life on the Rock (West Chester, PA. Ascension Press, 2002); David Currie, Born Fundamentalist, Born Again Catholic (San Francisco. Ignatius Press, 1996); George Duggan, Beyond Reasonable Doubt (Boston. St. Paul, 1979; Joseph C. Fenton, We Stand with Christ: An Essay in Catholics Apologetics (Milwaukee. Bruce Publishing, 1942); Marcus Grodi (ed.), Journeys Home (Zanesville, OH. Comino Home Resouces, 2006); John Hardon, S.J., Christianity in Conflict: A Catholic View of Protestantism (Westminster, MD. Newman Press, 1959); Thomas Howard, On Being Catholic (San Francisco. Ignatius Press, 1997); Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism (San Francisco. Ignatius Press, 1988); Peter Kreeft and Ronald K. Tacelli, Handbook of Christian Apologetics (Downers Grove, IL. Inter Varsity Press, 1994); Patrick Madrid, A Pocket Guide to Apologetics (Huntington, IN. OSV Press, 2006); Rosalin Moss (ed.), Catholics Apologetics Today (Rockford, Il. TAN Books, 1986); Stephen Ray, Crossing The Tiber (San Francisco. Ignatius Press, 1997); Alan Schreck, Catholic and Christian (Ann Arbor, MI. Servant Books, 2004); David Scott, The Catholic Passion (Chicago. Loyola Press, 2005); Mark Shea, By What Authority (Huntington, IN. OSV, 1996); Tim Staples, Nuts and Bolts (San Diego. Basilica Press, 1999). Como ejemplo de apologistas y métodos apologéticos no católicos, cf. Bernard Ramm, Varieties of Christian Apologetics (Grand Rapids. Baker Academia, 1962); William Lane Craige, Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics (Wheaton, IL. Crossway Books, 1994); Steven B. Cowan (ed.), Five Views on Apologetics (Gran Rapids. Zondervan, 2000); C. S. Lewis, The Case for Christianity (una de las series de charlas radiofónicas publicadas luego bajo el título Mero Cristianismo. Rialp. Madrid 1995); J. P. Moreland, Scaling the Secular City: A Defense of Christianity (Grand Rapids. Baker Academic, 1987); R. C. Sproul, John Gerstner y Arthur Lindsley, Classical Apologetics: A Rational Defense of the Christian Faith and a Critique of Presuppositional Apologetics (Grand Rapids. Zondervan, 1984); Greg L. Bahnsen, Always Ready: Directions for Defending the Faith (Texarkana, AR. Covenant Media Foundation, 1996); Lee Strobel, El caso de Cristo: Una investigación exhaustiva (Ed. Vida. Zondervan, 1998); J. McDowell, The New Evidence that Demands a Verdict Fully Updated to Answer the Questions Challenging Christian Today (Gran Rapids. Nelson Reference, 1999); Norman L. Geisler, Christian Apologetics (Grand Rapids. Baker Academic, 1988).
2. LO NUESTRO ES RAZONAR EL PORQUÉ
Al ver, al creer y al volar
Tengo un amigo que se educó en un hogar cristiano, pero luego vivió apartado de la fe durante la mayor parte de su vida adulta. No era hostil a la religión; simplemente consideraba que él y su familia no necesitaban de ella, de manera que ni siquiera sacaba el tema con sus hijos. Los chicos crecieron con los estereotipos religiosos que proporcionan las películas y la televisión.
Recientemente, al volver al redil, mi amigo me comentó que sus hijos, ya adultos, «tienen el convencimiento de que las personas religiosas son ignorantes. Mis hijos identifican la religión con el prejuicio, el atraso y la resistencia al progreso. La fe, para ellos, es lo opuesto a la ciencia».
Esos planteamientos subyacen en muchos contenidos que ofrecen hoy los medios de comunicación. Si el tema en cuestión es la ley del aborto, la teoría de la evolución o la pornografía en Internet, el enfoque suele ser pintar una época actual pletórica de luminosidad científica y de libertad, amenazada por las fuerzas oscuras de la religión, de la superstición y de la opresión. El peligro es muy serio, advierten los periódicos, porque el triunfo de la era de la ciencia podría, en cualquier momento, sufrir un colapso y retroceder a la época tenebrosa, dominada por las creencias religiosas.
Según esta visión de la historia —la así llamada metanarrativa, compartida por modernistas y postmodernistas—, los cristianos serían instintivamente anti-intelectuales; y su fe, incompatible con el pensamiento racional. La actitud de esos creyentes imaginarios coincidiría plenamente con la descripción que hace Tennyon de la reacción de un brigadier en medio de la batalla: «Lo nuestro no es razonar el porqué… sino cumplir las órdenes y morir».
Algunos laicistas miran la fe como si fuera algo completamente incompatible con la razón, de manera que tratan al cristianismo como una ruptura patológica con la realidad. Lo denominan, incluso, Cristo-psicosis. Quienes buscan ganarse al público que tienen delante suelen utilizar un lenguaje más suave. Richard Dawkins y Daniel Dennett, científicos ambos que rechazan la religión, describen a los ateos como «gente genial». Dejan que sean sus oyentes los que lleguen al implícito corolario sobre la escasa inteligencia de quienes creen en Dios.
Esta animadversión produce extrañeza en los creyentes, pues tienen bien experimentado que la fe es compatible con la libertad —de hecho, la fe es liberadora— y con la razón. En efecto, los personajes más revolucionarios que han abierto camino en muchas de las especialidades científicas fueron creyentes. De ello dan fe los logros de Nicolás Copernico (un sacerdote), en astronomía; Blaise Pascal (un apologista laico), en matemáticas; Gregor Mendel (un monje), en genética; Louis Pasteur, en biología; Antoine Lavoisier, en química; John von Neumann, en investigación sobre computadoras; y Enrico Fermi y Edwin Schrodinger, en física. Se trata aquí de una lista corta, que incluye sólo científicos católicos. Una lista más completa ocuparía varias páginas. Y un elenco que incluyera científicos de otras creencias —protestantes, judíos y deístas no convencionales como Albert Einstein, Fred Hoyle y Paul Davies— llenaría un libro.
Elevarse con todo
En el mundo real, en la vida cotidiana de millones de creyentes —también de los científicos— la fe y la razón coexisten sin contradicción alguna. Me aventuraría a decir que el Papa Juan Pablo II ha sido un observador más certero de la realidad empírica que los doctores Dawkins y Dennett. Al inicio de su carta encíclica sobre fe y razón (atinadamente titulada Fe y Razón), exponía poéticamente esa idea: «Fe y razón son como dos alas sobre las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad»[1].
Fe y razón son, en verdad, facultades complementarias que utilizamos para alcanzar la verdad. Cuando una criatura o máquina alada trata de volar con un ala, cae a tierra. De modo similar, cuando los seres humanos tratamos de elevarnos sólo con una de esas dos facultades, nos estrellamos.
No estoy diciendo que los no cristianos sean poco razonables o acientíficos. No es mi deseo descalificar a los laicistas radicales como hacen ellos con quienes sostienen creencias religiosas. Afirmo, sin embargo, que todo pensamiento humano incorpora elementos de ambos saberes: de la fe y de la razón. San Agustín constató un hecho, no propuso un artículo de fe, cuando dijo: «Creo aquello que puedo comprender». La razón debe progresar siempre desde unos primeros principios que no se pueden demostrar. Esta fe en esos principios es, en su mayor parte, tácita, no reconocida. Es algo que se da por sentado; pero es fe.
No necesitamos consultar a los santos para llegar a esa conclusión. Yo llegué a ella a través de los escritos del científico Michael Polanyi, que vivió en el siglo XX. Físico-químico, además de filósofo, Polanyi echó por tierra el mito de la objetividad e imparcialidad científica. Puso de manifiesto la imposibilidad de que los investigadores científicos se desprendieran de su condición humana o de su propia cultura al realizar su trabajo. Observó que casi todo conocimiento científico está precedido de presupuestos tácitos y depende de cierta confianza en la propia comunidad de los colegas científicos, en una serie de reglas y también en alguna autoridad.
Un científico, por ejemplo, debe tener fe en los datos experimentales que le ofrecen los otros científicos y en las instituciones que patrocinan a esos científicos, así como en los criterios según los cuales esos científicos recibieron sus títulos o credenciales. Un científico debe tener fe en la autoridad y solvencia de las revistas científicas, al igual que en los resultados de los diferentes estudios que éstas publican. Finalmente —aunque quizás es lo más fundamental—, un científico debe confiar en que la realidad empírica sea ciertamente perceptible y mensurable; y en que la relación causa-efecto pueda aplicarse universalmente. Ningún esfuerzo científico avanza si el investigador somete cada fenómeno de laboratorio a la duda metódica radical y descalifica sus propias observaciones y las de sus colegas.
Polanyi concluye que la ciencia progresa desde una confianza que es fiduciaria, término cuya raíz latina significa basada en la fe. Esa fe, al estar bien edificada y fundada, posibilita que la ciencia avance rápidamente; pero se trata de fe, no de un conocimiento cierto y contrastado científicamente. «Debemos reconocer una vez más la fe como la fuente de todo conocimiento…», llegó a decir Polanyi. «Ninguna inteligencia, ya sea crítica u original, puede operar fuera del marco fiduciario»[2].
Los intentos del laicismo por reemplazar la autoridad de la religión con la supuesta «autoridad de la experiencia y de la razón» se han revelado, en palabras de Polanyi, «ridículamente inadecuados». Lo único que han «conseguido es poner las más altas aspiraciones del hombre al servicio de tiranías destructivas del espíritu».
La alternativa a tales tiranías es el realismo descrito por el Papa Juan Pablo II y por san Agustín: «Fe y razón son como dos alas sobre las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad»; «creo aquello que puedo comprender». No hay que ser cristiano para afirmar todo lo anterior. Debemos establecer estas coordenadas desde el principio, porque nos proporcionarán el lenguaje común de cara al diálogo con los no creyentes. Porque si nuestros oyentes desdeñan la Biblia, no parece acertado citar textos escriturísticos como argumentos. La lógica es otra cuestión bien distinta; y desde ella es desde donde podremos avanzar.
Cuatro puntos básicos
Incluso resulta arriesgado decir que la lógica es algo universalmente aceptado y reconocido; porque en cierto sentido no lo es. Hoy hay gente —y gente muy inteligente, además— que rechaza la validez de la lógica. Afirman que las leyes lógicas son sólo manifestación de ciertas estructuras de poder. Argumentan que la autoridad de la lógica es imaginaria y consecuencia de condicionamientos culturales de origen occidental; fruto, incluso, de planteamientos de género. Pero quienes atacan la lógica de esa manera, acuden a argumentos ingeniosos que, curiosamente… ¡siguen las reglas de la lógica!
Resulta ineludible, porque la lógica surge simplemente de la reflexión sobre el modo en que la inteligencia estructura el pensamiento, lo cual constituye una reflexión sobre la estructura de la misma realidad. Es posible, efectivamente, que las leyes de la lógica fueran articuladas y formuladas por un determinado filósofo occidental del mundo antiguo, pero las observaron y aplicaron sus contemporáneos y antepasados orientales.
La lógica es un instrumento de la razón. No es, como algunos querrían hacernos creer, un simple conjunto de reglas para ser coherente. Como observó el inimitable G.K. Chesterton, nadie es más coherente que el loco. Si éste comienza a creerse que es Napoleón, llegará a concluir que debe gobernar Europa. Sin embargo, los principios de la lógica son principios de razonamiento sobre el mundo real.
Si desechamos la lógica, tendremos sólo afirmaciones cínicas, cuya fuerza dependerá de la fuerza bruta (o de las armas) de las personas que quieran hacerlas valer. Hasta para tratar de demostrar las insuficiencias de la lógica, habrá que llevarlo a cabo de manera lógica. La propia inteligencia lo exigirá, como también lo pide cualquier interlocutor en el curso de una discusión.
Hay libros excelentes que enseñan la ciencia de la lógica[3]. Los recomiendo encarecidamente como preparación para la labor apologética y evangelizadora. Es una cuestión de caridad que nos situemos en el mismo plano junto con quienes vamos a dialogar; y la lógica es el instrumento más necesario en toda relación que sea dia-lógica. Por eso, ahora deseo establecer cuatro coordenadas fundamentales, cuatro proposiciones universalmente aceptadas como verdades, que son prácticamente irrefutables. Como tales, son el mejor punto de arranque para dialogar o argumentar acerca de la existencia de Dios[4].
1. El principio de no-contradicción.