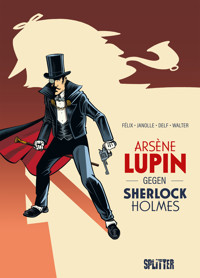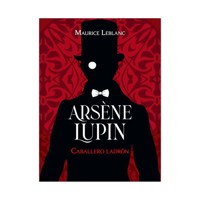
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
No adoramos a Lupin por burlar a los opulentos, sino por hacerlo con garbo y gracia. Es noble y encantador, caballeroso, delicado y tan simpático que todo lo que hace parece correcto, y que, a pesar de nosotros mismos, con frecuencia nos sorprendemos deseándole el éxito a sus empeños. Este volumen presenta la colección inicial de relatos, protagonizada por el caballero ladrón, con una destacada traducción, ornamentada con ilustraciones clásicas de la época y en una presentación excepcional. Contiene, además, un estupendo prefacio del novelista Jules Claretie y las nueve primeras aventuras del personaje, entre ellas: El arresto de Arsène Lupin, La evasión de Arsène Lupin, El Collar de la Reina, El Siete de Corazones, La perla negra, Herlock Sholmes llega demasiado tarde. La mención del célebre detective se tuvo que cambiar por "Herlock Sholmes" en ediciones posteriores tras lo que, suponemos, fueron las severas palabras de los abogados de Arthur Conan Doyle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición digital, enero de 2024
Primera edición en Panamericana Editorial Ltda.,abril de 2023
Título original: Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
© Panamericana Editorial Ltda.,
de la versión en español
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57) 601 3649000
www.panamericanaeditorial.com.co
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Traducción del francés
Juan Fernando Merino
Corrección de estilo
Ángela Ruano Cadena
Diagramación
Alan Rodríguez
Diseño de cubierta
Jairo Toro
ISBN DIGITAL 978-958-30-6796-9
ISBN IMPRESO 978-958-30-6713-6
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Hecho en Colombia - Made in Colombia
Contenido
Prefacio
El arresto de Arsène Lupin
Arsène Lupin en prisión
La evasión de Arsène Lupin
El viajero misterioso
El Collar de la Reina
El Siete de Corazones
La caja fuerte de la señora Imbert
La perla negra
Herlock Sholmes llega demasiado tarde
A Pierre Lafitte
Mi querido amigo:
Me animaste a seguir un camino en el que no pensé que me aventuraría jamás, y en él he encontrado tanto placer y tanto reconocimiento literario que me parece apenas justo inscribir tu nombre en el inicio de este primer volumen, y reafirmarte aquí mis sentimientos de afectuoso y leal agradecimiento.
m. l.
Prefacio
—Entonces tú, que cuentas tan buenas historias, cuéntanos una de ladrones…
—Que así sea —dijo Voltaire (u otro filósofo del siglo XVIII, pues la anécdota se ha atribuido a varios de aquellos incomparables conversadores), y comenzó—: Érase una vez un recaudador de impuestos…
El autor de Las aventuras de Arsène Lupin, que también es un magnífico narrador de historias, habría comenzado de manera muy diferente:
—Érase una vez un caballero ladrón…
Y este comienzo paradójico habría hecho levantar las cabezas asombradas de los oyentes. Las aventuras de Arsène Lupin, tan increíbles y cautivantes como las de Arthur Gordon Pym, fueron aún más lejos. No solo habrían interesado a la audiencia de un salón, sino que fascinaron a la multitud. Desde el día en que este asombroso personaje hizo su aparición en forma de folletín en una revista mensual francesa, Je sais tout, Arsène Lupin ha sobresaltado, ha encantado y ha divertido a centenares de miles de lectores. Y ahora, en formato de libro, entrará triunfalmente en el ámbito de las bibliotecas después de haber conquistado a los lectores de folletines.
Estas historias de detectives y de forajidos, de la high life o de las aventuras callejeras, han ejercido siempre un singular y poderoso atractivo. Balzac, después de dejar a Madame de Morsauf, vivió la existencia dramática de un detective policial. Dejaba a un lado el lirio de los valles por el hormigón de las zanjas. Víctor Hugo inventó a Javert, quien perseguía a Jean Valjean, mientras que el otro “inspector” perseguía a Vautrin. Y ambos tenían en mente a Vidocq; aquel extraño lobo cerval convertido en perro guardián, cuyas confidencias pudieron recoger tanto el poeta de Los miserables como el novelista de Rubempré. Más tarde, y en menor grado, Monsieur Lecoq había despertado la curiosidad de los devotos de la novela judicial, y tanto Monsieur de Bismarck como Monsieur de Beust, aquellos dos adversarios —el uno feroz, el otro ingenioso—, habían encontrado, antes y después de Sadowa, aquello que menos los separaba: los relatos de Gaboriau.
A veces, le sucede a un escritor que en su camino se encuentra a un personaje del que hace un arquetipo, y que este personaje hace, a su vez, la fortuna literaria de su inventor. ¡Dichoso aquel que crea de la nada un ser que bien pronto va a parecer tan vivo como los vivos! ¡Delobelle o Priola! El novelista inglés Arthur Conan Doyle popularizó a Sherlock Holmes. Por su parte, Maurice Leblanc ha encontrado a su propio Sherlock Holmes, y estoy convencido de que, desde las hazañas del ilustre detective inglés, ninguna aventura en el mundo ha despertado tan vivamente la curiosidad como las de este Arsène Lupin, esta sucesión de prodigiosos hechos que hoy se han convertido en un libro.
Podemos decir que el éxito de los relatos de Maurice Leblanc ha sido meteórico en la revista mensual en que aparecieron, y en la cual el lector, que antes se contentaba con las intrigas adocenadas de las novelas por entregas, empezó a buscar una evolución significativa; una literatura que lo entretuviera, y que sin embargo siguiese siendo literatura.
El autor hizo su debut hace una docena de años, si no me equivoco, en la antigua revista Gil Blas, donde sus originales novelas breves, sobrias, potentes, lo situaron de inmediato en el más alto escalafón de los narradores. Nacido en la población de Rouen, capital de Normandía, Leblanc pertenecía, en efecto, a la buena estirpe de los Flaubert, de los Maupassant, de Albert Sorel (quien también era novelista en sus ratos libres). Su primera novela, Une Femme, fue bien acogida, y a ella le seguirían varios estudios psicológicos, L’Oeuvre de Mort, Armelle et Claude, L’Enthousiasme (obra en tres actos) y La Pitié,que vendrían a sumarse a aquellas novelas mínimas de doscientas líneas en las que sobresalió el autor.
Es preciso tener un particular don de imaginación para idear estos dramas abreviados, estas narraciones rápidas que contienen la sustancia misma de volúmenes enteros, al igual que ciertas viñetas magistrales contienen cuadros del todo terminados. Estas raras cualidades de inventor tendrían que encontrar un día un marco más amplio, y el autor de Une femme pronto se iba a concentrar en algo más ambicioso después de haberse dispersado en tantas historias originales.
Fue entonces cuando hizo la aparición en su universo creativo el delicioso y asombroso Arsène Lupin.
Conocemos la historia de aquel bandolero del siglo XVIII que, a puñetazos, asaltaba y robaba a la gente, como lo presentó Buffon en su Histoire Naturelle. Arsène Lupin es un sobrino nieto de aquel malhechor que al mismo tiempo atemorizaba y hacía sonreír a los marqueses.
“Puedes comparar”, me dijo Marcel L’Heureux, trayéndome las pruebas de la obra de su colega y los números de Je sais tout en los que se difundían las hazañas de Arsène Lupin; “puedes comparar a Sherlock Holmes con Lupin y a Maurice Leblanc con Conan Doyle. Es cierto que los dos escritores tienen puntos de contacto: la misma potencia de la narración, la misma destreza para la intriga, la misma ciencia del misterio, el mismo encadenamiento riguroso de los hechos, la misma sobriedad de medios. ¡Pero qué superioridad la de Leblanc en la elección de los temas, en la calidad misma del drama! Y fíjese en este tour de force: con Sherlock Holmes uno se encuentra cada vez ante un nuevo robo y un nuevo crimen, mientras que aquí sabemos de antemano que Arsène Lupin es el culpable; sabemos que, cuando hayamos desenredado los hilos intrincados de la historia, ¡nos encontraremos cara a cara con el famoso caballero ladrón!
Hay en ello un escollo, por supuesto. Este escollo es evitado; de hecho habría sido imposible sortearlo con mayor destreza que aquella desplegada por Leblanc. Valiéndose de procedimientos que ni el más advertido lector distingue, te mantiene en vilo hasta el desenlace de cada aventura. Hasta la última línea permanecemos sumidos en la incertidumbre, en la curiosidad, en la angustia, y el espectacular giro de los acontecimientos es siempre inesperado, perturbador e inquietante.
En verdad, Arsène Lupin es un arquetipo, un arquetipo ya legendario y que, sin duda, va a permanecer por largo tiempo. Figura vivaz, joven, llena de alegría, de salidas imprevistas, de ironía. Ladrón y salteador, sinvergüenza y embaucador, todo lo que se quiera, ¡pero es tan simpático este bandido! ¡Actúa con una desenvoltura tan seductora! ¡Tanta ironía, tanto encanto y tanto ingenio! Es un diletante. ¡Es un artista! Tomen atenta nota: Arsène Lupin no se limita a robar; se divierte robando. Él elige con qué desea quedarse. Si es preciso, restituye de manera parcial a su propietario original. Es noble y encantador, caballeroso, delicado y, repito, tan simpático que todo lo que hace parece correcto, y que, a pesar de nosotros mismos, con frecuencia nos sorprendemos deseándole el éxito a sus empeños, alegrándonos con el eventual triunfo, e incluso la moralidad parece estar de su parte. Todo ello, reitero, porque Lupin es la creación de un artista y porque, al componer un libro en el que dio rienda suelta a su imaginación, Maurice Leblanc no olvidó que él era por encima de todo, y en todas las acepciones del término, ¡un escritor!”.
Tales fueron las palabras de Marcel L’Heureux, un juez versado en la materia y que conoce bien el valor de una novela por haber escrito algunas tan notables. Y no puedo menos que mostrarme de acuerdo con él después de leer estas páginas irónicamente divertidas, para nada amorales a pesar de la paradoja que otorga tal grado de seducción a aquel caballero salteador de sus contemporáneos. Claro que yo no le concedería un premio Montyon a este irresistible Lupin, pero ¿habría sido coronado por su virtud el Fra Diavolo que embelesó a nuestras abuelas en la Opéra-Comique, en los días lejanos en que se inventaron los símbolos de Ariadna y Barba Azul?
Arsène Lupin es un Fra Diavolo armado no con un trabuco, sino con un revólver; vestido no con una romántica chaqueta de terciopelo, sino con un esmoquin portado con la mayor corrección, y le deseo que tenga el mismo éxito más que centenario del irresistible bandolero Fra Diavolo, quien inspiró al compositor francés Daniel Auber.
¡Pero qué digo! No hay por qué desearle buena fortuna a Arsène Lupin. Por derecho propio ya ha cobrado popularidad. Y aquella ola de celebridad que inició la revista Je sais tout, el presente libro no hará otra cosa que continuar.
Jules Claretie.
El arresto de Arsène Lupin
¡Qué viaje más extraño! Y, no obstante, ¡qué bien había empezado! Por mi parte, jamás había abordado una travesía que se anunciara con auspicios tan felices. El Provence es un trasatlántico veloz, cómodo, y se encuentra bajo el comando del más amable de los hombres. A bordo se había congregado la más selecta sociedad. Fácilmente se formaban relaciones, se organizaban diversiones. Teníamos esa impresión exquisita de habernos separado del mundo, reducidos a nosotros mismos como si nos encontráramos en una isla desconocida y, por consiguiente, forzados a acercarnos los unos a los otros.
Y nos acercamos…
¿Alguna vez han considerado ustedes lo que hay de original y de imprevisto en ese agrupamiento de seres humanos que la víspera misma ni siquiera se conocían y que, durante algunos días, entre el cielo infinito y el mar inmenso, van a vivir la más íntima de las existencias y desafiarán juntos las cóleras del océano, el estremecedor asalto de las olas, la maldad de las tormentas y la socarrona calma del agua adormecida?
Y es, en el fondo, la propia vida vivida como una especie de atajo trágico, con sus tempestades y sus grandezas, su monotonía y su diversidad. He ahí el motivo por el que, quizás, la saboreamos con una prisa febril y una voluptuosidad tanto más intensa durante este corto viaje cuyo final ya empezamos a entrever en el mismo momento en que comienza.
Pero, desde hace unos cuantos años, ha estado sucediendo algo en particular que se suma a las emociones de estos viajes. La pequeña isla flotante sigue dependiendo de este mundo del que nos creíamos liberados. Subsiste un lazo que se deshace lentamente en pleno Océano, y poco a poco, también en pleno Océano, se renueva. ¡El telégrafo inalámbrico! ¡La llamada de otro universo desde donde recibiremos noticias de la forma más misteriosa que se pueda pensar! ¡Desde donde evocaremos los hilos de alambre por los cuales se abre paso el mensaje invisible! El misterio se hace aún más insondable, también más poético, y es a las alas del viento a las que debemos recurrir para explicar este nuevo enigma.
Fue así como durante las primeras horas nos sentimos seguidos, escoltados, incluso precedidos por aquella voz lejana que, de tiempo en tiempo, nos susurraba a uno u otro de nosotros algunas palabras venidas desde allá. Dos amigos me hablaron. Otros diez, otros veinte, nos enviaron a todos, a través del espacio, sus despedidas entristecidas o sonrientes.
Pero el segundo día, a quinientas millas de las costas francesas, en una tarde tormentosa, el telégrafo inalámbrico nos envió un despacho cuyo contenido era el siguiente:
Arsène Lupin a bordo de su navío, en primera clase. Cabellos rubios, el antebrazo derecho lesionado. Viaja solo bajo el nombre de R…
En ese preciso momento, un violento trueno estalló en el cielo sombrío. Las ondas eléctricas quedaron interrumpidas. El resto del despacho no nos llegó. Del nombre del individuo bajo el cual se ocultaba Arsène Lupin, solo se supo la inicial.
Si se hubiera tratado de cualquier otra noticia, no dudo que el secreto habría sido escrupulosamente guardado por los empleados del puesto telegráfico, así como por el comisario a bordo y por el comandante. Pero hay hechos que parecen demandar la más rigurosa discreción. El mismo día, sin que se pueda decir cómo, se había divulgado el rumor. Ya todos los ocupantes del barco estábamos al tanto de que el célebre Arsène Lupin se ocultaba entre nosotros.
¡Arsène Lupin entre nosotros! ¡El inasible ladrón del cual se contaban y recontaban las proezas en todos los periódicos desde hacía meses! ¡El enigmático personaje con el cual el viejo Ganimard se había enzarzado en aquel duelo a muerte cuyas peripecias se desarrollaban de manera tan pintoresca! Arsène Lupin: el caballero fantasioso que no opera sino en los castillos y los salones y que, una noche en que había penetrado en casa del barón Schormann, se había marchado con las manos vacías, dejando su tarjeta con la siguiente inscripción: “Arsène Lupin, caballero-ladrón, regresará cuando los muebles sean auténticos”. ¡Arsène Lupin, el hombre de los mil disfraces, que tan pronto aparecía como chofer que como tenor de ópera, corredor de apuestas, hijo de alguna familia distinguida, adolescente, anciano, agente viajero proveniente de Marsella, médico ruso o torero español!
Esto es algo que se debe resaltar: Arsène Lupin, yendo y viniendo dentro del marco relativamente restringido de un trasatlántico, ¡pero qué digo!, dentro de aquel pequeño rincón de la primera clase donde nos encontrábamos en todo momento, en aquel comedor, en aquel salón, en aquella sala de fumar. Arsène Lupin era quizá aquel señor… o aquel otro… Mi vecino de mesa…, mi compañero de camarote…
—¡Y esto va a durar todavía veinticinco veces veinticuatro horas enteras! —se quejó la mañana siguiente la señorita Nelly Underdown—. ¡Pero se trata de algo intolerable! Espero de corazón que lo detengan. —Y dirigiéndose a mí, añadió—: Vamos a ver, señor de Andrézy, usted que está ya en estupendas relaciones con el capitán, ¿acaso no se ha enterado de nada?
¡Me habría encantado saber algo para darle gusto a la señorita Nelly! Se trataba de una de aquellas magníficas criaturas que, donde quiera que estén, ocupan en seguida el centro de la atención. Su belleza, al igual que su fortuna, deslumbran a los contertulios. Estas mujeres siempre cuentan con una corte de fervientes y entusiastas admiradores.
La señorita Nelly, educada en París por una madre francesa, viajaba a reunirse con su padre, el riquísimo señor Underdown, de Chicago. La acompañaba una de sus amigas más cercanas: Lady Jerland. Desde el primer momento yo había presentado mi candidatura, por así decirlo, al flirtear con ella. Pero en la rápida intimidad del viaje, de inmediato su belleza me había turbado y me sentía un poco demasiado emocionado para un flirteo cada vez que sus grandes ojos negros se encontraban con los míos. Sin embargo, la joven recibía mis cumplidos con un cierto favor. Se dignaba a reír con mis bromas y a mostrar interés por mis anécdotas. Una vaga simpatía parecía corresponder a la atención que yo le brindaba.
Había un solo rival que tal vez podría inquietarme: un joven bastante atractivo, elegante, reservado, de quien ella parecía preferir a veces el carácter taciturno a mis maneras “exóticas” de parisiense. Aquel joven formaba parte del grupo de admiradores que rodeaban a la señorita Nelly en el momento en que me hizo aquella pregunta acerca de lo que sabía sobre Arsène Lupin.
Nos encontrábamos todos en el puente de cubierta, cómodamente instalados en sillas mecedoras. La tempestad de la víspera había dejado un cielo claro y despejado. Era una hora deliciosa.
—Yo no tengo ninguna información precisa, señorita —le respondí—, pero ¿es acaso imposible para nosotros llevar a cabo nuestra propia investigación y hacerlo tan bien como lo haría el viejo Ganimard, el enemigo personal de Arsène Lupin?
—¡Uy, uy, uy! Me parece que usted se adelanta mucho.
—¿Y en qué sentido? ¿Acaso el problema es tan complicado?
—Muy complicado.
—Lo que usted está olvidando son los elementos con los que contamos para resolver el caso.
—¿Qué elementos?
—En primer lugar, Lupin se hace llamar el señor R…
—Una señal algo vaga.
—En segundo lugar, viaja solo.
—Si esta particularidad a usted le parece suficiente…
—En tercer lugar, es rubio.
—¿Y qué pasa con eso?
—Bueno, entonces no tenemos más que consultar la lista de pasajeros y proceder por eliminación. —Ya tenía esa lista en mi bolsillo. Logré hacerme con ella y la había examinado de manera previa—. En primer lugar, tomé nota de que solo hay a bordo trece caballeros cuya inicial corresponde a la letra que nos interesa.
—¿Tan solo trece?
—En primera clase, sí. Y de esos trece individuos cuya inicial es R., como ustedes bien pueden comprobar, nueve viajan acompañados de mujer, niños, o de una criada o criado. Nos quedan solo cuatro caballeros aislados: el marqués de Raverdan…
—Secretario de embajada —interrumpió la señorita Nelly—. Yo lo conozco.
—Él comandante Rawson…
—Es mi tío —dijo alguno de nosotros.
—El señor Rivolta…
—Presente —exclamó otro en nuestro pequeño grupo; un italiano cuyo rostro se perdía debajo de una barba del más intenso color negro.
La señorita Nelly estalló en risas.
—El señor no es precisamente rubio.
—De tal manera —retomé la palabra— que estamos obligados a concluir que el culpable es el último de la lista.
—¿Es decir?
—Es decir, el señor Rozaine. ¿Alguno conoce al señor Rozaine?
Todos nos quedamos callados. Pero la señorita Nelly, interpelando al joven taciturno cuya asiduidad con ella me atormentaba, le dijo:
—Y bien, señor Rozaine, ¿nada dice usted?
Los demás volvimos la vista hacia él.
Confesémoslo: sentí como una pequeña conmoción en el fondo. Y el incómodo silencio que quedó pesando sobre nosotros era clara indicación de que los demás presentes experimentaban esa misma clase de sofocación. Por otra parte, se trataba de algo absurdo ya que, a fin de cuentas, nada en el aspecto o comportamiento de aquel caballero nos permitía sospechar de él.
—¿Que por qué no respondo? —dijo—. Pues porque, en vista de mi nombre, mi condición de viajero solitario y el color de mis cabellos, procedí de antemano a una investigación similar por mi cuenta y llegué a la misma conclusión. Tengo entonces la certeza de que voy a ser arrestado.
Mostraba un aire extraño al pronunciar esas palabras. Sus labios, delgados como dos líneas inflexibles, se hicieron todavía más finos y palidecieron. Unos hilos de sangre surcaban sus ojos. Bromeaba, claro. Sin embargo, su fisonomía y su actitud nos impresionaban.
La señorita Nelly le preguntó, ingenuamente:
—Pero ¿no tiene usted una herida?
—Es verdad —concedió él—; hace falta la herida.
Con un gesto nervioso, se subió la manga de la camisa y dejó al descubierto el brazo. Pero de inmediato me abordó una idea. Mis ojos se cruzaron con los de la señorita Nelly: el joven había mostrado el brazo izquierdo.
Me disponía a señalar aquello cuando un incidente distrajo mi atención. Lady Jerland, la amiga de la señorita Nelly, llegó corriendo casi sin aliento. Estaba por completo trastornada.
La rodeamos presurosos, y solo después de grandes esfuerzos la mujer consiguió balbucir unas palabras:
—¡Mis alhajas, mis perlas!… ¡Se llevaron todo!
No, no se lo habían llevado todo, como nos enteraríamos después; curiosamente, ¡habían hecho una selección!
De la estrella de diamantes, del colgante de cabujones de rubí, de los collares y de los brazaletes, habían sido retiradas no las piedras más gruesas, sino las más finas, las más preciosas; aquellas que, según se habría dicho, representaban el mayor valor al tiempo que ocupaban el menor espacio. Las monturas se hallaban allí, sobre la mesa. Yo las vi, las vimos todos, despojadas de sus joyas como flores a las que se les hubiese arrancado los pétalos más hermosos, resplandecientes y coloridos.
Y para ejecutar este trabajo había sido preciso, a la hora en que lady Jerland tomaba el té, a plena luz del día y en un pasillo muy concurrido, forzar la puerta del camarote, encontrar una pequeña bolsa oculta en el fondo de una caja de sombreros, abrirla… ¡y escoger!
Hubo un grito unánime entre nosotros. Fue una opinión compartida entre todos los pasajeros cuando se supo del robo: “Ha sido Arsène Lupin”. Y, de hecho, esa era su forma de actuar: complicada, enigmática, inconcebible… y sin embargo lógica, pues ya que era difícil ocultar la incómoda masa que hubiera formado el conjunto de alhajas, mucho menor era la dificultad con pequeñas cosas independientes unas de otras: perlas, esmeraldas, zafiros.
A la hora de la cena ocurrió esto: a derecha e izquierda de Rozaine, los dos lugares permanecieron vacíos. Y al llegar la noche, nos enteramos de que aquel caballero había sido convocado por el capitán.
Su próxima detención, cosa que nadie ponía en duda, provocó una verdadera sensación de alivio. Al fin respirábamos. Esa noche nos dedicamos a juegos divertidos. Bailamos. La señorita Nelly, sobre todo, dio muestras de una alegría desconcertante que me hizo ver que, si acaso los homenajes de Rozaine le habían agradado en un principio, ya no recordaba mayor cosa. Su gracia acabó de conquistarme. Hacia la medianoche, bajo la serena claridad de la luna, yo le declaré mi devoción con una emoción que no pareció desagradarle.
Pero al día siguiente, ante el estupor general, se supo que debido a que los cargos presentados contra Rozaine no eran suficientes, este había quedado en libertad. Hijo de un importante comerciante de Burdeos, el caballero de marras había presentado documentos que estaban todos completamente en regla. Por otra parte, sus brazos no presentaban la menor huella de heridas ni lesiones.
—¡Documentos! ¡Certificado de nacimiento! —exclamaron los enemigos de Rozaine—. ¿Y eso qué? Arsène Lupin podría presentarles tantos documentos como quisieran. Y en cuanto a la lesión, se debe a que no sufrió ninguna…, ¡o bien que ha eliminado cualquier huella de esa herida!
A esas personas se les objetaba que, a la hora del robo, y de ello había testigos, Rozaine se paseaba por el puente, a lo que sus enemigos respondían:
—¿Es que acaso un hombre del temple de Arsène Lupin tiene necesidad de asistir a un robo cometido por él?
Y además, aparte de toda consideración exterior, había un punto al cual hasta los más escépticos no podían ponerle un epílogo: ¿quién, salvo Rozaine, viajaba solo, era rubio y tenía un nombre que comenzaba con la letra “R”? ¿A quién se refería el telegrama si no era a Rozaine?
Y cuando este, algunos minutos antes del desayuno, se dirigió audazmente hacia nuestro grupo, la señorita Nelly y lady Jerland se levantaron de sus asientos y se alejaron. Sin duda las había asaltado el miedo.
Una hora más tarde, una circular manuscrita pasaba de mano en mano entre los empleados de a bordo, los marineros y los pasajeros de todas las clases: el señor Luis Rozaine ofrecía una suma de diez mil francos a quien desenmascarara a Arsène Lupin o hallara a la persona en cuya posesión se encontraran las alhajas robadas.
—Y si nadie acude en mi ayuda contra ese bandido —le aseguró Rozaine al capitán—, yo por mi cuenta le plantaré cara.
Rozaine contra Arsène Lupin. O más bien, conforme a la versión que circulaba: Arsène Lupin contra el propio Arsène Lupin. Desde luego, el enfrentamiento no dejaba de despertar interés.
Este duelo se prolongó durante dos días. Se vio a Rozaine ir de un lado a otro, mezclarse entre el personal, interrogar, husmear. Por las noches, se observaba su sombra que rondaba aquí y allá.
Por su parte, el capitán desplegó la energía más vigorosa. De arriba abajo, y por todos los rincones, fue registrado el Provence. Se inspeccionaron todos los camarotes, sin excepción, con el pretexto muy comprensible de que los objetos bien podrían estar ocultos en cualquier lugar del barco, salvo en el camarote del culpable.
—Sin duda se acabará por descubrir algo, ¿no es verdad? —me preguntó la señorita Nelly—. Por más brujo que sea, él no puede hacer que los diamantes y las perlas se hagan invisibles.
—En efecto —le respondí yo—, o de lo contrario, será preciso registrar las copas de nuestros sombreros, el forro de nuestras chaquetas, y todo cuanto llevamos puesto.
Y mostrándole mi Kodak, una 9x12 con la cual yo no dejaba de fotografiarla en las actitudes más diversas, agregué:
—Sin ir más lejos, en un aparato que no sea más grande que este, ¿no cree usted que habría lugar para todas las piedras preciosas de lady Jerland? Se simula que se están haciendo algunas tomas y listo.
—No obstante, yo he oído decir que no existe ningún ladrón que no deje detrás una huella cualquiera.
—Hay solo uno: Arsène Lupin.
—¿Por qué?
—¿Que por qué? Porque él no solo piensa en el robo que realiza sino también en todas las circunstancias que podrían delatarle.
—Al principio usted se veía más confiado.
—Pero luego lo he visto en acción.
—Entonces, ¿en su opinión…?
—En mi opinión, perdemos el tiempo.
De hecho, las investigaciones no daban resultado alguno, o, cuando menos, el resultado que tuvieron no correspondió en absoluto al esfuerzo general: al capitán le robaron su reloj.
Furioso, redobló su ardor y vigilaba aún más de cerca a Rozaine, con quien había tenido diversas entrevistas. Al día siguiente, ironía encantadora, encontraron el reloj entre los cuellos almidonados del segundo comandante al mando.
Todo ello tenía un cierto aire de prodigio y evidenciaba claramente el estilo humorístico de Arsène Lupin: ladrón, era verdad, pero también un diletante. Él trabajaba por gusto y por vocación, sin duda, pero también por divertirse. Daba la impresión del caballero que se entretiene con la obra que monta y que, tras bambalinas, ríe a carcajadas con sus ocurrencias y las situaciones que ha imaginado.
Quedaba claro que se trataba de un artista en su género, y cuando yo observaba a Rozaine, sombrío y obstinado, y reflexionaba sobre el doble papel que ese singular personaje estaba sin duda representando, no podía hablar de él sin expresar una cierta admiración.
Ahora bien, en la penúltima noche, el oficial de guardia oyó lamentos que provenían del lugar más oscuro del puente. Se acercó. Allí estaba, tendido en el suelo, un hombre con la cabeza envuelta en una bufanda gris muy espesa, con las muñecas atadas por medio de una delgada cuerda.
Fue liberado de sus ataduras. Le ayudaron a ponerse en pie y se le dispensaron los cuidados necesarios.
Ese hombre era Rozaine.
Era él, que en el curso de uno de sus recorridos había sido asaltado, derribado a tierra y despojado de su dinero. Una tarjeta de visita, sujeta con un alfiler a su chaqueta, contenía las siguientes palabras:
Arsène Lupin acepta con agradecimiento los diez mil francos del señor Rozaine.
En realidad, la cartera robada contenía veinte billetes de mil francos.
Naturalmente, se acusó al desdichado de haber simulado ese ataque contra sí mismo. Pero, además de que le hubiese sido imposible atarse él solo de esa forma, se demostró que la escritura de la tarjeta era por completo distinta a la de Rozaine y que, por el contrario, tenía un parecido extraordinario con la de Arsène Lupin, según aparecía reproducida en un viejo periódico encontrado a bordo.
Así pues, Rozaine dejó de ser Arsène Lupin. Rozaine era Rozaine, hijo de un negociante de Burdeos. Y la presencia de Arsène Lupin se afirmaba una vez más, ¡y mediante qué acto alarmante!
Aquello fue el terror. Ya nadie se atrevía a permanecer a solas en su camarote, y mucho menos a aventurarse por su cuenta a lugares del barco demasiado apartados. Los pasajeros, prudentes, se agrupaban unos con otros para estar seguros. Aun así, una desconfianza instintiva nos dividía hasta de los más íntimos. Y es que la amenaza no provenía de un individuo vigilado y por lo tanto menos peligroso. Ahora Arsène Lupin era…, era todo el mundo. Nuestra imaginación desenfrenada le atribuía un poder milagroso e ilimitado. Lo suponíamos capaz de adoptar los disfraces más inesperados, de ser por turnos el comandante Rawson, el noble marqués de Raverdan, o incluso, puesto que nadie se limitaba ya a la letra inicial que se le había atribuido, a tal o cual individuo conocido de todos que viajaba acompañado de su mujer, de niños, de criados.
Los primeros despachos inalámbricos que llegaron no aportaron ninguna novedad, o al menos el capitán no nos lo compartió, y un silencio como aquel no nos tranquilizaba en absoluto.
Fue así como el último día de viaje nos resultó interminable. Vivíamos en la ansiosa espera de que llegara alguna desgracia, y esta vez ya no sería un robo, no sería tampoco una simple agresión, sino que sería un crimen, un asesinato. No admitíamos que Arsène Lupin fuera a limitarse a aquellos dos robos insignificantes. Dueño absoluto de la embarcación, con las autoridades de la misma reducidas a la impotencia, no tenía más que sentir un deseo, el que fuese, para ejecutarlo; pues todo le estaba permitido y bien podía disponer de los bienes y de las existencias de los pasajeros.
Fueron horas deliciosas para mí, debo confesarlo, pues me valieron la confianza de la señorita Nelly. Anonadada por tantos acontecimientos, y siendo de por sí de naturaleza inquieta, buscó junto a mí una protección; una seguridad que yo me sentía feliz de ofrecerle.
En el fondo, yo bendecía a Arsène Lupin. ¿No había sido él quien nos acercó? ¿No era gracias a él que yo sentía el derecho de abandonarme a los sueños más bellos? Sueños de amor y además sueños quiméricos, ¿por qué no confesarlo? Los Andrézy son una familia de buena estirpe de la antigua provincia de Poitou, pero su escudo de armas está algo deslustrado, y no me parece indigno de un caballero pensar en devolverle a su apellido el esplendor perdido.
Y estos sueños, yo lo sentía, no ofendían en absoluto a Nelly. Sus ojos sonrientes me autorizaban a tenerlos. La dulzura de su voz me decía que tuviese esperanza.
Hasta el último momento, apoyados sobre la barandilla, permanecimos el uno junto al otro, mientras la línea de las costas americanas navegaba ante nuestros ojos.
Se habían interrumpido las pesquisas. Estábamos a la espera. Desde las primeras clases hasta el entrepuente en el que hormigueaban los emigrantes, aguardábamos el momento supremo en que se explicaría al fin el insoluble enigma. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué máscara se escondía el célebre Arsène Lupin?
Y ese momento supremo llegó. Aunque viviera yo cien años, no me olvidaría del más mínimo detalle de aquel día.
—¡Qué pálida se ve, señorita Nelly! —le dije a mi compañera, que se apoyaba en mi brazo visiblemente desfallecida.
—¡Y usted! —me respondió ella—. ¡Ah! ¡Usted está tan cambiado!
—¡Imagínese! Estos minutos que se avecinan son apasionantes, y me siento tan feliz de vivirlos a su lado, señorita Nelly… Me parece que el recuerdo de usted perdurará en mí…
Ella no escuchaba, jadeante y febril como estaba. En aquel momento fue bajada la pasarela, pero antes de que tuviéramos la libertad de franquearla, subió gente a bordo: funcionarios de aduanas, uniformados, personal de correos.
La señorita Nelly farfulló:
—Ahora nos vamos a enterar de que Arsène Lupin se escapó durante la travesía, y yo no me voy a sorprender en absoluto.
—Quizás prefirió la muerte al deshonor; lanzarse a las aguas del Atlántico antes de ser detenido.
—No se burle usted —dijo ella, molesta.
De repente me sobresalté, y como ella me inquirió al respecto, le dije:
—¿Ve usted aquel anciano pequeño en el extremo de la pasarela?
—¿Con un paraguas y una levita color verde oliva?
—Ese es Ganimard.
—¿Ganimard?
—Sí, el célebre policía, aquél que juró que arrestaría a Arsène Lupin con sus propias manos. ¡Ah! Ahora comprendo que no hayamos recibido informes de este lado del océano. ¡Ganimard estaba aquí! Y no le gusta que nadie se entrometa en sus asuntos.
—¿Entonces Arsène Lupin será detenido con seguridad?
—¿Quién sabe? Parece ser que Ganimard nunca lo ha visto, excepto maquillado y disfrazado. A menos que conozca su alias…
—¡Ah! —dijo ella con esa curiosidad un poco cruel de ciertas mujeres—. ¡Si yo pudiera asistir a su arresto!
—Tengamos paciencia. Sin duda, Arsène Lupin ya ha reparado en la presencia de su enemigo, así que preferirá salir del barco entre los últimos, cuando los ojos del viejo policía estén ya extenuados.
Se inició el desembarque. Apoyado en su paraguas y con aire indiferente, Ganimard no parecía prestar la menor atención a la muchedumbre que se apretaba entre las dos balaustradas. Observé que un oficial a bordo, situado detrás de él, le informaba algo de vez en cuando.
Fueron desfilando el marqués de Raverdan, el comandante Rawson, el italiano Rivolta, así como otros, muchos otros… Hasta que, en un momento, observé que Rozaine se aproximaba.
¡Pobre Rozaine! ¡No parecía haberse repuesto de sus desventuras!
—Quizá a final de cuentas sea él —me dijo la señorita Nelly—. ¿Qué piensa usted?
—Yo pienso que sería en extremo interesante tener en una misma fotografía a Rozaine y a Ganimard. Tome usted mi cámara, ya que estoy demasiado cargado de cosas.
Se la pasé, pero era demasiado tarde para que pudiera utilizarla. Rozaine había pasado ya. El oficial se inclinó sobre el oído de Ganimard y le dijo algo; este alzó levemente los hombros y Rozaine pasó de largo.
Pero, entonces, por el amor de Dios, ¿quién era Arsène Lupin?
—Exacto —dijo ella en voz alta, leyendo mis pensamientos—. ¿De quién se trata?
Ya no quedaban más que una veintena de pasajeros por salir. Ella los observaba uno a uno, con el temor confuso de que una persona entre aquellas veinte fuese él.
Le dije:
—Ya no podemos esperar más tiempo.
Ella se adelantó y yo la seguí. Pero apenas habíamos avanzado diez pasos cuando Ganimard bloqueó nuestro camino.
—¿Y bien?, ¿qué ocurre? —exclamé.
—Un momento, caballero. ¿Por qué tanta prisa?
—Acompaño a la señorita —respondí.
—¡Un momento! —repitió él con una voz más imperiosa.
Ganimard me observó con detenimiento y luego me dijo, clavando sus ojos en los míos:
—Arsène Lupin, ¿no es así?
Yo me eché a reír.
—No, tan solo Bernard de Andrézy.
—Bernard de Andrézy murió hace tres años en Macedonia.
—Si Bernard de Andrézy hubiese muerto, yo ya no sería de este mundo, y tal no es el caso. He aquí mis documentos.
—Son los documentos de Bernard de Andrézy, pero ¿cómo es que usted los tiene en su poder? Eso va a tener que explicármelo.
—¡Pero usted está loco! Arsène Lupin se embarcó bajo un nombre iniciado por la letra R.
—Sí, uno más de sus trucos; una pista falsa sobre la cual usted los lanzó. ¡Ah!, es muy recursivo, mi amigo, pero esta vez la suerte le ha vuelto las espaldas. Vamos a ver, Lupin, muéstrese como un buen jugador.
Vacilé un instante. Él me dio un golpe seco en el antebrazo derecho y lancé un grito de dolor. Había asestado sobre la herida aún mal cerrada que había mencionado el telegrama.
Pues bien, era preciso resignarse. Me volví hacia la señorita Nelly. La joven escuchaba lívida, tambaleante.
Su mirada se topó con la mía y en seguida la bajó hacia la máquina Kodak que yo le había entregado. Hizo un gesto brusco y tuve la impresión —es más, tuve la certeza— de que, de golpe, ella lo había entendido todo. Sí, allí estaban, entre las paredes estrechas de cuero granulado negro de aquel pequeño objeto que yo había tenido la precaución de depositar entre sus manos antes de que Ganimard me detuviera… Sí, era allí donde se encontraban los veinte mil francos de Rozaine, las perlas y los diamantes de lady Jerland.
¡Ah! Juro que en aquel momento solemne, cuando Ganimard y dos de sus acólitos me rodearon, todo me fue indiferente: el arresto, la hostilidad de las gentes… Todo excepto esto: la decisión que tomaría la señorita Nelly respecto al objeto que yo le había confiado.
Ni me pasaba por la cabeza que tuvieran contra mí alguna prueba material y decisiva, pero la cuestión era: ¿la señorita Nelly se decidiría a entregarla?
¿Sería yo traicionado por ella?, ¿arrojado por ella? ¿Actuaría la señorita Nelly con el espíritu de una enemiga que no perdona, o bien como una mujer que recuerda los momentos compartidos y cuyo desprecio se suaviza con un poco de indulgencia, un poco de simpatía involuntaria?
Pasó ante mí y me despedí de ella con disimulo, sin decir una palabra. Confundiéndose con los demás pasajeros, se dirigió hacia la pasarela con mi máquina Kodak en la mano.
“Sin duda”, pensaba yo, “ella no se atreve a hacerlo en público. Será dentro de una hora, o dentro de unos instantes, que ella la entregará”.
Pero, al llegar a mitad de la pasarela, con un movimiento de fingida torpeza, dejó caer la máquina al agua, entre el muro del muelle y el flanco del navío.
Luego se fue alejando.
Su hermosa silueta se perdió entre la multitud, volvió a aparecer un instante y de nuevo desapareció. Aquello había terminado, terminado para siempre.
Por un instante me quedé inmóvil, triste y a la vez inundado de una dulce ternura, y en seguida solté un suspiro, para gran sorpresa de Ganimard.
—Qué lástima, a pesar de todo, no ser un hombre honesto…
***
Fue así como, una tarde de invierno, Arsène Lupin me contó la historia de su detención. Toda una serie de hechos fortuitos, cuya historia escribiré algún día, habían forjado entre nosotros unos vínculos… diría yo, ¿de amistad? Sí, me atrevo a creer que Arsène Lupin me honra con cierta amistad, y que es por amistad que algunas veces llega de improviso a mi casa, aportándole al silencio de mi estudio de trabajo su alegría juvenil, la luminosidad de su vida ardiente, el hermoso humor de un hombre para quien el destino no tiene más que favores y sonrisas.
¿Su retrato? ¿Cómo podría pintarlo? Veinte veces he visto a Arsène Lupin y veinte veces es un ser diferente el que se ha presentado ante mí… O, mejor dicho, el mismo ser del cual veinte espejos me hubieran devuelto otras tantas imágenes deformadas, cada una con unos ojos peculiares, una forma especial del rostro, un gesto propio, una silueta y un carácter.
—Yo mismo —me dijo él en una ocasión— ya no sé bien quién soy. Ante un espejo, ya no me reconozco.