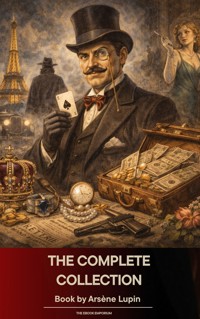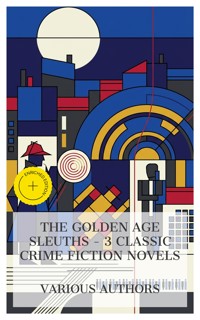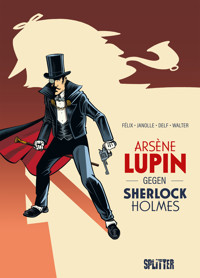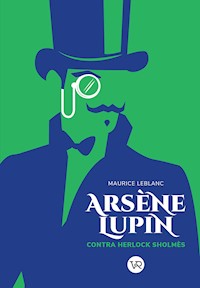
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"El ladrón más astuto, refinado y hábil de la literatura policíaca regresa para enfrentarse al más célebre detective inglés en un enfrentamiento mítico de inteligencia y determinación. Esta historia representa una combinación extraordinaria de intriga y misterio, no es solo un duelo de dos titanes del ingenio y la deducción, sino también la lucha entre dos formas de enfrentar la vida. Un maestro del engaño contra uno de la observación y el razonamiento deductivo. Dos casos que mantendrán a los lectores atentos y expectantes ante cada movimiento, luego de que el investigador viaje a París para descubrir secretos que delatarán a Lupin."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARGENTINA
VREditoras
VREditoras
VR.Editoras
MÉXICO
VREditorasMexico
VREditoras
VREditorasMexico
Primer episodio
LA DAMA RUBIA
CAPÍTULO 1
Boleto 514, serie 23
El 8 de diciembre del año pasado, monsieur Gerbois, profesor de matemáticas en el liceo de Versalles, se encontró entre las mercancías de un vendedor de ocasión un pequeño escritorio de caoba que le gustó porque tenía muchos cajones.
Justo lo que quería para el cumpleaños de Suzanne, se dijo.
Y como siempre se las ingeniaba para complacer a su hija debido a sus modestos ingresos, regateó el precio y entregó la suma de sesenta y cinco francos.
En el momento en que daba su dirección, un joven de porte elegante que ya había estado curioseando aquí y allá, vio el mueble y preguntó:
–¿Cuánto cuesta?
–Ya se vendió –contestó el comerciante.
–¡Ah! ¿Lo vendió a este caballero?
Monsieur Gerbois se despidió y se fue, contento de poseer ese mueble que codiciaba alguien de aspecto tan refinado.
Sin embargo, no había dado diez pasos por la calle cuando lo alcanzó el joven. Se quitó el sombrero y le dijo con perfecta cortesía:
–Le suplico infinitamente que me perdone, monsieur. Quiero hacerle una pregunta indiscreta... ¿Buscaba usted en especial este escritorio o le daba igual otra cosa?
–No, buscaba una balanza usada para ciertos experimentos de física.
–¿O sea que no le interesa demasiado?
–Pero ya lo compré y lo quiero.
–¿Lo quiere porque es antiguo?
–Porque se ve práctico.
–En ese caso, ¿aceptaría usted cambiarlo por un escritorio igualmente práctico, pero en mejor estado?
–Este está en buen estado y me parece innecesario cambiarlo.
–De todas maneras...
Monsieur Gerbois era un hombre de temperamento irritable y receloso, así que respondió secamente:
–Le suplico, monsieur, que no insista.
El desconocido se le plantó enfrente.
–No sé cuánto haya pagado, monsieur... Pero le ofrezco el doble.
–No.
–El triple.
–¡Ya basta! –exclamó impaciente el profesor–. No vendo mis cosas.
El joven lo miró fijamente de una manera que monsieur Gerbois no olvidaría. Acto seguido, giró sobre sus talones y se fue.
Una hora más tarde llevaron el mueble a la pequeña casa que ocupaba el profesor sobre la calle de Viroflay. Entonces llamó a su hija:
–Es para ti, Suzanne, si te gusta.
Suzanne era una chica bonita, expansiva y feliz. Se lanzó al cuello de su padre y lo besó con tanta alegría como si le hubiera hecho un regalo digno de la realeza.
Esa misma noche, después de haberlo instalado en su recámara con ayuda de Hortense, la criada, Suzanne sacudió los cajones y ordenó cuidadosamente sus papeles, su juego de escritura, su correspondencia, sus colecciones de tarjetas postales y recuerdos secretos que conservaba de su primo Philippe.
Al día siguiente, a las siete y media, monsieur Gerbois se dirigió al liceo. A las diez, Suzanne, como era su costumbre de todos los días, lo esperaba a la salida. Para el hombre era una delicia verla en la banqueta opuesta a la reja, con su silueta grácil y su sonrisa de niña.
Volvieron juntos.
–¿Y tu escritorio?
–¡Una maravilla! Hortense y yo pulimos las molduras. Parecen de oro.
–¿Así que estás contenta de tenerlo?
–¡Claro que estoy contenta! No sé cómo me las había arreglado sin él.
Después de cruzar el jardín que precedía a su casa, monsieur Gerbois propuso:
–¿Podríamos asomarnos a verlo antes de comer?
–¡Ah, sí! Es buena idea.
Ella subió por delante, pero al llegar al umbral de su recámara lanzó un grito de sorpresa.
–¿Qué pasa? –balbuceó monsieur Gerbois.
Entró él también en la recámara. El escritorio ya no estaba.
Lo que impresionó al juez de instrucción fue la admirable simplicidad de los medios empleados. En ausencia de Suzanne, cuando la criada se había ido al mandado, un cargador en una carreta con placa de identidad (los vecinos la vieron) se detuvo frente al jardín y tocó el timbre dos veces. Los vecinos, que no sabían que la criada había salido, no sospecharon nada, de modo que el sujeto cumplió su encargo con la mayor tranquilidad.
Algo notable fue que no abrieron ningún armario ni descompusieron ningún reloj. Incluso el monedero de Suzanne, que ella había dejado en la tapa del escritorio, se encontró en la mesa contigua, con todas las monedas que contenía. Por tanto, quedaba establecido claramente el motivo del robo, con lo cual resultaba tanto menos explicable. En efecto, ¿para qué correr tantos riesgos por un botín tan escaso?
El único indicio que pudo aportar el profesor fue el incidente del día anterior.
–De repente, este joven pareció muy contrariado por mi negativa y me dejó la impresión de que se iba amenazándome.
Algo muy vago. Interrogaron al vendedor, pero no conocía a ninguno de los dos señores. En cuanto a la pieza, la había comprado en cuarenta francos en Chevreuse, en una ejecución testamentaria, y le parecía que la había vendido en su justo precio. Las investigaciones sucesivas no aportaron nada nuevo.
Pero monsieur Gerbois estaba convencido de que había sufrido un daño inmenso. Debía estar escondida una fortuna en el doble fondo de un cajón y por eso el joven, que conocía el escondite, había actuado con tanta decisión.
–Padre mío, ¿y qué habríamos hecho con esa fortuna? –le repetía Suzanne.
–¿Qué dices? Con esa dote hubieras podido aspirar a los mejores partidos.
Suzanne suspiró amargamente. Sus pretensiones no llegaban más allá de su primo Philippe, que era un pretendiente lamentable.
En la pequeña casa de Versalles continuó la vida, menos alegre, menos despreocupada, ensombrecida de pesadumbres y decepciones. Así pasaron dos meses y, de pronto, sobrevinieron graves acontecimientos, una sucesión imprevista de ocasiones felices y catástrofes.
El 1° de febrero, a las cinco y media, monsieur Gerbois, que acaba de regresar a su casa con el diario vespertino en la mano, se sentó, se puso los anteojos y comenzó a leer. La política no le interesaba y pasó la página. Entonces llamó su atención un artículo que se titulaba:
Tercer sorteo de la lotería de la Asociación de Periodistas.
El boleto 514, serie 23, ganó un millón...
El diario se le escurrió de las manos. Las paredes vacilaron frente a sus ojos y sintió que el corazón se le detenía. ¡Su número era el boleto 514, serie 23! Lo había comprado por casualidad para prestarle ayuda a uno de sus amigos, porque él no creía para nada en la suerte, ¡y resultó que había ganado!
Sacó rápidamente su cuaderno. En el forro interior había escrito, para recordarlo, el número 514, serie 23. Pero ¿y el boleto?
Se lanzó a su gabinete de trabajo para buscar la caja de sobres entre los cuales había deslizado el precioso billete, pero apenas al entrar se detuvo en seco, otra vez tembloroso y con el corazón oprimido. ¡Qué terrible! Se dio cuenta de golpe de que hacía tiempo que no estaba la caja. Desde hacía semanas había dejado de verla frente a él cuando calificaba las tareas de sus alumnos.
Percibió un ruido de pisadas sobre la grava del jardín... y llamó:
–¡Suzanne, Suzanne!
La muchacha volvía de un mandado. Subió precipitadamente y su padre la recibió con voz ahogada y entrecortada:
–¿Suzanne... la caja... la caja de sobres?
–¿Qué caja?
–La caja del Louvre, la que traje un jueves y que estaba en la esquina de esta mesa.
–Acuérdate, papá, nos la llevamos juntos...
–¿Cuándo?
–La tarde... ya sabes... la víspera...
–¿Adónde la pusimos? Dime... ¡Me va a pasar algo!
–¿Adónde...? En el escritorio.
–¿En el escritorio que robaron?
–Sí.
–¡En el escritorio robado! –repitió las palabras en voz baja, con una especie de terror.
Tomó la mano de la muchacha y le dijo, con un tono todavía más grave:
–Ahí había un millón, hija...
–¡Ay, papá! ¿Por qué no me lo dijiste? –murmuró ella con inocencia.
–¡Un millón! –repitió el profesor–. Es el número que ganó la lotería de la Asociación de Periodistas.
Los abrumó la enormidad del desastre y durante largo rato guardaron un silencio que no tenían el valor de romper. Por fin, Suzanne dijo:
–Pero, papá, de todas formas te lo pagarán.
–¿Por qué? ¿Con qué pruebas?
–¿Se necesitan pruebas?
–¡Caramba!
–¿Y no tienes ninguna?
–Sí, una.
–¡Pues esa!
–Estaba en la caja.
–¿En la caja que desapareció?
–Sí, y será otro el que canjee el boleto.
–¡Eso sería abominable! Vamos, papá, ¿no puedes protestar?
–¡¿Y qué sabemos?! ¡¿Qué?! ¡Ese hombre debe ser tan poderoso! ¡Tiene tantos recursos...! Acuérdate de lo que pasó con el mueble...
Se levantó de un salto, lleno de energía y golpeó el suelo con un pie:
–¡Pues no, no, no! ¡No va a quedarse con el millón! ¿Por qué iba a tenerlo? Por hábil que sea, no puede hacer nada. Si se presenta a cobrarlo, van a enjaularlo. ¡Ah, ya lo veremos, amigo mío!
–¿Tienes alguna idea, papá?
–Defender nuestros derechos hasta el final, ¡pase lo que pase! ¡Lo lograremos! ¡El millón es mío y lo tendré!
Unos minutos después envió este telegrama:
Director del banco Crédit Foncier
Calle de las Capucines, París
Soy el poseedor del boleto 514, serie 23, y me opondré por todos los medios legales a cualquier otra reclamación.
Gerbois
Casi al mismo tiempo llegó al Crédit Foncier este otro telegrama:
El boleto 514, serie 23, obra en mi poder.
Arsène Lupin
Cada vez que acometo la narración de alguna de las innumerables aventuras que conforman la vida de Arsène Lupin, experimento una verdadera confusión, a tal grado me parece que todos los que van a leerme conocen hasta la más corriente de esas aventuras. De hecho, no hay una gesta de nuestro “ladrón nacional”, como tan malamente fue llamado, que no haya sido dada a conocer con gran estruendo. No hay una proeza que no haya sido estudiada desde todos los ángulos, no hay un acto que no haya sido comentado con esa abundancia de detalles tan propia de la crónica de hazañas heroicas.
¿Quién no conoce, por ejemplo, esa extraña historia de la “dama rubia”, con los curiosos episodios que los periodistas encabezaron con grandes titulares como El boleto 514, serie 23 o El crimen de la avenida Henri-Martin o El diamante azul? ¡Y qué revuelo causó la intervención del famoso detective inglés Herlock Sholmès! ¡Cuánta efervescencia después de las peripecias con las que transcurrió la lucha entre estos dos grandes artistas! ¡Y qué estrépito en las calles el día que los voceadores gritaron: “La detención de Arsène Lupin”!
Me justifico con lo nuevo que yo aporto: la clave del enigma. Siempre quedan sombras alrededor de estas aventuras y yo las disipo. Es cierto que reproduzco artículos leídos y releídos y que copio entrevistas viejas. Pero todo lo organizo, lo clasifico y lo subordino a la estricta verdad. Mi colaborador es Arsène Lupin, cuya bondad para conmigo es infinita. Cuento también para este caso con el inefable Wilson, el amigo y confidente de Sholmès.
Recuerdo las estrepitosas carcajadas con que fue recibida la publicación de los dos telegramas. El nombre de Arsène Lupin era garante de algo inusitado, una promesa de diversión para el público. Y aquí el público era todo el mundo.
De las investigaciones efectuadas de inmediato por el Crédit Foncier, resultó que el boleto 514, serie 23, había sido entregado por el intermediario del banco Crédit Lyonnais, sucursal de Versalles, al comandante de artilleros Bessy. Pero el comandante murió al caer de un caballo. Se supo gracias a sus camaradas, a los que se había confiado cierto tiempo antes de morir, que entregó el boleto a un amigo.
–Ese amigo soy yo –afirmó monsieur Gerbois.
–Demuéstrelo –contestó el director de Crédit Foncier.
–¿Que lo demuestre? Muy fácil. Veinte personas pueden decirle que frecuentaba al comandante y que nos reuníamos en el café de la plaza d’Armes. Fue en ese lugar que un día, para ayudarlo en un momento de apuro, le compré el boleto por la suma de veinte francos.
–¿Hay testigos del intercambio?
–No.
–Y entonces, ¿en qué basa su reclamación?
–En la carta que me escribió sobre este asunto.
–¿Qué carta?
–Una carta prendida al boleto.
–Muéstrela.
–¡Estaba en el escritorio robado!
–Encuéntrela.
Pero la entregó Arsène Lupin. En una nota publicada por el Écho de France (que se honraba de ser su órgano oficial y del que, según parece, es uno de los principales accionistas). Se anunció que Lupin había puesto en manos del abogado Detinan, su asesor, la carta que el comandante Bessy le había escrito personalmente.
Fue una explosión de alegría: ¡Arsène Lupin tenía un abogado! ¡Arsène Lupin respetaba las reglas y había designado a un abogado certificado para que lo representara!
Toda la prensa se precipitó a la casa del abogado Detinan, un influyente diputado radical, hombre sumamente honesto y, al mismo tiempo, espíritu refinado, un tanto escéptico y de índole paradójica.
El abogado Detinan nunca había tenido el placer de conocer a Arsène Lupin, cosa que lamentaba profundamente, pero era cierto que acababa de recibir sus instrucciones y, muy impresionado por el honor de haber sido elegido, pensaba defender vigorosamente el derecho de su cliente. Abrió el nuevo expediente y, sin mayores rodeos, mostró la carta del comandante. Ahí se comprobaba la cesión del boleto, pero no se mencionaba el nombre del comprador, sino que decía simplemente:
Mi querido amigo...
–“Mi querido amigo” se refiere a mí –aclaró Arsène Lupin en una nota anexa a la carta del comandante–. Y la mejor prueba es que yo tengo la carta.
La nube de periodistas se lanzó inmediatamente a la casa de monsieur Gerbois, quien no pudo más que repetir:
–“Mi querido amigo” soy yo y nadie más. Arsène Lupin se robó la carta del comandante con el boleto de lotería.
–Que lo demuestre –le respondió Lupin a los periodistas.
–Pero ¡si él se robó el escritorio! –exclamó monsieur Gerbois frente a los mismos periodistas.
Y Lupin contestó:
–Que lo demuestre.
Fue un espectáculo fantástico y encantador este duelo público entre los dos poseedores del boleto 514, serie 23, con las idas y venidas de los periodistas y la sangre fría de Arsène Lupin en contraste con la falta de compostura del pobre infeliz de monsieur Gerbois, cuyas lamentaciones llenaban los periódicos, pues hablaba de su infortunio con una ingenuidad conmovedora.
–Entiéndanme, señores, ese bribón me robó la dote de Suzanne. En lo personal, no quiero nada. Pero ¡para Suzanne! Piensen que es un millón. Diez veces cien mil francos. ¡Bien sabía que el escritorio contenía un tesoro!
Por más que se le dijo que cuando su adversario se llevó el mueble ignoraba que tuviera un boleto de lotería y que, en todo caso, no podía anticipar que el boleto se ganaría el premio principal, gemía:
–¡Vamos, claro que lo sabía! Si no, ¿para qué se tomó el trabajo de llevarse ese mueble miserable?
–Por causas desconocidas, pero desde luego que no para apoderarse de un trozo de papel que entonces valía la modesta suma de veinte francos.
–¡La suma de un millón! ¡Lo sabía, lo sabía todo! Ah... ¡no conocen a ese bandido! ¡A ustedes no los ha defraudado con un millón!
El diálogo pudo haber durado mucho tiempo, pero el duodécimo día, monsieur Gerbois recibió una carta de Arsène Lupin que decía “confidencial”. La leyó con creciente inquietud.
Monsieur:
La gente se divierte a nuestra costa. ¿No cree que es hora de mostrarnos serios? Por mi parte, estoy firmemente resuelto a ello.
La situación es clara: yo poseo un boleto que no tengo derecho de cobrar y usted tiene el derecho de cobrar un boleto que no posee. Por consiguiente, no podemos hacer nada el uno sin el otro.
Sin embargo, ni usted aceptará cederme SU derecho ni yo aceptaré entregarle MI boleto.
¿Qué hacemos?
No veo más que un medio: dividamos. Medio millón para usted, medio millón para mí. ¿No le parece equitativo? ¿Y no satisfará esta solución salomónica la necesidad de justicia que los dos sentimos? Es una solución justa e inmediata. No es una oferta que usted pueda darse el lujo de negociar, sino una fatalidad a la que tiene que plegarse por obra de las circunstancias. Le concedo tres días para que lo piense. Quiero creer que el viernes por la mañana leeré en los anuncios clasificados del Écho de France una nota discreta dirigida a M. Ars. Lup. en la que en términos velados acepte sin condiciones el pacto que le propongo. Hecho esto, tendrá inmediatamente en su poder el boleto y cobrará el millón, con la reserva de que tendrá que entregarme quinientos mil francos por la vía que le indicaré después.
Si se niega, he tomado mis precauciones para que el resultado sea el mismo, solo que, aparte de las graves molestias que le causará su obstinación, retendré veinticinco mil francos por gastos extraordinarios.
Reciba, monsieur, mis más respetuosos saludos.
Arsène Lupin
Exasperado, monsieur Gerbois cometió el error enorme de mostrar la carta y de permitir que la copiaran. Su indignación lo hacía cometer toda clase de tonterías.
–¡Nada! ¡No tendrá nada! –se quejaba frente al grupo de periodistas–. ¿Compartir lo que me pertenece? ¡Jamás! ¡Que haga trizas el boleto, si eso quiere!
–Quinientos mil francos son más que nada.
–No se trata de eso, sino de mi derecho, que haré valer en los tribunales.
–¿Piensa atacar a Arsène Lupin? Sería una locura.
–No a Lupin, sino a Crédit Foncier. Deben entregarme el millón.
–A cambio del boleto o, por lo menos, de la prueba de que usted lo compró.
–La prueba existe, puesto que Arsène Lupin confiesa que robó el escritorio.
–¿La palabra de Arsène Lupin bastará en los tribunales?
–No me importa. Voy a insistir.
El público aplaudía a rabiar. Se cruzaron apuestas entre quienes creían que Lupin doblegaría a monsieur Gerbois y los que pensaban que sus amenazas iban en serio. Se sentía la ansiedad. Las fuerzas de los dos adversarios eran tan desiguales, uno tan rudo en su embestida y el otro pasmado como una bestia acorralada.
El viernes la gente se arrebataba el Écho de France para escudriñar con excitación la página cinco, donde están los clasificados. No había un solo renglón dirigido a M. Ars. Lup. Al exhorto de Arsène Lupin monsieur Gerbois había respondido con el silencio.
Fue la declaración de guerra.
Por la tarde, los periódicos informaron que mademoiselle Gerbois había sido secuestrada.
Lo que nos regocija de esto, que podríamos llamar el espectáculo de Arsène Lupin, es el papel eminentemente cómico de la policía. Todo ocurre a sus espaldas. Lupin habla, escribe, previene, ordena, amenaza, ejecuta como si no hubiera un jefe de la Seguridad ni oficiales ni comisarios ni, en fin, nadie que pueda estorbar sus designios. Todo eso es considerado inútil. El obstáculo no cuenta.
Y, sin embargo, la policía se movilizó. Siempre que se trata de Arsène Lupin, del primero al último en la jerarquía, todos se encienden, hierven, revientan de rabia. Se trata del enemigo, el que se burla de ellos, los provoca, los desprecia o, lo que es peor, los ignora.
¿Qué se hace contra semejante enemigo? Veinte para las diez, según el testimonio de la criada, Suzanne salió de casa. Cinco para las diez, su padre salió del liceo y no la vio en la banqueta, donde tenía la costumbre de esperarlo. Por consiguiente, todo sucedió en el transcurso del corto paseo de veinte minutos que llevaba a Suzanne de su casa al liceo o, por lo menos, a las cercanías del liceo.
Dos vecinos afirmaron que se cruzaron con ella a trescientos pasos de la casa. Una mujer vio pasar por la avenida a una muchacha cuya descripción concordaba con la de Suzanne. ¿Y luego? Después ya no se supo de ella.
Investigaron por todas partes, interrogaron a los empleados de las estaciones y los controles de paso. No advirtieron nada que pudiera relacionarse con el secuestro de la muchacha. Sin embargo, en Ville-d’Avray, un empleado declaró que había abastecido de combustible a un automóvil cerrado que venía de París. En el asiento delantero iba el conductor y detrás una dama rubia, extremadamente rubia, precisó el testigo. Una hora después, el automóvil volvió de Versalles. El estorbo de un carruaje lo obligó a desacelerar y así el empleado pudo constatar que al lado de la dama rubia que había visto antes, se encontraba otra dama envuelta por chales y velos. Sin lugar a dudas, se trataba de Suzanne Gerbois.
Con todo, había que aceptar que el secuestro tuvo lugar a plena luz, en una ruta muy transitada, en el centro de la ciudad. ¿Cómo fue posible? ¿En qué punto? Nadie escuchó un grito, nadie observó un movimiento sospechoso.
El empleado dio las señales del automóvil, una limusina de 24 caballos de la marca Peugeot, con carrocería de color azul oscuro.
Por si acaso, se interrogó a la directora del Grand-Garage, madame Bob-Walthour, que se había especializado en secuestros en automóvil. Dijo que el viernes por la mañana, en efecto, había alquilado para todo el día una limusina Peugeot a una dama rubia a la que ya no volvió a ver.
–¿Y el chofer?
–Uno llamado Ernest, al que contraté un día antes con excelentes referencias.
–¿Está aquí?
–No. Trajo de vuelta el auto y ya no regresó.
–¿Sería posible que trazáramos su paradero?
–Sin duda, si le preguntan a las personas que lo recomendaron. Aquí están los nombres.
La policía visitó a esas personas, pero ninguna conocía a nadie de nombre Ernest. Y así, una pista que habían seguido para salir de las tinieblas, desembocaba en otras tinieblas, en otros enigmas.
Monsieur Gerbois no se sentía con fuerzas para sostener una batalla que había comenzado de manera tan desastrosa para él. Inconsolable desde la desaparición de su hija, corroído por los remordimientos, capituló.
En un anuncio aparecido en los clasificados del Écho de France, que fue la comidilla de todo el mundo, declaró su rendición pura, simple y sin condiciones.
Fue la victoria. La guerra se terminó cuatro veces en veinticuatro horas.
A los dos días, monsieur Gerbois cruzó el vestíbulo del Crédit Foncier. Pasó a ver al director y le extendió el boleto 514, serie 23. El director se sobresaltó.
–¡Ah, ¿usted lo tiene?! ¿Se lo devolvió?
–Se había traspapelado, pero aquí está –respondió monsieur Gerbois.
–Pero usted había dicho... que se había tratado...
–Solo son chismes y mentiras.
–De todos modos, es necesario algún documento que lo respalde.
–¿Basta con la carta del comandante?
–Seguro.
–Aquí la tiene.
–Perfecto. Déjenos depositados los documentos. Nos reservamos quince días para verificarlos. Le avisaré cuándo pueda presentarse en la caja. Entretanto, monsieur, me imagino que usted tiene el mayor interés en no decir nada en absoluto y en concluir este asunto en completo silencio.
–Esa es mi intención.
Monsieur Gerbois no reveló una palabra ni tampoco el director, pero hay secretos que se desvelan sin que se haya cometido ninguna indiscreción. Por eso se supo rápidamente que Arsène Lupin había tenido la audacia de enviar a monsieur Gerbois el boleto 514, serie 23. La noticia fue recibida con admiración y pasmo. Sin duda era un jugador valiente el que arrojaba sobre la mesa una carta de tamaña importancia, ¡el preciado boleto! Pero ¿y si la muchacha escapaba? ¿Si la policía rescataba a la rehén que tenía detenida?
La policía detectó el punto débil del enemigo y redobló sus esfuerzos. Arsène Lupin desarmado, despojado por voluntad propia, atrapado en la maquinaria de sus combinaciones, sin un centavo del ansiado millón... de golpe, los apostadores se pasaron al campo contrario.
Pero todavía faltaba localizar a Suzanne. No la encontraban ni tampoco ella se había escapado.
Bueno, se decía, el punto está resuelto: Arsène ganó la primera partida. Pero ¡falta lo más difícil! Mademoiselle Gerbois está en sus manos, según suponemos, y no la entregará sino a cambio de quinientos mil francos. ¿Cómo se hará el canje? Para que ocurra, será necesario reunirse en algún lugar, ¿y qué impide a monsieur Gerbois advertir a la policía, con el fin de recuperar a su hija y quedarse con el dinero?
Entrevistaron al profesor, pero estaba muy abatido y solo quería silencio. Se mantuvo impenetrable.
–No tengo nada que decir. Solo espero.
–¿Y mademoiselle Gerbois?
–Las investigaciones continúan.
–¿Le ha escrito Arsène Lupin?
–No.
–¿Lo asegura usted?
–No.
–Entonces la respuesta es sí. ¿Cuáles fueron sus instrucciones?
–No tengo nada que decir.
Asediaban también al abogado Detinan, que mostraba la misma discreción.
–Monsieur Lupin es mi cliente –respondía fingiendo gravedad–. Entenderán que estoy obligado a guardar la reserva más completa.
Todos estos misterios irritaban a la opinión pública. Era evidente que se tramaban planes a la sombra. Arsène Lupin extendía y reforzaba las mallas de sus redes, mientras que la policía había desplegado una vigilancia de día y noche alrededor de monsieur Gerbois. La gente examinaba los tres únicos desenlaces posibles: la detención, el triunfo o el fracaso ridículo y lamentable.
Pero resultó que la curiosidad de la opinión pública no quedó satisfecha por completo y, por eso, en estas páginas, se revela por primera vez la verdad exacta.
El martes 12 de marzo, monsieur Gerbois recibió, en un sobre común y corriente, un aviso del Crédit Foncier.
El jueves, a la una, tomó el tren a París y, a las dos, le entregaron mil billetes de mil francos. Mientras los contaba tembloroso uno por uno (¿acaso no era el dinero del rescate de Suzanne?), dos hombres esperaban en un vehículo detenido a cierta distancia del enorme portal. Uno tenía el pelo entrecano y una complexión enérgica que contrastaba con su vestimenta y sus gafas de empleado menor. Era el jefe inspector Ganimard, el viejo Ganimard, el enemigo implacable de Lupin. Y Ganimard le decía al cabo Folenfant:
–Ya no puede tardar. Antes de cinco minutos veremos a nuestro hombre. ¿Todo está listo?
–Listo.
–¿Cuántos somos?
–Ocho, con dos en bicicleta.
–Y yo, que valgo por tres. Es suficiente, pero no demasiado. A cualquier precio, es preciso que no se nos escape Gerbois o adiós. Se encontrará con Lupin en el lugar que hayan acordado, cambiará a demoiselle por el medio millón y todo habrá terminado.
–Pero ¿por qué el buen hombre no viene con nosotros? ¡Sería tan sencillo! Si nos dejara participar, se quedaría con todo el millón.
–Sí, pero tiene miedo. Si trata de engañar al otro, se quedará sin su hija.
–¿Cuál otro?
–Él.
Ganimard pronunció esta palabra con voz grave y un tanto temerosa, como si se refiriera a un ser sobrenatural del que ya hubiera sentido las garras.
–Es una locura –comentó con buen sentido el cabo Folenfant– que lo único que podamos hacer sea proteger a ese señor de sí mismo.
–Cuando se trata de Lupin, el mundo se para de cabeza –suspiró Ganimard.
Pasó un minuto.
–Atención.
Monsieur Gerbois salió. Al terminar la calle des Capucines, tomó los bulevares por la izquierda. Avanzaba lentamente por las tiendas mirando los escaparates.
–Nuestro objetivo permanece demasiado tranquilo –dijo Ganimard–. Un individuo que lleva en el bolsillo un millón no tiene esta tranquilidad.
–¿Qué podemos hacer?
–Nada, evidentemente... no importa. Pero no me confío. Lupin es Lupin.
En ese momento, monsieur Gerbois se dirigió a un puesto de periódicos, escogió algunos, esperó el cambio, desdobló una de las planas y se puso a leer con los brazos extendidos mientras caminaba dando pequeños pasos. Súbitamente, de un salto se metió a un automóvil estacionado a un lado de la banqueta. El motor estaba en marcha, porque se alejó deprisa, dobló en la Madeleine y desapareció.
–¡Por todos los cielos! –exclamó Ganimard–. ¡Otro de sus trucos!
Se abalanzó y otros hombres corrieron al mismo tiempo que él alrededor de la Madeleine. Pero entonces se echó a reír, porque a la entrada del bulevar Malesherbes el auto, descompuesto, se había detenido y monsieur Gerbois se había bajado.
–Rápido, Folenfant... el chofer... quizá es el tal Ernest.
Folenfant se ocupó del chofer. Se llamaba Gaston y era empleado de la sociedad de autos de alquiler. Diez minutos antes, un señor lo había detenido y le pidió que esperara “en guardia” junto al puesto de periódicos hasta que llegara otro señor.
–¿Y el cliente? –le preguntó Folenfant–. ¿Cuál fue la dirección que dio?
–Ninguna. “Bulevar Malesherbes... avenida de Messine... doble propina...”. Eso fue todo.
Entretanto, sin perder un minuto, monsieur Gerbois había saltado al primer vehículo que pasó.
–Cochero, al metro de la Concorde.
El profesor salió del metro Plaza del Palais-Royal, corrió a otro vehículo y se hizo llevar a la plaza de la Bourse.
Nuevo viaje en metro, avenida de Villiers, tercer auto.
–Cochero, al 25 de la calle Clapeyron.
El 25 de la calle Clapeyron está separado del bulevar de las Batignolles por la casa que hace esquina. Gerbois subió al primer piso y tocó el timbre. Le abrió un caballero.
–¿Se encuentra aquí el abogado Detinan?
–Sí, soy yo, y usted debe ser monsieur Gerbois.
–Exactamente.
–Lo esperaba, monsieur. Hágame el favor de entrar.
Cuando monsieur Gerbois penetró en la oficina del abogado, el reloj de péndulo dio las tres de la tarde. El profesor dijo de inmediato:
–Es justo la hora que me indicó. ¿Llegó ya?
–Todavía no.
Monsieur Gerbois se sentó, se enjugó la frente, miró su reloj como si no supiera la hora y repitió ansioso:
–Pero ¿va a venir?
–Me pregunta por lo que más quisiera saber en este mundo. Jamás me había sentido tan impaciente. En todo caso, si viene se arriesga a mucho. La casa está vigilada desde hace quince días... desconfían de mí.
–Y todavía más de mí. No puedo asegurar que los agentes que me seguían hayan perdido mi pista.
–Pero entonces...
–No es mi culpa –exclamó vivamente el profesor–. No tienen nada que reprocharme. ¿Qué fue lo que prometí? Que obedecería sus órdenes, y las obedecí ciegamente. Cobré el dinero a la hora que me dijo y vine aquí con usted de la manera que me indicó. Soy el responsable de la desdicha de mi hija y cumplí con toda fidelidad a mis compromisos. A él le toca ahora respetar los suyos.
Y agregó, con el mismo tono ansioso:
–Va a traer a mi hija, ¿verdad?
–Eso espero.
–Por cierto, ¿lo ha visto usted?
–¿Yo? ¡Claro que no! Simplemente me escribió para pedirme que los recibiera a los dos, que despidiera a mis sirvientes antes de las tres y que no dejara entrar a nadie a mi departamento desde que usted llegara y hasta que él se fuera. Si no aceptaba esta proposición, me pedía que le avisara con dos renglones en el Écho de France. Pero estoy contento de prestarle un servicio a Arsène Lupin y acepté todo.
Monsieur Gerbois se quejó:
–¡Pobre de mí! ¿En qué terminará todo?
Se sacó del bolsillo los billetes, los acomodó sobre la mesa y separó dos fajos con la misma cantidad. Guardaron silencio los dos. Cada tanto, monsieur Gerbois prestaba atención a los ruidos...
¿No sonó el timbre?, se dijo.
Su angustia aumentaba conforme pasaban los minutos. También el abogado tenía una impresión casi dolorosa. Al final, perdió la compostura y se levantó bruscamente:
–No vamos a vernos... ¿Cómo cree que iba a venir? ¡Sería una locura de su parte! Él confía en nosotros, es cierto, porque somos personas honradas incapaces de traicionarlo. Pero el peligro no está únicamente aquí.
Y monsieur Gerbois, agobiado y con las dos manos sobre los billetes, balbuceó:
–¡Sí vendrá, por Dios, sí vendrá! Daría todo esto por recuperar a Suzanne.
La puerta se abrió.
–Con la mitad será suficiente, monsieur Gerbois.
Había alguien en el umbral, un joven elegante, que monsieur Gerbois reconoció enseguida como el individuo que lo había abordado al salir del baratillo de Versalles. Saltó hacia él.
–¿Y Suzanne? ¿Dónde está mi hija?
Arsène Lupin cerró la puerta con cuidado y, mientras se quitaba los guantes con un ademán tranquilo, le dijo al jurista:
–Mi querido abogado, no tengo palabras para agradecerle la gentileza con la que aceptó encargarse de mis asuntos. No lo olvidaré jamás.
El abogado Detinan murmuró:
–Pero no tocó el timbre... no se oyó la puerta...
–Timbres y puertas deben funcionar sin que nadie las escuche. De todos modos aquí estoy y eso es lo que importa.
–¡Mi hija! ¡Suzanne! ¿Qué le hizo? –repitió el profesor.
–¡Por Dios, monsieur! –dijo Lupin–. Vaya que tiene prisa. Tranquilícese, en un instante mademoiselle, su hija, estará en sus brazos.
Lupin se paseó por la sala y, luego, al modo de un gran señor que reparte elogios, continuó:
–Monsieur Gerbois, lo felicito por la habilidad con que actuó hace un rato. Si el automóvil no hubiera sufrido esa descompostura absurda nos hubiéramos encontrado en la Étoile y le hubiéramos ahorrado al abogado Detinan la molestia de esta visita... En fin, así estaba escrito...
Entonces observó los dos fajos de billetes y exclamó:
–¡Ah, perfecto! Aquí está el millón... no perderemos tiempo. ¿Me permite?
–Pero –objetó el abogado Detinan ubicándose frente a la mesa– mademoiselle Gerbois no ha llegado todavía.
–¿Y qué?
–¿Qué acaso no es indispensable su presencia?
–¡Ah, muy bien! Ya entiendo. Arsène Lupin inspira confianza a medias. Se embolsa medio millón y no entrega a la rehén. Vamos, mi querido abogado, ¡me conocen tan poco! Como el destino me ha orillado a cometer actos de naturaleza, digamos, peculiar, sospechan de mi buena fe. ¡De mi buena fe! ¡De mí, que soy hombre escrupuloso y sensible! Por lo demás, mi querido abogado, si tiene miedo, abra la ventana y grite. Hay por lo menos una docena de policías en la calle.
–¿Cree usted?
Arsène Lupin levantó las cortinas.
–Creo que al final monsieur Gerbois no pudo despistar a Ganimard... ¿qué le dije? ¡Ahí está mi buen amigo!
–¿Es posible? –exclamó el profesor–. Pero le juro...
–¿Que no me traicionó? No lo dudo, pero esos pájaros son hábiles. Miren, ahí veo a Folenfant. ¡Y a Gréaume! ¡Y a Dieuzy! ¡Vaya, todos mis viejos camaradas!
Detinan lo miró sorprendido. ¡Qué tranquilidad! Se reía de buena gana, como si disfrutara algún juego infantil y ningún peligro lo amenazara. Más que haber visto a los agentes, lo apaciguó la despreocupación de Lupin y se apartó de la mesa donde se encontraban los billetes.
Arsène Lupin tomó los dos fajos, uno tras otro, sacó veinticinco billetes de cada uno y le tendió al abogado Detinan los cincuenta.
–La parte de los honorarios de monsieur Gerbois y la parte de Arsène Lupin. Se los merece.
–No me deben nada –contestó el abogado Detinan.
–¿Cómo? ¿Y todas las molestias causadas?
–Para mí es un placer lo que me han dado.
–Es decir, mi querido abogado, que usted no quiere aceptar nada de Arsène Lupin. Eso pasa –suspiró– por tener mala reputación.
Tendió enseguida los cincuenta mil francos al profesor y continuó:
–Monsieur, en recuerdo de nuestro feliz rencuentro, permítame que le entregue esto: será mi regalo de bodas para mademoiselle Gerbois.
Monsieur Gerbois tomó rápidamente los billetes, pero protestó:
–Mi hija no se casa.
–No se casa si usted le niega su permiso. Pero ella se consume por casarse.
–Usted no puede saberlo.
–Sé que las jóvenes alientan sueños sin la autorización de sus papás. Afortunadamente hay espíritus buenos que se llaman Arsène Lupin y que en el fondo de los escritorios descubren el secreto de esas almas encantadoras.
–¿No descubrió ninguna otra cosa? –preguntó el abogado Detinan–. Confieso que siento mucha curiosidad de saber por qué se afanó tanto por ese mueble.