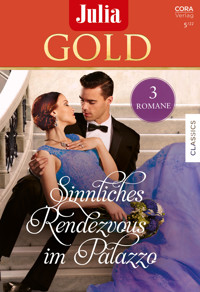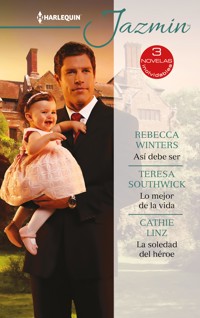
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Jazmín
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Así debe ser Rebecca Winters Philippe y Kellie Didier llevaban solo un mes de feliz matrimonio cuando una noticia lo cambió todo. Una mujer a la que Philippe había conocido hacía un tiempo afirmaba que él era el padre de su hijo. Y la inocente criatura necesitaba un hogar. ¿Podría Kellie aceptar al pequeño aun sin estar segura de que era de su marido? ¿Conseguirían volver a ser felices en su matrimonio después de aquello? Ella esperaba que así fuera, especialmente porque también estaba embarazada. Lo mejor de la vida Teresa Southwick Cade McKendrick no tenía la menor intención de llenar su rancho de ambiente familiar. Pero la cocinera que había contratado a toda prisa resultó ser una guapísima madre soltera, y pronto todo estuvo impregnado de olor a galletas recién hechas, juguetes por los suelos y multitud de risas. En poco tiempo Cade descubrió que deseaba algo que jamás habría imaginado. La soledad del héroe Cathie Linz Justice Wilder había resultado gravemente herido al salvarle la vida a un niño. Quizá eso supusiera el final de su carrera militar. La maestría de Kelly Hart como fisioterapeuta podía curarle las heridas, pero ¿qué ocurriría cuando Justice descubriera que ella había estado enamorada de él... y aún lo estaba? Cuando un hombre y una mujer se ven obligados a compartir una diminuta cabaña... ¡puede ocurrir cualquier cosa!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción
prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 553 - septiembre 2022
© 2002 Rebecca Winters
Así debe ser
Título original: The Baby Dilemma
© 1999 Teresa Ann Southwick
Lo mejor de la vida
Título original: The Way to a Cowboy’s Heart
© 2002 Cathie L. Baumgardner
La soledad del héroe
Título original: Married to a Marine
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2002, 2003 y 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta
edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto
de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con
personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o
situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de
Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas
con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de
Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos
los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-993-0
Índice
Créditos
Índice
Así debe ser
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Lo mejor de la vida
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La soledad del héroe
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Publicidad
Capítulo 1
29 de septiembre
A mi querido Philippe, en recuerdo de aquel momento inolvidable en el prado, al pie del Monte Rainier, en que me propusiste matrimonio.
Estos gemelos de oro contienen los pétalos del ramillete de flores silvestres que me diste. Son de un gran valor para mí porque simbolizan tu amor. No creo que ninguna mujer se haya sentido jamás tan amada por su esposo como me siento yo. Hace ya un mes que estamos felizmente casados, ¡feliz aniversario, cariño!
Kellie
Kellie Madsen Didier dejó la pluma sobre la mesa e introdujo la tarjeta en su sobre, fijando este al paquete del regalo con celofán. De un momento a otro entraría Philippe por la puerta del elegante ático de Neuchâtel en el que vivían. Por las ventanas se podía admirar una magnífica vista del lago Neuchâtel, uno de los enclaves más hermosos de Suiza. Verdaderamente, Philippe la había llevado al paraíso.
Salió apresuradamente del dormitorio y fue al salón. Había dispuesto la mesa con el mejor mantel de encaje que tenían, la vajilla de porcelana, las copas más finas y la cubertería de plata. En el centro, flanqueado por dos candelabros repujados, había colocado un jarrón de cristal tallado con unas flores. Puso el regalo junto a la copa de él y corrió a la cocina a ultimar los preparativos de la cena, una cena digna del paladar del más exigente gourmet.
Kellie había pasado la mayor parte del día cocinando y engalanando la casa para la ocasión, pero aún tuvo tiempo de darse una ducha, lavarse el pelo y acicalarse.
Llevaba un vestido nuevo de crepé negro y talle ajustado. Philippe solía decirle que el contraste de ese color con el de su larga melena y sus ojos la hacía parecer aún más hermosa. Estos eran verdes, mientras que su cabello era de un bonito castaño claro con mechas rubias naturales.
Se había puesto además unos elegantes zapatos negros de tacón para realzar su metro setenta de estatura. Quería estar deslumbrante para él aquella noche.
Echó un vistazo a su reloj: las siete y media. Aquella mañana Philippe la había llamado para avisar que llegaría un poco más tarde, pero ya habían pasado casi treinta minutos de la hora que había dicho. No era usual en él no avisarla si un cliente lo entretenía.
Kellie recordó que unos días antes había recibido la visita del embajador de Costa de Marfil, quien quería encargarle una flota de limusinas. Quizá se hubiera producido algún imprevisto durante la salida de los vehículos de la fábrica Didier, dedicada a la fabricación de automóviles de lujo, en París.
Entró una vez más en la cocina para asegurarse de que todo estaba perfecto. Pasaron diez minutos, y luego otros diez. Estaba empezando a preocuparse. Lo llamó al móvil, pero le contestó el buzón de voz pidiéndole que dejara un mensaje.
Cada vez más inquieta, telefoneó a Marcel, el secretario de Philippe, a su domicilio. Este le dijo que, cuando se había despedido de él, Philippe estaba en su mesa, haciendo una llamada a Nueva York, y sugirió que lo más probable era que estuviera discutiendo algo con el guardia jurado del turno de noche o con alguien del personal de seguridad antes de abandonar la sala de exposición de los vehículos. De hecho, le dijo tratando de tranquilizarla, podía haber una infinidad de razones por las cuales se estaba retrasando. Tal vez estuviera tomando algo con un ejecutivo, apuntó.
Kellie dio las gracias a Marcel y colgó, pero seguía intranquila. Sabía que Philippe la habría invitado si tuviera planeado llevar a un comprador a cenar.
Entonces recordó que Roger, uno de sus mejores amigos y compañero en sus expediciones de alpinismo, había ido a visitarlos dos noches atrás. Cuando se ponían a hablar los dos de su afición se olvidaban de todo… Tal vez Roger no había regresado aún a Zermatt, tal vez seguía en Neuchâtel.
Corrió al estudio a buscar el número de Roger, pero antes de que pudiera encontrarlo, sonó el teléfono. Kellie se abalanzó sobre el auricular.
—¿Dígame?
—¿La señora Didier? —inquirió una voz seria al otro lado de la línea.
A Kellie le sobrevino un mal presentimiento que la puso al borde de un ataque de pánico. Se notó la boca seca.
—Sí, soy yo.
—La llamo del pabellón de urgencias del hospital Vaudois. Su marido se repondrá, pero ha tenido un accidente de tráfico y ha pedido que venga.
—¡Ay, Dios mío!¡Enseguida voy! —exclamó y, tras colgar, llamó para pedir un taxi. Podía haber ido con el pequeño deportivo que Philippe le había comprado como regalo de bodas, pero no sabía la dirección del hospital y no quería preocuparse por tener que encontrar un sitio donde aparcar. A decir verdad, estaba temblando de tal modo que no sabía si habría podido siquiera conducir.
El taxi que había llamado estaba dando la vuelta a la esquina justo en ese momento. Kellie agitó la mano en el aire para que el taxista la viera.
—Al hospital Vaudois, por favor, monsieur.
—Oui, madame.
Kellie se abrazó la cintura con los brazos, angustiada. Si Philippe hubiera tenido heridas de gravedad, la persona que había hablado con ella por teléfono no le habría dicho que se iba a reponer, se dijo tratando de tranquilizarse. Aun así… no volvería a respirar con normalidad hasta que pudiera verlo con sus propios ojos y abrazarlo.
—Por favor, dese prisa, mi marido ha sufrido un accidente. Déjeme en la entrada de urgencias.
El taxista asintió con la cabeza, pero no se molestó en acelerar. Al fin y al cabo, los suizos eran gente demasiado civilizada como para conducir de forma imprudente.
No podía decirse lo mismo de Philippe, francés de nacimiento. Según su familia, con quien Kellie había convivido un mes cerca del Bois de Vincennes, en París, había sido un temerario desde niño. A los veinte años ya participaba en carreras de coches, y solía conducir a velocidades que asustaban a la mayoría de la gente. Y aunque parecía que desde que se interesaba por el montañismo había perdido el gusto por correr, todavía se dejaba llevar cuando estaba probando uno de los deportivos recién salidos de la fábrica. Así se lo había confesado a Kellie Claudine, amiga íntima suya y hermana de Philippe.
Cuando le pareció que ya no podría soportar más la angustia, llegaron al hospital. Había varias ambulancias junto a la entrada y, al verlas, Kellie sintió como si se agrandara el agujero que parecía habérsele hecho en el estómago.
Se apeó del taxi, alargó al conductor varios billetes de francos suizos sin pararse a contarlos bien y entró a toda prisa.
El vestíbulo del pabellón de urgencias estaba abarrotado de amigos y familiares de víctimas de accidentes, que hablaban en voz baja entre sí. La ansiedad y la preocupación podían leerse en sus rostros. Al acercarse a la mujer que estaba tras el mostrador de información y ver su reflejo en el cristal, Kellie comprobó que su cara tenía idéntica expresión.
—Disculpe, soy la señora Didier. Han traído a mi marido esta noche. ¿Puede decirme dónde está?
—Pase por allí y a la izquierda. Está en el cubículo número cuatro.
—Gracias —murmuró Kellie antes de atravesar presurosamente las puertas de vaivén de la sala de observación. Una vez más, la sobrecogió el enjambre de actividad que había allí. Personal médico, enfermeros, e incluso agentes de policía entraban y salían. Parecía que cada cubículo estuviera ocupado y, desde detrás de la cortina del primero, le llegaron los desgarradores gemidos de dolor de una mujer.
En ese instante, Kellie dio gracias al cielo de que Philippe no estuviera en semejante agonía. Apretó el paso hasta llegar al número cuatro y descorrió la cortina. Su marido estaba consciente, gracias a Dios, vestido con un pijama de hospital y arropado por inmaculadas sábanas blancas.
—¡Philippe!
—Mon amour… Pensé que nunca ibas a llegar.
Ella se sorprendió al notar lo agitada que sonaba su profunda voz, la voz de aquel hombre cuya inteligencia y fuerte carácter inspiraban confianza en cuantos lo conocían.
—Vine en cuanto me llamaron, cariño —gimió ella. Verlo tan vulnerable la destrozaba—, estuve horas esperando que volvieras a casa.
La hermosa tez aceitunada mostraba una palidez inusual, pero el rostro, endiabladamente atractivo, con aquellos ojos castaño oscuro y el cabello negro que ella adoraba, eran los mismos.
—Mon Dieu! —exclamó él—. Eres tan preciosa que hace daño mirarte…
Y con un rápido movimiento del brazo derecho, la atrajo hacia sí. Ella se dio cuenta de que no podía mover el otro brazo. Preocupada por este pensamiento, la sorprendió la intensidad del beso, casi salvaje, que siguió.
Desde que contrajeran matrimonio, habían hecho el amor día y noche, en todo tipo de circunstancias y condiciones, pero su marido nunca la había abrazado así, como si fuera a ser la última vez.
—Philippe, cariño… —murmuró ella cuando él permitió, de mala gana, que sus labios se separaran—. ¿Qué te has hecho en el brazo?
—No es nada —replicó él—, solo me he golpeado el codo.
—¿Dónde más te has hecho daño? —preguntó estudiándolo con ojos preocupados.
—También me golpeé la rodilla izquierda.
—Ay, cariño —gimió ella—, déjame ver…
—No es necesario. El médico ha dicho que no tengo nada roto, solo magulladuras. Dentro de un rato van a hacerme unas radiografías para asegurarse. Pero antes de que vengan a buscarme, hay algo de lo que tenemos que hablar.
Kellie tuvo un mal presentimiento. Inspiró, temblorosa, pero asintió.
—Está bien.
Escuchó cómo le pedía a Dios que le diera fuerzas y murmuraba:
—Creo que será mejor que te sientes.
Kellie acercó a la cama un taburete que había junto a una estantería y se sentó. Después tomó la mano derecha de Philippe, la besó y la sostuvo contra su mejilla.
—¿Qué es eso tan terrible que tienes que decirme?
La expresión de él se tornó desolada y sus ojos parecieron suplicarle que le dijera que callara.
—¿Cariño? —le urgió ella, incapaz de soportar el suspense un segundo más.
Philippe se aclaró la garganta.
—Cuando nos casamos, prometimos amarnos en lo bueno y en lo malo.
—Y así lo estamos haciendo —reiteró ella sin saber a dónde quería llegar—, y yo estaré a tu lado pase lo que pase.
—Yo… nunca pretendí que hubiera nada «malo» en nuestro matrimonio —le dijo él, como irritado consigo mismo.
—¿Y lo hay? —inquirió ella tragando saliva con dificultad.
—Kellie, no sé cómo decirte esto.
—¿Decirme qué? —suplicó ella, soltándole la mano y peinando su cabello ondulado con los dedos—. ¿Acaso no sabes que puedes contármelo todo?
La mirada de los ojos de Philippe se tornó apesadumbrada.
—Esta tarde, cuando estaba cerrando algunos asuntos en la oficina para poder ir a casa contigo, tuve una visita. Era una mujer a la que rescaté tras una avalancha en Chamonix, meses antes de conocerte.
Kellie no quería escuchar más, sentía como si la hubiesen empujado desde lo alto de un rascacielos.
—Se llama Yvette Boiteux.
El nombre no le resultaba familiar a Kellie, pero según Claudine, su hermano había dejado un buen número de corazones rotos tras su marcha de París.
—Supongo que tendría una buena razón para visitar a un hombre casado al final de la jornada laboral —apuntó Kellie, no sin un cierto temblor en la voz.
—Todo lo que sé es que está embarazada de ocho meses y que asegura que el niño es mío.
Kellie reprimió un gemido de asombro mordiéndose el puño hasta hacerlo sangrar.
—Cariño… —comenzó él apretándole la otra mano enérgicamente, sin pensar en la fuerza que tenía—. Por favor, déjame terminar.
Ella apartó la mirada.
—Te escucho.
—Solo dormimos juntos una vez. Fue un error de principio a fin —insistió—. Sé que mi reputación me precede, pero en realidad, no ha habido tantas mujeres… Yvette ni siquiera fue una de ellas —aseguró.
—Te creo —respondió Kellie. Apenas podía respirar.
—Cuando vino a mi oficina no tenía buen aspecto. Me dijo que había ido allí en autobús porque no tenía coche, y le dije que la llevaría a casa. Antes de hablar nada sobre hacerme una prueba de paternidad, estaba rogando a Dios que ella admitiera que uno de sus amantes le había dado la espalda. Quería pensar que ella había acudido a esas horas para que la ayudara con algún dinero.
Kellie cerró los ojos con fuerza un instante. ¿Y si el resultado de la prueba fuera positivo?
—De camino al apartamento en el que me dijo que vivía con su madre —prosiguió Philippe—, un turista que venía en dirección contraria se nos echó encima. Ha recibido una citación judicial por conducción temeraria. En otras circunstancias habría podido evitar la colisión, lo habría visto venir, pero…
Kellie sacudió la cabeza.
—Después de que te diera una noticia así, lo sorprendente es que aún fueras capaz de coordinar.
—El impacto lanzó el coche contra una furgoneta aparcada. El médico ha dicho que Yvette no está herida, pero con su estado tan avanzado de gestación el golpe podría ten…
—Señor Didier —los interrumpió un enfermero—, vamos a llevarlo a la sala de rayos X. Madame, si no le importa, tiene que dejarnos un momento… Tenemos que pasarlo a la camilla —le pidió a Kellie.
—Sí, claro.
—Cariño… —la llamó Philippe, frenético.
—Estaré al otro lado de la cortina —lo tranquilizó ella.
Volvió a colocar el taburete en su sitio y salió. En un instante los camilleros sacaron la camilla con Philippe del pequeño cubículo delimitado por las cortinas. Sus ojos oscuros se clavaron en el alma de ella, y le quemaron las entrañas.
—Prométeme que seguirás aquí cuando vuelva —suplicó.
—¿Adónde iba a ir? —respondió Kellie. Las lágrimas que había estado conteniendo rodaban por sus mejillas. «Eres toda mi vida, Philippe. Sin ti nada tiene sentido.»
Solo cuando desaparecieron tras unas puertas de doble hoja, cayó en la cuenta de que debía avisar de lo ocurrido a los padres de él, y también a Marcel. Sin embargo, su cuerpo tardó en obedecer a su cerebro.
Cuando retomaba sus pasos hacia el área de recepción para hacer las llamadas, escuchó a la mujer histérica del primer cubículo gritar el nombre de Philippe. Kellie se quedó helada.
—Cálmese, señorita Boiteux —dijo otra voz femenina—. El señor Didier vendrá a verla en cuanto salga de la sala de rayos X.
—Tengo que verlo, lo amo… Es el padre de mi bebé, del hijo que voy a tener. ¡Prométame que no está herido, que va a estar bien!
—Trate de calmarse, no es bueno para usted ni para su bebé. Tiene usted toxemia y la tensión le ha subido mucho. Tenemos que conseguir bajársela, pero necesitamos que ponga un poco de su parte.
—Ha sido por mi culpa… Él se ofreció a llevarme a casa y yo se lo permití. Debí haber dicho que no, si hubiera dicho que no, no estaría herido. Es tan maravilloso… ya me salvó la vida una vez. Si le ocurriera algo a Philippe yo… querría morirme.
—Ah, non, mademoiselle. Debe usted vivir, por su bebé, ya queda muy poco para que nazca. Piense en la dicha de criar a su hijo. Hemos telefoneado a su madre y muy pronto estará aquí.
—¡No! —insistió la mujer—. Sin Philippe lo demás no me importa nada. Por favor, tráiganlo conmigo. El niño que llevo dentro es su hijo. Ustedes no lo comprenden… ¡Philippe es toda mi vida!
«El niño que llevo dentro es su hijo. ¡Philippe es toda mi vida!» Escuchando el eco de esas palabras en su cabeza, Kellie sintió como si alguien hubiese caminado sobre su tumba.
De pronto una mano tocó su hombro.
—¿Madame? No tiene usted buen aspecto —era uno de los ayudantes de enfermería—, ¿quiere echarse un poco?
—N… no. Estoy bien.
—Permítame al menos que la acompañe al área de recepción. Allí podrá sentarse a esperar.
—Gracias.
El ayudante de enfermería la llevó junto a una silla tras las puertas de vaivén y, al sentarse, Kellie tuvo la impresión de que sus brazos y piernas se habían trocado en madera.
—Alguien vendrá a avisarla cuando hayan terminado de hacerle las pruebas a su marido. ¿Puedo hacer algo más por usted?
Kellie se sentía como si estuviera en medio de una pesadilla en la que trataba de huir de algo, pero en la que todo sucedía a cámara lenta.
—¿Podría llamar al secretario de mi esposo e informarlo del accidente? Vive aquí en la ciudad. Pídale que telefonee a los padres de Philippe —le pidió ella.
—Dígame el nombre y número de su secretario —le dijo el hombre extrayendo una libreta de su bolsillo.
Kellie le facilitó los datos y, una vez se hubo marchado el ayudante, se quedó allí sentada hasta que por fin comenzó a dejarla aquella terrible sensación de debilidad. Se puso de pie y se acercó a la mujer que estaba tras el mostrador de recepción.
—¿Podría pedirme un taxi, por favor?
Diez minutos más tarde, Kellie estaba entrando a su apartamento. Fue directamente al estudio de Philippe y se sentó en su escritorio. Extrajo la pluma dorada del portaplumas, uno de sus muchos regalos de boda, y tomó una libreta.
Querido esposo:
Yo siempre te amaré, pero Yvette ya te amaba antes que yo. Nosotros solo hemos estado casados treinta días, y ella lleva un hijo tuyo en su seno desde hace ocho meses. Y eso no estaba incluido en la «cláusula» de «en lo malo».
La oí llamarte en el hospital, pero ella no sabía que yo estaba escuchando al otro lado de la cortina, escuchándola rogar, suplicar, que te llevaran con ella.
Después de las confesiones que le hizo a la doctora, ya no tengo ninguna duda de que el hijo que va a tener es tuyo. No te recrimino nada, cariño, pero es ella, enferma como está y con un embarazo de alto riesgo, quien necesita ahora tu ayuda y protección.
Me consta que no eres la clase de hombre que rehuye sus responsabilidades, que no eres como mi padre biológico, que nos abandonó a mi madre y a mí, de modo que regreso a Washington. Cuando llegue allí comenzaré los trámites de divorcio y pronto serás libre para casarte con ella y ser un verdadero padre para tu hijo.
Quiero que sepas que no necesito que me pases una pensión, solo quiero tu promesa de que harás lo correcto para con Yvette y tu hijo. Estoy segura de que serás un gran padre.
Con todo mi amor,
Kellie
Se quitó el anillo de boda, lo dejó sobre la nota y llamó para pedir un taxi que la llevara al aeropuerto.
Antes de que llegara el taxi, se puso unos pantalones de lana y un jersey. Guardó la comida en el frigorífico, arregló un poco la cocina y metió alguna ropa y objetos de aseo en una bolsa de viaje. Extrajo de un cajón el pasaporte junto con las llaves del coche. Dejó estas sobre la cómoda y salió del apartamento sin mirar atrás.
En cuanto entró en el taxi, sonó su teléfono móvil. No contestó la llamada y pidió al taxista que la llevara a Ginebra lo más rápido posible.
Durante el trayecto, el móvil volvió a sonar al menos veinte veces. Philippe habría salido de la sala de rayos X y se estaría preguntando dónde habría ido. Pero, en cuanto los médicos le dijeran que Yvette quería verlo y se diera cuenta de lo mal que estaba, ya no llamaría más, se dijo Kellie.
—¿Kellie? —era la voz de su abuelo. Asomó la cabeza a la puerta de la cocina del restaurante familiar—. Te llaman por teléfono.
—Di a quien sea que ya lo llamaré yo luego, abuelo.
Él se acercó por detrás de la gran isla de acero inoxidable donde ella estaba preparando las ensaladas.
—Es Claudine.
Kellie sintió una punzada de culpabilidad.
—No has querido contestar ni una de las llamadas de Philippe desde que volviste a casa hace una semana. ¿No irás a hacer lo mismo con su hermana también? No está bien, cariño. Yo seguiré con esto. Sube a la oficina y habla con ella.
Kellie inspiró profundamente, admitiendo para sí que no podía seguir posponiendo el momento de afrontar aquello. Además, estaba siendo muy injusta, su familia no tenía nada que ver con aquello.
—Está bien, no tardaré.
—Tómate el tiempo que necesites. Estás guardándote tantas cosas, que un día de estos acabarás explotando. Y te hará bien hablar con ella, es una chica tan dulce…
El abuelo de Kellie, James Madsen, adoraba a Claudine. Había vivido un mes con ellos en una estancia de intercambio. Era una auténtica Didier: bonita, cabello y ojos oscuros, inteligente, bien educada y encantadora.
Al abuelo le encantaba charlar con ella en su imperfecto francés y lamentaba que se hubiera roto el matrimonio de Kellie con su hermano. Toda la familia sabía cuál era la razón por la que ella quería el divorcio, pero ninguno interfirió ni se lo reprochó, algo que ella agradeció enormemente.
Más aún, a pesar de lo mucho que apreciaban a Philippe y de que su madre seguía visiblemente apenada por cómo se habían truncado los sueños de su hija, todos respetaron su decisión sin decir nada al respecto.
Kellie se apresuró a lavarse las manos en el fregadero y corrió escaleras arriba. Su familia vivía en el piso superior, sobre el bullicioso restaurante.
El abuelo de Kellie había comprado el solar a finales de los sesenta y había abierto allí su restaurante. Lo llamó The Eatery, un juego de palabras a partir del nombre de Eatonville, el lugar donde vivían, en el Estado de Washington, cerca de las montañas Cascades y el monte Rainier.
Desde pequeña, el sueño de Kellie había sido poder convertirlo algún día en un restaurante francés. De hecho, había sido con ese objetivo en mente con el que había realizado sus estudios universitarios en francés y había hecho un curso de especialización en cocina francesa en el valle de Napa, en California.
Algún tiempo después, su abuelo la había sorprendido enviándola a Francia, en una estancia de intercambio a través de la universidad para mejorar su francés. Así fue como conoció a Claudine. Y fue estando en casa de los Didier cuando le presentaron a Philippe, que había ido a visitar a su familia aquel día.
Con mirarlo una sola vez se dio cuenta de que se había enamorado perdidamente de él y sintió que todo su mundo había cambiado en ese instante. Y, según parece, lo mismo le debió ocurrir a él, ya que, cuando terminó el mes de intercambio, la siguió de regreso a Washington. Y así, al cabo de un mes, ya se había celebrado su boda.
Tras la euforia de los primeros treinta días de casados y los inesperados sucesos que habían acaecido, Kellie se dijo que su vida nunca recobraría aquella magia, jamás.
Y por más que había estado tratando de dejar atrás ese pasado cercano, sabía que cuando escuchara la voz de Claudine, el dolor volvería a ella atravesando el muro que había levantado.
La mano le temblaba cuando descolgó el auricular en la oficina de su abuelo.
—¿Hola? ¿Claudine?
—Kellie… —respondió su amiga sollozando—. ¡Al fin!
Kellie notaba un nudo en la garganta, pero no podía tragar, y mucho menos hablar.
—Yo… siento haber tardado tanto en dar la cara.
—No te disculpes, chérie. Yo también quiero a Philippe y he llorado hasta dormirme cada noche por lo ocurrido.
—¿C—Cómo está?
—Físicamente se está recuperando. Se había hecho daño en el hueso del codo y lo ha llevado un tiempo en cabestrillo. La rodilla tuvieron que operársela y sigue convaleciente, de otro modo habría ido tras de ti.
De la garganta de Kellie escapó un leve gemido. Entonces sus heridas eran más graves de lo que él había dicho, se dijo preocupada. ¿Quién habría estado cuidando de él?
—Aún tendrá que usar las muletas un tiempo, hasta que la rodilla sane y pueda soportar su peso.
Cada una de las palabras de Claudine hacían que Kellie se sintiera peor.
—Kellie, debes saber que mi hermano está destrozado desde que lo dejaste —le confesó con voz trémula.
Las lágrimas rodaban desde hacía rato por las mejillas de Kellie.
—¿Te pidió él que me llamaras?
—No, Philippe no habla con nadie, está demasiado dolido. Yo he estado rezando para que en este tiempo hayas reconsiderado tu decisión.
—No puedo pensar en nada más —replicó Kellie entre sollozos—, pero, por más vueltas que le dé, el divorcio es la única solución posible. Al cortar nuestros lazos él podrá casarse con ella y cumplir con su obligación moral. Las dos sabemos que será un buen padre, tú lo has visto con tus sobrinas y tu sobrino. Fue una de las cualidades por las que quise casarme con él.
—¡Pero mi hermano puede ser un padre modelo sin tener que casarse con ella!
—Claudine, no es lo mismo tener un «padre de visita» que un padre de verdad. El bebé de Yvette se merece tener a su padre consigo. Yo he tenido que vivir todos estos años sin el mío y no quiero que su hijo crezca sin un padre. Y no es solo eso, Philippe siempre ha querido formar una familia y, bueno, ahora tiene una. Yvette lo adora y el niño nacerá dentro de nada.
—Pero esa no es la cuestión, Kellie. Él está demasiado enamorado de ti como para pensar en casarse con otra mujer.
—Pero hubo un tiempo en el que sentía afecto por Yvette. Puede que, si le da una oportunidad, esos sentimientos se transformen en amor. Se volverá loco con el niño, seguro. Si estuvieras en mi lugar, tú tampoco le negarías la posibilidad de criar a su hijo con la madre bajo el mismo techo, ¿verdad?
Hubo un breve silencio.
—No puedo contestarte a eso, Kellie. Yo no sé lo que es crecer sin padre, pero obviamente a ti te ha marcado mucho más de lo que imaginaba.
—Escucha, Claudine… Yo misma oí a Yvette confesar a la doctora que la atendía lo mucho que necesitaba a Philippe. El dolor y la añoranza en su voz me mataron. Y entonces supe lo que debía hacer.
De nuevo Claudine se quedó dudando antes de contestar:
—¿Y qué hay de tu dolor y tu añoranza por mi hermano?
—Lo que yo sienta no importa.
—Eso es lo que dices ahora, pero llegará un día en que… Espero que no vea el día en que te arrepientas de ello.
—Por favor, no me odies, Claudine —suplicó Kellie.
—Eso no merece respuesta. Y, en cuanto a Philippe, estoy segura de que él querría odiarte, porque le haría las cosas más fáciles. ¿Ya has ido a ver a un abogado?
Kellie inspiró.
—Sí. Philippe recibirá los papeles la semana que viene.
—Eso acabará con él.
—Por favor, no digas eso.
—Te lo digo porque es la verdad, conozco a mi hermano. Tú crees que vuestro divorcio lo obligará a casarse con Yvette, pero te equivocas. Él te ama a ti. Toda la familia te adora.
—Yo también os quiero mucho a vosotros —aseguró Kellie con voz temblorosa—, y aprecio que os preocupéis tanto, pero lo primero son Yvette y su bebé.
Hubo otra pausa.
—¿Kellie?
Ella se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano.
—¿Sí?
—Tú eres la única mujer que él quiere por esposa.
—Pero cambiará de opinión cuando presencie el nacimiento del bebé y contemple esa versión de sí mismo en pequeño.
—Te equivocas —insistió su amiga.
—Claudine…
—Perdóname, me prometí que no te presionaría, y es lo único que he hecho desde que empezamos a hablar.
—No tienes por qué disculparte.
—Sé que no tienes ganas de seguir hablando —le dijo amablemente Claudine—, pero llámame de vez en cuando, ¿quieres? No podría soportarlo si también quisieras sacarme a mí de tu vida.
—Yo jamás haría eso —aseguró Kellie—, te juro que tendrás noticias mías muy pronto.
—A tout à l’heure, chérie.
—A bientôt chère Claudine.
Kellie colgó el teléfono con el rostro bañado en nuevas lágrimas. Incapaz de soportar el dolor, salió corriendo de la oficina hasta su habitación y se dejó caer sobre la cama.
Capítulo 2
Kellie, el doctor Evans quiere hablar contigo. Pasa a la consulta cuando termines de vestirte.
Últimamente había estado padeciendo continuos dolores de cabeza, más exactamente desde el día en que su abogado había enviado a Philippe los papeles del divorcio por correo urgente. De eso hacía ya una semana y, desde entonces, su marido no había vuelto a intentar ponerse en contacto con ella por teléfono.
Era lo que ella había querido, pero no podía dejar de preocuparse por él y necesitaba saber si el bebé había nacido ya o no. Siempre podía llamar a Claudine, naturalmente, pero temía que, de hacerlo, empezaría de nuevo a llorar y los dolores de cabeza empeorarían.
Los analgésicos habituales no le hacían ningún efecto, así que había ido a su médico de cabecera, el doctor Evans, con la esperanza de que pudiera recetarle algo más fuerte. Salió de la sala donde el médico le había hecho el reconocimiento y pasó a su consulta.
—Toma asiento, Kellie.
Cuando se hubo sentado, el médico le dirigió una sonrisa.
—Creo que he descubierto el origen de tus dolores de cabeza, pero prefiero esperar la confirmación de tu ginecólogo.
«¿Mi ginecólogo?», se repitió Kellie mentalmente, parpadeando perpleja.
El médico se quedó mirándola, atónito.
—¿No sabías que estás embarazada?
Ella se tambaleó de tal modo en la silla que se habría caído de no haberse agarrado a los lados.
La expresión del doctor se tornó seria.
—Ya veo, ¿tal vez tu marido y tu no planeabais tener hijos aún?
—No… Yo… Es decir, sí, queríamos tener un bebé, pero no… ¡no podemos tenerlo ahora! ¡Es imposible! —exclamó angustiada.
El médico se inclino hacia delante, mirándola con la confianza de un viejo amigo.
—Kellie, en los veinticinco años que te he tratado, jamás te he visto tan alterada. Debes estar atravesando por una situación realmente traumática, y ese es el motivo de los dolores de cabeza.
Su tono comprensivo tuvo en ella el efecto de la palanca que abre las compuertas de una presa: Kellie se tapó el rostro con las manos y se deshizo en sollozos.
El médico le pasó un paquete de pañuelos de papel que tenía sobre la mesa.
—Cuéntame lo que te ocurre.
—Lo siento —se excusó, alzando el rostro para secarse las lágrimas—, perdone mi arrebato. Yo… le agradezco mucho que me haya visto, pero tengo… tengo que irme —dijo levantándose de la silla como un resorte.
Los ojos del médico la siguieron hasta la puerta con una mirada preocupada.
—Soy yo quien lo siente. Por favor, prométeme que buscarás enseguida un ginecólogo. El doctor Cutler es uno de los mejores. Su consulta está en el segundo piso. Dile que vas de mi parte.
Ella asintió.
—Gracias, doctor Evans.
—Y si quieres que tu bebé nazca sano, no esperes demasiado para empezar con los cuidados prenatales y no tomes ninguna medicación sin haberlo consultado antes con él.
—Lo haré, adiós.
Kellie estaba deseando salir de la consulta. Bajó apresuradamente al aparcamiento y regresó al restaurante. Al cabo de media hora abrían y ella necesitaba distraerse con algo para no pensar.
Su familia no sabía que había ido al médico, así que no quería decirles nada hasta que no hubiera tomado una decisión sobre lo que iba a hacer. En aquellos momentos todavía estaba intentando digerir la noticia con todas sus implicaciones.
Al llegar las cuatro de la tarde, el dolor de cabeza se había vuelto insoportable. Kellie dijo al otro chef que necesitaba tomarse el resto del día libre y subió a su habitación. Llamó a la consulta del doctor Cutler para pedir una cita y la secretaria del médico le dijo que la recibiría el viernes siguiente.
Kellie le explicó que tenía fuertes dolores de cabeza y la secretaria la pasó con la enfermera del médico, que le recomendó un analgésico que no haría daño al bebé.
Kellie le dio las gracias y colgó. Tras la visita al doctor Cutler el viernes, comunicaría a su familia que estaba embarazada, lo había decidido.
—¿Kellie? Ahí fuera hay una mujer que quiere hablar contigo.
—¿Quién? —inquirió ella volviéndose hacia el joven camarero.
—No lo sé, no la había visto antes, y estoy seguro, porque de otro modo, créeme que me acordaría —dijo sonriendo—. Se llama Lee no-sé-qué. El apellido empezaba por eme, pero no sé pronunciarlo.
Kellie rebuscó en su mente. No conocía a ninguna mujer llamada… ¡Un momento! No, imposible… No podía ser la mujer de Raoul, el mejor amigo de Philippe…
El tiempo que Kellie había estado viviendo en el apartamento de Neuchâtel con Philippe, el príncipe Raoul Mertier Bergeret D’Arillac, soberano de los cantones franco-suizos y su esposa estadounidense, de veintiséis años, habían estado fuera del país en su luna de miel.
Aunque Kellie no había llegado a conocerlos, había leído los recortes de periódico acerca de aquella boda real que Philippe guardaba en el escritorio, y también había visto fotos y vídeos de Raoul y sus amigos escalando.
Y si el príncipe y su esposa habían establecido su residencia en Neuchâtel en las fechas en las que ella había abandonado Suiza, no podían estar allí, en Estados Unidos… ¿O sí?
—Dime, su nombre… ¿era algo así como Mertier?
—¡Eso es! Exactamente —asintió el joven.
Kellie sintió que las piernas le temblaban. Si la mismísima Lee Mertier estaba en el comedor de su restaurante, la única razón posible por la que podía haber ido allí era que algo terrible debía haberle ocurrido a Philippe. Quizá sus heridas fueran peores de lo que Claudine le había dicho.
—Dile que me reuniré con ella enseguida.
—De acuerdo —respondió el chico saliendo de la cocina.
Con las piernas temblando, atravesó el comedor hasta llegar al vestíbulo del restaurante.
La hermosa mujer de aspecto vivaz, cabello corto rubio platino y ojos violeta que se volvió hacia ella, superaba con mucho a la de las fotografías que había visto en los periódicos. Sin embargo, al mismo tiempo, con sus vaqueros y su jersey de punto, Lee Mertier parecía una persona muy normal y cercana. Mientras avanzaba hacia ella pasando junto a una fila de clientes que esperaban ser atendidos, la invadió tal temor de que le trajera en efecto malas noticias de Philippe, que apenas podía respirar.
—¿Alteza? —le dijo con voz temblorosa.
—Llámame Lee, por favor —respondió la joven obsequiándola con una dulce sonrisa—. Sabía que tenías que ser tú. Eres mucho más guapa al natural que en esa foto que Philippe lleva siempre consigo.
—Supongo que ya no la llevará —musitó ella, apesadumbrada—. Yo iba a decir que las fotos que había visto de ti en los periódicos no te hacen justicia.
—Gracias.
—Por favor… —le rogó Kellie luchando por controlar sus emociones—. Sé que no estarías aquí si no le hubiera ocurrido algo a Philippe. Las heridas que sufrió en el accidente… ¿eran más graves de lo que su hermana me dejó entrever?
—Espera, espera… —la tranquilizó la princesa—. La vida de Philippe no corre peligro.
—¿Le ha pasado algo al bebé?
—Kellie… —dijo Lee en voz baja—, ¿no podríamos ir a otro lugar? Preferiría que habláramos de esto en privado?
—Sí, por supuesto. Disculpa mi descortesía. Es… es que estoy muy asustada.
Kellie abrió la puerta que daba a las escaleras y pidió a Lee que la siguiera a la sala de estar que había en el piso de arriba.
—Toma asiento, por favor. ¿Quieres tomar algo?
—No, gracias —respondió Lee acomodándose en un sillón.
Kellie se sentó en una silla frente a ella.
—Sé que mi visita te ha alarmado, pero tras discutirlo con Raoul, los dos convinimos en que no podíamos decirte esto por teléfono.
—¿Ha venido tu marido contigo?
—No, ha tenido que quedarse en Suiza presidiendo un congreso internacional de banca.
—Pero apenas habéis regresado de vuestra luna de miel, ¿no es así? Me sabe mal pensar que hayas tenido que hacer un viaje tan largo por mi causa…
—Para mi esposo, Philippe es como un hermano; haría cualquier cosa por él. Y yo también lo aprecio muchísimo. Sin embargo, ya no es el hombre que me presentó a Raoul en Zermatt. Es como si no quedara rastro en él del enérgico francés que se enamoró de ti.
Kellie tenía la cabeza gacha.
—Está atravesando una profunda crisis emocional en estos momentos —continuó Lee—, y mi marido y yo estamos muy preocupados por él.
—Bueno, el ser padre primerizo y tener de ayudar a Yvette con el bebé debe ser…
—Kellie… —la interrumpió Lee—, Yvette murió al dar a luz.
—¿Qué? —exclamó ella, atónita, incapaz de seguir sentada. ¿Por qué no la había llamado Claudine para decírselo?—. Pero Philippe me dijo que ella no había resultado herida en el accidente…
—Sufrió una eclampsia durante el parto —replicó Lee suavemente—. Según parece fue trágico: tenía convulsiones y después se quedó en coma. Falleció sin siquiera ver a su hijo. De eso hace ya una semana, y el bebé ha tenido que permanecer en el hospital hasta después del entierro. Al final ha sido la abuela materna quien se ha hecho cargo de él, y hasta ahora no ha permitido que Philippe lo vea, porque lo culpa de la muerte de su hija.
El gemido horrorizado de Kellie resonó en la sala de estar. No daba crédito a aquellas terribles noticias y no quería imaginar lo que Philippe estaría sufriendo.
—¡Mi pobre y querido Philippe! —murmuró con voz temblorosa.
—Está siendo un calvario para él, pero no quiere hablar de ello con nadie. Después de que tú lo abandonaras, se distanció de todos los que lo apreciamos. Ni siquiera su familia podía hacer que se abriera a ellos, y su hermano Patrick ha tenido que dejar Paris para sustituirlo en la oficina. Raoul ha sido la única persona a la que Philippe ha dejado entrar en el apartamento. Mi marido se espantó al ver que apenas había comido ni se había preocupado de sí mismo en el último mes. Me dijo que parecía que había perdido al menos cinco kilos, o quizá más; pero lo que más alarmó a Raoul fue enterarse por la asistenta de que estaba preparando su equipo de montañismo. Y cuando Raoul le preguntó qué iba a hacer, le dijo que planeaba escalar el Matterhorn este fin de semana.
—¡Pero no puede hacer eso! —balbució Kellie angustiada—. Claudine me dijo que aún no estaba totalmente repuesto de la operación de la rodilla.
—Y es verdad, pero Philippe se niega a escuchar a nadie y a razonar. Sin embargo, de algún modo, Raoul logró convencerlo de que esperara a que terminara ese congreso de banca para que Yves y Roger vayan con él. Pretenden hacer todo lo que esté en su mano para evitar que haga algo peligroso, pero mi marido me dijo que jamás había visto a Philippe en ese estado, y no está seguro de poder detenerlo.
Al llegar a ese punto, Kellie estaba temblando de pies a cabeza.
—¡Tengo que ir con él! Yo solo inicié el proceso de divorcio porque Yvette lo amaba y lo necesitaba, pero ahora no hay ninguna razón para que esté lejos de él. ¡No sabes cuánto lo quiero!
—¡Gracias a Dios! Raoul y yo pensamos que tú eras la única que podías hacerlo reaccionar, Kellie. Por eso he venido, para llevarte de vuelta a Suiza conmigo esta noche si quieres, en el jet privado de Raoul. He alquilado un coche en el aeropuerto de Sea-Tac. Puedo llevarte a Seattle en cuanto estés lista.
«¡Qué personas tan maravillosas!»
—Te agradezco vuestra generosidad, pero no puedo aceptar —susurró luchando por contener las lágrimas—. Sacaré un pasaje en un vuelo comercial en cuanto se lo diga a mi familia.
—Kellie —dijo Lee poniéndose de pie—, antes de que rechaces mi oferta, hay una cosa más que debes saber.
Kellie se notó la garganta seca y tirante.
—¿De qué se trata?
La princesa pareció dudar.
—Philippe ha cambiado.
—¿En qué sentido?
—Ahora sí quiere el divorcio.
Kellie estaba tratando de digerir aquellas palabras.
—¿Ahora? Pero si Yvette ha muerto…
Cuando vio que Lee no decía nada, Kellie comenzó a comprender lo que quería decirle. Le pareció que la habitación daba vueltas. Se agarró a la silla que tenía más cerca; Lee fue rápidamente a su lado.
—Tienes mal aspecto, siéntate.
Cuando Kellie tomó asiento, Lee se arrodilló junto a ella y la miró fijamente a los ojos.
—Kellie, casi te desmayas. Imagino que estás así porque te das cuenta de lo que tu continuo rechazo le está haciendo a Philippe. Cuando le enviaste los papeles del divorcio, se quedó destrozado. ¿Por qué estás haciendo esto?
La suavidad con que Lee la reprendía y su sinceridad conmovieron a Kellie, la cual empezó a llorar.
—Yo solo pre… pretendía no ser un obstáculo, quería que él pudiera hacer lo correcto para con Yvette y su hijo. Pero ahora… Saber que ella se ha ido, y… y que él no quiere que vuelva a su lado… Además, acabo de saber que yo misma espero un hijo de él —sollozó, inconsolable.
En ese momento fue Lee quien dejó escapar un suave gemido de sorpresa antes de rodear los hombros de Kellie con su brazo.
Pasaron varios minutos antes de que Kellie asimilara lo que la princesa le había dicho.
—¿Sa… sabes si Philippe ha firmado ya los papeles?
—Todavía no, Raoul logró convencerlo de que esperara hasta después de esa supuesta escalada que van a hacer, hasta que tuviera las ideas más claras.
—¡Ay, Lee…! —exclamó Kellie esforzándose por controlar el llanto—. ¿Qué voy a hacer?
Hubo un largo silencio.
—¿Qué es lo que quieres hacer? —fue la respuesta de la princesa.
—Quiero recuperar a mi marido, pero no quiero que la noticia de mi embarazo lo obligue a quedarse a mi lado.
—Te comprendo, a mí me sucedería lo mismo.
—¿Y si no quiere verme? —inquirió Kellie, angustiada.
—Encontraremos la manera, pero como te he dicho, no es el hombre que tú conociste.
—Entonces lucharé por su amor —dijo Kellie, decidida, levantándose de la silla—, porque no quiero perderlo.
—Me alegra oír eso, porque de hecho no será fácil —respondió Lee levantándose también. Abrió el bolso y sacó de él lo que parecía un recorte de periódico—. Lee esto, así entenderás parte de la agitación interior de tu marido.
Con dedos temblorosos, Kellie lo desdobló y vio que se trataba de la primera plana de un importante periódico franco-suizo. La fecha, treinta de septiembre, parecía destacar en la página como si la hubieran impreso en tinta roja.
En la parte inferior había una fotografía del coche de Philippe estrellado contra la furgoneta, y también había una fotografía pequeña de él. La estupefacción de Kellie se transformó en horror cuando comenzó a leer el texto que acompañaba a las fotos.
La pasada noche llegaron al hospital de Vaudois en Neuchâtel, heridos a causa de un accidente de tráfico, el famoso y rico empresario francés de los automóviles, Philippe Didier, y una mujer cuya identidad se desconoce. Los directivos del hospital no han querido dar detalles, pero se rumorea que la mujer con quien contrajo matrimonio no hace mucho ha regresado a su país de origen, Estados Unidos. Se especula que el motivo de su marcha pudiera ser que existía una relación entre el señor Didier y (…)
Un gemido escapó de la garganta de Kellie. No podía seguir leyendo y, asqueada, le devolvió el recorte a Lee.
—Yo… yo nunca imaginé que esto pudiera…
—Perdóname por este mal trago, Kellie, pero Raoul me hizo prometer que te enseñaría esto si decidías regresar conmigo. En primer lugar, quería que comprendieses lo que Philippe ha tenido que soportar. Y en segundo lugar, quería que estuvieses advertida de un posible acoso de la prensa hacia ti. Pero, si vienes conmigo, ni siquiera tendrás que bajar a tierra para pasar el control de aduana. Raoul tendrá una limusina esperando para llevarnos al castillo y se encargará de impedir que los periodistas se te acerquen siquiera. Así podrás volver sin que te bombardeen a preguntas y flashes.
Kellie aspiró temblorosa por la boca.
—¿Cómo podré pagaros a ti y al príncipe todo esto?
Los ojos de Lee buscaron los suyos.
—Si Philippe y tú conseguís arreglar las cosas y volvéis a ser felices, nos daremos por satisfechos. Además, estábamos deseando conocer a la mujer que logró que Philippe se pusiera a sus pies.
—Philippe es verdaderamente muy afortunado por tener unos amigos como vosotros. En una ocasión me contó cómo Raoul le salvó la vida una vez en la montaña, y ahora, de nuevo estáis aquí para rescatarlo.
—No es más de lo que Philippe ha hecho por Raoul.
—¿Qué quieres decir?
—Si no fuera por tu marido, Raoul y yo nunca nos hubiéramos conocido. Pero ya te hablaré de eso en el avión.
—Sí, por favor, me encantaría escucharlo. Claro que ahora tendrás que perdonarme un momento, he de ir a hablar con mi familia y hacer las maletas. Procuraré no tardar.
Trece horas después, el jet privado aterrizaba en Ginebra. Lee y Kellie bajaron del avión y se dirigieron a una limusina con el escudo real de los D’Arillac, aparcada a unos metros de las escalerillas del avión. Tenía las lunas tintadas para impedir la visión del interior.
Nada más entrar, Kellie vio a un hombre que estrechó a Lee entre sus brazos. Sin duda debía ser el príncipe.
—Raoul, cariño… —escuchó decir a Lee con voz ronca—. Te presento a Kellie Didier.
—¿Cómo está, Alteza?
Los brillantes ojos azules del hombre centellearon cuando se posaron sobre Kellie.
—Por favor, llámame Raoul —le pidió en un inglés sin apenas acento. Rodeando todavía a su esposa con un brazo, estrechó la mano de Kellie—. Gracias a Dios que has venido, Philippe te necesita muchísimo en estos momentos.
Kellie tuvo que hacer un gran esfuerzo para controlar las emociones que se agolpaban en su interior.
—Yo también lo necesito a él. Quería daros las gracias a ambos. La princesa me ha contado todo lo ocurrido. No puedes imaginar lo que significa para mí todo lo que habéis hecho para facilitarme las cosas. Como le he dicho a Lee, espero poder devolveros el favor algún día.
Una expresión seria se extendió por las atractivas facciones del príncipe.
—Lo único que importa es que estás aquí. Imagino que Lee te ha puesto al corriente de su frágil estado emocional —inquirió con un cierto matiz de exigencia en su voz.
Kellie no podía recriminarle que quisiera proteger a su mejor amigo. De hecho, apreció sinceramente aquella demostración algo brusca de afecto por Philippe.
—Cariño —le advirtió Lee con suavidad—, la propia Kellie está en un estado bastante delicado.
—¿Qué quieres decir?
—Estoy embarazada —respondió Kellie.
Él sacudió, perplejo, la hermosa cabeza de cabello rubio oscuro.
—No puedo creerlo… Sé que debería felicitarte, pero no puedo apartar de mi mente la idea de que Philippe creerá que esa es la única razón por la que has vuelto a Suiza.
—Lo sé, yo también lo he pensado —respondió Kellie con voz temblorosa—. Por eso no quiero que Philippe lo sepa hasta que… hasta que…
—Dime cómo podemos ayudarte —la interrumpió él.
—Oh, no, ya habéis hecho demasiado, me siento apabullada…
—Kellie, sé en lo más profundo de mi corazón que Philippe y tú haríais lo mismo por nosotros si estuvierais en el caso contrario.
—Desde luego —reiteró Kellie—. Philippe te quiere como a un hermano.
—El sentimiento es mutuo, así que no necesitamos volver sobre ese punto —reconvino recostándose en el asiento junto a su esposa—. ¿Has pensado ya en algo?
—Lee me ha hablado del plan que ideó Philippe para ayudarte cuando supo que tu familia quería casarte con la princesa Sophie. Creo que te convenció para que llevaras a la princesa a tu chalet de Zermatt, con la esperanza de que rompiera vuestro compromiso al darse cuenta de que no teníais nada en común.
Raoul asintió antes de sonreír a su mujer.
—Y entonces apareciste tú en su lugar —le dijo besándola de nuevo.
Kellie carraspeó.
—Estaba… estaba pensando que podríamos intentar esa estrategia… con nosotros.
El príncipe entendió rápidamente la idea. Volvió la cabeza y miró a Kellie con un brillo perspicaz en los ojos.
—De modo que hacemos que Philippe vaya al chalet antes de la escalada, y allí te encontrará a ti.
—Sí —asintió Kellie—, creo que sería lo mejor, en un sitio neutral, lejos de su trabajo o de cualquier lugar que pueda hacerle pensar en lo ocurrido. El apartamento tiene demasiados recuerdos, y eso podría distanciarnos aún más. Además, dejé mis llaves en el apartamento antes de marcharme de Neuchâtel. Tendría que pedir al conserje que me dejara entrar, y probablemente él querría hablar antes con Philippe.
—Por lo que a mí respecta, me parece una idea muy inspirada —murmuró Raoul.
Kellie se mordió el labio.
—No estoy segura de que funcione pero, como Lee me dijo que estaba planeando esa escalada, no sospechará nada. Me daría por satisfecha si lograra que desistiera de ir a la montaña en las condiciones en las que está.
—Hoy es el último día del congreso de banca que presido —dijo Raoul—. Vosotras haríais bien en aprovechar mientras para dormir un poco. Creo que hacia las cuatro y media habré terminado. Entonces iremos a Zermatt en el helicóptero y pasaremos allí la noche. Mañana por la mañana nos marcharemos Lee y yo, y más tarde llevaré allí a Philippe. En cuanto lleguemos, desapareceré y esperaremos el desenlace en el apartamento de Roger.
«Mañana veré a Philippe…», pensó Kellie, con el corazón latiéndole fuertemente por la mezcla de emoción y ansiedad. Dejó escapar un suspiro tembloroso.
—Puede que no quiera dejarme entrar en su vida de nuevo —dijo a los Mertier—. Me aterra pensar que nuestro matrimonio pueda terminarse de verdad.
Al ver que ninguno de los dos la contradecía, ni siquiera por cortesía, su miedo se acrecentó y, cansada tanto física como emocionalmente, apoyó la cabeza en el respaldo del sillón. Los párpados le pesaban y, rindiéndose finalmente al sueño, lo último que vio fue el rostro serio de Raoul.
Capítulo 3
Kellie acompañó a Raoul y a Lee a la puerta trasera del chalet para despedirse de ellos.
—Despliega esa magia que hizo que Philippe se enamorara de ti —le dijo Raoul.
—Me temo que lo que hice ha destruido esa magia para siempre —sollozó Kellie débilmente—, pero si el profundo amor que siento por él sirve de algo…
—Servirá —la animó Raoul besando su frente. Rodeó a su esposa por la cintura y se dirigieron al automóvil.
Kellie se quedó allí de pie observándolo bajar la cuesta hasta perderlo de vista. Volvió a entrar y fue al extremo opuesto de la casa, a asomarse al ventanal del vestíbulo. A través de él, podía verse el pueblo de Zermatt, muy popular entre los aficionados al esquí y el montañismo.
Raoul le había dicho que, cuando el cielo estaba despejado, podía verse desde aquel rincón del chalet el pico Matterhorn. En aquella época, sin embargo, la cima se hallaba oculta por una densa masa de nubarrones grises.
Se sentó en el sillón que había junto a la ventana, pensando qué podría decirle a Philippe cuando llegara.
Aunque sabía que era imposible, no podía evitar fantasear con la idea de su reconciliación. Había pasado más de un mes desde la última vez que habían dormido juntos y se moría por sentirlo a su lado. El solo pensamiento casi hacía que se le cortase la respiración.
Estaba demasiado nerviosa como para permanecer sentada. Fue al cuarto de baño que había pasado el vestíbulo y se cepilló el cabello una vez más. Se había puesto unos pantalones de lana marrones y un jersey de canalé color crema. A él siempre le había gustado con aquellos colores.
Sin embargo, al mirarse en el espejo, recordó lo que Lee había dicho: «Philippe ha cambiado. Ahora sí quiere el divorcio». Llevara lo que llevase, él ya no la vería como antes.
Justo cuando estaba empezando a pensar que algo había salido mal y que Philippe no iba a acudir, oyó el ruido de un coche aproximándose.
Al cabo de unos momentos, divisó el coche ascendiendo la cuesta y lo vio detenerse a unos metros de la puerta trasera. Según el plan que habían trazado, Raoul dejaría allí a Philippe diciéndole que entrara en la casa mientras él iba a hacer un pequeño recado que había olvidado.
Hasta ese momento todo parecía estar saliendo bien. Vio a Philippe bajar del coche, pero, de no haber sabido que era él, no lo habría reconocido. Tenía el cabello largo y descuidado, y se había dejado crecer la barba y el bigote.
Siempre le había parecido increíblemente guapo, y todavía lo era, pero estaba tan… tan distinto. El cambio que había experimentado la pasmaba y aterraba al mismo tiempo. Sintió que aquella transformación física los separaba, porque era el signo externo del trauma que había sufrido en el último mes.
A pesar de su metro noventa y de que la musculatura se le marcaba aún a través del traje de escalada, la visible pérdida de peso le daba el aspecto de un vagabundo. Kellie estaba tan hipnotizada por la diferencia en su aspecto que solo entonces reparó en el bastón que llevaba para no apoyar peso en la pierna izquierda.
Raoul agitó la mano en dirección a Philippe en señal de despedida, a lo que este respondió con una ligera inclinación de cabeza. El coche se fue y Philippe recorrió el trecho que lo separaba todavía del chalet.
Kellie oyó abrirse y cerrarse la puerta trasera y notó cómo el sudor perlaba su frente. Sintió en su interior una oleada de calor y, a continuación, un frío intenso.
El ligero golpeteo del bastón en el suelo le indicó que se dirigía hacia la cocina y, de pronto, todo se quedó en silencio. La había visto.
Con las piernas tan temblorosas que sentía que no podrían sostenerla, fue hasta la puerta de la cocina, encontrándose cara a cara con aquel hombre que apenas guardaba un parecido superficial con el marido al que adoraba. Incluso así, a tan corta distancia, le pareció que aquellos ojos que la observaban entrecerrados con un brillo frío, no podían ser sus ojos.
Bajo el vello facial, los rasgos que tan bien conocía asemejaban ahora formas duras, como esculpidas en piedra. Su expresión amenazante la hizo retroceder y apoyarse en el marco de la puerta.
—Deberías haber venido al apartamento en vez de utilizar a Raoul para traerme hasta ti —le dijo en un tono glacial que ella no reconoció—. Habría firmado esos papeles de divorcio antes de enseñarte el camino hasta la puerta.
«¡Dios mío!»
—Pero ahora tendrás que regresar por donde viniste y esperar otros cinco días para obtener la libertad que tanto deseas.
—Philippe…
—Supongo que no debería sorprenderme que llegaras tan bajo como para servirte de mi amistad con Raoul para lograr tus fines. ¡Y pensar que hubo una época en la que pensé que te conocía…!
La hostilidad de Philippe hacia ella era tal que Kellie no era capaz de pensar cómo podría atravesar la formidable barrera que él había levantado entre los dos.
—Por favor, cariño… Tenemos que hablar…
—No —su ira silenciosa causaba en ella mayor pavor que si la hubiera empujado contra la pared—. Te daré diez minutos para marcharte de aquí, nueve minutos y trece segundos más del tiempo que tú permaneciste a mi lado en el pabellón de urgencias.
Cada una de sus palabras se clavaron en Kellie como afilados cuchillos. Él dio un paso atrás apartándose de ella y, colérico, arrojó el bastón a un lado y comenzó a subir los escalones de dos en dos, como si nada le ocurriese a su pierna.
—¡No! —chilló ella yendo tras él, pero no llegó a tiempo. Cuando él estaba a punto de alcanzar el rellano, la rodilla le falló y cayó al suelo gimiendo de dolor.
—¡Cariño! —exclamó Kellie subiendo presurosa los escalones restantes y arrodillándose junto a él. Philippe estaba medio sentado, medio tendido, abrazándose la pierna dolorido. Vio que estaba sudando y que el intenso dolor se había llevado el color de su rostro. Ella deseaba acariciarlo para que se sintiera mejor, pero no se atrevió—. No te muevas, llamaré para pedir ayuda.
Pero él le lanzó una mirada fulminante.
—¡Te he dicho que te vayas!
«Ni hablar»
—Esta casa no te pertenece, Philippe. Tengo tanto derecho como tú a estar aquí. Y, en este momento, necesitas que te vea un médico.
Kellie bajó rápidamente las escaleras y entró en la habitación de invitados. Raoul había dejado el número de su móvil en la mesita del teléfono.
Levantó el auricular y marcó. Para alivio suyo, contestó al dar el segundo tono.
—¿Raoul? ¡Gracias a Dios!
—¿Kellie? ¿Qué ocurre? Aún no he llegado a casa de Roger. Parece que estés sin aliento —le dijo con una nota de preocupación en la voz.
—Philippe se ha hecho daño en la pierna —respondió ella, y le refirió lo sucedido.
—Tu magia ha hecho efecto antes de lo que esperaba. Gracias a Dios, ahora sí que no podrá escalar en una temporada. Tranquila, buscaré un médico e iremos hacia allí dentro de un rato.
—Bien, pero date prisa por favor, le duele mucho.
—No te preocupes, eso es bueno, significa que vuelve a sentir algo —murmuró Raoul antes de colgar.
Pensando qué habría querido decir con eso, Kellie fue a la cocina para improvisar una bolsa de hielo.
Mientras buscaba en los cajones alguna bolsa de plástico, se dijo que eran muy afortunados al ser los huéspedes de Raoul. De hecho, estaba de acuerdo con su anfitrión en que aquel pequeño accidente era en cierto modo una bendición.