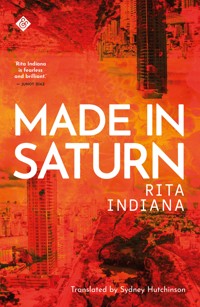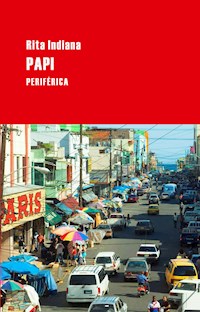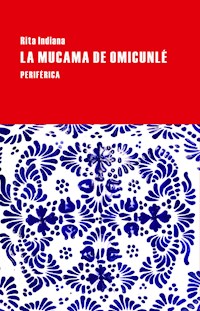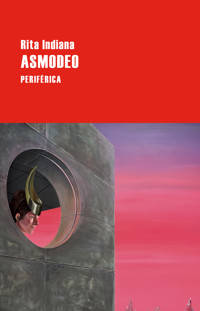
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Periférica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Asmodeo, un demonio milenario de poderes menguantes, abandona el cuerpo del rockero cuarentón en el que lleva décadas viviendo para buscar uno más joven. En ese accidentado periplo, que lleva al malogrado Asmodeo a rebotar de un huésped a otro, se va armando una compleja trama que nos sumerge en el abigarrado territorio emocional del Santo Domingo de 1992: desde la escena del heavy metal local hasta la casa de un extorturador al servicio de la dictadura de Balaguer. Las infernales vidas de los humanos se enredan así con las disparatadas maquinaciones de ángeles y demonios en esta crónica alucinada de un pedazo de la historia dominicana. Comedia armada a partir de una madeja de tragedias, ópera metal en exquisitas décimas, Asmodeo suena a Héctor Lavoe y a Black Sabbath, pero también a picaresca y a Siglo de Oro. Quevediana y calderoniana hasta la médula, esta novela demuestra que el diablo cojuelo fijó su residencia en el Caribe. Con un estilo único en el que los gestos más radicales conviven con un sereno clasicismo, Asmodeo confirma que Rita Indiana es una de las autoras fundamentales de la literatura latinoamericana contemporánea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LARGO RECORRIDO, 200
Rita Indiana
ASMODEO
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: mayo de 2024
© Rita Indiana Hernández, 2024
© de esta edición, Editorial Periférica, 2024. Cáceres
www.editorialperiferica.com
ISBN: 978-84-10171-10-7
La editora autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
A Julián Rodríguez Marcos
No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
HEBREOS 13:2
1992
LUNES
CABALLO VIEJO
Arandelas de moho cundían el borde del espejo; la humedad se había cargado también el afiche de su último concierto, en la cueva de Santa Ana en el 86. Había sido rojo y estaba pegado a la pared, junto a la cómoda, con pedazos de tape cortados con los dedos. Su cara de entonces, de ojos delineados con pintura negra, los ángulos cincelados de su mandíbula y el collar de perro que le ceñía el cuello transparentaban fantasmagóricos en el papel. En el reflejo había otra cosa. Un hombre sin pantalones, con una camiseta de Led Zeppelin y una sardina muerta en la mano.
Las dos mujeres que habían venido con él reían ruidosamente. Eran demasiado delgadas para su gusto, con el pelo mal teñido y los dientes torcidos, dos grillos que no hubiese mirado diez años atrás. Sus risas eran agudas y raspaban el aire. Eran risas de bruja. Seguro que tenían algo que ver con su súbita impotencia; le habían hecho un trabajo, le habían dado de comer placenta, habían puesto un vello púbico suyo en el interior de una guanábana.
Una se acercó a meterse una línea del perico que había sobre la cómoda; en el espejo podía verse su verdadera apariencia: las tetas eran pellejos de pezones llenos de verrugas verdes. La otra había osado sacar de su estuche una de las guitarras que había por todo el apartamento. Tocaba lentamente las notas del comienzo de «Stairway to Heaven» y lo miraba a la cara sonriendo con dientes que no le cabían en la boca; era obvio que se estaba burlando de él, de su camiseta desteñida de Led Zeppelin, de la inutilidad de su pene. Quiso arrebatarle la guitarra, pero la bruja lo hizo girar aferrada con él al instrumento, hasta que lo soltaron juntos y fue a desgranarse contra la pared.
Al ver que se iban chillando insultos, repensó sus teorías. Quizá no sean brujas, quizá estén poseídas por brujas. Quizá las brujas estén fuera, asomadas por la ventana, y me hayan hecho ver a estas muchachas como brujas. Quizá tengo los ojos embrujados, igual que el güevo.
Caminó hasta la sala. Allí, en un librero de madera de ratán estaban sus libros, sus discos de vinil, sus casetes de música y los cinco VHS que le pertenecían, un documental de The Doors, Teorema, de Pasolini, Night of the Living Dead, The Shining y una película porno. Puso la porno. Sintió el calor en el abdomen que precede a una erección, pero el pene le seguía colgando como una media mojada. Apagó el televisor sin lágrimas con que llorar, pensando que eso era peor que un cáncer, que perder un brazo. Sintió frío. Se quiso morir. Se sentó en el sofá con la cabeza en las manos, pisándose con el culo unos cojones que se escurrían como el agua para ocupar todo el espacio disponible. Ese cuerpo que le había servido por décadas, un cuerpo que había sido hermoso y que había sobrevivido a todo tipo de horrores, estaba sucumbiendo a la única brujería sin antídoto: el paso del tiempo.
La luz del día entró por el ventanal del balcón; los efectos del perico se desvanecieron y con ellos se desvaneció también la sensación de unidad. El perico confundía las cosas, creaba una amnesia cerrada en la que se creía uno con su caballo, uno con ese cuerpo que empezaba a dejar de funcionar. La cantidad apropiada le permitía creerse humano, con ombligo, nacido de hembra. Un bolón de coca era el antídoto para el hartazgo inconmensurable de la eternidad. El sol le calentó las piernas, cansadas por el trajín nocturno. Quiso agua y bebió, quiso mear y lo hizo, quiso darse una ducha, pero su caballo, desobediente, volvió a echarse en el sofá. Sin perico, Rudy Caraquita, el verdadero dueño de ese cuerpo, recobraba su voluntad y Asmodeo, el demonio que lo habitaba, volvía a tener sobre su anfitrión el poder que tienen las obsesiones, los susurros, los recuerdos.
En otros tiempos Asmodeo habría creado la imagen mental de una ducha, le habría recordado a Rudy el alivio que el agua fría había traído a su cuerpo en una situación similar. De la misma forma habría abierto su apetito, lo habría convencido de desayunar, de tomarse dos, tres cafés, de repararse, de prepararse, para al final de la tarde salir a buscar otro gramito. Pero Rudy tardaba cada vez más en recuperarse de la diversión e insistía, durante esas largas resacas, en la desagradable costumbre de pensar en su pasado, en cosas tristes: las traiciones, las malas decisiones, los seis años sin componer.
En el interior de su anfitrión Asmodeo no podía evadir estas películas; si fuese un atormentador, pensaba, tendría el trabajo hecho. Le parecía cómica la espontaneidad con que la mente de su caballo hacía desfilar todos los errores cometidos. Era una tendencia humana con la que la Iglesia había hecho negocio. Era también, y Asmodeo la disfrutaba, una forma de embriaguez.
La migraña gigante que surgía junto con el sol inmovilizaría a Rudy el resto del día y le haría vomitar en una ponchera de plástico junto al sofá. No le quedaban amantes ni amigos que quisieran venir a socorrerlo, a hacerle sopa de pollo, a servirle agua con hielitos. Asmodeo calculó el tiempo que la resaca le dejaría ausentarse; abandonar su caballo suponía el riesgo de perderlo, de que otras entidades ocupasen su puesto. Pero ¿quién iba a querer montar aquella morsa?
Como un ancla que arranca corales cuando la elevan, la salida del demonio hizo que Rudy vomitara una baba amarilla con un ojo prieto en la ponchera. Afuera de Rudy y disuelto en lo invisible, Asmodeo era una nube de pensamientos sin cabeza. En ese estado la escritura de su nombre con pólvora podía someterlo a vivir en un caldero, sirviendo a intereses humanos, obligado a amarrar a amantes, a enloquecer a enemigos, a enfermar a rivales por pleitos de tierras, conjuros que podían desenredarlo como a un hilo en el viento. Para evitar estos desenlaces había establecido rutas seguras, horadadas por su ir y venir, hacia el refugio de otro cuerpo que lo recibía a cambio de favores. Sus precauciones no le hicieron falta. Lo llamaban.
LA SALA DE ESPERA
Mata Hambre se llamaba así porque había sido una finca sin vigilancia y llena de árboles frutales en donde los peatones se metían a robar mangos, aguacates y guayabas. Las copas de esas matas estaban en constante movimiento, mecidas por una brisa que venía del Malecón y que hacía caer las frutas en manos de los hambrientos. Cuando Balaguer eligió esas tierras para construir allí su primer complejo de edificios en el 66, tumbaron todas las plantas comestibles y las sustituyeron por javillas, árboles que daban mucha sombra, pero cuyos frutos, además de venenosos, llenaban con el vello verde de su cáscara el agua de las cunetas. El tiempo y el sol destilaban en ellas un extracto ácido que se elevaba, hediondo, hasta el tercer piso. Tan pronto estuvo adentro de Mireya, Asmodeo pudo olerlo junto al perfume dulzón que la mujer echaba por toda la casa para disimular el tufo que provenía de una de las habitaciones.
Estar en Mireya no era lo mismo que estar en Rudy. Rudy era un traje que Asmodeo se ponía, ojos con los que veía, manos con las que agarraba, pies que acompañaba en su andar. Mireya no era un caballo: era una sala de espera, con reglas que acatar todas impuestas por ella. Esa sala de espera estaba a oscuras y caliente como un sauna. La única luz provenía de las pantallas, dos superficies al fondo de la sala donde se proyectaba lo que pasaba en el exterior de la bruja. La pantalla izquierda daba acceso a la perspectiva de Mireya, lo que tenía frente a los ojos: una clienta de unos dieciocho años, con un t-shirt de Iron Maiden, las uñas pintadas de negro y un rocío de pecas en las mejillas; el pelo, rizo y oscuro, le tapa la mitad de la cara. Asmodeo la encontró hermosa. La pantalla derecha mostraba detalles del apartamento, saltando aleatoriamente de una cosa a otra: Mireya, sentada en una silla del comedor vestida con un conjunto fucsia y pollina; los muebles de pino, con la pátina del aceite con el que los brilla; las ventanas de aluminio; un san Antonio Abad frente al que arde la vela negra que Mireya usa para llamar a Asmodeo.
En la sala de espera, que solía estar llena de entidades, reinaba un inusual silencio. Asmodeo se arrellanó a contemplar las imágenes, hasta que una peste picante y amarga se regó por el extraño cine y se dio cuenta de que no estaba solo. Bajo la débil luz de las pantallas, un macilento mico con cuernos batía sus alas sonreído. Era Icosiel, un demonio pestilente. «¿Qué haces aquí viejete?», le preguntó, e Icosiel le respondió, cacareando la risa: «Buscando nueva residencia para mi célebre flatulencia». Buscaba una yegua y había venido a ver a la clienta de Mireya, que en la pantalla izquierda explicaba las razones de su visita: «Siento un peso en la cabeza, en la nuca, en los hombros, un dolor en los huesos que no me deja dormir». Con su ropa negra, su tierna agresividad, no sabía que la estaban subastando, y sus ojos parecían penetrar a Mireya hasta la sala de espera, mirar a Asmodeo, pedirle ayuda a él.
Al igual que Icosiel, Asmodeo también buscaba un caballo nuevo, un macho joven, porque el suyo estaba hecho mierda. «Quizá esta chica tenga algún amigo –pensó Asmodeo– con quien podría convivir.» Era un desperdicio que se fuera llena con la asquerosa convalecencia de Icosiel, para cuyos chistes rimados tenía muy poca tolerancia.
Mientras en la pantalla izquierda la muchacha le pedía a Mireya una limpieza espiritual, en la pantalla derecha aparecía el payaso de cerámica que colgaba sobre el viejo televisor y luego el cenicero de cristal de la mesita de centro, limpio excepto por un chicle mascado. En esa misma pantalla Mireya entrecruzó los dedos llenos de anillos sobre la mesa y, presa de falsas genuflexiones, rezó la oración del santo cayado, una bobería que se había inventado con el fin de que Asmodeo supiera que iba a crear un objeto mágico para esa clienta. El objeto sería un refugio fuera del cuerpo de Rudy, fuera de la sala de espera de Mireya, un tercer garaje desde donde Asmodeo podría asomarse al mundo de la muchacha.
Mireya sacó un cuchillo militar de detrás del cuadro de san Antonio Abad. Le pidió a la muchacha que agarrara el mango con el filo hacia abajo, diciéndole con una falsa voz maternal que aquel cuchillo la limpiaría, que era una protección. La muchacha se arrodilló como un caballero que va a recibir un honor de su reina, y Mireya, tomando la vela negra con que había llamado a Asmodeo, dejó caer una gota de cera sobre la empuñadura y escupió sobre la navaja. Asmodeo salió expulsado del interior de la bruja junto con su saliva y se clavó en el cuchillo, no sin escuchar los improperios del desplazado Icosiel, que abandonaba a su vez la salita de espera en forma de eructo.
LA SAMARITANA
De todas las emociones humanas que podía reconocer en sí mismo era la nostalgia la más recurrente. Mientras se acotejaba en el cuchillo, al fondo del bolso de la clienta de Mireya, Asmodeo recordaba, quizás Mireya también, la forma en que se habían conocido. Tras perder su caballo en la guerra del 65, vagaba por las ruinas de la Zona Colonial, perdidas las esperanzas de que una hechicera le consiguiera otra cabeza. Por las noches, apostado en una gárgola, contemplaba la espiral de almas perdidas que suplicaba en idiomas de Europa y de África en torno al eje de piedra de la Catedral. De ese basurero un demonio no podía sacar ningún provecho. En cambio, en las horas laborales de la calle El Conde, con sus tiendas y restaurantes llenos de vivos, qué hermoso espectáculo se desplegaba. Pasaba los días dentro de un maniquí en una vitrina y desde aquel caparazón de plástico codiciaba los cuerpos que se detenían a admirar su traje de novia, sus dientes pintados, su pelo de muñeca. Peor que la codicia que le suscitaban esos caballos sin dueño era la envidia que sentía por los seres que se paseaban marcando el paso sobre sus caballos, montados en elegantes señoras, jóvenes revolucionarios, sacerdotes y enfermeras, desde donde lo reconocían bajo el velo blanco y se burlaban de su patética residencia.
Una tarde, en el 69, una niña se acercó a la vitrina con su padre, un hombre que encendía su cigarrillo con dedos de bebé gigante. La niña llevaba un vestido que ya le quedaba pequeño, botas ortopédicas de charol negro y un Tribilín de trapo en la mano. Clavó la mirada en los ojos de Asmodeo y pegó el Tribilín al escaparate, moviéndolo como si limpiara las manchas del cristal con el muñeco y, mientras su padre fumaba, cantó:
Pececito mío ven
pececito mío ven
que te estoy esperando aquí
que te estoy esperando aquí.
La niña le hablaba. La canción era para él. Asmodeo susurró «¿Quién manda?», y la pequeña Mireya le contestó sin mover los labios: «La samaritana». Un bullicio de metales se acercó por las aceras; los músicos de la banda de Bomberos avanzaban afinando sus instrumentos camino a un concierto en el parque Colón; el aire se llenó de esas disonancias, del sudor y el perfume en sus uniformes azules. Mireya dio una última vuelta al muñeco contra el cristal del escaparate y Asmodeo, saliendo expulsado del maniquí, terminó instalado en el Tribilín. Sorprendido con el dominio de la pequeña bruja, se acurrucó en aquellas tripas de colchoneta, feliz con la posibilidad de un cambio.
Llegaron a Mata Hambre en el Impala que Arsenio, el padre de Mireya, manejaba para un coronel. Las javillas recién sembradas eran estacas. Los apartamentos, de paredes decoradas con gotelé y pintura de aceite color mostaza, todavía no se habían repartido y los edificios, vacíos de gente, aunque estaban nuevos, lucían sombríos. Arsenio y Mireya eran los únicos moradores de aquel conjunto, cuyas áreas comunes nunca se verían tan limpias como entonces. La casa estaba ordenada excepto por el baño, sobre cuyo inodoro había un joven amarrado y amordazado con la camisilla sucia de sangre, parte del trabajo que Arsenio realizaba para el Gobierno. Mireya colocó el Tribilín en el sofá de la sala y desde allí Asmodeo la vio sacar algodón y mercurio cromo de las bolsas que habían traído para curar las heridas del muchacho.
Por la noche, mientras su padre trabajaba en el baño con la puerta cerrada, Mireya se acostó abrazada al Tribilín y, bajo la frazada rosada, comenzaron a dar forma al negocio. «Déjame entrar», pidió el demonio, y ella tocó la nariz del muñeco con la suya. Asmodeo pasó al cuerpo de la niña en un tránsito delicado que hizo que ambos olieran rosas un segundo. En aquel entonces Mireya todavía no era una sala de espera y pudo moverla a su antojo. Primero las manos, los codos, el torso. Se quitó de encima la tosca frazada vieja, puso los pies descalzos en el piso y siguió con sus oídos de niña el ulular del viento hasta llegar al balcón. Allí se palpó los lóbulos, perforados con dormilonas de oro, la lengua; se olió la saliva. Del baño llegaban los gritos amortiguados del muchacho y del interior de la niña un rumor de voces como el de un mercado, diciéndole: «Esta no es tu mula, esta es maga dura y por un precio va a buscarte una montura». Esa concurrencia lo echó fuera; Mireya se desplomó en el balcón y Asmodeo fue a parar al charco de sangre que las labores de Arsenio dejaban en el piso del baño. Qué distintas eran aquellas moléculas, qué vistosa su vital viscosidad. Era hierro para filigranas; se diría que era miel y que cantaba. Cincelado en espiral, Asmodeo halló el futuro. Aquella era sangre de poeta.
SAYURI
La mugre en el aire había ennegrecido las puntitas del gotelé de los muros, cubiertos también de firmas, garabatos y números telefónicos. No los habían pintado desde la inauguración de los edificios y en la húmeda oscuridad de aquellas escaleras era fácil imaginar a un violador escondido. Sayuri bajó los escalones reconociendo con los dedos, por encima de la tela de su bolso, la forma dura del mango del cuchillo. En la claridad de la calle se sintió segura y capaz de usarlo. Era, como Mireya le había dicho, una protección.
Un frío-frío se había detenido a proteger su bloque de hielo bajo la sombra de las javillas. Había algo violento y hermoso en el sonido del hielo afeitado, en el ataque rítmico con que el hombre producía la nieve para luego mancharla, lentamente, con el rojo sangre de la frambuesa. Sayuri compró uno y, con él en la mano, atravesó la Bolita del Mundo, que lucía desolada porque a esa hora las prostitutas estaban durmiendo. Amarrado a una de las astas sin bandera que rodeaban la plaza, un burro mordisqueaba la grama quemada de la acera. Tan pronto cayera el sol, cueros y chulos empezarían a caminar, como laboriosos satélites, alrededor del globo terráqueo de hormigón armado.
La incandescente soledad del monumento, de borrosos y contrahechos mapas continentales, le pareció siniestra. No era el tipo de cosa que aparecía en esas películas de terror que tanto le gustaban. Este era otro tipo de horror, un horror solar, de luces que iluminan demasiado hasta achicharrar el alma.
Hacía pocas décadas, ruidosos Volkswagens secuestraban a gente como ella a plena luz del día. Plena luz del día, repitió para sí, era un buen título para una canción. Sayuri no escribía canciones, pero se le ocurrían muchas ideas sobre el tipo de historias que contaría en ellas de escribirlas algún día. Pensaba en Vietnam, pensaba en Pol Pot, en la calurosa y sobreiluminada violencia de los trópicos. Pensaba en el odioso limbo de los cañaverales que producía el azúcar que ahora bajaba congelado por su esófago.
Sintió asco, vació el frío-frío en el asfalto y metió la mano en el bolso para volver a agarrar por el mango el cuchillo. Ese contacto y la franja azul cobalto del Malecón la tranquilizaron. El salitre rociaba histérico la avenida y, mientras la cruzaba, Sayuri abrió la boca para recibirlo. Sobre el arrecife una mujer de grandes tetas en un vestido strapless plateado posaba en toga y birrete frente a un fotógrafo. Llevaba tacos y hacía esfuerzos por no caer en las puyas de piedra y por evadir las olas que saltaban excitadas con su presencia. Sayuri se relamió la sal deseando que la mujer se cayera e imaginó el daño que los dientes del arrecife le harían.
La serpiente de bancos de hormigón armado del Malecón se extendía hasta el infinito. A Sayuri le gustaba pensar que Trujillo había diseñado aquel corredor sabiendo que en él se casaría con la muerte. A Sayuri le gustaba pensar en la era de Trujillo y en los doce años de Balaguer. En la intensidad de vivir en una dictadura, en el miedo, en las torturas. Conocía el nombre original de los edificios de la época que plantaban, simétricos, sus caras al mar, y penetraba mentalmente sus interiores visualizando las vidas de sus pasados habitantes, que se movían solos como en un museo de maniquíes traslúcidos. A Sayuri le gustaba pensar en los muertos, en el rastro que dejaban las coreografías de los vivos. En que dejaban algún tipo de rastro. Por esa misma razón le gustaba el mar, con sus barcos hundidos, su infinitud de ahogados, la amalgama de criaturas muertas y vivas que le restrellaba como moléculas de yodo en la garganta.
Al llegar a la playa de Güibia, caminó entre esqueletos de hierro que habían sido columpios, tubos de los que el óxido sacaba sierras y que brotaban de una arena escondida bajo las hojas secas de los almendros. Bajó hasta la arena por una escalerita esculpida en el arrecife y se quitó los zapatos para mojarse los pies.
Un escamado leviatán de plata se acerca
a lamerle el lomo
como un sol a tu silueta
eléctrica posibilidad que junta nubes
que se te parecen.
Asmodeo componía versos. Componía versos que solo él podía escuchar. Versos que brotaban de él, hechos con las palabras de las que estaba hecho. Asmodeo era un poema.
Había hecho en silencio todo el trayecto, dentro del cuchillo, rodeado por el puño de Sayuri. En su mano cerrada Asmodeo había reagrupado el volátil polvo de su cuerpo, se había estabilizado, comprimido en el silencio de una contemplación. Contemplaba a Sayuri, sus pensamientos, las concatenaciones de su imaginación, la sutil injerencia estética que su mirada ejercía sobre el paisaje, sobre las piedras, sobre el olor del aire. La tarde se arrodillaba ante sus botas de vaquero, que se hincaban en un presente perfumado con fantasmas, visiones, una sintonía con el mundo invisible que nadie le había enseñado a aprovechar.
A pesar de que la playa estaba contaminada, el mar traía un aroma a huesos limpios. Sayuri se sentó, sacó el cuchillo del bolso y lo clavó en la arena. El agua estaba llena de algas, envases de plástico y cocolondrios, pero Sayuri miraba algo más allá de la basura, cuerpos humanos sentados sobre tablas de surf, donde el mar recobraba su color esmeralda. La sal había hinchado los labios de la muchacha; su piel comenzaba a quemarse, a cambiar de color, sus átomos parpadeaban con el ir y venir de la marea. Se oyó un silbido y la boca de Sayuri se estiró, preciosa, hasta mostrar los dientes y sonreír. Asmodeo se asomó curioso a la razón de aquel prodigio y vio a un muchacho que bajaba hacia la playa vestido de negro y con un chaleco amarillo de empacador de supermercado.
Guinea era muy alto, de músculos alargados; llevaba el pelo en una coleta y en las orejas tenía unas calaveras de acero inoxidable con furiosos rubíes de plástico por ojos. Se quitó el chaleco del trabajo y se tiró de costado junto a Sayuri. En la frente tenía arrugas prematuras, esculpidas por unas cejas que se acercaban en un gesto de enojo o incredulidad permanente. La boca se negaba a sonreír, los músculos permanecían hirsutos.
Asmodeo enumeró las ventajas de aquel cuerpo, sus dimensiones, el abultado miembro que se dibujaba en los jeans. Lo imaginó cogiéndose a Sayuri en aquella playa sucia, ante los ojos de los policías que chupaban semillas de mango arriba en el arrecife, de la señora que lloraba sobre un kleenex, de los bujarrones que vendían mamadas detrás de un almendro.
Sayuri le habló a Guinea de su consulta con Mireya, sacó el cuchillo de la arena para mostrárselo y él se lo arrebató, se puso de pie y se colocó la punta en el esternón para hacer como que se mataba, como que vomitaba sangre, como que caía en la tierra con los ojos en blanco. Rieron a carcajadas, pero el humor de Asmodeo, empuñado por Guinea, se había estropeado. La intensidad del teatro del muchacho lo había desencajado, desordenándolo, penetrando su albergue en el cuchillo con una rabia poliédrica.
Cuando subieron hasta la calle, las botas de Sayuri y los Converse de Guinea, reparados con tape, estaban cubiertos de arena como bistecs empanados. Hicieron chistes al respecto y compartieron los audífonos de Sayuri para escuchar «Stronger Than Hate», de Sepultura, camino a la Zona Colonial. Asmodeo encontraba el thrash metal vulgar, cómico, despojado del drama operático del metal británico que escuchaba Rudy, su caballo. La música de Sepultura ejercía sobre Asmodeo el mismo efecto que Guinea, una implosión hormigueante que no le convenía: iba a ser un caballo difícil de domar, más apto para una entidad más corpulenta.
Cuando llegaron a la calle 19 de Marzo, Guinea abrió una puerta de hierro y atravesaron un pasillo de mármol. Al final había un espacio sin ventanas con torres de libros polvorientos que llegaban hasta al techo, que era muy alto y del que colgaba un cable con una bombilla. Senaldo, el tío de Guinea, almacenaba allí los libros que no le cabían en su puesto de usados. El piso estaba cubierto de revistas y periódicos destrozados; una cortina llena de quemaduras de cigarrillo escondía el baño y, junto a la cortina, en una pared desnuda había un poster de Ozzy Osbourne en Diary of a Madman y el logo de Kreator que alguien había tratado de dibujar con carbón. Guinea entró al baño y orinó ruidosamente; en el tubo donde debía ir la cortina de la ducha estaban colgadas las únicas prendas que poseía, dos camisetas y un pantalón de tela que nunca se ponía. Afuera Sayuri se dio un trago de una botella de Bermúdez y puso un TDK en un boombox colgado de un clavo colonial en la pared. Sonó la canción «Satori Part I», de Flower Travellin’ Band, y se tiró sobre la colchoneta de Guinea a escucharla con los ojos cerrados. La música pegaba con el olor a papel, tinta y polvo de la habitación, en ella Asmodeo podía escucharse pensar, escuchar mejor a Sayuri, dibujar las letras de su nombre japonés en el aire. Su madre lo había sacado de un libro de nombres para niñas que Senaldo, el tío de Guinea, le había regalado cuando estaba embarazada. Habían crecido juntos en Monte Cristi y se habían reencontrado en la capital. Sayuri recordaba un pasado al que no había tenido acceso. Imaginaba los detalles, reconstruía aquel intercambio ocurrido antes de su nacimiento: su madre lleva un vestido de embarazada demasiado corto; el pelo se le escapa de un moño sostenido con pinchos, y los pies, con juanetes, de las sandalias de tiritos. Senaldo lleva la misma guayabera vieja color crema de siempre, las patillas un poco más largas, los pantalones un poco más anchos; le sonríe y le entrega el libro con los ojos enamorados con que hasta el sol de hoy la sigue mirando.
Asmodeo disfrutaba de los talentos de Sayuri. Su mente componía; basándose en unas migas de información, escenas, historias, Sayuri viajaba al pasado. Era una capacidad demoníaca, uno de los dones que Asmodeo y sus camaradas habían bajado a la tierra. La causa de la condena, del castigo eterno. Regalos sin los que los humanos estarían comiendo carne cruda, muriéndose de frío, con miedo al horrible reflejo que les devolvía el agua adonde iban como vacas a saciar su sed.
Junto a la colchoneta Guinea separaba libros para Sayuri en una pila. Ella acarició la pequeña torre y sacó uno, Los cantos de Maldoror, que abrió al azar, como hacía a modo de oráculo, y leyó en voz alta haciendo pausas sobre la música: «El guardián de la casa ladra sordamente, pues le parece que una legión de seres desconocidos atraviesa los poros de las paredes y lleva el terror a la cabecera del sueño. Tal vez hayáis oído, al menos una vez en la vida, esa especie de ladridos dolientes y prolongados. Con sus imponentes ojos intenta atravesar la oscuridad de la noche, pues su cerebro de perro no lo comprende. Ese bordoneo le irrita y siente que le traicionan. Millones de enemigos se abaten así sobre cada ciudad, como nubes de langostas».
La voz de Sayuri daba formas deliciosas al perro desesperado del texto. Asmodeo interpretó el símbolo, traición y muerte, sin inmutarse, porque un perro que ladra sin que nadie lo oiga también es profecía de liberación. La canción y la lectura habían terminado. Guinea metió la mano por un hueco en la colchoneta y sacó un bollo de papeletas. «Tengo el dinero para la guitarra. Mañana voy a ver a Claudio; solo me faltan quinientos pesos», dijo, y se relajó por una milésima de segundo, sonriéndole a aquellos billetes como si fuesen flores. «Claudio es un imbécil», dijo Sayuri nerviosa, y añadió, tirando el puñal de Mireya en la colchoneta: «Dale esto y completas».
Guinea aceptó el cuchillo y lo guardó junto con el dinero en una mochila descosida; abrió una puerta que daba al patio interior que el almacén compartía con una ebanistería. Allí, en la puerta a contraluz, Asmodeo volvió a admirar el cuerpo de aquel caballo, sus pectorales, sus pantorrillas, la longitud del fémur. El sol, en picada, enrojeció de pronto el pequeño patio interior y sonó la parsimonia fúnebre del comienzo de «Tu calié». La canción titulaba el primer disco de metal de Rudy Caraquita y en ella narraba su encuentro con un torturador. Sobre unos riffs copiados de «La notte», de Adamo, la víctima describía lo que veían sus ojos:
Un lavamanos barato
una cualta de jabón
sangre seca en los zapatos
de mi dueño, mi señor.