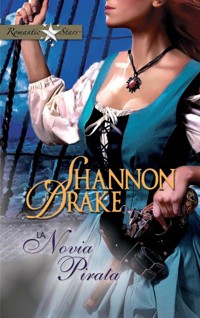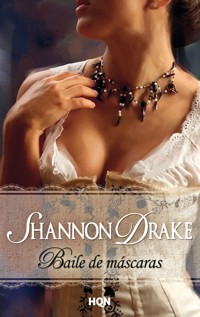
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Al conde de Carlyle lo apodaban la Bestia y Camille Montgomery conocía bien su mala reputación. Pero, como experta arqueóloga, también sabía que la familia del conde poseía la mejor colección de antigüedades egipcias de Inglaterra. Lo malo era que su atolondrado padrastro también lo sabía... y estaba empeñado en robarla. De modo que, cuando fue sorprendido intentando robar a Carlyle, Camille se vio obligada a vencer su miedo y a enfrentarse valerosamente con el hombre cuya máscara ocultaba, según decían, un rostro repulsivo. El conde de Carlyle había vivido entre las sombras desde la misteriosa muerte de sus padres. Nunca, sin embargo, había cejado en su empeño de desvelar el enigma que se escondía tras lo que sospechaba fue un doble asesinato. Y ahora que la bella Camille había entrado por azar en su vida, tenía en sus manos el perfecto peón para culminar su mortífero juego de falsedad y venganza. Pero, al tender su despiadada trampa, ¿correría acaso el peligro de perder el corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2005 Heather Graham Pozzessere
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Baile de máscaras, n.º 4 - septiembre 2014
Título original: Wicked
Publicada originalmente por HQN™ Books
Publicado en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de mujer utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados. Imagen de franja utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-4668-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Desenmascarado
Camille no podía hacer nada, excepto huir. Y rezar, porque esa era su única salvación.
Sin duda acudiría la policía. ¡Había habido un asesinato! Cielo santo, sí. Sin duda acudiría la policía.
No, sus esperanzas eran vanas. El asesinato no había ocurrido allí, de modo que la policía no iría al castillo. Pero si permitía que esa certeza dominara su mente, el pánico se apoderaría de ella. Y debía mantenerse alerta, porque estaba huyendo. Y porque ni siquiera conocía el rostro del mal que la acechaba.
Se hallaba lejos del gran castillo de Carlyle y oía su propia respiración laboriosa, como un viento feroz que la arrastraba consigo. Al fin tuvo que detenerse. Sin embargo, al hacerlo, comprendió que el sonido que había oído no procedía únicamente de sus ávidos pulmones. El viento se había levantado y retozaba entre los árboles, que formaban sobre su cabeza un extenso dosel. Camille se alegró, confiando en que la furia de los elementos disipara la bruma que siempre parecía pesar sobre aquellos bosques, tan cercanos a los yermos páramos cubiertos de matorrales.
Había además luna llena. Si la bruma se disipaba, podría ver más claramente. Pero también la verían a ella aquellos que la perseguían.
Respiró hondo, trabajosamente, y cuando creyó que podía ponerse en marcha otra vez giró despacio sobre sí misma, intentando orientarse. El delicado lazo de encaje de la parte de atrás de su falda se enganchó en una rama y Camille lo desprendió de un tirón, desgarrándolo. Solo pensaba en escapar y en salvarse.
La carretera quedaba al este. La carretera hacia Londres, hacia la civilización, hacia la cordura, quedaba al este. Por fuerza tenía que pasar por allí algún carruaje de regreso a la ciudad. Si podía llegar a la carretera antes de que el asesino diera con ella...
Estaba segura de que aquella trama se tejía desde hacía largo tiempo, segura de que aquel hombre tenía intención de destruirla para asegurarse de que jamás contara lo que sabía; de que jamás desvelara los secretos del castillo de Carlyle.
En medio de la oscuridad y la niebla, que la furia creciente del viento hacía girar, oyó el sonido espectral de un aullido. Los lobos clamaban al cielo. Sin embargo, en ese instante, Camille no les tenía ningún miedo. Porque conocía el verdadero peligro. Y este podía ser una bestia, pero se presentaba bajo la forma de un hombre.
El fragor del follaje la alertó de que alguien se acercaba. Camille se irguió y rezó porque el instinto le proporcionara una señal, un modo de huir... Pero el ruido estaba cerca, demasiado cerca.
«¡Corre!».
Aquella orden resonó como un grito en su cabeza. Pero era ya demasiado tarde cuando consiguió reunir fuerzas. Él salió por entre los matorrales.
–¡Camille!
Ella conocía bien aquella voz. Se quedó paralizada, con el aliento y el corazón suspendidos en la garganta. Y clavó la mirada en el rostro de aquel hombre: ¡el rostro bajo la máscara!
Había conocido aquel rostro antes solo por el tacto, lo había visto en fugaces momentos de abandono. Era un rostro sorprendente, rudo, pero bello, provisto de un recio mentón y una nariz fina y recta. Y los ojos...
Camille siempre había visto con claridad aquellos ojos, que la habían desafiado, medio desdeñado, y que también a veces se habían posado sobre ella con repentina y melancólica ternura.
Durante un instante fue como si el tiempo, el bosque y el viento mismo se detuvieran. Camille lo miró con fijeza, escudriñando su rostro. ¿Cuál era la máscara? ¿La bizarra careta de cuero en forma de animal? ¿O aquel rostro humano, mucho más sorprendente de lo que había imaginado, con sus facciones toscamente labradas, pero hermosas, tan clásicas en su forma que podrían haber pertenecido a un dios antiguo?
¿Qué era lo real? ¿La amenaza rapaz de la bestia o el ímpetu justiciero del hombre?
–Camille, por favor, por el amor de Dios, ven conmigo. Ven conmigo ahora mismo.
Mientras él hablaba, Camille oyó pasos tras ella. ¿Había alguien más? ¿Un salvador? ¿Alguien de apariencia mucho más corriente?
¿Uno de los otros, de esos que decían ser sus adalides y que sin embargo se hallaban enmarañados en aquella trama en la que se mezclaban los misterios y las riquezas del pasado?
El propio lord Wimbly, Hunter, Aubrey, Alex... Oh, Dios, sir John...
Camille se giró bruscamente y se quedó mirando al hombre que surgió de la senda oculta entre árboles y arbustos.
–¡Camille! ¡Gracias a Dios!
Avanzó hacia ella.
–Tócala y eres hombre muerto –bramó el hombre al que ella conocía como «la Bestia».
–Va a matarte, Camille –dijo el otro suavemente.
–Eso jamás –respondió la Bestia en voz baja.
–¡Tú sabes que es un asesino! –gritó el otro.
–Sabes que uno de nosotros es un asesino –dijo la Bestia con calma.
–¡Por el amor de Dios, Camille, ese hombre es un monstruo! ¡Se ha demostrado!
Ella miró al uno y al otro, incapaz de ocultar la tormenta que se agitaba en su interior. Sí, uno de ellos era un asesino.
Y el otro era su salvación. Pero ¿cuál era cuál?
–Camille, rápido, ten cuidado... ven hacia mí –dijo el segundo.
El hombre al que ella conocía como «la Bestia» atrajo su mirada.
–Piensa despacio, amor mío. Piensa en todo lo que has visto y aprendido..., en todo lo que has sentido. Recuerda, Camille, y pregúntate cuál de los dos es el monstruo.
¿Recordar? ¿Qué tenía que recordar? ¿Rumores y mentiras? ¿O acaso el día en que llegó por vez primera a aquel bosque y oyó los aullidos... Y el sonido de su voz?
El día que conoció a «la Bestia».
Capítulo 1
–Cielos, ¿se puede saber qué ha hecho ahora? – preguntó Camille con desaliento mirando a Ralph, el criado, confidente y, por desgracia con demasiada frecuencia, compañero de correrías de Tristan.
–¡Nada! –respondió Ralph, indignado.
–¿Nada? Entonces, ¿qué haces aquí, sin aliento, mirándome como si estuviera a punto de verme obligada a acudir de nuevo en auxilio de mi tutor y a rescatarlo de algún calabozo, de algún burdel o de cualquier otro lugar de mala reputación?
Tristan siempre andaba metiéndose en líos. Camille sabía que parecía indignada y furiosa. Sabía que también parecía dispuesta a dejar que su tutor se llevara su merecido, lo cual no era cierto. Ralph lo sabía, y ella también.
Tristan Montgomery no era precisamente un tutor modélico, pese a que el destino le había proporcionado cierta posición social, y en aquella época el título de un hombre importaba mucho más que su verdadera situación y cualidades.
Pero, doce años atrás, Tristan la había salvado de ir a parar a un hospicio o algo peor. Tristan nunca había tenido un medio de vida que pudiera llamarse honorable, pero desde el día en que vio por vez primera a Camille, junto al cuerpo todavía caliente de su madre, le entregó su afecto y sus recursos, fueran estos cuales fueran.
Y ella no iba a ser menos. Llevaba varios años luchando afanosamente por procurarle un poco más de... estabilidad. Un puesto honorable en la sociedad. Un hogar. Una vida decente.
Por suerte, Ralph había tenido la precaución de esperarla en la esquina de la calle, en lugar de entrar en el Museo Británico, donde su desastrada apariencia y sus murmullos ansiosos podían haberle costado a Camille el empleo que tanto le había costado conseguir. Camille sabía más sobre el Antiguo Egipto que muchos estudiosos que habían participado en excavaciones, pero hasta sir John Matthews había vacilado ante la idea de aceptar a una mujer. Y, teniendo en cuenta que sir Hunter MacDonald tenía voz y voto, la cosa no había sido fácil. Hunter, en realidad, la tenía en gran estima, pero su admiración podía más bien haberla perjudicado. Hunter, que se ufanaba de ser un avezado explorador y aventurero, despreciaba al parecer a la nueva grey de las sufragistas y creía sinceramente que las mujeres donde tenían que estar era en su casa. Al menos Alex Mittleman, Aubrey Sizemore e incluso lord Wimbly parecían aceptar su presencia sin dificultades. Por suerte, lord Wimbly y sir John eran los que de verdad importaban.
Pero las tribulaciones de su empleo poco importaban en ese momento. Tristan estaba en apuros. Pero ¡un lunes por la noche, nada más empezar la semana...!
–Te juro que Tristan no ha hecho nada –balbució Ralph, azorado. Era un hombre de corta estatura, pero vivaz, capaz de moverse con la agilidad de un lince y con idéntico sigilo.
Camille era consciente de que, pese a que quizá Tristan no hubiera hecho nada, sin duda había estado planeando algo ilegal antes de hallarse metido en aquel atolladero.
Se dio la vuelta y miró hacia atrás. Los conservadores del museo, que en ese momento salían del imponente y bello edificio, podían tropezarse con ella en cualquier momento. De pronto apareció Alex Mittleman, la mano derecha de sir John. Si la veía, querría hablar con ella, acompañarla al tranvía. Tenía que moverse, y deprisa.
Tomó a Ralph del brazo y lo condujo a toda prisa calle abajo. Al hacerlo, se alzó el viento y su pellizco escarchado se convirtió en una dentellada de hielo. Pero quizá no fuera solo el viento. Quizá fuera una espantosa premonición.
–¡Vamos! ¡Habla, rápido! –le instó Camille, angustiada. Tristan era listo y sumamente culto, y poseía además una educación callejera que le habían procurado en su juventud un sinfín de preceptores. Le había enseñado a Camille muchas cosas: lenguas, literatura, arte, historia, teatro... Y también le había enseñado que las apariencias constituían las nueve décimas partes de las leyes que regían la sociedad. Si hablaba como una dama noble, pero pobre, y vestía como tal, eso era lo que la gente creería que era.
Tristan podía ser asombrosamente perspicaz en lo que al mundo circundante se refería. Y sin embargo a veces parecía carecer de todo sentido común.
–Dougray está ahí delante –dijo Ralph, refiriéndose a una taberna.
–¡Ahora no necesitas una dosis de ginebra! –le reprendió Camille.
–Ya lo creo que sí –dijo él en tono lastimero.
Camille dejó escapar un suspiro. La taberna de Dougray, un establecimiento frecuentado por obreros, tenía mejor reputación que la mayoría de los lugares a los que Ralph y Tristan eran asiduos. En ella se permitía además la entrada a las mujeres, particularmente a las que formaban parte del cada vez más nutrido batallón de empleadas de oficina del país.
Camille siempre vestía con esmero, a fin de mantener su empleo como ayudante de sir John Matthews, conservador principal del pujante departamento de Antigüedades Egipcias del Museo Británico. Su falda era de un gris sombrío, con un pequeño abultamiento en la parte de atrás, y su blusa, de corte elegante y bonito, era de un tono parecido aunque algo más claro. Su capa, discreta y de buen paño, había pertenecido en otro tiempo a una dama de calidad que presumiblemente se la entregó al Ejército de Salvación al adquirir otra más a la moda. Su melena rizada, que ella consideraba su único rasgo de belleza, era de un lustroso castaño oscuro y aparecía minuciosamente recogida sobre la coronilla de su cabeza. No llevaba joyas ni ornamento alguno, fuera de la sencilla sortija de oro que Tristan había encontrado en el cuerpo sin vida de su madre y que ella llevaba desde entonces, prendida de una cadena cuando era niña, y ahora en el dedo.
Le pareció que nadie se fijaba en ellos cuando entraron en la taberna.
–¿Nos estamos escondiendo? –susurró Ralph.
–Vamos al fondo, por favor.
–Si intentas pasar desapercibida, Camie, será mejor que te desengañes, porque todos y cada uno de los hombres que hay en este sitio se han vuelto para mirarte.
–No seas ridículo.
–Es por tus ojos –le dijo él.
–Mis ojos son castaños, normales y corrientes – replicó ella con impaciencia.
–No, niña, son de oro, de oro puro. Y a veces tienen un matiz esmeralda. Es muy extraño. Me temo que todos los hombres te miran... ¡y no precisamente como es debido! –dijo, mirando a su alrededor con un destello de furia.
–Nadie va a hacerme nada, Ralph. ¡Muévete, por favor!
Empujó rápidamente a Ralph hacia el fondo del local lleno de humo y pidió una ginebra para él y una taza de té para ella.
–Ahora, habla de una vez –le ordenó.
–Tristan te quiere con toda su alma, niña, ya lo sabes –comenzó a decir él.
–Y yo a él. ¡Y ya no soy una niña, gracias a Dios! –replicó Camille–. Ahora, dime inmediatamente en qué lío se ha metido –Ralph masculló algo sin apartarse el vaso de ginebra de la boca–. ¡Ralph! –le reprendió ella, enojada.
–Está en manos del conde de Carlyle.
Camille dejó escapar un gemido de sorpresa. No se esperaba aquello. Y, a pesar de que aún no conocía la historia, sintió de antemano un profundo desaliento.
Del conde de Carlyle se decía que era un monstruo. No solo en sus tratos con obreros, sirvientes y miembros de la alta sociedad, sino en el pleno sentido de la palabra. Sus difuntos padres, cuya riqueza era desmesurada, se habían preciado de ser grandes eruditos, anticuarios y arqueólogos. Su fervor por el Antiguo Egipto los había llevado a pasar gran parte de su vida en El Cairo. Su único hijo fue a Inglaterra a fin de recibir una educación adecuada, pero volvió a reunirse con ellos al terminar sus estudios.
Luego, según decían los periódicos, la familia cayó víctima de una mortífera maldición. Lord y lady Stirling descubrieron la tumba de un antiguo sacerdote, repleta de preciosos artefactos. Entre ellos se hallaba una vasija que contenía el corazón de la concubina predilecta del sacerdote. La concubina era, al parecer, una bruja. Naturalmente, al llevarse la vasija, una grave maldición recayó sobre la familia. Se decía que uno de los egipcios que trabajaban en la excavación fue presa del pánico y que señalando al cielo gritaba que robar el corazón de otra persona era un acto tan egoísta y cruel que atraería el desastre sobre todos ellos. El conde y la condesa se limitaron a reírse de aquel hombre, lo cual, por lo visto, fue un grave error, pues unos días después murieron misteriosamente y de la forma más horrenda.
En aquella época, su hijo, el nuevo conde, se hallaba con las tropas de Su Majestad aplastando las sublevaciones de la India. Al enterarse de la noticia, se lanzó enloquecido al combate y consiguió cambiar las tornas en una escaramuza en la que las tropas de Su Majestad eran claramente superadas en número por sus oponentes. El conde se alzó con la victoria, pero sufrió heridas tan graves que quedó espantosamente desfigurado. Y lastrado por una maldición familiar tan horrenda que, pese a su inmensa fortuna, no había podido encontrar esposa desde que se hallaba instalado en Londres.
Según se rumoreaba, aquel hombre era de una vileza extrema. Espantoso de rostro y de figura, era tan retorcido, malvado y cruel como el corazón que había llegado al castillo de Carlyle metido en una vasija.
Se decía que aquella reliquia había desaparecido, y muchos creían que el corazón se había fundido con el del perverso señor del castillo. Sencillamente, aquel hombre odiaba a todo el mundo. Vivía como un ermitaño en su inmensa y frondosa propiedad y no dudaba en denunciar a cuantos osaban traspasar las lindes de sus tierras. Al menos, a los que no les disparaba.
Camille sabía todo aquello. De no haberlo leído en los periódicos, habría oído de todos modos la historia, sin duda embellecida, pues siempre era objeto de discusión en la sección de Antigüedades Egipcias del museo.
No hizo falta que Ralph dijera una sola palabra más para que su corazón se llenara de temor.
Se quedó paralizada y procuró serenar su voz al preguntarle a Ralph:
–¿Se puede saber cómo se las ha arreglado Tristan para despertar la ira del conde de Carlyle?
Ralph apuró su ginebra con un estremecimiento, se recostó en el asiento y miró a Camille.
–Tenía pensado... bueno, ya sabes, parar un carruaje que venía del norte.
Camille contuvo el aliento y lo miró con pasmo.
–¿Iba a robar un carruaje, como un vulgar salteador de caminos? ¡Podrían haberle disparado... o ahorcado!
Ralph se removió, inquieto.
–Bueno, verás, eso no podría haber ocurrido, porque no llegó tan lejos.
Camille se sintió de pronto embargada por el desaliento y la tristeza. ¡Ahora tenía un empleo! Un empleo perfectamente respetable. Un trabajo que la llenaba de satisfacción y le proporcionaba un sueldo decente. Podía mantenerse ella y mantener a Tristan, y también a Ralph, si no lujosamente, al menos sin recurrir a argucias criminales.
–Te ruego me digas qué impidió que acabaran matándoos a los dos, malditos estúpidos –le exigió.
Ralph se removió de nuevo en el asiento.
–El castillo de Carlyle –dijo con los ojos bajos.
–¡Continúa! –dijo ella.
Él agitó las pestañas mientras decía, poniéndose a la defensiva:
–Tristan te quiere tanto, Camie, que solo desea encontrar un modo de ofrecerte la posición que te mereces.
Camille clavó su mirada en él. La cólera se agitó en su corazón y a continuación se disipó. No tenía sentido intentar explicarle a Ralph que ella nunca formaría parte de la alta sociedad. Quizá su padre fuera un noble; quizá incluso se había casado con su madre en secreto. El anillo que llevaba su madre en el momento de morir atestiguaba que la había querido lo suficiente como para comprarle una delicada joya.
La gente creía que Camille era la hija de un pariente lejano de Tristan, de un hombre elevado al rango de caballero por su valentía al servicio de Su Majestad en el Sudán. Pero no era cierto. Y jamás habría para ella un matrimonio de alto copete, ni una temporada social, ni nada parecido. Y, si se pasaba de la raya, acabaría descubriéndose la verdad.
Y la verdad no era atractiva en lo más mínimo. Su madre había sido prostituta y había muerto en Whitechapel. Sin duda en otro tiempo había soñado con una vida mejor. Pero se había enamorado y había acabado en el East End de Londres, desheredada, sin un penique y abandonada a su suerte. Fuera quien fuese el padre de Camille, había desaparecido mucho antes de que ella cumpliera nueve años. Y Tess Jardinelle había muerto en las mismas calles en las que trabajaba. Si Tristan no hubiera aparecido aquel día...
–Ralph –dijo Camille con un profundo suspiro–, explícate, por favor.
–Las verjas del castillo estaban entreabiertas – dijo él con sencillez.
–¿Entreabiertas? –preguntó ella.
–Bueno..., estaban cerradas. Pero hay un agujero en el muro, y como Tristan es tan aventurero...
–¡Aventurero!
Ralph se azoró, pero no cambió de adjetivo.
–No había perros. Era casi de noche. Se cuentan muchas historias sobre los lobos que merodean por el bosque de Carlyle, pero ya conoces a Tristan. Pensó que podíamos entrar.
–Entiendo. ¿Solo para disfrutar del jardín y de la luz de la luna?
Ralph se encogió de hombros, incómodo.
–Está bien, está bien. Tristan pensaba que podía haber alguna baratija abandonada en el jardín que tal vez valiera una fortuna si se la vendíamos a las personas adecuadas. Eso es todo. No teníamos mala intención. Tristan creía que podíamos encontrar alguna cosilla que el conde de Carlyle no echara en falta y que quizá nos diera mucho dinero si la vendíamos... como es debido.
–¡El mercado negro!
–Tristan quiere lo mejor para ti. Y como ese joven del museo demuestra tanto interés...
Camille no tuvo más remedio que alzar los ojos al cielo. Ralph se estaba refiriendo a sir Hunter Mac-Donald, asesor de lord David Wimbly y director de la sección de Antigüedades gracias a su experiencia en excavaciones egipcias y sin duda también a las grandes sumas de dinero que donaba al museo.
Hunter era un hombre atractivo. A decir verdad, era bastante guapo. Y también había sido elevado al rango de caballero gracias a su paso por el ejército. Era alto, encantador, bien hablado y ancho de espaldas. Con todo, y a pesar de que disfrutaba de su compañía, Camille se mostraba precavida. Pese al atractivo de Hunter, a sus continuos halagos y sus intentos de acercarse a ella, Camille nunca olvidaba las circunstancias de su nacimiento. Muchas veces se había imaginado a su madre, hermosa y sola, entregándole su confianza a un hombre como aquel contra toda lógica.
Sabía que Hunter estaba interesado en ella, pero sabía también que su relación no tenía porvenir. Estaba segura de que ella no era la clase de mujer que un hombre como Hunter llevaba a casa de su madre.
Y ella solo estaba dispuesta a aceptar un auténtico compromiso. No quería enamorarse locamente, ni permitir que la pasión le hiciera perder la cabeza. Y pensaba conservar su orgullo, su dignidad y su posición a toda costa. Se negaba a considerar siquiera la idea de perder su empleo en el museo, y por ello estaba decidida a andarse con mucho ojo.
–Ralph, a mí no me interesa ningún hombre que no me quiera por lo que soy.
–Eso está muy bien, Camille. Pero vivimos en un mundo en el que solo importan el pedigrí y la riqueza.
Ella estuvo a punto de gruñir.
–Un tutor con un largo historial de detenciones y arrestos no me dará ni pedigrí ni riquezas, Ralph.
–Oh, vamos, por favor, Camille, te aseguro que no pensábamos hacer nada malo. Ha habido muchos bandidos y salteadores de caminos que se han hecho famosos y que hasta se han convertido en leyenda por robar a los ricos para dárselo a los pobres. Lo que pasa es que en este caso los pobres somos nosotros.
–Los bandidos y los salteadores de caminos han acabado colgando de una horca muy a menudo –le recordó ella con un destello en la mirada–. He intentado explicaros muchas veces, con la paciencia de un santo, que robar no es solo mezquino. ¡También es ilegal!
–¡Ay, Camille, niña! –dijo Ralph, compungido, y fijó de nuevo los ojos en la mesa–. ¿Puedo tomar otra ginebra?
–¡Por supuesto que no! –dijo Camille–. ¡Tienes que mantenerte sobrio y acabar de contarme la historia para que sepa qué puedo hacer! ¿Dónde está Tristan ahora? ¿Lo han llevado ante un juez? ¿Qué demonios voy a hacer? ¿Lo pillaron...?
–Me empujó hacia los árboles y se dejó atrapar – dijo Ralph.
–Entonces, ¿lo han arrestado? –preguntó ella.
Ralph movió la cabeza de un lado a otro. Se mordió el labio y dijo:
–Está en el castillo de Carlyle. Por lo menos, eso creo. He venido lo antes posible.
–¡Oh, Dios mío! ¡A estas horas ya lo habrán llevado a prisión! –exclamó Camille.
Para sorpresa suya, Ralph sacudió de nuevo la cabeza.
–No, verás, oí lo que decía la Bestia.
–¿Cómo dices?
–Estaba allí. El conde de Carlyle estaba allí, montado en un corcel negro y enorme, de aspecto diabólico. ¡Era inmenso! Y les gritaba a sus hombres que debían retener al intruso y que...
–¿Que qué?
–Que no podían permitirle revelar lo que había visto.
Ella se quedó mirándolo, llena de perplejidad. El frío que había sentido un rato antes en el cuello se había convertido de pronto en un témpano que traspasaba su carne.
–¿Qué es lo que visteis?
Él sacudió la cabeza.
–¡Nada! De verdad, nada. Pero había otros hombres con Carlyle. Y se llevaron a Tristan al castillo.
–¿Cómo sabes que era Carlyle? –preguntó ella.
Ralph se estremeció.
–Por la máscara –dijo en voz baja.
–¿Lleva una máscara?
–Oh, sí. Ese hombre es un monstruo. Seguro que lo habrás oído decir.
–¿Está lisiado, encorvado y además lleva una máscara?
–No, no, es enorme. Bueno, al menos parecía muy alto en su silla de montar. Y lleva una máscara. De cuero, creo, pero con cara de animal. En parte león, quizá. O lobo. O dragón. Es horrenda, es todo lo que sé. Su voz es como el trueno, profunda... ¡como si de verdad lo hubiera maldecido el diablo! Pero era él. ¡Claro que era él! –ella lo miró con fijeza. Ralph sacudió la cabeza, apenado–. Tristan me estrangulará si se entera de que se ha sacrificado solo para que yo te venga con el cuento, pero... no podemos dejarlo allí, aunque la policía sospeche que es un ladrón...
Sí, eso sería preferible. Si al menos Tristan hubiera sido llevado a Londres para enfrentarse a juicio, ella podría haberle pagado un abogado. O podría presentarse ante el magistrado y asegurar que su tutor estaba loco, que empezaba a chochear. Podría... Solo Dios sabía lo que podría haber hecho.
Pero, según Ralph, Tristan seguía en el castillo de Carlyle, retenido por un hombre célebre por su despiadada crueldad. Camille se levantó.
–¿Qué vas a hacer? –preguntó Ralph.
–¿Qué quieres que haga? –inquirió ella con un suspiro cansino–. Voy a ir al castillo de Carlyle.
Ralph se estremeció.
–He metido la pata. Tristan no quiere que te pongas en peligro.
Camille sintió una aguda punzada de lástima por Ralph, pero ¿qué esperaba el compañero de andanzas de Tristan?
–No me pondré en peligro –le aseguró con una débil sonrisa–. He aprendido de él a ser una artista del disimulo, Ralph. Me presentaré como la efigie misma de la ingenuidad y el candor, y me devolverán a mi tutor. Ya lo verás.
Él se levantó velozmente.
–¡No puedes ir sola!
–No pienso hacerlo –le aseguró ella secamente–. Primero tenemos que ir a casa para que me cambie. Y tú también.
–¿Yo?
–¡Sí, tú!
–¿Cambiarme?
–La apariencia lo es todo, Ralph –le dijo ella sagazmente. Él pareció perplejo–. Da igual. Vamos, creo que hemos de darnos prisa –de pronto se quedó helada y se volvió hacia él–. Ralph, esto no lo sabe nadie, ¿no? ¿Nadie sabe que Tristan está en manos del conde de Carlyle?
–Nadie, aparte de mí. Y de ti, claro.
Camille sintió que unos dedos huesudos y fríos se cerraban sobre su corazón. Dios santo, aunque se le considerara una bestia, el conde de Carlyle no podía matar a un hombre así como así.
–Ralph, hemos de darnos prisa –dijo y, agarrándolo del brazo, lo sacó a rastras de la taberna.
–El caballero descansa plácidamente –dijo Evelyn Prior al entrar en el salón, y se dejó caer en una de los grandes y mullidos sillones que había frente al fuego.
A su lado, sentado en el otro sillón, el amo del castillo miraba pensativamente el fuego mientras acariciaba la enorme cabeza de Ayax, su perro pastor irlandés.
Brian Stirling, conde de Carlyle, miró a Evelyn frunciendo las cejas, enfrascado en sus pensamientos. Al cabo de un momento, dijo:
–¿Está gravemente herido?
–Oh, yo diría que no. El médico ha dicho que solo está un poco magullado y asustado, pero que no parece haberse roto ningún hueso, si bien es cierto que se hizo algunos arañazos al trepar por la tapia y caerse. Pero creo que dentro de un par de días estará como nuevo.
–¿No saldrá a merodear por la casa en plena noche?
Evelyn sonrió.
–Cielo santo, no. Corwin está montando guardia en el pasillo. Y, como bien sabes, la cripta está bien cerrada. Solo tú y yo tenemos las llaves de las puertas de abajo. Aunque saliera a dar una vuelta, no encontraría nada. Y, además, no saldrá. Como tenía algunos dolores, le hemos dado una buena dosis de láudano.
–No saldrá. Corwin se encargará de ello –dijo Brian con firmeza. El servicio del castillo de Carlyle era escaso, sumamente escaso, a decir verdad, para el mantenimiento de una casa tan grande. Pero todos los que formaban parte de él eran considerados amigos. Y cada hombre y cada mujer era leal hasta la médula: mucho más de lo que podían sugerir las apariencias.
–Tienes razón, claro. Corwin es muy diligente – convino Evelyn.
–¿Qué crees que impulsó a ese hombre a hacer tal cosa? –preguntó Brian, y, apartando la mirada de las llamas, la posó de nuevo en Evelyn–. Los jardines son tan frondosos que forman una auténtica selva. Es asombroso que se arriesgara a atravesarlos.
–¡Y pensar en lo bien cuidados que estaban cuando vivían tus padres! –suspiró Evelyn.
–Un año de lluvia inglesa, querida mía, hace maravillas –dijo Brian–. ¡Ahora tenemos una selva y animales feroces! ¿Por qué se habrá arriesgado?
–Por la promesa de grandes riquezas que robar –dijo ella.
–Tú no crees que trabaje para otros, ¿verdad? – preguntó él con viveza.
Ella levantó las manos.
–¿Sinceramente? No, creo que vino a robar alguna cosa de valor, nada más. ¿Puede, sin embargo, que trabaje para alguien, con intención de averiguar qué es lo que tienes? Sí, es posible.
–Mañana lo averiguaré –dijo Brian. Sabía que el sonido de su voz daba escalofríos. No pretendía que fuera así, pero, en lo que al castillo de Carlyle y a sus presentes actividades se refería, sentía cierta ferocidad. Sabía que estaba amargado, pero se sentía con derecho a estarlo. No solo tenía que resolver los problemas del pasado. También estaba el futuro.
Evelyn lo miró con ansiedad, alarmada por su tono.
–Dice llamarse Tristan Montgomery. Y jura que actuaba solo, aunque eso ya lo sabes, porque estabas con Corwin y con Shelby cuando lo encontraron.
–Sí, lo sé. También asegura que cayó por casualidad en los jardines del castillo. No sé cómo puede uno caerse por casualidad desde una muralla de tres metros de alto. Dado que asegura que no tenía mala intención, afirma, naturalmente, ser inocente de todo intento de conspiración. Pero ya veremos. Shelby irá mañana a la ciudad a ver qué puede averiguar sobre él. Naturalmente, seguirá siendo nuestro invitado hasta que descubramos sus verdaderas intenciones.
–¿Quieres que vaya yo también a hacer algunas compras? –sugirió Evelyn.
–Puede –dijo Brian en voz baja, y dejó escapar un profundo suspiro–. Y puede que sea hora de que empiece a aceptar algunas de las invitaciones que me han hecho.
Evelyn se echó a reír.
–Ya te he dicho muchas veces que debes hacerlo. ¡Pero piensa en el pavor que sentirían las mamás de esas debutantes!
–Sí, hay que tenerlo en cuenta.
–Es una lástima que no tengas una prometida o una esposa que te haga compañía. Y que de paso demuestre que sobre esta casa no pesa ninguna maldición y que tú no eres una bestia, sino un hombre herido por una gran tragedia familiar.
–Eso también es cierto –murmuró él, mirándola con fijeza mientras sopesaba su respuesta.
–¡Por el amor de Dios, no me mires así! –exclamó Evelyn, riendo–. ¡Soy demasiado vieja, Excelencia!
Él se vio obligado a sonreír. Evelyn era una mujer hermosa. Sus ojos verdes rebosaban inteligencia, y a pesar de que rondaba los cuarenta años, poseía un rostro de rasgos tan finos que sin duda conservaría su belleza hasta los cien años, si Dios le concedía una vida tan larga.
–¡Ah, Evelyn! Tú conoces mi alma como ninguna otra mujer podrá hacerlo, y, sin embargo, tienes razón –su semblante se endureció–. Pero, si conociera a una posible candidata a convertirse en mi esposa, no la mezclaría en esta farsa. Solo Dios sabe qué peligros tendría que afrontar.
–En eso tienes razón. Nadie en su sano juicio enredaría a una inocente a esta endiablada telaraña – murmuró Evelyn–. No se puede poner en peligro a una muchacha.
–Sí, pero mi madre está muerta, ¿no es cierto? – inquirió él con voz crispada.
–Tu madre era una mujer poco común, y tú lo sabes. Tanto por sus conocimientos, como por sus aspiraciones y su coraje –dijo Evelyn–. No encontrarás otra mujer como ella.
–No –convino Brian–. Y el hecho de que esos desalmados mataran a una mujer me vuelve el corazón de piedra, aunque estoy seguro de que habría seguido con esto con idéntica resolución si hubiera sido únicamente mi padre quien hubiera muerto asesinado de manera tan cruel –vaciló un momento–. Ah, Evelyn, no me hace feliz que tú estés metida en este embrollo.
Ella sonrió.
–Yo estaba metida en esto antes que tú –le recordó suavemente–. Y estoy más que dispuesta a arriesgar mi vida y todo lo que tengo. Pero, aun así, no creo que esté en peligro. Yo no tengo los conocimientos ni el talento que tenía tu madre. Y tampoco creo que una joven, un bonito trofeo que pudieras llevar del brazo, estuviera en peligro. Tú eres el que está en el punto de mira, si es que hay algún peligro. Cualquier enemigo que tengas sabe que no pararás hasta que los muertos puedan descansar en paz.
–Yo soy el maldito –le recordó él.
–¿Y crees en las maldiciones? –preguntó Evelyn con cierta sorna.
–Depende de lo que se considere una maldición. Creo en el infierno, sí. ¿Pueden levantarse las maldiciones? Sí, desde luego. Pero antes he de encontrar la solución a este misterio –dijo en tono solemne.
Evelyn movió la cabeza de un lado a otro.
–¿Lo ves? Una joven bonita que jure amarte, pese a tu espantosa cara y a todo lo que ha ocurrido en el pasado, cambiaría la apariencia de Carlyle..., del castillo y de su amo. Tal vez haya alguien a quien puedas... pagar.
–¡Hablas en serio! –exclamó él.
–Sí. Creo sinceramente que lo que necesitas es una mujer bonita a tu lado. Alguien que te acompañe en los salones de la alta sociedad, alguien que demuestre que eres humano.
–¡Con lo que me ha costado ser el que soy! –dijo él sardónicamente.
–Sí, y era necesario –repuso Evelyn–. Nadie había entrado en el castillo... hasta ahora.
–Nadie que nosotros sepamos –dijo él con aspereza.
–Brian, es hora de cambiar de rumbo.
–No puedo hacerlo hasta que llegue al fondo de todo esto.
–Puede que nunca llegues.
–Te equivocas. Llegaré.
Ella suspiró.
–Está bien, entonces considéralo desde otro punto de vista. Riza un poco más el rizo de esta farsa, Brian. Has hecho todo lo que puede hacerse desde las sombras, y seguirás haciéndolo. Pero creo sinceramente que es hora de que vuelvas a salir al mundo. Te han invitado a esa fiesta de recaudación de fondos en el museo. Estás convencido de que estamos tratando con miembros del estamento académico, y es una suposición muy plausible. ¿Y quién mejor que aquellos que compartían la pasión y la fascinación de tus padres por las maravillas del mundo antiguo? Tú mismo me has dicho que ya has reducido tu lista de sospechosos.
Él se levantó, inquieto, y comenzó a pasearse delante del fuego. Sintiendo el estado de ánimo de su amo, Ayax gimoteó con nerviosismo. Brian se detuvo un momento para tranquilizarlo.
–No pasa nada, chico –dijo, y luego fijó de nuevo su atención en Evelyn–. Sí, buscamos a alguien con un profundo conocimiento en la materia. Eso está claro. Pero también buscamos a alguien capaz de asesinar con premeditación, utilizando las retorcidas artimañas que acabaron con la vida de mis padres.
Evelyn se quedó callada un momento. A pesar de que había transcurrido un año, resultaba imposible recordar cómo habían muerto el difunto conde y la condesa sin experimentar una espantosa sensación de pavor y tristeza.
Brian se acercó a la mesa que había detrás de las butacas, se sirvió un vaso de brandy, lo apuró de un trago y volvió a mirar a Evelyn.
–Disculpa mis modales –dijo–. ¿Te apetece un brandy, querida?
–Pues, a decir verdad, sí –contestó ella con una sonrisa. Brian sirvió dos vasos y, dándole uno, dijo con aspereza:
–Por la noche. Por la oscuridad y las tinieblas.
–No, por el día y por la luz –dijo ella con firmeza. Brian hizo una mueca–. Es hora de que le des un giro a tu vida, ya te lo he dicho –insistió Evelyn–. Tenemos que buscarte una joven bonita y agradable. No muy rica, ni muy noble. Eso sería absurdo, teniendo en cuenta... En fin, con tu reputación, nadie se lo tragaría. Pero tienen que darse las circunstancias adecuadas. Hemos de encontrar a la persona idónea. Ha de ser bastante joven, bonita, compasiva y también poseer cierto encanto. Con la mujer adecuada a tu lado, podrás proseguir tus indagaciones sin tener que preocuparte de madres desesperadas listas para entregar a sus hijas en sacrificio a la Bestia solo para conseguir la fortuna de los Carlyle.
–¿Y dónde encuentro a esa encantadora beldad? –preguntó él con una sonrisa–. Ha de tener cierta inteligencia... Y el encanto del que tú hablas. Si no, tenerla a mi lado no servirá de nada. Sería absurdo recorrer las calles para contratar a una mujer semejante. Te aseguro que no encontraríamos una belleza dulce y bien hablada. Así que por ese lado hay pocas esperanzas. Y es muy improbable que la perfecta candidata venga a llamar a mi puerta.
En ese preciso instante, alguien llamó con firmeza a la puerta de la sala.
Shelby, ataviado con su uniforme de lacayo, un tanto estrafalario pero sin duda imponente en un hombre de su estatura y su fortaleza física, abrió la puerta. Parecía perplejo.
–Hay una joven que pregunta por usted, lord Brian.
–¿Una joven? –repitió Brian, frunciendo el ceño.
Shelby asintió.
–Pues sí, una joven muy bonita que espera abajo, en la verja.
–¡Una joven! –exclamó Evelyn, mirando a Brian con fijeza.
–Sí, sí, eso ya lo hemos dejado claro –dijo Brian–. ¿Cómo se llama? ¿A qué ha venido?
–¿Qué importa eso? –dijo Evelyn–. Debes invitarla a pasar y averiguar qué se le ofrece.
–Claro que importa, Evelyn. Puede que sea una cretina, si ha venido hasta aquí. O que trabaje para alguien –replicó Brian.
Evelyn agitó una mano en el aire.
–Hazla pasar, Shelby. Inmediatamente. ¡Oh, Brian, por favor! No puedes ser siempre tan desconfiado –él enarcó una ceja–. ¡Brian, por favor! No tenemos visitas desde hace... ¡años! –concluyó, acalorada–. Podría serviros una cena deliciosa. ¡Qué ilusión!
–Sí, qué ilusión –dijo Brian secamente, y levantó las manos–. Shelby, haz pasar a esa joven –miró a Evelyn–, ya que ha venido a llamar a nuestra puerta.
Capítulo 2
Camille había sido muy precavida, tanto en lo tocante al transporte como a su apariencia. Ralph estaba muy apuesto con uno de los trajes de Tristan y una gorra que le daba un aspecto pulcro y digno, aunque siguiera pareciendo un sirviente. Ella había sacado su mejor vestido, un conjunto muy femenino de color marrón oscuro, con el corpiño ni muy alto ni muy bajo, un abultamiento trasero de mediano tamaño, falda de satén y enaguas con un borde de encaje que se veía bajo el delicado festón del dobladillo de la falda. A su juicio, aquel atuendo parecía propio de una joven respetable que, pese a no poseer una gran fortuna, disponía de medios honorables para vivir dignamente.
Lamentaba, desde luego, el dinero que había invertido en pagar el coche que los había llevado tan lejos de la ciudad, pero el cochero se había apresurado a asegurarle que estaba dispuesto a esperar para llevarlos de nuevo a Londres. De modo que allí estaba, ante las imponentes puertas del castillo de Carlyle, mirando la maciza verja de hierro que impedía el paso.
–¿De veras pensabais que podíais escalar esta tapia? –le preguntó a Ralph.
Él se encogió de hombros, apesadumbrado.
–Bueno, un poco más allá hay una zona donde la piedra está en mal estado. Fue bastante fácil encontrar un sitio donde apoyar el pie y luego... Bueno, yo aupé a Tristan y él tiró de mí. La verdad es que podía haberme roto algún hueso, porque tuve que escapar del mismo modo, y me perseguía un perro enorme. Aunque, ahora que lo pienso, puede que fuera un lobo... pero qué más da. El caso es que escapé, y juro que no me vieron.
Ralph se sonrojó, consciente de que a Camille no le había hecho ninguna gracia su historia.
Ella ya había tirado de la gruesa cuerda que, presumiblemente, hacía sonar una campana en alguna parte del castillo.
–Tristan está ahí dentro –murmuró.
–¡Camie, te lo juro, yo no quería abandonarlo! – dijo Ralph–. Pero no sabía qué hacer, aparte de ir a buscarte.
–Sé que no querías abandonarlo –dijo ella en voz baja y luego añadió–: ¡Chist! Viene alguien.
Oyeron el golpeteo de los cascos de un caballo y al cabo de un momento apareció tras la verja un hombre montado a lomos de un enorme animal. Cuando desmontó, Camille comprendió que el caballo fuera tan grande, pues aquel hombre era un verdadero gigante. Medía mucho más de un metro ochenta, y sus hombros parecían tener la anchura de una puerta. No era joven, pero tampoco mayor. Camille calculó que tendría quizá treinta y cinco años. Musculoso y tenso, se acercó a mirar por entre la verja.
–¿Sí?
–Buenas noches –dijo Camille, azorada a su pesar por la envergadura y el aire amenazante de aquel hombre–. Le ruego me disculpe por venir a molestar a estas horas y sin avisar. Es muy importante que vea al señor de la casa, al conde de Carlyle, por un asunto de la mayor urgencia.
Había esperado preguntas, pero no recibió ninguna. El hombre la miró con fijeza desde debajo de unas cejas oscuras y pobladas y a continuación dio media vuelta.
–¡Disculpe! –gritó ella.
–Veré si el señor puede recibirla –dijo él por encima del hombro y, montando de un salto en el enorme caballo, desapareció por la senda que llevaba al castillo.
–No querrá recibirnos –dijo Ralph con pesimismo.
–Tiene que hacerlo. No me iré de aquí hasta que lo vea –le aseguró Camille.
–A muchos hombres los inquietaría que una dama se presentara en su puerta en plena noche. Pero estamos tratando con la Bestia de Carlyle –le recordó Ralph.
–Me recibirá –insistió Camille, y se puso a pasear de un lado a otro ante la verja.
–No viene nadie –dijo Ralph, cada vez más nervioso.
–No pienso marcharme de aquí sin Tristan, Ralph. Si no aparece alguien pronto, tocaré esa campana hasta que se vuelvan locos –dijo Camille, y se quedó quieta, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Ralph empezó a pasearse.
–No viene nadie –repitió.
–El castillo está un poco lejos, Ralph. Ese hombre tiene que llegar hasta allí, buscar a su amo y volver.
–Me parece que hoy vamos a dormir aquí –masculló él.
–Bueno, tú sabes cómo entrar en la finca –le recordó ella.
–Pues podríamos empezar ahora mismo.
–Debemos esperar –dijo ella con firmeza, a pesar de que empezaba a temer que Ralph tuviera razón, que la dejaran allí, esperando en la verja, sin darle respuesta alguna. Pero entonces, justo cuando comenzaba a desesperarse, oyó de nuevo los cascos de un caballo y el traqueteo de unas ruedas.
Una pequeña calesa con capota de cuero apareció guiada por el gigante. Este saltó del pescante y se acercó a la verja, usó una gran llave para abrir el candado que la cerraba y la abrió.
–Si tienen la bondad de acompañarme... –dijo educadamente, pese a la severidad de su voz.
Camille le lanzó a Ralph una sonrisa animosa y siguió al lacayo. El gigante la ayudó a subir al asiento trasero de la calesa. Ralph saltó tras ella.
La pequeña calesa los condujo por un largo y sinuoso sendero a cuyos lados la oscuridad parecía profunda e interminable. Camille estaba segura de que, a la luz del día, habrían visto el frondoso bosque que bordeaba el camino. Al señor de Carlyle le gustaba vivir recluido, hasta el punto de que sus tierras parecían dejadas de la mano de Dios. Mientras avanzaban por el sendero, a Camille le pareció que el bosque respiraba, que era, en efecto, un ser poderoso, listo para engullir a quien se aventurara a adentrarse en él.
–¿Y aquí pensabais encontrar algún tesoro? –le susurró a Ralph.
–Todavía no has visto el castillo –respondió él en voz baja.
–¡Estáis locos! Debería dejar a Tristan aquí – murmuró–. Esto es lo más absurdo que he visto nunca.
Entonces el castillo surgió ante ella como un mastodonte. El edificio conservaba un foso sobre el que se cernía un gran puente levadizo, ahora permanentemente bajado, supuso Camille, pues era muy improbable que algún ejército sitiara la plaza. Saltaba a la vista, sin embargo, que nadie podía escabullirse en el interior de aquel lugar, pues los muros del castillo eran gruesos y ciegos hasta una gran altura, donde se veían algunas estrechas lucernas.
Camille miró a Ralph, sintiéndose más enojada y angustiada a medida que se acercaban. ¿Qué se les había pasado por la cabeza a aquellos dos?
El carruaje pasó traqueteando sobre el puente. Entraron en un gran patio y Camille vio lo que Tristan ya debía saber con anterioridad: el patio entero estaba cubierto de antigüedades, estatuas imponentes y obras de arte. Una antigua bañera grecorromana hacía las veces de abrevadero. Junto a la tapia exterior había una hilera de sarcófagos, mientras que otros tesoros bordeaban el camino que conducía al portón. Saltaba a la vista que el castillo había sufrido algunas reformas para adaptarlo a los gustos del siglo xIx. Una bella arcada cubría el portal, y de la torrecilla que coronaba este colgaban los pámpanos de una parra.
Camille siguió observando el patio mientras el gigante la ayudaba a apearse de la calesa. Aquellas antigüedades deberían estar en un museo, pensó, indignada, a pesar de que era consciente de que muchas cosas que ella consideraba preciosas no eran más que objetos vulgares y corrientes para los ricos viajeros que hacían de recorrer el mundo su oficio. Incluso había oído que en Egipto las momias eran tan abundantes que a menudo se vendían como pasto para el fuego. Allí, no obstante, había un sinfín de asombrosos ejemplos de arte egipcio: dos ibis gigantes, algunas estatuas de Isis y cierto número de esculturas que sin duda representaban a faraones menores.
–Síganme –dijo el gigante.
Lo siguieron por el sendero hasta la puerta. Esta daba a un vestíbulo circular.
–Si me permiten...
El lacayo tomó la capa de Camille, pero Ralph se aferró con decisión a su gabán. El gigante se encogió de hombros.
–Por aquí.
Cruzaron una segunda puerta que conducía a un impresionante recibidor, enteramente reformado. A decir verdad, era una sala muy elegante. La escalera de piedra se elevaba, trazando una curva, hasta el piso superior y la galería, y sus peldaños estaban cubiertos con una cálida alfombra azul marino. El techo y parte de las paredes estaban cubiertos de armas entre las que se habían intercalado hermosas pinturas, algunas de ellas retratos, otras escenas medievales y pastoriles. Camille estaba segura de que muchos de aquellos cuadros eran obra de grandes maestros.
En una enorme chimenea crepitaba el fuego. Los sillones que circundaban el hogar eran de cuero marrón oscuro, pero no por ello austeros, sino más bien mullidos y confortables.
–Tú, espera aquí –le dijo el lacayo a Ralph–. Usted, venga conmigo –añadió dirigiéndose a Camille.
Ralph la miró como un perrillo asustado. Ella inclinó la cabeza para tranquilizarlo y siguió al lacayo por las sinuosas escaleras.
El gigante la condujo a una sala en la que había una mesa escritorio de gran tamaño e innumerables anaqueles llenos de libros. A Camille le dio un vuelco el corazón al verlos. Había muchísimos. Una de las paredes estaba recubierta de volúmenes dedicados a su tema predilecto. Allí, un grueso tomo titulado El Antiguo Egipto aparecía junto a otro bajo el título Itinerario de Alejandro Magno.
–El señor estará con usted enseguida –dijo el gigantesco lacayo, y cerró la puerta al salir.
Al quedarse sola en la espaciosa biblioteca, Camille cobró conciencia del repentino silencio. Luego, poco a poco, fue sintiendo leves ruidos nocturnos que se filtraban desde el exterior. A lo lejos se oyó el aullido plañidero y escalofriante de un lobo. Luego, como si quisiera disipar aquel escalofrío, se oyó el crepitar del fuego que ardía alegremente en el hogar, a la derecha de la puerta.
Sobre una mesita marrón había una botella de brandy rodeada de delicadas copas. Camille sintió la tentación de correr hacia ella, levantar la elegante botella de cristal y beberse el brandy hasta que no quedara ni una gota.
Al darse la vuelta, reparó en un bello cuadro de gran tamaño que había tras el enorme escritorio. La mujer representada en él iba vestida a la moda de una década atrás. Tenía el pelo claro y bonito y una sonrisa que irradiaba luz. Sus ojos, de un azul intenso, casi como zafiros, constituían el elemento más atrayente del cuadro. Fascinada, Camille se acercó a él.
–Mi madre, lady Abigail Carlyle –oyó decir a una voz profunda y masculina, si bien un tanto áspera y amenazadora.
Se giró, sobresaltada, pues no había oído abrirse la puerta, y profirió a pesar de sí misma un gemido de sorpresa, ya que la cara del hombre que acababa de entrar en la habitación era la de una bestia.
De pronto se dio cuenta de que aquel hombre llevaba una máscara de cuero, moldeada conforme a los rasgos de un animal. Y, aunque no carecía del todo de atractivo y era ciertamente muy artística, aquella careta infundía pavor. En el fondo de su mente, Camille se preguntó si no habría sido fabricada con ese propósito. Se preguntó, además, cuánto tiempo llevaba observándola aquel hombre.
–Es un cuadro muy hermoso –logró decir por fin, procurando con todas sus fuerzas que no le temblara la voz, aunque no estaba segura de haberlo conseguido.
–Sí, gracias.
–Una mujer muy guapa –añadió ella sinceramente.
Era consciente de que los ojos que se escondían tras la máscara la miraban con fijeza. Y advirtió, debido a que la boca se veía en parte bajo el borde de la careta, que aquel hombre tenía una expresión levemente burlona, como si estuviera acostumbrado a los halagos.
–Era, en efecto, muy guapa –dijo, y se acercó con pasos largos, con las manos unidas a la espalda–. Dígame, ¿quién es usted y qué está haciendo aquí?
Ella sonrió y le tendió elegantemente una mano, a pesar de que detestaba comportarse como una ridícula mentecata de las que mariposeaban por los salones de la alta sociedad.
–Camille Montgomery –dijo–. He venido a hacerle una súplica desesperada. Mi tío, mi tutor, ha desaparecido, y fue visto por última vez en la carretera, delante de este mismo castillo.
Él la miró un momento antes de decidir si hacía una reverencia, inclinándose sobre su mano. Los labios que se ocultaban bajo la máscara tocaron ardientes la piel de Camille, pero el señor de Carlyle soltó su mano al instante, como si fuera él quien se hubiera quemado.
–Ah –se limitó a decir, pasando a su lado.
Aunque no era tan alto como el gigante que había salido a la verja, medía ciertamente más de metro ochenta, y tenía los hombros muy anchos bajo la elegante levita. Su porte era distinguido, su talle bastante fino, y sus piernas largas y recias. Parecía a un tiempo fornido y ágil, fuera cual fuese el estado de su rostro.
Él no dijo nada; se limitó a observar el cuadro, dándole la espalda. Al fin, Camille se aclaró la garganta.
–Lord Stirling, le pido mis más sinceras disculpas por importunarlo a estas horas y sin previo aviso. Pero, como bien podrá imaginar, estoy sumamente preocupada. El hombre que me educó ha desaparecido, y hay tantos peligros en los bosques... Bandidos, lobos... toda clase de criaturas pululan de noche. Estoy muy preocupada, por lo que ruego a Dios que un hombre de tan elevada posición como Su Excelencia se apiade de mí.
Él se dio la vuelta, regocijado nuevamente.
–¡Oh, vamos, querida! ¡Todo Londres conoce mi reputación!
–¿Su reputación, señor? –preguntó ella con fingido candor, pero ello fue un error.
–¡Ah, sí, la bestia pavorosa! De ser yo únicamente el conde de Carlyle y gozar de un poco de respeto y dignidad, en vez de mover al espanto, querida señorita, no habría venido usted a las puertas de esta casa con tan escasas esperanzas de ser recibida.
Su tono, franco y áspero, no dejaba lugar al disimulo. Camille estuvo a punto de dar un paso atrás, pero se refrenó... por el bien de Tristan.
–Tristan Montgomery está aquí, en alguna parte, señor. Viajaba con un acompañante y desapareció junto a las puertas del castillo. Quiero que me sea devuelto inmediatamente.
–Así que es usted pariente del despreciable granuja que se ha atrevido a saltar el muro de mi casa como un vulgar ladrón –dijo él, imperturbable.
–Tristan no es un despreciable granuja –replicó ella con vehemencia, aunque no dijo que no fuera un ladrón–. Creo que está en este castillo, señor, y no me marcharé sin él.
–Espero, entonces, que esté dispuesta a quedarse –contestó él con llaneza.
–¡Entonces está aquí! –exclamó ella.
–Oh, sí. Sufrió una pequeña caída al intentar aliviarme del peso de mis posesiones.
Camille tragó saliva y procuró mantener la compostura. No esperaba que lord Carlyle fuera tan franco, ni esperaba encontrarse con un tono que podía ser al mismo tiempo indiferente y absolutamente descortés. Un nuevo temor se apoderó de ella.
–¿Está malherido? –preguntó.
–Sobrevivirá –dijo él secamente.
–¡Pero he de hablar con él inmediatamente!
–A su debido tiempo –se limitó a contestar él–. ¿Querrá disculparme un momento? –no era en realidad una pregunta; pensaba marcharse de la habitación y dejarla sola de nuevo, y le importaba un bledo si ella excusaba o no su descortesía. Se acercó a la puerta.
–¡Espere! –gritó Camille–. He de ver a Trisan enseguida.
–Repito que lo verá a su debido tiempo.
El señor de Carlyle se marchó, dejándola sola otra vez. Camille se quedó mirando la puerta, confusa y enojada. ¿Por qué había accedido el conde a recibirla, solo para desaparecer al cabo de unos minutos de encendida conversación?
Comenzó a dar vueltas por la habitación, intentando calmarse mientras observaba los títulos de los libros para matar el tiempo. Pero las letras solo flotaban ante sus ojos, de modo que al cabo de un momento decidió sentarse frente al fuego.
El conde había admitido que Tristan estaba allí. ¡Y herido! Atrapado con las manos en la masa.
¡Cielo santo! ¿Quién podía esperar que se quedara de brazos cruzados mientras su tutor yacía en alguna parte, quizá presa de grandes dolores, quizá malherido?
Se levantó de un salto, llena de impaciencia, y echó a andar hacia la puerta, pero tras abrirla se quedó paralizada. Al otro lado había un perro. Un perro enorme. Estaba sentado, ¡y su cabeza le llegaba a la cintura! Entonces el animal gruñó suavemente; un gruñido de advertencia.
Camille cerró la puerta y volvió a acercarse al fuego, furiosa y asustada. Impulsada por la ira, volvió a acercarse a la puerta. Pero antes de que pudiera llegar a ella, se abrió.
Quien entró no era el conde de Carlyle, como esperaba, sino una mujer atractiva y de edad madura, poseedora de unos ojos vivaces y de una rápida sonrisa. Iba vestida con un hermoso vestido gris perla, con un leve matiz plateado, y su cálida sonrisa resultaba sumamente sorprendente, dadas las circunstancias.
–Buenas noches, señorita Montgomery –dijo con amabilidad.
–Gracias –contestó Camille–, pero me temo que para mí no sean buenas en absoluto. Mi tutor está retenido aquí y, al parecer, yo me hallo prisionera en esta habitación.
–¡Prisionera! –exclamó la mujer.
–Al otro lado de esa puerta hay un perro... o un monstruo con colmillos, mejor dicho –dijo Camille.
La sonrisa de la mujer se hizo más amplia.
–Ah, Ayax. No le haga caso. Es muy cariñoso, cuando se le conoce mejor, se lo aseguro.
–No sé si tengo ganas de conocerlo mejor –murmuró Camille–. Señora, por favor, me muero de impaciencia por ver a mi tutor.