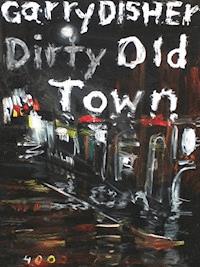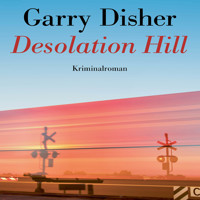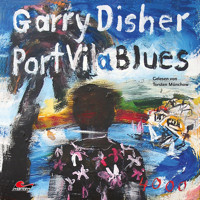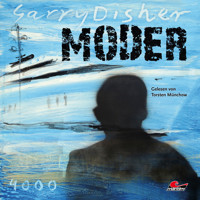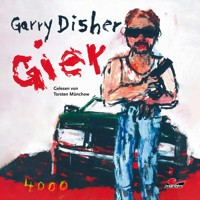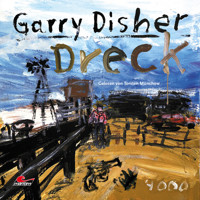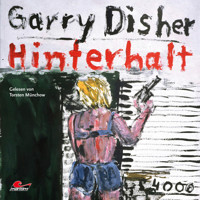9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Después de haber abandonado la policía hace cinco años, Alan Auhl regresa al cuerpo para resolver los llamados casos fríos. Ahora tiene entre manos tres: el de un esqueleto encontrado en un jardín, el de un anciano asesinado que aparentemente no tenía enemigos y el de un Barba Azul que ya mató a dos de sus esposas y ahora amenaza con acabar con la tercera. Los que ven en Auhl a un veterano excéntrico no podían andar más desencaminados. Simplemente sus métodos, poco ortodoxos y a veces muy cuestionables, demuestran que lleva sus investigaciones hasta las últimas consecuencias. GARRY DISHER: LA MAYOR LEYENDA VIVA DE LA NOVELA NEGRA AUSTRALIANA
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Título original inglés: Under the Cold Bright Lights.
Publicado originalmente en inglés por The Text Publishing Company Australia
© Garry Disher, 2017.
© de la traducción: Sergio Lledó Rando, 2021.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2021.
Avda. Diagonal, 189- 08018Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: noviembre de 2021.
REF.: ODBO978
ISBN: 978-84-9187-918-3
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
PARA TONY Y HELEN
1
Era una mañana apacible deoctubreen las inmediaciones de Pearcedale, al sureste de Melbourne. Una serpiente reptaba por el borde de un porche en un atajo hacia alguna parte. Nathan Wright, que contemplaba medio dormido su césped resecado desde la puerta de casa después del desayuno, apreció el movimiento con el rabillo del ojo: una cabeza de cobre del copón que serpenteaba sobre su porche. ¿Hacia dónde? ¿Iría a por su esposa y su hija? Jaime estaba tendiendo monos de trabajo en el césped del lateral de la casa y Serena Rae, a sus pies, reposaba sobre una manta rosa.
Tras unos segundos sin poder articular palabra, que parecieron durar semanas, Nathan señaló con el dedo y aulló:
—¡Serpiente!
Jaime se enderezó sobre el cesto de la ropa y siguió el dedo de Nathan con la mirada. Dejó caer una camisetilla minúscula de color rosa, escupió una pinza de la ropa, recogió a Serena Rae del suelo y retrocedió torpemente con un pequeño gemido de terror. La serpiente siguió reptando entre la hierba y la tierra hacia una losa de hormigón armado del tamaño de un par de tableros de madera. Nadie sabía para qué habría servido originalmente aquella losa. ¿Fue la base de una caseta de aperos que habían acabado demoliendo? ¿Un gallinero? Estaba resquebrajada y agujereada por varias partes, pero parecía sólida, y Jaime había colocado sobre una de sus esquinas un banco donde solía sentarse a leer al sol, pelar guisantes o dar el pecho a Serena Rae.
La impasible serpiente hurgó en un agujero, que a Nathan le pareció demasiado pequeño para ella, y empezó a colarse entre el hormigón con una serie de largos espasmos musculares. No tardó en introducir una cuarta parte de su cuerpo. Jaime y Nathan la observaban paralizados. Serena Rae se sacó de la boca su pulgar mojado y la señaló.
—Sí, cariño, serpiente —dijo Jaime con voz trémula.
Nathan se obligó a salir de aquella parálisis. ¿Una serpiente anidando junto a la casa? Ni de coña. Corrió hacia el cobertizo que había detrás del garaje, donde guardaba la leña y las herramientas de jardinería.
—¡Nathan! —Jaime aferró a Serena contra su pecho—. ¿Dónde has...?
—¡Hacha!
Jaime se quedó sobrecogida y después lo entendió: pensaba partir a la serpiente por la mitad. Observó cómo su marido desaparecía y volvía con el hacha para arremeter de mala manera contra la mitad visible de la serpiente.
—¡No! —gritó con pánico.
Nathan se detuvo, confundido.
—¿Qué?
—Podría estar embarazada.
Lo había leído en alguna parte, decenas de crías de serpiente que escapaban de un cuerpo desmembrado y desaparecían en todas direcciones para anidar, procrear y morder a los bebés de los humanos.
—Además —añadió, intentando calmarse. Nathan parecía más acongojado que ella—, las serpientes son especies protegidas.
—¿Qué? ¡Que les den!
—¿Y si cuando le cortes la cabeza, se revuelve y te muerde?
A Nathan aquello no le parecía muy probable, pero tampoco le hacía ninguna gracia la idea de acercarse a la serpiente desde un principio. Y ahora ya era demasiado tarde. Había desaparecido en el interior de su madriguera.
Aunque eso no arreglaba las cosas: seguían teniendo una serpiente en casa.
Nathan volvió al cobertizo y cogió un par de viejos ladrillos rojos. Se acercó a la losa de hormigón como si fuera un lecho de brasas ardiendo, pasó corriendo sobre ella, dejó caer los ladrillos sobre el agujero por el que se había metido la serpiente y retrocedió. Se frotó las manos para quitarse el polvo de los ladrillos y se reunió con su mujer, que se había refugiado en el porche.
No parecía muy convencida de que tuviera controlada la situación.
—¿Y si hay otro agujero que no vemos? ¿Y si tira los ladrillos? ¿Y si excava otra salida para salir?
—Por Dios, Jaime.
Nathan era como cualquiera de los jóvenes maridos del distrito: medio cachas, con el pelo cortado a bocados, pantalones cortos holgados, camiseta surfera, un par de tatuajes inofensivos y las gafas de sol sobre la gorra de béisbol. Cuando no pillaba las cosas se ponía a la defensiva. Y esto sucedía tan a menudo que agotaba la paciencia de Jaime.
—Hay que llamar a ese cazador de serpientes —dijo esta con brusquedad, ocultando el canguelo que seguía sintiendo.
—Pero qué co...
Nathan se acordó de Serena Rae justo a tiempo para comerse sus palabras; esta lo miraba como si pensara de él lo mismo que su madre.
—El número está junto al teléfono de la cocina —continuó diciendo su mujer.
Nathan lo sabía perfectamente. Él mismo había pegado allí el teléfono con el nombre del cazador de serpientes tras leer un artículo del periódico local. Baz el cazaserpientes anunciaba a los residentes que sería una «buena» temporada para los ofidios, especialmente para las cabeza de cobre, las tigre y las serpientes negras de vientre rojo.
—Nathan... —dijo Jaime, finalizando la frase con el mero tono de su voz.
—Vale, vale.
Cruzó el porche con paso airado hasta la puerta de entrada. Dios, se la había dejado abierta. ¿Quién sabe cuántas serpientes se habrían colado? Echó una fugaz ojeada a su espalda: Jaime seguía con la mirada puesta en la losa de cemento, meciendo a Serena Rae sobre su cadera. La pequeña sí que lo miraba. La saludó forzadamente con la mano, entró en la cocina y marcó el número de teléfono. Esperó. Paseó la mirada desde su jardín hacia la valla de separación, y después hasta el pinar de su vecino y las hectáreas de praderas ondeantes que lo rodeaban. Todo ello atestado de serpientes.
Al cabo de un rato llegó Baz, vestido con un polo azul en el que se leía: «Snake Catcher Victoria», vaqueros y botas de trabajo. Una gorra le ensombrecía el rostro y blandía un largo bastón entre sus rudas manazas. Paseó la mirada de Nathan a Jaime y dijo:
—Mostradme el camino —como si el tiempo fuera oro.
Nathan le enseñó la losa forjada y Baz negó con la cabeza.
—Joder, no me lo vais a poner fácil, ¿verdad?
—Ahí es donde se ha metido.
Jaime, a su espalda, dijo:
—¿Podrás atraparla?
—Si me das un taladro y una excavadora, puede —dijo Baz.
Nathan se quedó junto a él mirando la plancha de cemento y deseó no haberle hecho caso a esa estúpida mujer y haber partido la serpiente por la mitad.
—Tendría que haberme cargado a ese puto bicho.
Baz se volvió hacia él lentamente, con calma, y le dijo:
—Haré como que no he oído eso, amigo. Y entérate, que sea la última vez que te oigo decirlo. Matar serpientes es ilegal. Te cae una multa de seis mil pavos.
—Solo digo que...
—Bueno, pues no lo digas. —Baz señaló el hacha que había dejado allí tirada—. Aunque la hubieras partido por la mitad, la sección de la cabeza puede morderte hasta un buen rato después.
—Eso es lo que yo le he dicho —dijo Jaime.
Nathan entrelazaba sus voluminosas manos nerviosamente.
—¿Entonces qué? ¿La dejamos donde está y punto?
—Colega, si no puede salir, se muere —dijo Baz—. De hecho, al bloquearle la salida, la matas. Seis mil pavos.
—¿Me denunciarías? Por el amor hermoso, ¿qué demonios quieres que hagamos? Tenemos una niña pequeña. ¿Estás diciendo que debo quitar los ladrillos para dejar que una serpiente venenosa campe a sus anchas y mi mujer y yo tengamos que encerrarnos en casa con nuestra hija hasta el fin de los días?
Baz, que no se dejaba impresionar por Nathan, era, no obstante, un hombre justo. Tenía hijos. Incluso había sufrido una mordedura de serpiente diez años atrás que provocó un ataque de pánico en su familia. Se mordió el labio inferior.
—De acuerdo. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Necesitáis esa losa de cemento para algo? ¿Tenéis pensado construir una caseta sobre ella, por ejemplo?
—Por mí puedes deshacerte de ella.
—Yo no pienso deshacerme de ella, eso lo harás tú. O al menos tendrás que llevarte los trozos cuando la rompamos. Tengo un amigo, un cementero especializado en forjados caseros, porches y cimientos. Él lo excavará, no hay problema. Empezaremos por el agujero, lo iremos agrandando poco a poco, lo suficiente para irme haciendo una idea de qué tenemos bajo vuestro forjado, si es una cavidad grande o hay un entramado de madrigueras. En cuanto vea una serpiente o serpientes, me pondré manos a la obra con mi gancho.
Serpientes, en plural. Genial.
—¿Qué harás con ella? ¿Con ellas?
—Ponerla en libertad en su entorno natural.
—Claro —dijo Nathan—. ¿Y si esa cabeza de cobre típica tuya tuviera, digamos, un instinto hogareño?
—Amigo, aquí tenemos serpientes a nuestro alrededor durante todo el verano. La mayoría de las veces no te las encuentras. Yo ahora me libro de esta serpiente y ¿quién te dice que no va a aparecer otra en tu jardín mañana?
Nathan miró a Jaime. Suspiró.
—De acuerdo, vamos a ello.
—Igual no puede ser hoy —dijo Baz, con una inquietud en su rostro que mostraba la poca gracia que le hacía pensar en una serpiente angustiada.
Pero el operario de Baz aceptó pasarse al mediodía, así que este se hizo fuerte en el porche de Nathan: café, galletas Anzac y a darle a la sin hueso mientras esperaba. El muy capullo tenía a Jaime comiendo de su mano con sus historias de serpientes.
Finalmente, entró rezongando una camioneta gris como el cemento y como el propio Mick el albañil, que era puro escombro humano en pantalones cortos, vestido con una camiseta azul y botas de faena, los años de deslomarse en el trabajo patentes en su espalda encorvada y sus piernas zambas. Estrechó la mano de Nathan con una sonrisa torcida de sabelotodo que destilaba malicia. Nathan se sonrojó, convencido de que Baz le habría contado algo al obrero para que pensara que era un gilipollas.
—Me han dicho que tienes un problema —dijo Mick, soltándole la mano.
—Podríamos llamarlo así.
—Así es como lo he llamado. —Mick echó un ojo a la losa y se frotó las manos—. Llevo haciendo forjados de cemento toda la vida. No suelo tener la oportunidad de reventarlos.
—Prepárate para retirarte si sale una cabeza —dijo Baz.
—Sí, bueno, prepárate tú para estar listo con el gancho ese —dijo el obrero.
—Tened cuidado —gritó Jaime desde detrás de la mosquitera.
Mick miró a los otros dos con los ojos entornados y fue a la camioneta a coger el martillo neumático.
—No voy a empezar por el medio —dijo—, no sea que haya un agujero debajo y caiga en un nido de cabezas de cobre. Comenzaré por uno de los bordes y excavaré, pongamos que medio metro cuadrado cada vez, miramos debajo y pasamos al siguiente tramo. ¿Qué te parece?
—Métele caña —dijo Baz.
¿Piensa sacar los fragmentos a pelo con las manos?, se preguntó Nathan. Yo ni loco.
No era a pelo: Mick utilizaba una palanca para sacarlos. Y una vez se hubo deshecho de cuatro tramos de medio metro cuadrado, se hizo patente que habían vertido gran parte del cemento directamente sobre la propia tierra. Salvo que a medida que se iban descubriendo los bordes más próximos al nido de serpiente se apreciaba cierto nivel de hundimiento de tierras bajo el centro del forjado.
—Ahí la tienes —dijo Nathan.
Baz asintió.
—Está intentando escabullirse hacia el fondo.
—Perforaré otra sección —dijo Mick.
—Sí, métele. Pero prepárate para poner la marcha atrás —dijo Baz—. Nuestra amiguita no estará para fiestas.
Esta vez Mick seccionó un pequeño fragmento de cemento y se adentró en el agujero original. Este se despedazó en terrones cuando intentó sacarlo con la palanca.
—El capullo que cementó esto no tenía ni puta idea de forjados —dijo, irritado—. Demasiada arena, y encima mal mezclada. —Reculó—. ¡Hostia puta!
El terroso cemento se había derrumbado sobre la serpiente, que intentó atacarlo, pero estaba atrapada entre el mortero. Baz entró rápidamente en escena e inmovilizó la cabeza con su bastón. Después, se acuclilló y usó la otra mano para apartar trozos de cemento hasta que liberó a la serpiente. La sostuvo en alto mientras mantenía controlada con su gancho la ondulante sección frontal y la metió dentro de un saco de arpillera.
—Coser y cantar —dijo, sonriendo a los otros.
Que, por lo que parecía, estaban más interesados en el agujero que había bajo la sección central del forjado.
—¿Qué pasa, tenemos a una familia entera de cabroncetes?
Miró hacia abajo. Lo que tenían era una camisa de algodón podrida sobre una caja torácica y un Rolex Oyster de pega enrollado en los huesos de un esqueleto.
2
Al sargento en funciones Alan Auhl se le estaba haciendo tarde para ir al trabajo mientras se despedía de su mujer. Pocas veces podía pasar tiempo a solas con ella. Y tampoco es que los clientes del departamento de Casos sin Resolver clamaran por su atención.
—Si hubiera sabido que te iba a hacer un cunnilingus me habría esmerado más en afeitarme.
Liz bufó, le cubrió las orejas con las manos y tiró de sus pelos rojizos entrecanos.
—Tú a lo tuyo.
Alan prestó más atención y después se acoplaron uno a otro y dormitaron hasta que Liz dijo:
—Tengo que acabar de hacer la maleta.
Dejarse llevar por los besos hasta terminar en la cama solo parecía sucederles una o dos veces al año. Tras un intercambio de miradas, algo —la costumbre, el aprecio o los remordimientos mutuos, la química, el recuerdo del amor— había tirado de ellos. Esta vez Auhl simplemente se había dejado llevar hasta la habitación de su esposa para ver si necesitaba ayuda con las maletas. Y, después del sexo, arrebujarse, hablar, el irresistible encanto del sueño.
Más tarde, cuando volvió de su cuarto de baño, que estaba en el mismo pasillo que su habitación y estudio, Auhl la encontró tumbada sobre el edredón, mirando fijamente al techo. Había vuelto a perderla.
«No es tanto que ya no esté enamorada de ti —le había dicho ella con lágrimas en los ojos tiempo atrás, cuando ya resultaba obvio que ese aire de distracción y desconexión que lo envolvía no cambiaría jamás—, sino que ahora te quiero de manera diferente».
Se inclinó sobre ella teniendo aquello presente, la besó y soltó una gracieta sobre la preciosa mujer que había acostada en su cama.
Liz parpadeó y sus ojos recobraron su implacable inteligencia.
—Que yo sepa, esta es mi cama. Y no te emociones.
No. Eso nunca. Así no lo conseguiría ni de coña.
Auhl dejó que su mujer acabara de hacer las maletas y bajó al piso de abajo. El Chateau Auhl, un edificio de tres plantas inmensas en una calle apacible de Carlton, amplificaba el ruido que hacían sus pasos en las escaleras y los pasillos. Como cualquier otro martes a media mañana, no había nadie más en casa. Su hija, sus inquilinos y las almas descarriadas a quienes daba cobijo no llegaban hasta entrada la tarde.
Su habitación estaba junto a la entrada de la casa y compartía el baño del pasillo de la planta baja con algunos de los otros. Se duchó, se vistió, hizo dos bocadillos y envolvió uno de ellos para dárselo a Liz.
No tardó en verla bajar estruendosamente las escaleras. Salió al vestíbulo justo en el momento en que ella llegaba y le ofreció el bocadillo con una mano, mientras con la otra alcanzaba la maleta más pesada. Ella asintió como si mereciera eso y más, una mujer ágil que fluía como la seda, con un atractivo peligroso: falda, camiseta, cazadora tejana y bambas. Un tren que se le había escapado. Distante, intocable, centrada, con la mente puesta ya en su otra vida. A pesar de ello, se tomó bien que le llevara la maleta al coche, casi con cariño.
No, no estaba segura de cuándo volvería a pasar la noche allí.
Ten cuidado en la carretera.
Auhl se comió su bocadillo en la mesa de madera descascarillada y llena de surcos de la cocina, sin prestar apenas atención a lo que sonaba en Radio Nacional.
«Su coche atraviesa ahora la ciudad, pasando por el puente de Westgate hasta llegar a Geelong».
Hizo todo el recorrido con ella mentalmente.
A mediodía enjuagó los platos del almuerzo y caminó hasta la estación de tranvía de Swanston Street. Portaba consigo una ansiedad general que lo acompañó por el centro de la ciudad hasta cruzar el río y llegar a la comisaría de policía. Liz. El trabajo. Las hermanas Elphick, que lo habían llamado esa mañana como cada 14 de octubre, en el aniversario de la muerte de su padre, ellas seguían esperando unas respuestas que él no podía proporcionarles.
John Elphick, nacido en 1942, encontrado muerto por contusiones craneales en su granja de las colinas al norte de Trafalgar, Gippsland, al este de Melbourne, en 2011. Viudo, vivía solo. Su hija Erica residía en Coldstream (enfermera, casada con un médico, tres hijos); la otra hija, Rosie, profesora de primaria, vivía con su novio, profesor de instituto, en Bendigo. Todos tenían coartada. Ninguno acusaba problemas financieros. Ni apuestas, ni deudas por drogas, ni amistades sospechosas o secretos que los investigadores de la policía hubieran podido descubrir. Además, Elphick había donado su granja a la Cruz Roja con el beneplácito de sus hijas.
Sus amigos y vecinos también disponían de coartadas. Ninguno de ellos tenía motivos para querer verlo muerto. Y aunque no era el alma del barrio, John Elphick estaba bien considerado y era razonablemente activo: jugaba a la petanca, iba a la iglesia, una cerveza en el pub de vez en cuando, alguna reunión en el club de jubilados Probus. No tenía ninguna amante. Ningún asalariado que viviera en la residencia ni que la rondara. La visión que se tenía de él es que era «un vejete encantador».
Hasta ahí llegaban los recuerdos de Auhl. No le habían asignado el caso en un primer momento; se había unido al equipo cuando la investigación ya estaba avanzada, durante los días en que agonizaba su matrimonio y su periplo en el departamento de Homicidios. Y poco después de aquello se retiró. Con cincuenta años, quemado y amargado.
Pero parecía que había algo en él que a Erica y Rosie les resultaba atractivo, porque cada 14 de octubre se reunían para llamarlo. Por no perder la costumbre. ¿Alguna noticia nueva? Y hasta aquel momento, cada 14 de octubre había podido contestarles que ya no trabajaba para la policía. Lo cual no había desanimado a las hermanas. Sí, pero tienes amigos en el cuerpo, le decían, sigues en contacto con ellos. La verdad es que no, contestaba él.
Esa mañana, cuando llegó la llamada, tuvo que improvisar un nuevo diálogo. Había regresado al cuerpo de policía. De hecho, lo habían invitado a volver, después de pasar cinco años matando el tiempo: algún que otro viaje esporádico, lecturas, clases de educación para adultos, líos amorosos imposibles o desastrosos, voluntariado para diversas organizaciones benéficas.
Y no se sabe cómo, las hermanas se habían enterado de que estaba de vuelta.
—Justamente le estaba comentando a Erica —dijo Rosie mientras Auhl mascaba su muesli— que ahora estás muy bien colocado.
—Extremadamente bien colocado —dijo Erica.
En el departamento de Desaparecidos y Casos sin Resolver, para ser más precisos. Su misión era, básicamente, liberar de trabajo a detectives más jóvenes para que pudieran dedicarse a otra cosa. También valorado por sus diez años como patrullero, diez en diversas unidades especializadas y otros diez en Homicidios.
Auhl, el recauchutado, de quien se esperaba que pusiera su ojo de halcón avezado en asesinatos sin resolver, muertes accidentales, casos de desaparecidos que levantaran sospecha. Que identificara aquellos que podrían resolverse actualmente con la ayuda de las nuevas tecnologías, esos en los que no se puso suficiente interés o se actuó con negligencia, los que disponían de información nueva que había salido a la luz últimamente. Colaborar donde fuera necesario con otros departamentos, entre ellos el de Homicidios y el de Delitos Graves. Presionar para que se realizaran nuevas pruebas de ADN. Volver a intentarlo con testigos que hubieran dado fe de una coartada y ya no fueran amigos de los sospechosos. Realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo: una escena del crimen en la que se había construido un aparcamiento. Alguna figura clave del proceso que hubiera fallecido, desaparecido en el extranjero, sufrido demencia o estuviera casada ahora con el principal sospechoso.
Una perita en dulce.
Liz había insistido en que aceptara el trabajo.
«Ese puesto está hecho para ti, corazón mío». Todavía lo llamaba así de vez en cuando. Probablemente fuera por la fuerza de la costumbre. Le recordó su actitud ante los casos que se enquistaban cuando trabajaba en Homicidios: «Obsesivo, pero para bien».
Lo que quería decir era que se mortificaba cuando pensaba que se le había pasado algo. Que algún mentiroso se la había colado. Que el asesino se ocultaba entre las decenas de nombres que había recopilado durante la investigación.
—Confiamos plenamente en ti —le había dicho Rosie Elphick esa mañana mientras Auhl se acababa el café del desayuno.
—No puedo prometerles nada.
—Lo sabemos.
—El forense dictaminó que había sido un accidente, según creo recordar.
Pero en realidad no era cierto. Lo único que recordaba era que no se había dictaminado que el caso Elphick fuera un asesinato.
Se produjo un largo silencio al otro lado de la línea, una manera sutil de comunicar su decepción.
—Error —lo reprendió Erica educadamente—. El forense se mostró bastante ambiguo al respecto.
Y Rosie añadió con vehemencia:
—Alan, te lo ruego, revisa la investigación de nuevo.
Auhl se dirigió directamente al archivo en cuanto llegó a la comisaría. Odiaba aquella sala. Le parecía que algún día encontrarían allí su cuerpo, emparedado entre las enormes estanterías móviles. O yaciendo sobre los azulejos con una mano estirada y la puerta llena de marcas de arañazos de la desesperación. Cuando trabajaba en Homicidios rara vez necesitaba consultar expedientes de casos sin resolver. Los suyos eran candentes, o cuanto menos estaban tibios. Los resolvías dejándote los pies planos, con llamadas telefónicas, búsquedas en el sistema informático e interrogatorios. Ahora parecía que pasaba la mitad del tiempo sacando archivos, y encima se trataba de informes en papel que databan de la prehistoria. Había doscientos ochenta asesinatos sin resolver desde la década de 1950 en los registros del departamento de policía de Victoria. Y mil casos de personas desaparecidas, de entre los cuales probablemente un tercio de ellos fueran asesinatos.
Aquella mañana, en busca del archivo del caso Elphick, J., 2011, apartó cuatro feos bloques de estanterías de color beis a la izquierda y creó un estrecho pasillo. Se adentró en él, cogió la caja del expediente y salió de allí sin más demora, casi esperando que las estanterías siguieran la ley del horror vacui. ¿Oiría siquiera algún ruido que se lo advirtiera?
Se llevó consigo el caso Elphick, J. a la pequeña sala de la décima planta que albergaba el departamento de Desaparecidos y Casos sin Resolver. Su jefa estaba hablando por teléfono al final de aquella sala de planta abierta en su cubículo acristalado con la puerta cerrada. Uno de los investigadores del departamento había ido a los juzgados. La otra, Claire Pascal, de espaldas a él, estaba inclinada sobre una pantalla. Auhl se conformó con ese orden de cosas. La primera vez que trabajaron juntos —en una revisión de la declaración de un testigo—, nada más entrar en el coche, Claire lo había amenazado con dejarlo ciego con espray de pimienta si le ponía las manos encima.
Soltó la caja con el expediente Elphick sobre su escritorio y vació el contenido artículo por artículo, perfumando el aire con un rancio olor a cerrado. Un voluminoso informe atado con una gomilla, un sobre con fotografías del lugar de los hechos, un vídeo del mismo. Intentó quitar la goma. Se rompió.
Las panorámicas de la escena del posible crimen mostraban a John Elphick tumbado boca arriba sobre la espesa hierba de la primavera detrás de su camioneta Holden, aparcada junto a una valla metálica. El fallecido era un hombre corpulento con una buena mata de pelo cano, vaqueros gastados, una camisa de franela de algodón y botas con cobertura elástica. Presentaba incisiones en la cabeza y sangre en la frente, mejillas, cuello y por toda la camisa. Auhl reflexionó sobre esto: ¿estaba Elphick de pie cuando sufrió las lesiones?
Auhl leyó todos los informes y declaraciones y se detuvo en los resultados de la autopsia. La muerte de Elphick había sido provocada por una enorme contusión craneoencefálica. Habían encontrado sangre y tejido cutáneo en el parachoques delantero del vehículo, lo que parecía contradecir la teoría del asesinato. Pero el patólogo también había señalado el patrón que seguía la sangre al derramarse desde la cabeza hacia el torso y la presencia de restos sanguíneos en la cabina de la camioneta: no podía descartarse que sufriera una agresión.
Y las hijas de la víctima llevaban años intentando convencerlo educadamente de que no trabajó bien el caso en su momento. «Voy a tener que darles la razón», murmuró Auhl.
—Hablando solo —dijo Claire Pascal, todavía dándole la espalda—. Pobre vejestorio bastardo.
Auhl no le prestó atención. No pensaba dejarse ofender por los insultos de la juventud. Lo habían contratado para hacer un trabajo y lo haría.
Después, introdujo en su portátil el DVD del escenario del crimen. Las fotografías servían para captar los detalles, pero con el vídeo te metías en los hechos. Atravesabas la escena de la mano del cámara. Cuando tratabas con un caso sin resolver, el vídeo suponía la mejor alternativa a haber estado presente.
Auhl vio un cerro tapizado con un tupido manto de hierba a cuyo pie había un embalse a media capacidad y cuatro árboles del caucho. Al norte las colinas formaban una cadena montañosa a lo lejos y un ancho valle hacia el sur: una panorámica de cuadrados, franjas, puntos y rayas que formaban las carreteras, prados, setos y tejados. Y ahora veía la valla metálica, la camioneta y el cadáver. En cierto punto, el cámara se había subido a la caja de carga del vehículo, dándole a Auhl una impresión más clara del cuerpo en relación con la valla y la plataforma. «Espero que hablara con los técnicos para despejar la zona antes de subirse», pensó. Presionó el botón de pausa.
Otra ventaja de la elevación: podía ver el rastro de dos juegos de neumáticos en la hierba. El Holden de Elphick entró en la escena tras pasar por la verja que había junto al embalse situado al fondo del prado. Las otras huellas de ruedas corrían paralelas a las de Elphick, pero desde el otro lado de la valla metálica. El vehículo al que correspondían había dado un giro en cierto punto y había vuelto a bajar por el cerro.
Auhl realizó una anotación: «Comprobar a quién pertenece o pertenecía el terreno colindante».
Volvió a poner en marcha la grabación. Las imágenes se detenían ahora sobre el cuerpo, de la cabeza a los pies, las suelas de las botas, los pantalones, las manos, la cabeza y el torso ensangrentados. Después se dirigían a la cabina del Holden. Asiento del conductor de vinilo, abombado, un par de rajas tapadas con cinta aislante negra. Salpicadero polvoriento, resquebrajado también por varias partes. Alfombrillas gastadas. Cinturones de seguridad mugrientos y hechos jirones. Burbujas de aire en la pegatina de identificación, en el lateral inferior izquierdo del parabrisas rayado. El cenicero abierto y dentro un clavo de los de techumbre, un clip y varias monedas. El manual de usuario, un recibo del teléfono del año 2010, cerillas, un gorro de felpa y unos alicates en la guantera. En la consola que hay entre los asientos: más monedas, unas gafas de sol Cancer Council, una libreta de anillas minúscula, un lápiz de carpintero mordido.
Auhl releyó los informes. Los detectives de la investigación no mencionaban ninguna libreta. El encargado de la escena del posible crimen sí. Elphick la usaba para anotar datos sobre precipitaciones, listas de la compra o recordatorios: «comprar leña», «reparar el cortacésped», «recolocar la verja de entrada».
Auhl volvió a ver el vídeo: la libreta estaba cerrada, la cubierta arrugada, gastada, se salía ya de las anillas. Presionó el botón de pausa y aumentó la imagen. Elphick había escrito algo en la cubierta de la libreta. Unas letras ilegibles. ¿Un número de teléfono? Los trazos del lápiz no se distinguían bien sobre la brillante superficie.
Era vagamente consciente de que Claire Pascal hablaba por teléfono con alguien en su escritorio. Esta murmuró algo y acabó por darse la vuelta con la silla.
—¡Tú, recauchutado!
—¿Qué?
—La jefa quiere que hagamos una escapadita al campo.
—¿Por?
—Vamos —dijo con impaciencia—. Ya te lo contaré en el coche.
Auhl se levantó, se puso la chaqueta y se aseguró de que llevaba el teléfono y la cartera.
Pascal no había acabado todavía con él.
—¡No te olvides el andador, abuelo!
3
Auhl firmó para sacar del depósito un utilitario sin distintivos y se dirigió hacia el Monash siguiendo la alentadora voz que sonaba en la aplicación de mapas del teléfono de Claire Pascal. Aquella voz, a la que le pareció adecuada llamar Sarah, era su compañía más cálida. Pascal estaba sentada a centímetros de él, mirando al frente e irradiando hostilidad. Pues si no quería trabajar con él en un caso, que se jodiera. Josh Bugg, el otro chaval, estaba en el juzgado. Así que, a menos que la jefa quisiera participar, a Pascal no le quedaba otra. Le entraron ganas de cabrearla más y no pasar de sesenta en la autopista, como el viejo carcamal que era. Pero alguno de los dos tenía que comportarse como un adulto.
Salieron de la autopista y se encontraron en el EastLink, con lo que Pascal tuvo que contarle a regañadientes a dónde iban y por qué.
—Un colega estaba desarmando un forjado de cemento cerca de Pearcedale y ha encontrado un cadáver debajo. Un esqueleto.
—O sea, un caso viejo y frío —dijo Auhl.
Pascal lo fusiló con la mirada.
—O sea, que los tipos de Homicidios nos han echado el muerto encima.
Auhl aguzó sus sentidos al presentir que había un subtexto. ¿Personal? No sabía gran cosa acerca de la vida privada de Claire Pascal. Estaba casada, hasta ahí podía leer. ¿Con un policía? De todas formas, tampoco le apetecía demasiado tener una conversación íntima con alguien que le había advertido del dolor que causaba una rociada de espray de pimienta en toda la cara.
La miró. Joven. Buen cuerpo. Competente. Seguía con la vista al frente, el pelo estirado hacia atrás de una manera que acentuaba sus rasgos y modales afilados. Al mismo tiempo, despedía un agradable olor a ropa recién lavada y champú de esos especiados. No le caía mal. Es verdad que lo había llamado recauchutado, pero no le faltaba razón, pensó Auhl. Él mismo se sentía recauchutado esos días. Recompuesto con caucho reciclado. Prácticamente, un desgaste acelerado garantizado.
Tras dejar atrás unos cuantos kilómetros de autopistas, al final, después de presionarla, picarla y darle coba, consiguió que Pascal se abriera un poco. Hablaron sobre su jefa, del caso Elphick, del que le habían asignado a ella. El tiempo empezó a pasar más rápido.
Al cabo de una larga pausa, le dijo:
—¿Cómo es que abandonaste el cuerpo y después volviste?
Y Auhl notó cierto retintín.
Se hacía una clara idea de los resentimientos que se ocultaban tras los insultos y puteos que recibía de los detectives más jóvenes del departamento de Homicidios y del de Casos sin Resolver. Suponía un freno para sus carreras. Esperaba que se le diera un trato preferente (y lo recibía). No estaba al día de los últimos avances técnicos y de investigación. Era lento, estaba mayor, lo que supondría una rémora en situaciones en las que se jugaran la vida.
No había mucho de cierto en ello, pero en los seis meses que llevaba en el equipo, Auhl ya había pasado por encima de más de uno y hecho preguntas embarazosas. También había sacado a la luz ejemplos de indolencia, ineptitud e inexperiencia en algunas de las investigaciones originales.
Era probable que Claire Pascal sintiera que le hacía sombra.
—Me buscaron ellos —dijo con cautela—. Todos los cuerpos de policía están volviendo a contratar a agentes retirados para trabajar en casos sin resolver. Así se liberan recursos.
Pascal desdeñó su respuesta.
—Esa es la versión oficial. Lo que yo quiero saber es por qué acabaste retirándote.
—¿Sinceramente? Diez años en Homicidios, las escenas del crimen acabaron afectándome. Algunas de ellas eran horribles. La mayoría. Se supone que uno tiene que crearse una coraza. Yo no pude.
Ella no le dijo que parecía una princesita, ni que se comportara como un hombre, el tipo de reproches al que había tenido que enfrentarse durante su larga carrera. Habló dirigiéndose al parabrisas.
—Acabó afectándote.
—Sí.
—Supongo que revisar fotos antiguas del escenario del crimen no es lo mismo.
—No.
Volvió a sumirse en su silencio malhumorado. Después, cerca de Frankston, cuando Auhl tomó la salida hacia Peninsula Link, dijo de repente:
—Yo estuve fuera del cuerpo durante tres años.
—¿Sí?
—Estaba haciendo una redada. Un laboratorio de metanfetas casero cerca de Melton. Uno de mi propio equipo me hizo atravesar una cristalera de un empujón. Uno de esos tíos competitivos que odia llegar el último. —Levantó su mano derecha, se arremangó y puso el brazo entre el salpicadero y su cara. Él se aventuró a echarle una ojeada rápida: un antebrazo lleno de cicatrices con la piel arrugada por hilos y cordones de tejido desgarrado—. Afectó al tendón. Ahora he recuperado plena movilidad, o casi. Pero la operación y la rehabilitación fueron interminables y como que... se me fue. Perdí el nervio.
—Es una putada que te pase eso.
—El perito médico de la policía me insinuó que renunciara por problemas de salud, y lo hice, pero al año ya no podía soportarlo más. Volví, solicité regresar a mi antiguo equipo (me rechazaron) y acabé en una unidad forense de las afueras, en la otra punta de la ciudad, con un sargento cabrón que no quería tener a una mujer en su equipo. —Hizo una pausa—. De eso me enteré por las malas.
—¿Y eso?
Claire continuó como si él no hubiera pronunciado palabra.
—Turnos de noche. Un montón de turnos de noche. Vamos, que estaba yo sola en la comisaría en plena madrugada. Llamadas de teléfono guarras. Ruidos raros. Me rajaron las ruedas en una memorable ocasión. —Otra pausa—. Y si tenía turno de día se pasaba el tiempo sobándome, lanzándome pullas o denigrándome. Al menos tú no haces eso.
—Bueno, no quiero que me rocíen espray de pimienta en toda la cara —dijo Auhl.
Se quedó mirándolo fijamente hasta que soltó una risotada y se sonrojó.
—Ya, bueno, ya sabes, es agua pasada; no me lo tengas en cuenta.
—Hecho —dijo Auhl—. ¿Entonces, solicitaste el traslado a Casos sin Resolver?
—Y el resto es historia.
Aunque por ahora no había mucha, pensó Auhl. Había entrado en el departamento solo un mes antes que él. Se dejó soñar despierto mientras conducían en silencio, despejada ya casi toda la tensión. Su casa, su hija, su esposa. Los estudiantes y esos hombres y mujeres destrozados que solían quedarse allí por un tiempo. Y pensamientos insidiosos: el viejo señor Elphick tirado en el suelo entre su camioneta y la verja que separaba la linde. Las huellas de los neumáticos. La libreta entre los asientos.
La libreta y el batiburrillo de números y letras que Elphick había anotado en la cubierta...
—«Númeromatrícula».
—¿Cómo?
—Perdona. Era un recordatorio.
—Los viejos hablan solos —dijo Claire Pascal—. Ya me había dado cuenta.
Auhl rio y dejó que Sarah los llevara a aquella dirección al este de Pearcedale.
Se encontraron en un terreno no del todo plano con un horizonte prácticamente inalterado en cualquiera de las direcciones que se mirara. Los tipos de asentamiento humano pasaban de un extremo al otro: las casas originales de los granjeros estaban demarcadas por viejos árboles del caucho, extensas praderas y setos de cipreses. Entre los atrios de las mansiones mediterráneas germinaban polvorientas parcelas derruidas, casas baratas prefabricadas y edificios bajos de ladrillo visto con amplios porches. Algún que otro arbusto y plantón diseminados por ahí, tristes sustitutos de los árboles del caucho arramblados con las excavadoras para facilitar la instalación de jóvenes familias. Remolques con barcos, todoterrenos hinchados, antenas parabólicas. Carteles que anunciaban desbrozados, clases de yoga, arrendamiento de caballos. Alguna que otra cabra pastando, un caballo, una alpaca. Un tipo a todo trapo en su quad con un perro en el portamascotas.
Finalmente, Sarah le comunicó a Auhl que girase hacia la izquierda y los condujo atropelladamente por un camino de tierra hasta una valla metálica blanca con la verja abierta. Al final del camino de entrada había varios vehículos junto a una casa de aspecto nuevo con un diseño pasado de moda, una estructura de tres módulos de ladrillo visto con un tejado clásico. Auhl se fijó en los automóviles al llegar: una pequeña camioneta blanca de algún manitas, un coche familiar, un patrullero de la policía, otro blanco sin distintivos como el que conducían ellos, una furgoneta de la policía científica, dos todoterrenos bajo un techado. Entraron en contacto visual con varias personas reunidas en torno a una carpa azul de esas que suelen montar para conservar el cuerpo y ocultarlo a los medios de comunicación.
Auhl aminoró la marcha, se metió en el césped, aparcó detrás de la furgoneta de la científica y salieron del coche, deteniéndose brevemente a inspeccionar el inmueble.
En realidad, no es una casa aislada, advirtió Auhl. La gente compraba allí parcelas de cinco y diez hectáreas que les daban la sensación de no tener a nadie cerca, pero sus vecinos solían estar al otro lado de un pequeño prado. En aquel sitio se veían terrenos sin cultivar por todas partes y unos trescientos metros más abajo de la calle se atisbaba un tejado de aluminio rojo sobre las acacias. Las únicas estructuras en las inmediaciones eran una casa de aperos de aluminio con un cobertizo para guardar la leña y un brillante cobertizo de acero ondulado en el que había balas de paja, una caravana para caballos, un remolque y un cortacésped.
Balas de paja. Auhl inspeccionó de nuevo los alrededores y vio dos ponis enanos en un vallado que había detrás de la casa.
El departamento de Homicidios estaba representado por una pareja de detectives, Malesa y Duggan. Auhl los conocía de vista, Pascal de algo más.
—¿Cómo va eso, Claire? —dijo Malesa. Era un tipo flacucho con ínfulas que apestaba a aftershave. Duggan, un mascachicles desgarbado, estaba encorvado tras él con las manos metidas en los bolsillos. Malesa continuó—: ¿Te han puesto con este carca reciclado para que te enseñe?
—Más o menos —dijo Claire.
Parecía sentirse incómoda.
—¿Y el andador, se lo ha dejado en el coche? —dijo Duggan.
Auhl estaba cansado ya de las bromitas del andador. Tal vez Claire también lo estuviera, porque dijo:
—Sí, gracias chicos, sois la monda. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora, etcétera, etcétera?
Caminaron hacia la carpa del escenario del crimen mientras Malesa describía las circunstancias que llevaron al descubrimiento del esqueleto que había bajo el forjado. Sopló una suave brisa a campo abierto. Las paredes de la carpa se hinchaban y desinflaban al viento.
—¿Primeras impresiones? —dijo Auhl.
Malesa bufó.
—El típico de las primeras impresiones. Las primeras impresiones son que el cadáver lleva ahí un montón de años.
Se detuvieron a la entrada. Auhl observó a un fotógrafo en plena faena, un cámara, dos técnicos de la científica, uno de ellos metido en un hoyo que cubría a media altura. Todos llevaban trajes y patucos desechables de investigación forense. Habían sacado el esqueleto y lo habían colocado en una lona sobre la que estaba acuclillado el otro técnico cepillando la arena de los huesos. Auhl veía la hebilla de un cinturón y un trozo de cuero. Jirones de tela podrida en la parte superior del torso, alrededor de la cintura y en una de las piernas. Zapatillas deportivas de correr, sintéticas, prácticamente intactas.
Freya Berg, la patóloga del equipo forense se arrodilló al otro lado de los restos del cadáver, observando cómo el cepillado ponía al descubierto los huesos. Alzó la vista.
—¿Alan? ¿Has vuelto a la faena?
—Condena voluntaria.
Y ahí quedó la charla intrascendental. Berg volvió su vista hacia abajo y dijo:
—Varón, baja estatura, por sus dientes se diría que era joven. Con joven quiero decir en torno a los veinte años. Posiblemente le dispararon. La costilla izquierda inferior está astillada y falta el fragmento correspondiente —giró la cabeza— de la zona inferior de la columna vertebral. Así que puede que recibiera un disparo en el pecho y la bala la atravesara.
Auhl se volvió hacia el hoyo con la tierra excavada y los trozos de cemento amontonados junto a él.
—¿Encontraron algo con el detector de metales?
Los técnicos pasaron de él. Duggan dejó de mascar para decir:
—No.
—Le dispararon en otra parte —dijo Pascal.
Miró en dirección a la casa.
Malesa la observó con una sonrisa torcida.
—Siento decepcionarte, Claire, pero esa preciosa residencia lleva ahí menos de dos años. Y las casetas igual.
Pascal señaló la excavación.
—¿Qué hay del forjado? ¿Qué era antes? ¿El suelo de alguna caseta?
—Quién sabe —dijo Malesa, encogiéndose de hombros.
—El caso es que aquí el amigo —dijo Duggan mascando chicle y deteniéndose el tiempo suficiente para frotarse las manos con actitud de satisfacción— Hombre de Hormigón está muy muerto. Muerto como quien dice muy, pero que muy muerto. No es problema nuestro.
—Es problema vuestro —confirmó Malesa.
Hombre de Hormigón, pensó Auhl. Ahora todos lo llamarán así.
—¿Ha hablado vuestro jefe con la nuestra?
—Lo has cogido a la primera.
Duggan siguió mascando con alegría.
—Así que, si no os importa, tortolitos, nosotros tenemos en Lalor un fiambre reciente. Un libanés contra otro, tampoco es que se pierda mucho, pero tenemos que ir tirando.
—Qué amable —dijo Pascal.
—Estamos aquí para servirles.
Auhl señaló con la cabeza hacia la casa, en donde había una pareja con un niño pequeño que observaba la escena desde el conjunto de asientos del porche.
—¿Viven aquí?
—Sí —dijo Malesa.
—Y sí, joder, hemos hablado con ellos —dijo Duggan. Sacó su libreta, arrancó una hoja y se la entregó a Claire—. Son los propietarios. Se mudaron hace poco más de un año. La casa ya estaba aquí, nueva y sin ocupantes previos.
Auhl miró por encima del hombro de Pascal. «Nathan Wright, 28; Jaime Wright, 29; Serena Rae Wright, 19 meses». Había otros dos nombres en la lista: «Baz McInnes, cazador de serpientes; Mick Tohl, albañil». Miró hacia la camioneta, en cuya cabina vio dos cabezas, los pies sobre el salpicadero, ambas puertas abiertas. Estarían deseando acabar con esto.
—Vale, gracias —dijo Pascal.
—No fatigues mucho al viejales —dijo Malesa.
Y tras esto, se fueron.
—Patanes —murmuró.
Auhl no podría haberlo expresado mejor.
—¿Cómo quieres que hagamos esto?
—¿Hablamos primero con —dijo consultando el papel— McInnes y Tohl para que puedan largarse?
—Eso es justo lo que pensaba —dijo Auhl.
El cazador de serpientes y el albañil no tenían nada que añadir, pero Auhl sentía curiosidad por el oficio.
Baz señaló hacia la bandeja de carga de la camioneta cementera.
—Amigo, esa pobre cabrona lleva toda la mañana en un saco de arpillera. Tengo que sacarla.
Claire miró la bolsa con nerviosismo. Retrocedió un paso.
—Una pregunta rápida. Muy rápida. ¿Sabéis a quién pertenecía antes este terreno?
—Ni idea. Nunca había estado por aquí. —Baz se volvió hacia su compañero, que liaba un cigarrillo bien prieto y estaba disfrutando como un enano con el drama—. ¿Mick?
El operario terminó de liarlo, humedeció la punta y se palpó los bolsillos buscando el encendedor.
—No sabría decir. Preguntad a los vecinos.
La mitad del trabajo de la policía consistía en preguntar a los vecinos. Los dejaron marchar y mientras cruzaban el jardín para llegar a la casa, Auhl se quedó pensando en que, en esos distritos, un mundo de parcelas pequeñas y no de grandes latifundios que pasaran de generación en generación, las fincas cambiaban de manos con frecuencia. Llegaban familias jóvenes que unas veces prosperaban y otras no; se marchaban de allí en busca de un trabajo diferente y una casa más grande, o más pequeña. Los niños salían del instituto y huían a la ciudad para trabajar o estudiar, pero nunca volvían.
Los pensamientos de Claire estaban en la misma onda.
—Puede que haya habido varios cambios de dueño.
—Puede.
—Y es posible que no sepamos cuánto tiempo lleva el cuerpo allí hasta dentro de unos días...
—Ya que estamos aquí, veamos cómo se nos da llamar a las puertas antes de volver a la ciudad.
Se quedó mirándolo con curiosidad. Le había quitado las palabras de la boca.
Llegaron hasta el porche, donde esperaba la pequeña familia, que había aceptado con desesperanza su nueva situación: estar bajo sospecha, con el jardín manga por hombro, serpientes al acecho y la presencia de la muerte. Sonrisas de nerviosismo cuando Auhl se presentó ante ellos con Claire.
—Según tenemos entendido, ¿se mudaron aquí hace un año, más o menos?
—Trece meses —dijo Nathan Wright.
Era un hombre corpulento y medio fofo de unos treinta años con unos antebrazos pecosos y sin vello. Su mujer también era grandota, malcarada, con el pelo castaño, mechas rubias y unos pendientes que oscilaban en el aire. La niña que tenía sobre su regazo se había quedado mirándolos y Auhl se puso tenso al pensar en cómo su manita podía tirar con fuerza de una de esas bonitas baratijas.
—¿Qué había aquí cuando se trasladaron?
—Lo que ve —dijo Jaime como si fuera obvio—. La casa, esa caseta grande, las vallas.
—La caseta del jardín pequeña la pusimos nosotros —dijo el marido.
—¿No derribaron ningún edificio antiguo?
—¿Como qué?
—¿Había algún gallinero sobre la losa de cemento, por ejemplo? —dijo Auhl pacientemente. Ambos negaron con la cabeza—. ¿No se preguntaron qué hacía ahí?
—La verdad es que no —dijo la mujer.
Era como su marido, tendía al cortoplacismo, a las preocupaciones inmediatas. Tal vez en ese aspecto fuera como la mayoría de la gente, pensó Auhl. Ya nadie se interesaba por nada.
—¿A quién le compraron la casa? —preguntó Claire.
—¿Se refiere al de la agencia? —dijo Nathan—. Un tipo que se llamaba Tony.
—¿No conocieron al anterior propietario?
—Ah, vale, ya lo pillo. Esto pertenecía a una compañía agrícola —dijo señalando hacia el vecindario— y construyeron nuestra casa como residencia para el capataz. Después, se lo pensaron mejor e hicieron más parcelas. Supongo que el de la agencia podrá contarle más.
Una vez provistos de las señas del agente, Auhl y Pascal regresaron a la carpa de la escena del crimen, En su interior el aire estaba viciado, un olor a tierra removida y a ligera putrefacción.
—Estoy sudando como un cerdo con el traje —dijo Freya Berg, quitándose los guantes y desembarazándose del mono de protección desechable—. La autopsia le tocará hacerla a otro, probablemente mañana o pasado mañana. Mientras tanto, lo que decía, joven varón con lo que parecen lesiones por penetración contusiva.
—Un disparo, ¿entonces? —Berg hizo un gesto evasivo con la mano—. ¿Había algo en los bolsillos? ¿Algún carnet? ¿Cartera? ¿Llaves?
—Si te preguntas desde cuándo lleva ahí enterrado, como mínimo desde 2008 —respondió la forense—. Encontraron una moneda de cinco céntimos de ese año.
—¿Dónde estaba?
—Debajo del cuerpo, en el suelo. Es probable que se cayera del bolsillo trasero de sus vaqueros.
Pascal se quedó mirando los restos.
—¿Alguna posibilidad de extraer el ADN?
—Suficiente para trazar un perfil, sí.
—¿Cómo tiene los dientes? —preguntó Auhl.
—Intactos y bien cuidados. No tenía empastes, así que dudo de que puedas identificarlo mediante los registros dentales.
—Se cuidaba.
—Era joven, Alan —dijo Freya Berg.
4
Los primeros en responder a la llamada, una pareja de agentes de uniforme, seguían todavía en la finca. Estaban apoltronados en el coche patrulla, con cara de aburrimiento. Nuestro cuerpo policial en plena acción, se lamentó Auhl. Su superior al mando no había pensado en hacer un seguimiento y ellos mostraban cero iniciativa, simplemente se quedaban a la espera.
De modo que Auhl avisó a la comisaría local por teléfono y los puso a trabajar. Uno de ellos llevaría a Claire Pascal en el coche patrulla y el otro a Auhl en el vehículo sin distintivos.
—Así cubriremos más terreno —dijo—. Con suerte, tal vez encontremos a alguien que tenga buena memoria.
Pascal se encogió de hombros.
—En breve será hora punta, Alan.
—Solo hasta que consigamos algún nombre —dijo Auhl—. O varios. De hace diez o doce años.
—Podríamos simplemente mirar el registro de la propiedad. Esto no corre prisa.