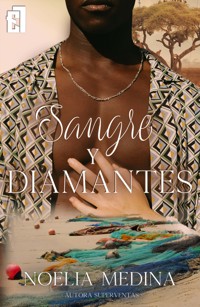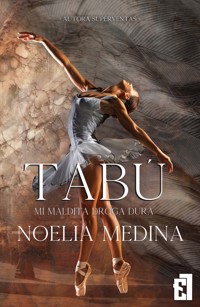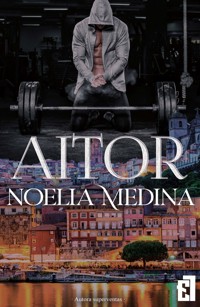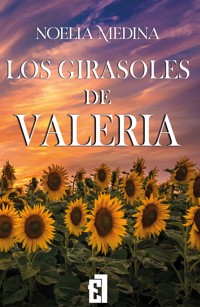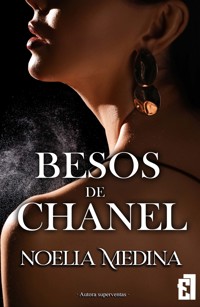
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Entre Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Valeria Cifuentes lo tiene absolutamente todo: dinero, estatus social, un marido que la quiere y la consiente y un hijo que es lo más importante de su vida. Pero un día algo más se añade a esa inmensa lista de propiedades: un dosier con el diagnóstico de la última revisión médica que ha conseguido romper completamente el transcurso de su vida. Su marido, que no puede dedicarle todo el tiempo que le gustaría, decide derivar la función en uno de sus trabajadores más fieles y lo contrata como acompañante de Valeria casi las veinticuatro horas del día. Iván es hasta entonces un mozo de cuadra, pero de la noche a la mañana se convierte en el perrito faldero de la ricachona que más odia en el mundo. Más joven que ella, mordaz y consciente del carácter y de la poca delicadeza de su jefa, se encuentra en la necesidad de aceptar el trabajo si quiere resolver sus problemas personales y conseguir eso que tanto ansía: destrozar la vida de los Cifuentes. La indomable Valeria se topará con la horma de su zapato: un tipo desvergonzado, directo y sobrado de seguridad en sí mismo con el que abrirá una guerra, sin percatarse de que su enemigo es en realidad quien pasará a su lado el duro duelo. Odio, miedo, amor y superación tendrán lugar entre las estrechas calles de la ciudad de Carmona, siendo esta la única testigo de un tórrido romance. Pero, sobre todo, sus suelos empedrados serán conocedores de las caricias más intensas y del placer más absoluto que dos enemigos puedan otorgarse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Besos de Chanel
Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora
© Noelia Medina 2023
© Entre Libros Editorial LxL 2023
www.editoriallxl.com
04240, Almería (España)
Primera edición: julio 2023
Composición: Entre Libros Editorial
ISBN: 978-84-19660-10-7
BESOS
DE
CHANEL
Noelia Medina
Quizá se le olvidó, que los besos más humildes
le borraron de la piel el Chanel.
Yandel
En el amor no cabe la edad ni el estatus.
En el amor solo cabe amor.
Para Iván.
El niño de los ojos negros como las profundidades de un mar
en la noche y brillantes como la estela que deja la luna en él.
Ojalá te conviertas en ese hombre al que cualquier
persona querría tener a su lado para enfrentar un duelo.
ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
SIETE
OCHO
NUEVE
DIEZ
ONCE
DOCE
TRECE
CATORCE
QUINCE
DIECISEIS
DIECISIETE
DIECIOCHO
DIECINUEVE
VEINTE
VEINTIUNO
VEINTIDÓS
VEINTITRÉS
VEINTICUATRO
VEINTICINCO
VEINTISÉIS
VEINTISIETE
VEINTIOCHO
VEINTINUEVE
TREINTA
TREINTAIUNO
EPÍLOGO
FIN
NOTA DE LA AUTORA
LISTA DE LOS DESEOS
BIOGRAFÍA DE LA AUTORA
AGRADECIMIENTOS
Siempre me ha gustado este apartado como lectora. Admiro ver a quiénes les debe el autor la magia del libro, quiénes lo convirtieron en algo el doble de especial, aunque yo no los conozca y posiblemente nunca lo haga. Si a ti, como a mí, te encanta saber, déjame hablarte de seis personas que han llegado con sus varitas mágicas para tocar esta novela con ellas: Lola Pascual, Noelia Mora, Ma McRae, Beatriz Navarro, Chari Rodilana y Angy Skay.
Nunca fui de lectoras cero, porque siempre he sido reacia a ciertas opiniones. Puede que no estuviera preparada hasta ahora para apreciar la importancia de su labor. He de decir que la historia que leerás a continuación ha sido creada por los dedos que ahora narran estos agradecimientos, pero la vida, la real, se la han dado ellas con sus lecturas y sensaciones. GRACIAS, en mayúsculas, por haberlo convertido en algo vuestro. Sois tres contra tres respecto a opiniones, pero habéis sido seis por igual las que me habéis hecho percatarme de que es real lo que he deseado plasmar en este libro.
Gracias por pasear conmigo, con Iván y con Valeria por las calles de Carmona a través de sus letras, por comprenderlos, sentirlos y amarlos, a pesar de sus defectos. Gracias por haberme dado la oportunidad de crecer.
A Angy Skay, mi medio limón, por partida doble. Por tu trabajo, por ese hueco que siempre les haces a mis proyectos aunque el tiempo libre no exista en tu mundo lleno de caos, al que me has dado la oportunidad de pertenecer de manera directa, por amarme y odiarme un poquito más al final de la lectura.
A mi familia, por respetar los espacios, por el tiempo robado, por acompañarme en mi sueño, por ayudarme con las decisiones y acariciar la versión más intensa de mí, que suele salir cuando mis personajes están a punto de ser también del mundo.
A ti, lector, que vas a sumergirte en sus páginas. Antes de hacerlo, me gustaría avisarte de que lo que encontrarás a continuación no es parecido a nada de lo que haya contado en mis títulos anteriores. Si aun así estás dispuesto a entrar, gracias por la oportunidad.
A todos esos que se fueron para nacer en un manto amarillo, en especial a Clari, Claro, Gregorio, Antonio y José. Cada vez que sale el sol, brilláis con fuerza.
Y a Iván, mi pequeño Iván.
Mi girasol.
Eres campo. Eres verano. Eres noche y luna en el brillo de tus ojos.
Algún día crecerás y seguirás siéndolo, estoy segura.
La tita te ama.
Alguien dijo alguna vez que todos tenemos dos vidas, y que la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que en realidad solo existe una. Tiene mucha razón. Apuesto a que esa persona se vio durante un instante en el filo del precipicio, con los pies mitad dentro y mitad fuera, sintiendo auténtico pánico por que un simple soplo de aire la empujara hacia el lado contrario al que quería estar, la hiciera caer al vacío y fuera sin frenos hacia la muerte. Todos tememos el final, de manera directa o indirecta, o al menos alguna vez lo hemos hecho. ¿Acaso un soplo de brisa puede causar un estropicio semejante? ¿Puede provocarlo lo mismo que te mece el cabello con lentitud y te llena las mejillas de ganas de sonreír?
Espero que esa persona haya descubierto también que los humanos, cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra efímera existencia, estamos en el filo de ese barranco. Y como todo lo impredecible, no sabemos el momento exacto en el que el viento soplará y nos hará caer.
La Valeria de hace unos meses habría pensado que la muerte es parte de la vida, que está ahí y que tiene que llegar, sin hacer absolutamente nada para remediarlo. La Valeria de hoy día sigue pensando que la antigua tenía razón, que no podemos hacer nada para impedir nuestro final, pero también ha descubierto algo nuevo: sí podemos hacer todo lo posible para que, cuando lleguemos a ese último suspiro, haya merecido completamente la pena.
UNO
—No seas capullo —le dijo Eydan desde el otro lado de la línea, ofuscado por la negativa.
—Es fácil no serlo cuando tienes la cara bonita, los ojos azules y esas pestañitas de nena que aleteas y consigues todo lo que te propones. Pero algunos tenemos la desgracia de ser humanos corrientes a los que nuestro careto no les da de comer y también la obligación de hacer una cosa que se llama madrugar. Tú no lo entenderías.
Su amigo soltó una carcajada al otro lado. Aquel cabrón era guapo, terriblemente guapo, y lo sabía, pero lejos de ser pretencioso, parecía no darse cuenta nunca. Cuando estaban juntos, era como si se miraran en un espejo y el reflejo les mostrara todo lo contrario. De la misma altura, Iván era moreno, de ojos extremadamente oscuros, cuerpo grande, duro y trabajado por la vida, no por el gimnasio, y no poseía ni una pizca de vanidad. Para Eydan, su aspecto era su comer; para Iván, no tenía ninguna importancia más allá de tenerlo fácil con el sexo contrario.
—Venga, envidioso, solo será un rato. Pedimos algo de comer y nos tomamos una copa en mi casa.
Iván entró en la gran caballeriza de la hacienda y, cuadra por cuadra, comprobó que a ninguno de los caballos le faltara agua ni comida. Era lo primero que había hecho al iniciar la jornada mientras los otros compañeros los sacaban, les daban picadero y los cepillaban, pero le gustaba revisarlo todo de nuevo antes de marcharse.
—¿Una cena en tu casa?... ¿A quién has llamado? —le preguntó Iván, con una sonrisa ladeada mientras le daba a una yegua una zanahoria del ramillete naranja que llevaba en la mano.
—Te dejaré con la intriga, a ver si así te animas. Pero ya te digo que es de tu gusto.
—¿Qué pasa, Modelo? ¿Tus chicas no se quedan tan satisfechas sin mí? ¿Necesitan algo más? Se ve que tener los ojitos celestes no lo hace todo en esta vida.
—Pero ayuda bastante. Te espero a las nueve. —Y Eydan colgó, dispuesto a no escucharlo rebatir más.
Era la tercera vez que estaban con Martina, y todos en aquella mesa sabían lo que les esperaba de postre. El ansia y las ganas se habían respirado mientras conversaban de manera trivial y saboreaban los raviolis de carne y salmón que Eydan se había adjudicado como propios, aunque en realidad eran del italiano de la esquina. Siempre se marcaba el pegote y siempre funcionaba.
Iván había estudiado con atención a la chica durante toda la cena, ya que las dos veces anteriores sus encuentros habían sucedido en la cama, sin conversaciones previas ni intercambios de datos personales. Era demasiado reservado para eso y guardaba cada detalle de su vida con celo, por lo que dejaba que fuera Eydan quien se encargara de la parte sociable.
Por lo que pudo captar, aquella mujer de ojos oscuros era brava, segura de sí misma y una belleza, en todos los sentidos. Tenía una melena interminable, rubia y sedosa que invitaba a sumergir los dedos, enrollarla entre ellos y tirar hacia atrás para dejar expuesto un cuello largo que morder, lamer y venerar. En eso pensaba Iván mientras le daba un sorbo al vino blanco, que mataba el sabor del salmón, e inspeccionaba a través del cristal los pechos que lucían, con intención, generosos encima del escote. No dejaba de sorprenderle cómo una mujer así se doblegaba a los instintos de dos hombres de manera sumisa, pero le encantaba. Era justamente lo que más le excitaba del sexo: someter de alguna forma el carácter que mostraban durante el día para conocer la realidad de una mujer rendida y entregada, dispuesta a disfrutar sin límites. Sin nada que demostrar.
Hora y media después, Martina se encontraba de rodillas en la cama, con el abdomen y el pecho pegados al cabecero negro y las manos atrapadas por los grilletes que colgaban de la pared de su amigo. Eydan disponía de una amplia gama de juguetes, productos e imaginación, pero con Martina no sería necesario tanto despliegue. Le gustaba el sexo duro y los amantes firmes, con las ideas claras, aunque era más imaginativa que otra cosa, así que sabían lo que tenían que hacer, y no necesariamente implicaba los juguetitos del sádico de Eydan.
El ambiente era rojo, y no solo por las luces adheridas al cuadrado que formaba el techo. Estaba cargado de calor, de ganas. Los sexos, sin ser tocados aún, palpitaban expectantes. Iván inspiró profundamente; casi podía oler las feromonas desprendidas.
La muchacha tenía la cabeza girada hacia su amigo y el trasero expuesto. Eydan, desde su lado izquierdo y vestido por completo, le acariciaba con un dedo la columna mientras le hablaba bajito, pegado a sus labios. El dedo descendía despacio y la espalda de Martina se arqueaba hacia abajo conforme lo hacía.
Iván se quitó los zapatos, los dejó a un lado de la estancia y paseó con calma alrededor de la cama mientras se desabrochaba la camisa. Pasos cortos. Intencionados. Esos que la chica escucharía sin ver para poder calcular la distancia que la separaba del tercer participante. Le gustaba que se preguntaran qué estaría haciendo y cuánto faltaba para que entrara también en acción y aquello dejara de ser un juego de dos para convertirse en uno de tres.
Inspeccionó el cuerpo curvado, la piel blanca y lisa, el trasero relleno y el coño expuesto. Se quedó justo detrás de ella. Apenas un metro lo separaba de aquel manjar que en breve estaría chorreando sin necesidad de ser estimulado de manera directa.
El dedo de Eydan descendió hasta casi tocarlo, pero volvió a subir, malicioso. Iván observó desde atrás cómo el sexo se contraía de impotencia y ganas.
Se quitó la camisa y la dejó sobre la cama. Su trabajado torso tostado cubría la imagen de la chica arrodillada. Eydan lo miró, sonrió y volvió a acercar la boca a la de aquella rubia que ahora lucía el cabello recogido en una coleta alta y muy estirada.
—Hoy serás una chica obediente, ¿verdad? —Ella asintió y buscó sus labios, pero Eydan se apartó ligeramente—. Shhh, tranquila. Todo llegará. Ahora tengo algo mejor para tu boca.
Miró de soslayo a Iván y le hizo un gesto con la cabeza. Este continuó rodeando la cama hasta colocarse en el lado derecho, al contrario del de Eydan. Martina tenía uno a cada lado.
—Azótala —le pidió Eydan, el claro gobernante de la situación.
Iván lo hizo encantado. La palma de su mano cayó sobre el trasero femenino de una manera perfecta, como si tuviera calculado el tamaño para hacerlo justo en el centro de su cacha, y el chasquido se oyó en la estancia.
—Otra vez.
De nuevo, la mano cayó de manera estratégica para que sonara y picara, pero sin llegar a provocar más daño que morbo. Martina cerró los ojos y se mordió el labio para no emitir ningún quejido, ni bueno ni malo.
Como música ensayada, las manotadas se repitieron hasta que el sexo de Martina estuvo chorreante de anhelo y los pantalones vaqueros de Iván amenazaron con reventar. Las respiraciones agitadas se convirtieron entonces en la melodía de la habitación.
—Ahora, Iván va a follarte esta linda boquita que tienes. —Eydan sujetó con firmeza a la muchacha por las mejillas, la acercó y la besó.
Lenguas, saliva y gemidos rompieron el silencio.
Iván se desabrochó el pantalón y sacó su miembro, el cual acarició, deseoso. No podía demorarse demasiado, y tampoco quería. Le encantaba aquel juego previo que lo calentaba hasta el límite, pero no tenía tiempo de recrearse mucho más.
Se masturbó con la mano derecha, y con la izquierda atrapó el rostro de la chica para que lo mirara. Atrevida, observó su polla, se relamió y alzó las pestañas para contemplarlo a través de ellas. No obstante, no se aproximaría sin permiso, por muchas ganas que tuviera.
Iván le sujetó el cabello recogido en la coleta y la acercó a su miembro, aún deseoso. Cuando Martina abrió la boca y la lengua le rozó el glande, tiró hacia atrás para impedírselo.
Eydan sonrió sin dejar de acariciarla. Esa vez sí permitió que el dedo descendiera hasta su rajita, ya húmeda, y la acariciara hasta llegar al clítoris, el cual tocó con delicia durante unos segundos antes de volver hacia arriba, como si aquel fuera el final del itinerario.
—Fóllale la boca —le ordenó Eydan, mirándolo con fijeza—. Vamos, Iván. Fóllale la boca.
Él obedeció con gusto. Se introdujo en aquella boquita mojada y cálida y la penetró con ansia, con gusto, con brío. Eydan sumergió los dedos en la excitada cavidad y la masturbó con maestría para que la chica tuviera una motivación.
—No te correrás —le exigió a Martina mientras le mordía el cuello—. Serás una niña buena y no te correrás.
Ella asintió con dificultad mientras chupaba y chupaba y se retorcía de placer gracias a aquellos dedos mágicos que la tocaban como pocos lo habían hecho. Iván intensificó la velocidad de sus manos guiadoras y los gemidos de placer murieron en su falo mientras se lo tragaba con maestría.
Eydan no necesitó que lo avisara para saber el momento exacto en el que Martina se rendiría, así que apuró un poco más el movimiento de sus dedos y, cuando los notó aprisionados, los sacó de repente cortando el orgasmo.
La rubia gruñó y él sonrió.
Iván se apartó de la chica a la vez, como un baile ensayado creado para hacer sufrir.
Ella jadeó, frustrada, excitada y vacía.
Con una sola mirada, Iván le habló a Eydan y este abrió el cajón de la mesita para sacar de él un preservativo y entregárselo mientras negaba casi de manera imperceptible con la cabeza. Ambos sabían qué significaba aquella negación.
Sin dilación, Iván se colocó el preservativo y se puso detrás de la mujer. Tras tocar con gusto el coñito para comprobar el nivel de excitación, que era bastante alto, se introdujo en ella, se aferró a su cintura y se la folló salvajemente. Bajo las estrictas órdenes de su amigo, no dejó que se corriera. Tuvo que parar hasta en cinco ocasiones para conseguirlo. Entretanto, Eydan no perdía el tiempo. Se había deshecho por fin de todas las prendas y, desnudo por completo, disfrutaba del placer que le proporcionaba la misma boca que minutos antes había hecho que él tocara el cielo.
Los gemidos de todos eran sonoros, y la imagen de Martina comiéndole la polla con deseo a Eydan era demasiado erótica para que Iván retuviera durante más tiempo sus instintos. Gruñó en un aviso.
—Hoy, tú elegirás. ¿Dónde quieres que se corra, preciosa? —quiso saber Eydan, que seguía llevando la voz cantante. Y así sería hasta el final.
—Encima de mí —le respondió ella, liberando su boquita y mirando una vez hacia atrás para traspasar a Iván con sus ojos de gata.
Obediente, dio un par de certeras y firmes estocadas, salió de su interior, se quitó el condón de un tirón y se derramó sobre el trasero, restregándose y gimiendo. El sudor descendía como su semen. Vio cómo su esencia cruzaba la espalda de la mujer y cómo parte del resto goteaba hacia abajo, por la obra de arte que él había profanado, hasta aterrizar en la planta de los pies descalzos de ella.
No le dio tiempo a recomponerse. Sin más, se subió el pantalón, se hizo con la ropa y los zapatos y caminó hasta la puerta.
—Toda tuya —le dijo a Eydan como despedida cuando ya tenía el picaporte en la mano—. Ha sido un placer, bonita. Disfrutad de la noche.
Y salió.
Mientras se vestía en el salón de su amigo, se dijo que Eydan lo reprendería al día siguiente y le diría aquellas mierdas de siempre: que le habían ganado las prisas, que follaba por follar y que no se recreaba con una mujer porque todavía no había encontrado la indicada que lo matara de ganas por follarse cada rincón de su cuerpo con los ojos, la lengua y las manos, y no solo con la polla.
No creía que fuera eso. Le gustaban las mujeres, mucho, y le gustaba recrearse, pero lo justo para excitarse, disfrutar y desfogar. Lo de Eydan era otro nivel. Sabía que su amigo pasaría mucho tiempo con Martina, puede que amarrada, puede que no, pero la rubia lo acompañaría durante toda la noche, y no precisamente para dormir.
Se lo pasaba bien con él, aunque no iban en la misma sintonía. Casi siempre ocurría: Iván terminaba cuando deseaba y se iba, dejándoselo todo para él. No es que compartieran mujeres cada fin de semana; de hecho, solo era con tres con las que repetían aquella experiencia que un día surgió de manera espontánea. Pero en cada ocasión se había reproducido el mismo patrón.
Cerró la puerta del apartamento, bajó la escalera a paso ligero y salió del bloque. En pocos minutos había encontrado su coche y se dirigía a casa.
Puede que un día llegara esa mujer con la que surgirían las ganas de follar de todas las maneras posibles. Quizá en otra vida, una con más horas al día y menos obligaciones. Pero ahora tenía que meterse en la cama y descansar. Al día siguiente comenzaba su nuevo trabajo. Y como le había dicho Diego Cifuentes: cuidar de su mujer era una asignatura que no te convalidaban en ninguna universidad.
No estaba preparado para enfrentarse a aquella mujer ni ver al individuo de su marido día sí y día también, y sin embargo no le quedaba otro remedio, porque ¿qué tenía después de cuatro años trabajando para él? Apenas nada. Alguna estafa equina, cantidades pequeñas de blanqueo de dinero, una falsa empresa y amistades acabadas por culpa de los tratos y de las que pudo sacar información, pero, en resumidas cuentas, nada que su cuantiosa cuenta corriente o un puñado de años en la cárcel no pudieran solucionar. Muchas especulaciones y pocas pruebas. Necesitaba más. Mucho más. Entre otras cosas, el nombre de la otra persona que lo acompañaba aquel día. El principal causante.
Golpeó el volante con impotencia.
La que le venía era grande, muy grande, y lo sabía. Intuía que su vida, tal y como la conocía, cambiaría para siempre. Pero tenía que hacerlo.
—Por vosotros —dijo con una mirada determinante que atravesaba el cristal delantero del coche y se clavaba en el cielo.
DOS
Se contempló en el gran espejo de pie dorado con atención. Era ostentoso, como todo en aquel palacete, pero estaba tan acostumbrada a los abalorios que nunca reparaba en ellos; como en su aspecto, el cual, a pesar de cuidar con exquisita pulcritud, era una parte más de su rutina. Mirarse se trataba ya de un acto reflejo y no algo voluntario. No obstante, aquella mañana le pareció diferente. Todo era distinto. Como si el sol no hubiera salido por el lado que le correspondía o ella se hubiera levantado en un lugar desconocido. No se sentía dueña de sí misma. Nunca lo había sido, en realidad, aunque pensara lo contrario.
Su cuerpo, cauteloso, la advertía de que algo estaba fuera de su sitio. En realidad, más que el cuerpo, se trataba de una sensación. Intuición. Pero ella no creía en esas tonterías. «¿Cómo vas a saber lo que viene si no lo has vivido todavía?».
Su media melena de color castaño natural resaltaba sus finas facciones. Era levemente ondulada, pero Valeria solía marcar un poco más el rizo con la plancha para endurecer su mirada oscura, ya de por sí penetrante e intimidatoria.
Estaba comprobando que su traje blanco de pantalón de pata de elefante no contara con una sola arruga mientras vertía unas gotas de perfume en su cuello cuando escuchó los característicos pasos de Diego acercándose con calma y seguridad.
El reflejo de su marido apareció al colocarse detrás de ella, sin llegar a rozarla pero a escasos centímetros de su espalda. Se mantuvo allí durante unos segundos, quieto, con la respiración acompasada y en silencio, intentando apaciguar los nervios de Valeria de aquella manera acallada tan característica en él. Se acercó un poco más y rozó la nariz fina por el cabello sedoso y afrutado. Desde su posición, casi podía sentir el corazón desbocado de su mujer, pero no le preguntó. ¿Para qué? Ella jamás reconocería que la situación se le iba de las manos, que los nervios la consumían.
Diego cerró los ojos, inspiró profundamente, le sonrió a través del espejo y le susurró al oído:
—Dos gotas de Chanel en el cuello, una en cada muñeca y otra más detrás de ambas rodillas. Como un ritual. Un maravilloso y erótico ritual. —Le besó el cuello y ella cerró los ojos al sentir el contacto. Giró el rostro hacia atrás para juntarlo con el de su marido y le acarició la piel con la suya, a pesar de estar muy enfadada con él—. ¿Te he dicho alguna vez que me encanta observarte mientras lo haces?
Valeria inspiró a la vez que abría los ojos. Sí, claro que se lo había dicho. En incontables ocasiones. Y siempre se estremecía al escucharlo, pero ese día no ocurrió. Aquella dichosa mañana del jueves doce de mayo había empezado hacía escasas dos horas y todo parecía ir al revés. Cualquier otro año estaría dando saltos de alegría ante la perspectiva de la feria —que tendría lugar desde ese jueves hasta el domingo—, del vestido de flamenca que se pondría, los paseos a caballo, el traje de amazona para montar, los complementos elegidos, el peinado, el baile y las buenas compañías.
El silencio de su mujer lo alertó. Diego alzó las cejas para incitarla a hablar y la contempló con intensidad, a la espera de que soltara de una vez lo que fuera que tuviera que decirle. La conocía, sabía que algo le escocía en la lengua y que tenía que desprenderse de ello. Solo tardó un par de segundos en hacerlo, y él se guardó la sonrisa al descubrir lo mucho que la conocía:
—Diego, por favor, no quiero ni necesito un guardaespaldas —le dijo sin más, con la claridad que la caracterizaba.
Aquel tema había sido, en vano, motivo de discusión durante más de dos días, lo que había conseguido que estando a solas casi no hubieran hablado de otra cosa y que hubieran sacrificado más de un beso diurno y caricias nocturnas. En realidad, las muestras de cariño eran algo que llevaba escaseando meses, aunque contaban con muy poco tiempo para darse cuenta de ello.
A pesar de que sabía que su marido era de ideas fijas y que no daba su brazo a torcer así como así en cuanto a seguridad se trataba, Valeria tensó la cuerda e insistió un poco más. Solo faltaban unos minutos para su partida y era su última oportunidad.
Diego resopló con cansancio.
—No es un guardaespaldas.
—Guardaespaldas, perrito faldero… Llámalo como quieras.
—Siempre te sales con la tuya, Valeria, pero siento decirte que esta vez no será así. Sabes que cuando se trata de ti o de tu seguridad no hay nada que debatir, así que estaría bien que te dieras prisa en terminar y no perdieras más tiempo en discutir, porque no conseguirás nada.
Ella apretó los puños con fuerza y rabia, sintiendo cómo las uñas se clavaban en su piel. El bote de perfume cuadrado se cayó de su mano derecha, sin romperse. Ninguno lo recogió del suelo.
Sabía que era difícil hacerlo cambiar de opinión, pero no imposible. Tratándose de ella, la rudeza característica de Diego Cifuentes se hacía líquida, se desvanecía entre sus dedos. Solo tenía dos puntos débiles, y Valeria era uno de ellos, al menos en ocasiones. No estaba dispuesta a claudicar, claro que no, pero al menos lo dejaría estar durante unos días; necesitaba toda la fuerza posible para ella misma y no quería derrocharla en algo que no la llevaría a ningún lado. No en ese instante.
—Iván te caerá bien, ya lo verás —le soltó de repente, refiriéndose al perro faldero, mientras apartaba un ondulado mechón de pelo sobre el hombro derecho de Valeria y le dejaba otro cálido beso en el cuello.
—Supongo que con lo que habrás pactado pagarle con tal de que se pase el día pegado a mi trasero, se esmerará en conseguirlo.
Se apartó levemente y negó mientras sonreía.
—Está esperándote fuera. Anda, no seas muy dura con él.
Eso la pilló desprevenida. Se giró despacio para ponerse enfrente y así poder mirarlo cara a cara. Se había quedado traspuesta por dentro, aunque sus movimientos seguían pareciendo naturales, nada dolidos.
—¿Hoy no me acompañarás tú? —le preguntó, intentando que la voz no le temblara. Y, efectivamente, no lo hizo ni un ápice.
Diego suspiró y mostró en sus ojos la culpabilidad.
—No puedo, cariño. Pablo Rodríguez insiste en que vaya a la feria.
—¿A la feria? —No quiso que sonara a reproche, pero no lo consiguió. Fue su ceja alzada, interrogante, la que la puso en evidencia. Si seguía apretando las uñas, le traspasarían la piel.
—Son negocios, no puedo negarme. Sabes que cuenta con una de las mejores ganaderías de la ciudad.
«Claro. Ningún trato que pueda resistirse a unas cuantas jarras de manzanilla. Ni que tu mujer fuera más importante que una yegua pura raza española», pensó.
—Está bien —fue lo único que le contestó, como si su pecho no estuviera lleno de recriminaciones. Y de incertidumbre; una que quería paliar con la mano de Diego sujeta a la suya.
De haber estado vivo, su padre le habría gritado que era una estúpida y le habría recordado que su felicidad y su tristeza no debían depender de nadie más que de ella. Que en los momentos de soledad, en los peores, uno debía estar consigo mismo y quererse lo suficiente como para aguantarse toda una vida. Su madre, por el contrario, le diría que era una sensiblera y una llorona. «El hombre, a los negocios, que es el que te da de comer y te paga la buena vida», le recordaba constantemente. Hablar con su madre era trasladarse dos o tres décadas atrás, por eso todavía no le había dicho nada de las pruebas que se había realizado. Ni lo haría.
—Lo siento, cariño. Te lo compensaré, lo prometo. —La voz de Diego la sacó de sus cavilaciones.
Mateo irrumpió en la habitación como un terremoto, abriendo la puerta con tal brío que el sonido del golpe contra la pared hizo que los dos adultos acabaran con la conversación y desviaran la mirada hacia él.
—¡Mamá, mamá! —Corrió hasta colocarse a su lado y tiró con nerviosismo del filo de la chaqueta blanca. Valeria rezó porque tuviera las manos limpias, y suspiró tranquila al mirar hacia abajo y darse cuenta de que la prenda seguía como debía—. Ya he terminado tooodos los deberes. ¿Puedo jugar a la Play un ratito?
—¿Todos todos?
Él sonrió de manera exagerada y asintió.
—Todos todos.
—¿Seguro?
—¡Segurísimo! —exclamó, con una sonrisa.
—Está bien, pero solo un ratito. Le diré a Genoveva que controle el reloj.
El pequeño torció el gesto, pero no la rebatió; sabía que su afán por ese cacharro no era del agrado de su madre, así que mejor no tentar a la suerte, ahora que había conseguido su propósito.
—¿Vas a algún lado, mamá? —le preguntó, cambiando de tema, y ella asintió—. ¿A la feria? Estás muy guapa.
—No. —Le sonrió—. Es muy temprano para ir a la feria.
—¿Esta tarde iremos? —Valeria asintió de nuevo—. ¿Y podré montarme en los coches locos con Fernando? Ayer me dijo en el cole que hoy iría con sus abuelos.
—Podrás —le dijo.
—¿Y en la barca vikinga?
—¡Ni loco! —exclamó, con los ojos exageradamente abiertos.
—¿Por qué?
—Pues porque todavía eres muy pequeño y el hombre de la barca no te dejará subir.
Mateo asintió con el conformismo al que estaba acostumbrado.
—Y, ahora, ¿adónde vas?
La sonrisa desapareció de su rostro y se quedó bloqueada. Lo miró unos escasos segundos, para después alzar el rostro hasta su marido, quien la observaba preocupado.
—A comprarse ropa. —Diego sujetó al pequeño por los hombros y se los masajeó—. Dale un beso grande a tu madre y corre a buscar a Genoveva antes de que se arrepienta y no te deje jugar a ese cacharro del demonio.
Ante la amenaza, el niño obedeció como un autómata y besó a su madre, sin llegar a percibir el apretón necesitado de Valeria al envolverlo con sus brazos, sin percatarse del miedo y de la ansiedad que sentía.
Todavía sujetándolo por los hombros para hacerlo salir de la habitación principal, Diego giró el rostro hacia atrás y le dedicó una mirada de aliento a Valeria antes de desaparecer con el pequeño. A ella no le supo absolutamente a nada.
Se tomó unos segundos para detener los latidos de su corazón, el temblor de su labio inferior y el de las extremidades. Después se alisó de nuevo el traje, alzó la cabeza y suspiró. Salió de la habitación y descendió con rapidez las escaleras, dispuesta a terminar con aquello lo antes posible.
Si existía un problema, solo quedaba la opción de solucionarlo. Sin lamentaciones.
TRES
Uno de los coches oscuros de su marido la esperaba detenido en la puerta, y en su interior, sentado en el lugar del conductor, se encontraba el que supuso que sería su perrito faldero.
Esperó unos segundos frente a un lateral del vehículo a que aquel tipo desmontara, le abriera la puerta y le facilitara la entrada, pero eso no ocurrió. «Un perro que, encima, viene sin educar de la escuela canina». Anotó mentalmente cada falta que le encontrara para poder rebatirle a Diego su negativa con fundamentos de peso. Pero, de todos modos, contaba con un plan alternativo en el que, si su marido no prescindía de aquel guardaespaldas a pesar de sus motivos, ella se encargaría de amargarlo lo suficiente para que se fuera él mismo por su propio pie. Era fácil: solo debía comportarse con naturalidad, con esa arrogancia insana con la que no había nacido pero que se había trabajado año tras año junto a Diego y sus pudientes compañías.
Valeria apretó la mandíbula, miró a ambos lados de la estrecha calle donde vivía —una de las cuatro a las que daba el palacete cuadrado—, abrió ella misma y se montó en la parte de atrás con suma elegancia y con cuidado de no mancharse.
Al acomodarse, le dedicó un rápido vistazo al chófer. De espaldas, solo pudo ver un espeso cabello negro como la noche y ondulado que amenazaba con romper en un nido de potentes rizos de no haber sido cortado. Vestía una chaqueta azul oscura, como cada chófer contratado desde que tenía uso de razón, y una camisa blanca que se vislumbraba a la altura de los puños, debido a la postura en la que se encontraba: aferrado al volante con ambas manos. Pudo notar la incomodidad y la tensión en aquellos brazos firmes, en las venas marcadas de sus grandes manos tostadas, puede que a consecuencia del sol.
Ni siquiera se dignó a mirar hacia atrás para verla, para presentarse o saludar. Podrían ser los nervios del primer día, pero Valeria lo relacionó de manera automática con la falta de modales y la inexperiencia. No le había visto el rostro, aunque intuía desde su posición que era un chico de unos veintipocos años.
Suspiró sonora e intencionadamente para llamar la atención del perrito.
«Genial. Me ha tocado un niñato veinteañero y tímido que prefiere mirar al frente sin pretender hacerlo conmigo», pensó con algo de entusiasmo, a pesar de fingir estar muy cabreada. Era justo lo que ella buscaba: que pasara tan desapercibido que no notara su presencia.
El joven, al fin, se dignó a hablar:
—Buenos días, señora Cifuen…
—Señora, a secas —lo interrumpió. Y, acto seguido, sin dejarlo reaccionar, le aclaró—: No me gustas. No me gusta nadie que siga mis pasos como un perro faldero, aunque le paguen por ello. Así que te agradeceré que intentes hablar lo menos posible, que no pretendas sacar temas inútiles con los que poder fraternizar conmigo y que no te metas en mis asuntos, me acompañes adonde me acompañes. Esto último no solo lo agradeceré; sencillamente no lo permitiré bajo ningún concepto, diga mi marido lo que diga.
El chófer le dedicó una rápida mirada a través del espejo retrovisor central, asintió con seriedad y arrancó el vehículo. Después, devolvió la vista al frente a la vez que Valeria lo hacía hacia la ventanilla oscurecida del gran coche. Se perdió en el exterior y se percató de que el tipo no le pedía indicaciones. Por supuesto, sabía de sobra adónde se dirigían y, conociendo a su marido, todas y cada una de las funciones que tendría que llevar a cabo a partir de ese día.
Los veinte minutos desde su casa hasta Sevilla capital le parecieron segundos, quizá debido a las escasas ganas que tenía de llegar a su destino. Cuando el vehículo se detuvo a ras de la acera, los latidos de su corazón lo hicieron con él. El chófer se desabrochó el cinturón de seguridad, y fue aquel clic lo que hizo que apartara la mirada de la ventana y reaccionara. Iván hizo el amago de salir, supuso que, ahora sí, para abrirle la puerta, pero antes de que la suya se entornara, Valeria lo detuvo:
—No es necesario que me abras la puerta, tengo manos —le dijo mientras lo hacía ella misma—. Supongo que ya te has dado cuenta antes, cuando lo he hecho solita.
Primero, una sandalia de tacón color miel y después la otra, y el cuidado cuerpo de Valeria salió del vehículo. Se detuvo en la acera, se estiró la chaqueta del traje, se aferró con fuerza al Kelly de Hermès que llevaba a conjunto con los zapatos y alzó la vista hacia el gran edificio que tenía ante sí. Adoraba aquel bolso, la historia de su creación, saber que la princesa de Mónaco o la mismísima Grace Kelly habían tenido uno idéntico colgando del brazo. No era consciente entonces de que lo odiaría con todas sus fuerzas. De que lo detestaría tanto como lo amaba. De que cuando lo mirara, allí, junto a sus otros tesoros y este le pidiera ser el elegido, solo desearía estamparlo contra la pared. Porque los días que se marcan por algún motivo en el calendario de nuestra vida van acompañados de muchos más factores. No es únicamente la cruz que lo marca. Es el cúmulo de olores, de sonidos, de voces, de personas y de objetos que levitan alrededor mientras el permanente rojo tacha el fatídico día.
Podía escuchar el ajetreo característico de la ciudad a cualquier hora del día, que de repente desapareció al percatarse de la verdadera razón por la que estaba allí. Ojalá hubiera sido para comprar ropa, como se había inventado Diego, o por cualquier otro motivo. Pero no. Sabía lo que le esperaba cuando entrara en la consulta de Rafael. Solo faltaba que la información saliera de su boca para confirmar lo que sospechaba desde que, dos días atrás, la hubiera llamado para citarla personalmente y hablar de los resultados de la mamografía y de la extracción.
Tomó aire y se adentró sin detenerse en el mostrador ni dar los buenos días. La secretaria le dedicó una mirada de reproche, pensando en la falta de respeto y en lo acostumbrada y harta que estaba, a partes iguales, del puñado de gente rica que entraba allí creyéndose con autoridad suficiente para hacerles sentir a los trabajadores que eran menos.
Dos leves toques a la puerta y un «Adelante» después, Valeria entró en la consulta. Rafael se levantó al verla y le dedicó una sonrisa que no iluminó sus ojos.
—Buenos días, Valeria.
—¿Era necesario hacerme venir personalmente?
—Buenos días a ti también, Rafael, ¿cómo estás? ¿Y los niños, qué tal? —ironizó él, elevando los ojos al techo—. Sí, era necesario. Toma asiento, por favor. —Estiró la mano para indicarle que lo hiciera en la silla que quedaba justo enfrente de la suya, al otro lado del escritorio.
Pese a la falta de delicadeza y educación de ella, el doctor se acercó para darle dos besos y, tras el gesto, volvió a su lugar. Se trataban desde hacía muchos años y se consideraban amigos. Rafael la conocía a la perfección, sabía de su frialdad y de las capas de indiferencia con las que se protegía cuando algo la agobiaba, como ocurría en aquel momento.
—¿No ha venido Diego contigo? —le preguntó, y Valeria negó en silencio—. Creía que te acompañaría. ¿Qué tal el pequeño Mateo?
—Bien. Pero te agradecería que te saltaras los formalismos. No estoy de humor. ¿Qué pasa, Rafael?
El doctor suspiró y alargó la mano hasta el extremo izquierdo del escritorio, donde reposaba un dosier de color verde que colocó con pulcritud delante de él. A Valeria, de manera automática, se le antojó peligroso. Comprobó que, en el exterior, con una pegatina blanca, centrado y con tipografía bien recalcada, figuraban su nombre y apellidos. Tragó saliva.
—Tengo los resultados de la mamografía y de la extracción que te realizamos, y como sé que no te gustan las medias tintas, iré directo al grano. —Aunque denotaba seguridad, se tomó unos breves segundos antes de continuar—: Hemos detectado un carcinoma ductal infiltrante en el pecho derecho.
—¿Y eso es...? —Interrogativa, alzó las cejas.
Él carraspeó con incomodidad.
—Un tumor, Valeria. El cáncer de mama más frecuente en nuestro país.
La mujer de aspecto fiero se mantuvo en silencio, sin pestañear. Curiosamente, de lo primero que se percató fue de lo difícil que estaba resultándole a Rafael transmitirle la información. Fue lo último que percibió, pues su trasero dejó de estar pegado a la silla y se montó en una nube que comenzó a mecerla hasta sentir que flotaba.
Él abrió el dosier y le mostró unas extrañas imágenes que señaló con el dedo.
—Límites mal delimitados, bordes mal construidos, trabéculas y tejido graso. No hay duda, porque... —se interrumpió, alzando la vista para clavarla en ella—. ¿Valeria?
Si había continuado explicando algo, no lo había escuchado. Asintió sin hablar al reconocer su nombre en los labios del médico. No era que no le saliese la voz; es que no sabía ni tenía nada que decir. Aquello no la había cogido por sorpresa. El día que explorándose a sí misma, como hacía con regularidad, tocó el pequeño bulto situado en la parte superior de su pecho, pegado a la axila, supo que tendría que enfrentarse a algo tan desconocido como lo había sido esa protuberancia que había usurpado una parte de su cuerpo sin permiso.
—Bien, ¿y qué hacemos? —escuchó preguntar a su propia voz, aunque no le había dado la orden de salir.
—Me habría gustado que Diego estuviera aquí para hablarlo todos juntos.
—Ya, pero Diego no está, y no creo que sea él quien deba saber qué hacer con su tumor.
El doctor desvió la mirada, incómodo. El trato de Rafael con su marido, al igual que con ella, era excepcional. Más que trato médico-paciente, lo suyo era una amistad de muchos años. Por eso entendía que quisiera tenerlo presente, pero era un insignificante detalle que poco le importaba en aquel instante. Solo deseaba escuchar todo lo que tuviera que decirle y poder marcharse de aquel lugar que comenzaba a asfixiarla.
—En principio, debemos mantener la calma. Está bien localizado y las posibilidades son varias. El procedimiento consistiría en dar algunas sesiones de quimioterapia, ya que el tumor alcanza los tres centímetros. La intención es disminuir el tamaño para la cirugía y... —Continuó y continuó durante no supo cuánto tiempo. Aunque intentó prestarle atención, únicamente la última palabra resonaba en su cabeza, moviéndose de un lado a otro, retumbando tan fuerte que dañaba.
Cirugía.
¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado a esa situación?
Un día estaba revisándose los pechos por un protocolo sencillo que había sido explicado en las noticias que daban en la televisión al mediodía, y ahora ella formaba parte de un porcentaje: el que encuentra lo que nadie espera cuando revisa de manera protocolaria.
¿Por qué a ella?, habría sido la pregunta adecuada. Pero era la única para la que no tenía respuesta.
Las desgracias nos eligen a dedo. Puede que el destino tenga algo que ver, pero no quién has sido hasta ahora o qué has hecho en la vida. Toca, como ese premio inesperado del bingo, como ese utensilio inútil que lleva contigo años, el cual a veces usas y le sacas partido; otras, terminas tirándolo, y en muchas otras ocasiones nos entierran y el objeto inservible aún sigue ahí.
Hasta ese mismo instante se había sentido extraña y descolocada, como si todo lo que estaba contando aquel señor de la bata blanca no tuviera nada que ver con ella, a pesar de que el dosier verde llevaba su nombre y apellidos y de ser la única persona que se encontraba en la gran consulta, sentada delante de él. Y aunque tenía la sensación de flotar, una inquietante tranquilidad la abordaba. Hasta que la voz que estaba dándole la mala noticia pronunció aquella palabra, cirugía, y entonces la nube desapareció de sus pies, cayó de manera estrepitosa al suelo y una losa gigante lo hizo sobre su cabeza.
Se sentía aplastada como un mísero gusano.
Rafael, que pareció percibir su lucha interna, detuvo el movimiento de sus labios y la observó de manera cariñosa.
—Puedes elegir, Valeria. Una tumorectomía, como su nombre indica, extraería solo el tumor; una mastectomía implicaría la extirpación de la mama completa. Deberías plantearte bien ambas opciones, pues la mastectomía reduciría las posibilidades de que en un futuro vuelva a reproducirse, y contáis con los medios necesarios para realizar una reconstrucción de seno.
Que incluyera el plural de nuevo en la conversación le molestó. Estaba haciendo de Diego un problema que era únicamente suyo. ¡Él ni siquiera se encontraba allí para acompañarla!
Pensarlo la colmó de rabia.
—Es normal que estés abrumada —continuó Rafael—. Es mucha información en poco tiempo. Pero tranquila, verás como todo sale bien.
Le entraron ganas de preguntarle si aquel era el discurso que les exponía a todas sus pacientes tras decirles que dejaría una de sus tetas sobre la mesa de un quirófano. Sin embargo, se mantuvo en silencio al ser consciente de que la losa pesada había desaparecido para darle paso a una cólera que ascendía desde sus pies, que ya pisaban suelo firme, hasta la garganta. Y el doctor no era el culpable de aquello que estaba pasando, aunque le habría encantado encontrar a alguien que lo fuera para poder desfogar toda su ira sobre él.
Cuando quiso darse cuenta, Rafael se había puesto de pie y caminaba hasta su posición con la maldita carpeta en la mano, la cual le tendió. Valeria repitió la acción de levantarse y se hizo con ella.
—Léelo con calma. Y, por supuesto, llámame ante cualquier duda. Sabes que puedes hacerlo a la hora que sea.
Atrapó aquel dosier de color verde con ambas manos y lo aferró con fuerza mientras lo miraba con atención, como si dentro estuviera escrita la solución a esa locura y no la causa. Elevó los ojos hasta Rafael, que asintió levemente, le apoyó una mano sobre un hombro y la instó a caminar.
—Vamos, te acompañaré a la salida. Te vendrá bien tomar un poco de aire. ¿Quieres un café, un poco de agua?
Valeria negó, sin dejar de andar.
Los pasos de ambos resonaron hasta el final de la estancia. Cuando se silenciaron, ya estaba fuera. Y lo más sorprendente era que había llegado con firmeza y sin tambalearse. La nube en la que se había subido había vuelto a descender y parecía conducirla con eficacia.
Otro apretón en su hombro la hizo girar el rostro y prestarle atención al hombre.
—Te llamaré —le dijo él, despidiéndose. Sus ojos brillaron, indicándole que hablaba el amigo y no el profesional que era—. Ven a verme en un par de días. Y te repito que si necesitas algo...
—Lo sé, lo haré. Gracias, Rafael. —Titubeó levemente al decirlo, pues era un agradecimiento sincero—. Disculpa mis modales, no...
—No tienes que disculparte —la interrumpió el doctor—. Es una situación muy compleja, una recepción de información demasiado abrumadora que deberás gestionar y un cambio drástico en tu día a día. No puedo ofenderme por tu reacción. —Le sonrió con calidez—. Y te lo repito: todo saldrá bien. La medicina avanza, y una mujer como tú puede con eso y con más.
Solo asintió a la estupidez que acababa de soltar con tal de confortarla.
«Una mujer como tú».
¿Y cómo se suponía que era ella? ¿Inmortal, invencible?
Se dio la vuelta y enfocó con la mirada el coche oscuro que la esperaba en la acera de enfrente, con el conductor fuera de él, apoyado en la puerta del piloto mirando hacia delante. Tenía puestas unas gafas de sol, estaba de espaldas a ella y parecía no haberla visto.
Valeria aguardó unos segundos hasta comprobar de reojo por encima que Rafael había desaparecido en el interior del edificio y que se encontraba sola. Ojeó en rededor hasta localizar una pequeña cafetería en mitad de la avenida, después al dosier que todavía sujetaba con fuerza y, sin pensarlo, dirigió sus pasos al lado opuesto al que debería. Se sentó a una de las cuatro sencillas mesas de la terraza y esperó con impaciencia a que la chica apareciera para tomar nota de su café con leche, el cual, para su suerte, llegó con más rapidez de lo que lo había hecho la camarera.
Toda la prisa se desvaneció cuando se dio cuenta de que no le entraba en el cuerpo un solo sorbo de aquel líquido. Era incapaz de ingerir nada. Incluso tragar saliva le suponía un esfuerzo. Ese café únicamente era una excusa para sentarse en soledad a inspeccionar el contenido de aquel plastiquito que no se atrevía a abrir. ¿Para qué, si todo lo que no quería saber ya lo había oído?
Su móvil sonó dentro del bolso. Lo sacó para ver la llamada entrante de su marido y lo silenció, devolviendo el cacharro al fondo del Kelly. De repente, no le parecía tan fabuloso como lo había hecho esa misma mañana, al elegirlo.
Volvió a mirar el dosier, que, cerrado, la esperaba sobre la mesa, y después el vaso de café, que había dejado de humear. Lo tocó para comprobar que estaba helado, y se percató de que desde la llamada hasta ese momento había transcurrido mucho tiempo. ¿Cómo era posible? Ni siquiera había pestañeado. Ni se había enterado. Minutos perdidos en los que no había podido pensar en nada ni había encontrado la calma que buscaba. De todas maneras, y aunque sabía que estar allí no mejoraba su situación, se mantuvo sentada, observando la carpeta en silencio.
Solo era una mujer estática, vestida con un traje de más de cuatrocientos euros, sentada en una cafetería de barrio, sobre una silla roja publicitaria de cerveza, con las manos juntas refugiadas entre los muslos y la mirada clavada en un documento sin abrir, mientras el sol brillante del cielo iluminaba el ir y venir de una ciudad entera que no se hacía a la idea de que un corazón estaba resquebrajándose en ese justo momento.
—Debemos volver.
Valeria alzó la cabeza muy despacio, para encontrarse con un chico alto y moreno. Tras el impacto inicial de que un desconocido le hablara directamente, al instante lo reconoció como el perrito faldero. No podía ser otro si iba vestido con un traje azul y la observaba con seriedad. Era la primera vez que lo inspeccionaba de frente. Sus ojos eran negros como el tizón, pero a pesar de la oscuridad tan abrumadora, le resultó llamativo que brillaran tanto.
¿Acaso era posible que en mitad de la negrura apareciera un destello?
—Debemos volver —le repitió.
Valeria chasqueó la lengua con desagrado mientras alargaba el brazo para alcanzar el bolso, sacaba el monedero y, de él, cincuenta euros. Estiró la mano y le ofreció el billete que tenía entre sus dedos enmarcados por unas uñas perfectas, cortas y cuidadas. Él lo observó unos segundos y enarcó una ceja antes de mirarla a ella.
—Vuelve tú, yo cogeré un taxi —le aclaró su jefa.
Iván, sin embargo, negó con rotundidad.
—He visto cómo se dirigía hasta aquí y lo he obviado. Le he dado un tiempo más que comprensible para que hiciera lo que sea que tuviera que hacer. Ahora debemos volver.
Lo dijo con tanta rotundidad que hizo reír irónicamente a Valeria. Le caían mal las personas que intentaban autoconvencerse de que no tenían un precio. Sacó otro billete idéntico y lo añadió a su propuesta.
El chico, con una tranquilidad pasmosa, miró hacia ambos lados, suspiró y cruzó los brazos por delante de su pecho.
—¿No lo entiende? No quiero su dinero, solo volver. Su marido me ha llamado tres veces y...
—¡Me importa una mierda! —gritó ella de repente, golpeando la mesa con las dos manos mientras se incorporaba, volcando el vaso de café y provocando que el dosier se empapara, comenzara a chorrear y manchara su pulcro traje blanco y el bolso, que había estado reposando en sus piernas tras sacar el último billete—. ¡Métete en tus asuntos! —Apretó los dientes—. No eres mi guardaespaldas ni mi vigilante. Tu única función es acompañarme.
—Y eso es lo que haré: acompañarla a su casa —le respondió con tanta calma que solo consiguió enfurecerla más.
—Mira, niñato, no me gustas. —Lo señaló con desdén, repitiéndole lo mismo que le había dicho nada más verlo—. Tu presencia me asquea, ¡no te quiero a mi lado! Y si estás aquí es solo porque...
—Usted tampoco me gusta, si le sirve de consuelo. Y sí, si estoy aquí es solo porque me pagan bien por ello. Y, créame, mucha falta tiene que hacerme ese dinero si soporto respirar tan cerca de sus aires de grandeza.
Valeria se envaró de un movimiento. Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, estupefacta. Había osado interrumpirla y, así como así, escupir sus palabras sin miedo alguno. Pero ¿quién se creía que era? ¿Cómo tenía valor de soltarle aquello a la persona que le pagaba?
—Pues mucha falta no te hará el dinero cuando tienes el valor de decir lo que acabas de soltar por la boca, teniendo en cuenta que soy quien te paga.
—Se equivoca, señora; me paga su marido —recalcó con fuerza a la vez que sacaba un móvil del bolsillo delantero de su pantalón, que como una mala broma había comenzado a sonar en ese preciso instante. Iván le mostró la llamada entrante reflejada en la pantalla con el nombre de Diego—. Y sigue insistiendo en hablar con usted, así que es la hora de irnos.
Lo maldijo en silencio.
«Un chasquido de dedos —se dijo para sí—. Un chasquido de dedos y le hundo la existencia a este miserable».
Iván veía cómo la rabia subía a los ojos castaños de aquella arpía presuntuosa y maleducada que tenía delante, y aunque sabía que se jugaba el puesto, le mantuvo la mirada. Tenía muchas posibilidades de conservar el trabajo, muchísimas, pero ¿hasta qué punto? Diego Cifuentes confiaba ciegamente en él; un arduo trabajo que se había currado día tras día como un fiel trabajador de confianza. Pero no debía olvidar que aquel tipo adinerado era el marido de la señora mimada, y que por mucho que le debiera, siempre iba a estar de su parte.
«Es caprichosa, malhumorada y puede que un poco altiva cuando se lo propone, y créeme, hará todo lo posible por cansarte hasta que seas tú mismo quien se vaya. Espero que no pueda contigo y que tengas la oportunidad de conocerla, porque detrás de esa fachada se esconde una mujer maravillosa que solo unos pocos tenemos la suerte de descubrir», le había dicho Diego Cifuentes cuando le ofreció el puesto, tras pedirle que no desistiera a la primera.
—Reza porque mi humor mejore de aquí a Carmona, porque de ello depende tu integridad.
Sacó unas cuantas monedas que dejó sobre la mesa, se hizo con el desastroso dosier manchado de café y cogió su bolso con firmeza, dirigiéndose después al coche sin mirar al hombre que le pisaba los talones.
—La fachada que esconde a la gran mujer debe ser la de un rascacielos —murmuró Iván detrás de ella, esbozando una sonrisa.
Por alguna extraña razón, aquella antipática arpía lo divertía. Al menos le daba más emoción a su vida que un caballo.
CUATRO
Los primeros veinte minutos después de saber que un bicho vive en tu cuerpo queriendo apoderarse de todo lo que conoces son bastante extraños. Valeria imaginó que sería como lo que experimentas cuando te das cuenta de que han ocupado tu casa. Tu hogar, el que llevas sintiendo tuyo tantos años, depende ahora de otra persona.
Eso sintió, sentada totalmente recta en el extenso asiento trasero del coche mientras se dirigía a su casa. Acababan de ocupar su hogar, y temía que fuera un ocupa de los que cuando se van, si es que se van, lo destrozan todo. Pensó que había posibilidades —no sabía cuántas, pero las había— de que el invasor venciera, se quedara con su casa y se proclamara propietario. Erguida por fuera y hundida por dentro, pensaba en Mateo y en Diego. Era irónico preocuparse por otros cuando la que se desmoronaba era ella misma. Sin embargo, en su mente solo había espacio para el futuro de su hijo y el porvenir de su marido.
Fue la primera vez que pensó en la muerte, esa que siempre estaba ahí pero que normalmente no se cruzaba en sus planes. Nunca había sentido miedo a morir. Tampoco es que se lo hubiese planteado. En cambio, con Mateo era diferente. Desde el primer momento en el que supo que lo llevaba dentro, temió que desapareciera. Recordó con añoranza cómo se cubría la barriga con el abrigo los días de invierno, intentando que el aire no rozara esa zona que guardaba dentro a su bebé. Los primeros meses en casa, tras su nacimiento, se pasaba horas sentada frente a la cuna, comprobando que su pequeña criatura continuaba respirando. Pensar que podría dejar de hacerlo le cortaba su propia respiración.
Si alguien, alguna vez, había conseguido desquebrajar la carcasa de hielo impenetrable de Valeria, ese había sido Mateo. Nadie más. Ni Diego, a pesar de ser de las personas más importantes de su vida, había logrado sacar de ella esa parte tierna y dulce que, aseguran, todos llevamos dentro.
La llegada de su hijo le hizo ver que la vida de alguien dependía de ella. Que si no aguardaba durante horas en el filo de la cuna para comprobar si respiraba, nadie iba a hacerlo. Ella debía encaminarlo, enseñarle todo lo que tendría que saber a lo largo de su vida. «Y ahora soy yo quien se va y lo deja aquí», se dijo. O tal vez no, pero diariamente escuchaba cómo esa enfermedad iba fulminando la existencia de miles de personas. Las estadísticas no eran alentadoras.
Se imaginó la vida de su hijo a partir de ese momento. Sabía que nunca le faltaría nada material, ni un mísero euro. Con el dinero que poseían, podrían vivir él y sus hijos. Sin embargo, Mateo no tendría una madre con la que soplar las velas, a la que avisar cuando llegara a su destino o a la que buscar entre el público el día de su graduación. ¿Cuántas monedas costaba el amor más puro conocido?
También estaba segura de que Mateo viviría con la ausencia irremediable de Diego, que solo estaba a tiempo parcial. Un padre a media jornada. No podía descuidar sus negocios si querían continuar viviendo entre lujos, eso decía siempre. No era verdad, pero para él nunca era suficiente. Su adicción al trabajo resultaba abrumadora. Por lo tanto, sería criado, educado y mimado por Genoveva. Ella le entregaría todo su tiempo a cambio de dinero. Crecería feliz gracias a una trabajadora.
Un nudo se instaló en su garganta al percatarse de que había necesitado un papel escrito y la noticia de un médico para reconocerse a sí misma que era eso lo que estaba ocurriendo en el presente, incluso estando su madre viva. No recordaba desde cuándo no iban juntos al parque. La última pregunta que se hizo antes de que el vehículo se detuviera fue la de si podría contar con los dedos de las manos las veces que lo había hecho. La respuesta era sí.
En cuanto bajó, le dedicó una mirada de desprecio a su perrito faldero, quien, sin abrir la puerta como ella le había pedido con anterioridad, esperaba al lado de esta.
Cuando puso un pie en el escalón del gigantesco portal de su casa palacio, oyó la voz del chico:
—Que tenga usted un buen día, señora Cifuentes.
Se giró enfurecida para mirarlo. Estaba serio, con las manos entrelazadas por delante del cuerpo y con aspecto relajado. No obstante, sus ojos se tornaron burlones, sabiendo que había desobedecido una de las pautas que ella le había pedido solo unas horas antes: la de llamarla únicamente señora.
Valeria, sin fuerzas para discutir con él, solo le contestó:
—No te deseo lo mismo. —Y se introdujo en la casa.