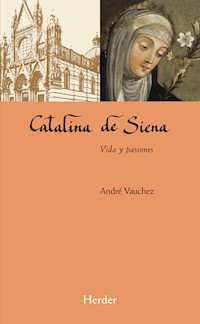
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
El lector tiene en sus manos la primera biografía histórica y espiritual de Catalina de Siena (1347-1380), santa y doctora de la Iglesia. La historia considera que fue, en el corazón de la Europa medieval, una mujer llena de audacia, a la vez mística y comprometida, que consumió su existencia interviniendo en las crisis religiosas y políticas de su tiempo. En esta obra, André Vauchez dibuja el retrato de esta mujer apasionada y recorre su itinerario, con todo lujo de detalles, a través de la epidemia de la peste negra, la guerra de los Cien Años, las luchas fratricidas en Italia o el exilio de los papas en Aviñón. Con este libro, revivimos en nuestra imaginación a esta penitente dominica que se convirtió en la corresponsal, la confidente y la voz crítica de los poderosos, los príncipes, los reyes y los pontífices. Se requería el saber, el talento y la sensibilidad de este eminente medievalista, para conseguir que penetráramos en la verdad existencial de una mujer excepcional –más allá de los variados rostros que se le han prestado a través de las épocas– y para que pudiéramos recuperar la actualidad de su persona y de su mensaje.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Vauchez
Catalina de Siena
Vida y pasiones
Traducción de: Antoni Martínez-Riu
Herder
Título original: Catherine de Sienne. Vie et passions
Traducción: Antoni Martínez-Riu
Diseño de la cubierta: Purpleprint creative
Edición digital: José Toribio Barba
© 2015, Les Éditions du Cerf, París
© 2017, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3905-6
1.ª edición digital, 2017
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTECATALINA DE SIENA:VIDA Y DESTINO
Esbozo de una biografía: Catalina de Siena en Roma (1347-1380)
Siena en tiempos de Catalina BenincasaLos años de infancia y de juventudEn los orígenes de una reputación de santidad: las etapas de la afirmaciónEl programa cataliniano: Roma, cruzada y reformaCatalina en la política italiana: la estancia en AviñónEn la turbulencia del Gran Cisma: la cruzada contra el AnticristoLlegar a ser santa Catalina de Siena
Venecia, primer foco del culto a CatalinaLa canonización y la difusión de la obraCatalina, de heroína nacional italiana a doctora de la IglesiaImágenes y «lecturas» de Catalina de Siena en la Edad Media
Catalina vista por sus biógrafos medievalesCatalina de Siena según sus escritosSEGUNDA PARTEA LA BÚSQUEDA DE CATALINA: UNA PERSONALIDAD TRANSGRESORA
La «santa anorexia»: modelar un cuerpo espiritualMística del amor y lenguaje del cuerpoUna mujer en la Iglesia y en la sociedad. ¿Fue Catalina feminista?Catalina de Siena profetisa de una renovación espiritualLa virtud de la escritura: Catalina autoraCatalina en los orígenes de la Observancia dominicana y de un nuevo proyecto religioso femeninoCONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
CRONOLOGÍA
A Odile Redon (†)Sofia Boesch Gajano, Alessandra Bartolomei Romagnoliy Gabriella Zarri,cuyos trabajos sobre Catalina de Sienahan sido para mí de gran valor,y con todo mi agradecimientoa Nicole Bériou y Sonia Porzipor su lectura y sus consejos.
INTRODUCCIÓN
Catalina de Siena (1347-1380) no es, en nuestros días, una santa muy conocida fuera de la orden dominicana y el mundo reducido de los historiadores de la espiritualidad medieval. Cuando se la menciona, a menudo es solo para decir que era una gran mística y que desempeñó un papel importante en el regreso del papado de Aviñón a Roma, en 1378. En vida, apenas llamó la atención de sus contemporáneos, fuera de la Toscana y de Roma, lugares en los que transcurrió su corta vida. De hecho, no llegó a ser célebre hasta después de su muerte, a través de sus escritos. El papa Pío II la canonizó en 1461, pero hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando médicos y psicólogos comenzaron a interesarse por el fenómeno de la estigmatización y a discutir sobre esta cuestión entre creyentes y librepensadores, para que se despertara el interés por Catalina y otras visionarias de la Edad Media, como Hildegarda de Bingen y Ángela de Foligno. Solo en nuestra época se han multiplicado las investigaciones y los estudios que se le han dedicado y que nos han permitido comprenderla mejor, aunque sin llegar a hacer de ella una santa popular.
Hay para ello varias razones, y la primera es sin duda que Catalina de Siena no es, de inmediato, un personaje muy atractivo. En el prefacio de la primera biografía de la santa (escrita en 1915), Johannes Joergensen, un escritor danés convertido al catolicismo, escribía sobre esta cuestión: «Para ser sincero, debo confesar que en un principio experimentaba menos simpatía por Catalina de Siena que por Francisco de Asís. Hay en la naturaleza enérgica de la sienesa cierto espíritu de dominación, un elemento de tiranía que me desagradaba». Asimismo, Louis Canet, en 1948, inicia su estudio sobre la experiencia espiritual de la santa con la siguiente observación: «Catalina de Siena no es para nada agradable. Le han sido negados el entusiasmo, la fantasía, la gracia, que tanto encanto dan a santa Teresa de Ávila. Espíritu no le falta, pero es agria».1 Suscribo de buen grado esas reacciones porque también las he compartido. Aunque el testimonio de sus discípulos nos muestra hasta qué punto estaban subyugados por su influencia, la manera en que siempre se presenta Catalina acaba por agotar, mientras que su incomprensión ante determinados hechos de su tiempo y su angelismo en el terreno político y religioso suscitan en el lector más dispuesto asombro y a veces malestar.
No obstante, es preciso superar esta primera impresión y no dejarse confundir por esta personalidad tan impulsiva como imperiosa. Catalina de Siena merece ante todo atraer toda nuestra atención porque es la primera mujer de la Edad Media de la que disponemos de una muy abundante documentación, empezando por sus propias obras. Después, ha sido víctima, en el transcurso de los siglos, de malentendidos y juicios prematuros que a menudo nos impiden comprenderla: así, se le ha atribuido el mérito ––o el error, según la época–– de hacer regresar a Roma al Papa de Aviñón, algo muy discutible, como veremos; o bien se ha focalizado la atención —con un cierto voyerismo— en sus «estados místicos» (éxtasis, estigmatización, levitación), de los que poco habló ella misma en sus escritos y que no constituyen más que el reflejo más llamativo de su experiencia religiosa íntima. En la actualidad, esos aspectos de su vida no son los que más interesan y a veces hasta nos impiden captar dónde reside la verdadera grandeza de esta mujer excepcional.
Este libro no está solo; se inscribe en una corriente de estudios que ha vuelto a poner en su puesto de honor a Catalina de Siena a partir de los años 1970-1980, sobre todo en Italia y en los países anglosajones. Historiadores como Odile Redon, Sofia Boesch Gajano, Caroline Bynum, Rudolph Bell, Antonio Volpato y Gabriella Zarri, filósofos como Dominique de Courcelles, teólogas como Giuliana Cavallini se han interesado en ella desde la perspectiva de una historia de las mujeres y de la religiosidad femenina, y lo mismo hicieron psicoanalistas como Ginette Raimbault y Caroline Eliacheff.2 Sus investigaciones y las más recientes de Alessandra Bartolomei Romagnoli, Thomas Luongo y Sonia Porzi han renovado de manera profunda el enfoque de esa personalidad tan original, cuya influencia no ha cesado de dejar huella hasta nuestros días. De todo este movimiento intelectual que le está otorgando finalmente a Catalina de Siena el lugar que se merece quisiera dar cuenta la presente obra, para recolocar su vida y su obra en la historia de la santidad y de la cultura religiosa en los últimos siglos de la Edad Media.
PRIMERA PARTECATALINA DE SIENA:VIDA Y DESTINO
ESBOZO DE UNA BIOGRAFÍA:CATALINA DE SIENA EN ROMA(1347-1380)
Aquella a la que llamamos Catalina de Siena nació en esta misma ciudad, y su verdadero nombre ––tal como figura en el registro de admisión de las Mantellate–– es, en latín, Katarina Jacobi Benincasa. Su padre se llamaba, efectivamente, Jacopo di Benincasa y su madre Lapa di Puccio di Piagente, llamada Monna Lapa, hija de un artesano, poeta en horas libres. En 1347, Monna Lapa trajo al mundo gemelas, que en la serie de sus hijos ocupaban el puesto vigésimo tercero y vigésimo cuarto, aunque de las dos solo sobrevivió Catalina. Su madre le consagró todos sus desvelos, dándole el pecho, cosa que no había podido hacer con sus otros hijos porque se encontraba encinta antes de que llegaran a la edad normal del destete. Su fecha de nacimiento no está atestiguada por ningún documento contemporáneo porque en aquel entonces no había registro civil y los registros parroquiales, en los que podría haber estado escrito su nombre con ocasión de su bautismo, no han llegado a nuestras manos. Algunos historiadores han observado, en efecto, que, como Catalina murió el 29 de abril de 1380, la duración de su existencia habría sido de treinta y tres años, cifra que remite a la de la vida de Cristo y que podría ser resultado de un deseo de poner el acento en la conformidad de la santa con aquel a quien ella llamaba en sus escritos «Dios-y-hombre». Se admite por tanto la duda, aunque quizá esto sea llevar algo lejos la sospecha. En general, la fecha que la crítica considera como probable, aunque no absolutamente cierta, de su llegada a este mundo es el año 1347. Su familia residía en Via dei Tintori, en el barrio de Camollia, en el territorio de la Contrada dell’Oca, donde vivían muchos artesanos textiles. La casa paterna estaba situada en una zona periférica de la ciudad, dominada por el convento de San Domenico, que se alzaba sobre el montículo de Camporeggi.
Siena en tiempos de Catalina Benincasa
Siena era, a mediados del siglo XIV, una de las principales ciudades de Italia central junto con Florencia y Pisa. La ciudad había tenido un gran desarrollo en el siglo XIII y era entonces un importante centro comercial y bancario. Presentes desde el siglo XII en las ferias de la Champagne, los sieneses, que habían inventado la letra de cambio, fueron durante mucho tiempo los principales banqueros del papado, sobre todo después de la disolución de la orden de los templarios en 1312. Esta ciudad-Estado controlaba la Via Cassia (o Francigena), por donde pasaban los peregrinos y los viajeros que se dirigían a Roma. La ciudad dominaba un territorio ––su contado–– que se extendía en dirección sur hasta el puerto de Talamone y hasta la Maremma, y estaba en contacto con el Estado pontificio a la altura de Massa Marittima y de Grosseto, lugares de los que se había apoderado en 1330.1 Su prosperidad se traducía en realizaciones notables en el terreno del urbanismo: edificada sobre tres colinas en terrenos empinados, que dominan la famosa Piazza del Campo, con el Palacio comunal flanqueado por un alto campanario, la Torre del Mangia, la ciudad contaba con numerosos palacios señoriales en los que residían los miembros de las grandes familias aristocráticas que poseían las signorie del contado. Excluidas del poder por el régimen comunal, esas familias ejercían, no obstante, un papel importante en la vida política de la ciudad debido a las habilidades de sus miembros y a su prestigio. La ciudad se dividía en tres terzieri: el de Cittàen el suroeste, que correspondía a la ciudad antigua; el de San Martino entre el centro y el sudeste, y el de Camollia al norte, con barrios socialmente diferenciados como el de Ovile, el más popular.
En el terreno político, Siena era una ciudad con tradición gibelina, es decir, favorable al imperio, que había vencido a los güelfos, partidarios de la Iglesia, en la batalla de Montaperti, en 1266. Pero esta gran victoria tuvo poco futuro: tres años más tarde las fuerzas sienesas fueron arrolladas por las de Florencia en Colle di Val d’Elsa y la ciudad fue puesta bajo interdicto por el papado, con el que aquella mantenía estrechas relaciones financieras y de las que dependía su prosperidad económica. Como consecuencia de estos acontecimientos, el partido güelfo tomó el poder en Siena en 1287 y lo mantuvo hasta 1355. En el marco de este régimen, el gobierno era ejercido de forma colegiada por los Nueve, un grupo de priores surgidos del estrato superior de la burguesía, el patriciado urbano, que los textos de la época designaban con el nombre de Popolo grasso, así como por el consejo general de la comuna. De forma significativa, los escudos de armas de la ciudad que figuran en los muros del palacio comunal estaban constituidos por un escudo blanco y negro (la comuna) agredido por un león rampante (el Popolo). En el siglo XIV, Siena fue uno de los mayores centros artísticos de la Toscana, con pintores como Duccio († hacia 1320), Simone Martini († en 1334 en Aviñón) y los hermanos Ambrogio y Pietro Lorenzetti († hacia 1348). El apogeo simbólico de este fasto período lo constituye la Sala della Pace, en el Palacio comunal, donde Ambrogio ilustró el tema bíblico Diligite iustitiam («Amad la justicia») representando los efectos del buen y mal gobierno en la ciudad y el contado.2 La prosperidad creciente de la ciudad dio a los sieneses la idea de edificar un monumento grandioso: una catedral gigantesca, cuyo transepto estaría constituido simplemente por la ya existente y que se prolongaría en dirección al sur mediante una inmensa nave. Importantes trabajos se emprendieron con esta finalidad a partir de 1339, que se detuvieron en 1355 para no reemprenderse jamás. Hoy no queda de todo ello más que un bosque de inmensos pilares, testimonio de las abortadas ambiciones de la ciudad que por aquel entonces disputaba a Florencia la preponderancia en la Toscana.
A partir de mediados del siglo XIV, en efecto, Siena entró en una crisis que se prolongaría hasta el primer tercio del XV. Su población, estimada en 50 000 o 60 000 habitantes hacia 1330, se ve reducida a menos de 20 000 tras la peste de 1348, que muchos contemporáneos interpretaron como un castigo divino. Menos espectaculares, sin duda, pero bastante más grávidos de consecuencias, fueron las réplicas periódicas de la epidemia que arrasaban familias enteras en el espacio de unos pocos años: este fue el caso de un padre de siete hijos, amigo de Catalina, solo unos años más tarde; ella misma perdió a varios hermanos y hermanas como consecuencia de esta enfermedad recurrente. El cronista sienés Agnolo di Tura dejó un relato muy concreto y estremecedor de las consecuencias de la epidemia en la vida de la ciudad:
Ya no tañían las campanas; no había nadie que llorara a sus muertos, porque los supervivientes temían el mismo destino… El padre no asistía a la muerte de sus hijos, el hermano huía de su hermano, el marido abandonaba a su mujer por miedo al contagio, porque los supervivientes temían el mismo destino, ya que la enfermedad podía propagarse simplemente por el aliento de un apestado. Los cadáveres se enterraban lo más pronto posible, sin solemnidad alguna, y muchos yacían devorados por los perros en medio de las calles de la ciudad… Y yo, Agnolo di Tura, llamado Grasso, yo mismo amortajé con mis manos a cinco de mis hijos que puse en una misma tumba.3
La omnipresencia de la enfermedad y de la muerte valorizó el papel esencial de los hospitales, en particular el de Santa Maria della Scala, cuyo control era objeto de litigios entre las autoridades eclesiásticas y las civiles, así como de las instituciones caritativas como la Misericordia, gestionada en su origen por una cofradía creada a mediados del siglo XIII por un piadoso laico, Andrea Gallerani, y que luego pasó, en el siglo XIV, a ser controlada por la comuna. La crisis económica acentuó las tensiones sociales y los conflictos políticos debido a la agitación promovida por los dos grupos sociales excluidos del poder: los nobles, contra los cuales se había constituido y afirmado el Popolo, y los trabajadores manuales (Popolo minuto), que constituían una plebe despreciada por los emprendedores y eran proclives a actos de violencia. En 1355, el régimen de los Nueve y de sus partidarios (Noveschi), expresión política del patriciado urbano, fue derribado y reemplazado por el de los Doce, que incorporaba ampliamente a la burguesía artesanal de los maestros de las corporaciones, en particular los de «l’Arte della Lana», grupo económico que supervisaba el trabajo y el comercio de la lana y del paño, al que estaba ligada la familia de Catalina.4 Dos hermanos de Catalina, Bartolo y Stefano, entraron en el gobierno de la ciudad, pero este nuevo régimen debió hacer frente muy pronto a las peores dificultades: fue preciso aumentar los impuestos para alejar a precio de oro a los grandes grupos de mercenarios que devastaban por aquel entonces la Toscana, y poder hacer frente a las hambrunas cada vez más frecuentes, organizando repartos de grano en la Piazza del Campo para cubrir las necesidades de la parte más empobrecida de la población. Con ocasión de estas crisis frumentarias, los obreros del sector lanero (lanaioli), cuyos salarios eran muy bajos, cobraron conciencia de la desventaja que constituía para ellos su exclusión del gobierno de la ciudad y se organizaron para ser partícipes de este último, a iniciativa de la «Compagnia del Bruco», constituida por los cardadores. En 1368, el gobierno de los Doce fue derribado; se asiste entonces a una redistribución de los cargos públicos favorable al partido popular y a la llegada de un nuevo gobierno, el de los «Reformadores», que reunía en una coalición a representantes del Popolo y a ciertos elementos de la aristocracia señorial. En 1371, las capas inferiores del mundo laboral se sublevaron de nuevo contra la coalición en el poder y los Doce, de modo que sus partidarios todavía presentes en la ciudad fueron condenados al exilio. A continuación de estos sucesos, los dos hermanos de Catalina, que ella había escondido en los sótanos del hospital de la Scala para evitar que fueran masacrados, partieron definitivamente hacia Florencia, donde el mayor, Bartolo, murió en 1374 a causa de la peste. En este mismo año, la decapitación del noble Niccolò dei Salimbeni, acusado de complot contra el poder de turno, dio origen a una verdadera guerra civil en el seno de la ciudad, que acabó en 1375 con una paz humillante para las autoridades comunales. En este contexto debemos entender la actitud desafiante de las autoridades comunales frente a Catalina, cuando esta efectuó, en 1376, una estancia prolongada en Val d’Orcia, en las tierras de los Salimbeni, una de las familias aristocráticas más poderosas del contado, con la que ella estaba muy ligada. Del régimen comunal la santa no conoció apenas, de hecho, más que los aspectos negativos: gran inestabilidad política, violencia contra los bienes y las personas, luchas entre facciones incapaces de llegar a un compromiso estable, destierros de los adversarios del clan o de la coalición en el poder, que no podían sino suscitar en los excluidos un deseo de venganza, y ausencia de líderes indiscutidos y de grandes figuras políticas. A los ojos de Catalina, el sentido del bien común y del «Buen Gobierno», puesto en imágenes e idealizado unas décadas antes sobre todo en los frescos del Palacio comunal, tendía a perderse, y el gobierno de la ciudad padecía un gran desorden que ella no cesará de deplorar en sus cartas. Debilitada por la crisis demográfica y económica, destrozada por los problemas internos durante los años 1355-1385, Siena entró en decadencia respecto de sus rivales: Pisa y sobre todo Florencia, a cuya órbita se incorporará a finales del siglo XIV,antes de ser anexionada por ella a mediados del XVI.
En el plano religioso, Siena, ciudad dedicada a la Virgen María después de la victoria de Montaperti (su divisa era: Sena vetus, civitas Virginis [«Siena antigua, ciudad de la Virgen»]), estaba fuertemente marcada, a mediados del siglo XIV, por la influencia de las órdenes mendicantes, que se ejercía a través de cuatro grandes conventos: San Francesco para los Frailes Menores, San Domenico para los Predicadores, Sant’Agostino para los Eremitas de san Agustín y San Niccolò para los Carmelitas. El convento de San Domenico en Camporeggi, fundado en 1226, dominaba sobre la casa natal de Catalina, situada no lejos de la gran fontana de Fonte Branda, construida a mediados del siglo XIII cerca de una de las puertas de la ciudad.5 La influencia de los dominicos se fundaba en gran medida en el éxito de su predicación, por lo menos desde la época de Ambrogio Sansedoni († 1287). Más tarde, serán los franciscanos, con Bernardino de Siena, nacido en 1380, el año de la muerte de Catalina, los que pasarán a desempeñar una función más destacada. Pero el contexto religioso de la ciudad estaba igualmente marcado por el papel que desempeñaban en ella las grandes abadías del contado. Algunas eran los focos del monaquismo benedictino reformado: San Galgano al oeste, cuyos monjes cistercienses colaboraban en las actividades de la Biccherna, es decir, la gestión de las finanzas municipales. Sant’Antimo al este, y sobre todo la de Monte Oliveto Maggiore, fundada en 1319 por Ambrogio Piccolomini, Bernardo Tolomei y dos de sus compañeros, todos ellos hijos de grandes familias de la aristocracia sienesa. A ellas hay que añadir los conventos de los Eremitas de San Agustín, el de Lecceto y el eremitorio de San Leonardo, situados en un bosque algo alejado de Siena, la Silva del Lago. En este último residía, en vida de Catalina, William Flete, un eremita inglés llamado «el Bachiller» porque había hecho estudios de teología en Oxford antes de dirigirse a Italia. Este religioso, famoso por su santidad de vida y la cualidad de su dirección espiritual, ejerció una gran influencia en Catalina y en todas las clases dirigentes de la sociedad sienesa. La mayoría de los conventos y de los monasterios estaban, en efecto, vinculados a familias nobles (Tolomei, Malavolta, Salimbeni, Piccolomini, etc.), que los sostenían en el terreno económico, pero que a menudo acabaron envolviéndolos en sus redes de clientelismo y poder.
A partir del siglo XIII, Siena destacó por tener una importante corriente religiosa laica, ilustrada por las figuras de Andrea Gallerani († 1250), fundador de la Misericordia, y de Pietro Pettinaio († 1289) ––un artesano fabricante de peines que ejerció en vida una gran influencia espiritual y predicó a sus conciudadanos, lo cual le valió ser mencionado por Dante en la Divina Commedia––. La comuna celebraba solemnemente su fiesta cada año desde 1329, pero la gran mayoría de esos laicos devotos eran «penitentes» y recluidas que vivían en la periferia de la ciudad, cerca de las puertas o junto a las murallas, y subsistían gracias a las limosnas que les distribuían la comuna y los particulares. La mayoría de esas mujeres eran viudas, pero también se hallaban entre ellas algunas célibes demasiado pobres para ser admitidas en una comunidad religiosa en la que se exigía una dote de ingreso. No obstante, a partir de 1350 asistimos a un pronunciado declive del anacoretismo urbano, pues la Iglesia se mostró cada vez más hostil respecto de esas penitentes independientes, difícilmente controlables, y la comuna no tenía ya los medios necesarios para mantenerlas: su número pasó de 230 en 1347 a menos de 50 en 1372. En Siena, igual que en otras partes en la Toscana, las órdenes mendicantes se esforzaron por anexionar a los penitentes laicos que, aun permaneciendo en el mundo y en su familia, aspiraban a una vida religiosa más intensa que la simple asistencia a la misa dominical. La presencia de la Tercera Orden franciscana está atestiguada a partir de 1289 y es conocida la existencia de una Margarita de Siena, discípula de santa Margarita de Cortona, que murió a finales del siglo XIII, de Aldobrandesca († 1309) y de Bonizzella dei Cacciaconti, que parecen haber estado vinculadas al convento sienés de los Umiliati, mientras que una tal Bartolomea, o Mea, y una Catalina († hacia 1340) ––que no es la nuestra–– gravitaban en la órbita de los Servi di Maria, una orden fundada a mediados del siglo XIII por un grupo de mercaderes florentinos convertidos a una vida pobre. Estas figuras femeninas están mal documentadas y su pertenencia a esa o aquella otra red religiosa sigue siendo problemática. En cambio, son bastante conocidas las penitentes laicas que siguen los pasos de los dominicos, denominadas las Mantellate, por el hecho de que Catalina Benincasa ––la futura santa Catalina de Siena–– ingresó en ellas a los dieciséis años y llevó su hábito hasta su muerte, como atestigua el registro de su hermandad.
La principal forma comunitaria de vida religiosa para los laicos estaba constituida, sin embargo, por las hermandades penitenciales y caritativas.6 Había muchas y de diversos tipos, pero las de los Disciplinati eran las más numerosas. Una de las más importantes en Siena era la de los Disciplinati di Santa Maria della Scala, de la que Catalina fue miembro, pero había otras a menudo ligadas a conventos de las órdenes mendicantes. Esos hombres y esas mujeres que practicaban la «disciplina», es decir, se fustigaban físicamente en determinadas ocasiones para expiar sus pecados, dedicaban la mayor parte de su tiempo a actividades caritativas (asistencia a los pobres y a los enfermos, a los condenados a muerte, etc.), a la oración y a los coloquios espirituales. En algunos de esos grupos religiosos, que eran llamados los laudesi, se compusieron poemas y cánticos en lengua vulgar que se cantaban en procesiones y fiestas. Esas cofradías eran frecuentadas sobre todo por miembros de la clase media (artesanos, profesionales liberales, notarios, etc.) que encontraban en ellas un marco favorable a la expresión pública de su devoción hacia Cristo, la Virgen María y los santos.
A partir de la década de 1360, la aspiración de esos ambientes a una religiosidad más intensa se tradujo en un movimiento lanzado por dos laicos sieneses, Giovanni Colombini († 1367) y Francesco di Mino Vincenti: el de los Pobres de Cristo (Poveri di Cristo), que renunciaron a sus riquezas y a los honores mundanos para consagrarse a la penitencia y a la oración. No se trataba de una novedad, pues, desde finales del siglo XII, el mercader lionés Vaudès y sus discípulos, los valdenses, y luego, unos decenios más tarde, Francisco de Asís, habían hecho de la pobreza voluntaria el fundamento de una vida conforme al Evangelio. Pero esta palabra clave no había perdido nada, en el siglo XIV,de la fascinación que ejercía sobre los elementos más religiosos de las clases dirigentes. La finalidad de ese grupo informal, designado con el nombre de Brigata, era anunciar la palabra de Dios de un modo a la vez ascético y gozoso, con el fin de suscitar en sus oyentes la renovación del fervor religioso y el amor por Cristo salvador. Muy pronto se añadieron mujeres al grupo, comenzando por la prima de Giovanni Colombini, Catalina, que abandonó su casa para seguir su ejemplo, y fue el origen de las Povere Donne Ingesuate, una de cuyas casas se encontraba cerca de la puerta de San Sano, no lejos de la morada de Catalina de Siena, o también la abadesa de Santa Bonda, Pavola di Foresi, con la que Colombini intercambió mucha correspondencia. Su referencia principal, aparte de Francisco de Asís, era san Jerónimo, gran figura de escritor sagrado y penitente, que será honorificado de un modo particular en Italia en la época del Renacimiento. Desterrados de Siena en 1363 por sus numerosos vínculos con las familias que habían sostenido el régimen de los Nueve, y a raíz de la emoción provocada por la conversión a la pobreza de algunos notables sieneses, los miembros de la Brigata emprendieron campañas de evangelización por toda la Toscana y la Umbría. Se ocupaban de los enfermos y de los agonizantes y acompañaban los restos mortales de los difuntos a los cementerios cantando alabanzas a Jesús, en particular a Jesús Crucificado («Viva Cristo crocifisso!»), hacia el que sentían una devoción especial. Pero no tardaron en atraer las sospechas de la Inquisición que, debido a su apego proclamado a la pobreza de Cristo, tendía a confundirlos con los Fraticelli, esto es, los franciscanos o las Beghini que habían roto con la jerarquía eclesiástica a partir del pontificado de Juan XXII († 1334), y denunciaban la riqueza y las malas costumbres de los clérigos. Tras el regreso de Urbano V a Italia, a finales de 1367, Colombini y sus discípulos escaparon por muy poco de una condena y su movimiento solo pudo sobrevivir a condición de transformarse en una orden religiosa estructurada, conocida con el nombre de «Jesuatas» (Ingesuati). Es cierto que Catalina de Siena mantuvo relación con ellos en su juventud, aunque solo fuera por mediación de su cuñada Lisa, una sobrina de Giovanni Colombini, con la que había vivido cuando esta enviudó; pero Catalina no se refiere nunca de manera explícita a ese último en sus escritos, sin duda por prudencia.7 Después de la muerte de Colombini, sin embargo, un cierto número de miembros de la Brigata llegaron a juntarse con la famiglia, es decir, el grupo de los discípulos de Catalina que bien pronto fueron llamados los Caterinati.
Por las cartas de la santa, conocemos la existencia de otras comunidades religiosas sienesas con las que al parecer estuvo muy vinculada, en particular las benedictinas de Santa Bonda, monasterio con el que había tenido mucho contacto Giovanni Colombini y donde se encuentra su sepulcro, y las Donne Agostiniane di Santa Marta, monasterio fundado en 1328 por Camilla Pannocchieschi, a las que ella calificaba de «siervas perfectísimas de Dios». Pero, por falta de estudios suficientes sobre la historia religiosa de Siena en el siglo XIV, siguen siendo difíciles de entender la naturaleza y la influencia de esos grupos y centros. Aún menos informados estamos en lo que se refiere al clero secular: la parroquia a la que pertenecía Catalina parece haber desempeñado solo un papel secundario en su existencia porque nunca se refiere a ella, como tampoco se refiere a los diferentes obispos que se sucedieron en aquel tiempo en la sede episcopal de Siena, excepto para denunciar sus insuficiencias y sus vicios en su Diálogo y en sus cartas. También los clérigos regulares parecen haber atravesado una grave crisis a partir de 1348, sobre todo en los años 1360-1370, si hemos de creer en lo que cuenta el cronista sienés Neri di Donato, que evoca en los siguientes términos las fechorías cometidas en aquellos tiempos por esos últimos:
Los de San Agostino mataron a cuchilladas a su provincial en el monasterio de San Antonio y tuvieron muchos problemas en Siena… En la misma ciudad, un joven monje de Camporeggi dio muerte a su cofrade, hijo de micer Cino de Montanini […] y los frailes del monasterio de la Rosa se batieron con sus hermanos religiosos y los ahuyentaron. Una violenta discusión estalló también entre los de la Cartuja que, a consecuencia de ello, fueron trasladados por su general. En resumen, parece que habían estallado grandes conflictos por todas partes y entre todos los religiosos. A consecuencia de ello, todos los religiosos ––cualquiera que fuese la orden–– fueron perseguidos y calumniados en todas partes.8
Al leer los escritos de Catalina se tiene perfectamente la impresión de que, en su época, las órdenes mendicantes ––¡aunque no todas!––, lo mismo que las hermandades devotas laicas, eran los actores principales en cuanto a la vida religiosa se refiere. El vínculo entre esos dos grupos era tan fuerte que los religiosos más observantes, como William Flete en Lecceto, eran al mismo tiempo los directores de conciencia de una elite laica que compartía los frutos de su experiencia espiritual y constituía en torno suyo grupos de discípulos y amigos fuertemente comprometidos con la vida social y política de la ciudad.
Los años de infancia y de juventud
Los padres de Catalina, Jacopo y Lapa, pertenecían a un medio artesano bastante acomodado, situado por tanto en la franja superior de la clase media. En 1362, Jacopo Benincasa y su hijo Bartolomeo dirigían un taller de tintorería que trabajaba para los mercaderes de paño del «Arte della Lana». Tras la caída de los Nueve en 1355, el grupo social al que pertenecía la familia Benincasa accedió al poder en el marco del nuevo régimen de los Doce, y dos hermanos de Catalina ejercieron durante un tiempo funciones públicas importantes. De manera que la pequeña Catalina creció en el seno de una familia numerosa del todo respetable y ciertamente no pobre, aunque, tras la muerte de su padre, en 1368, y por efecto de la grave crisis económica y política que atravesó Siena en los años 1360-1370, su situación debió de degradarse rápidamente.
No sabemos gran cosa de la infancia de Catalina en sus primeros años, excepto lo que cuentan los textos hagiográficos que, por definición, se ocupan poco de este período ingrato y totalmente profano de la vida de los santos y de las santas. Parece, en todo caso, que fue la preferida por su madre, que por alimentarla con su propia leche creía haberla salvado de morir ––mientras que su hermana gemela Giovanna, alimentada por la nodriza, no había podido sobrevivir mucho tiempo––, y no tardó en destacar por la vivacidad de su ingenio. Según su primer biógrafo, Raimondo da Capua, a los seis o siete años de edad, yendo a visitar a su hermana Bonaventura, que habitaba en Vallepiata, habría visto sobre el tejado del convento de San Domenico a Cristo sentado en un trono, vestido con ornamentos litúrgicos, como un papa, tal como solía representar a Dios la iconografía de la época. Rodeado de los santos Pedro, Pablo y Juan, Jesús le habría preguntado: «¿A qué esperas para seguirme?». Impresionada por esta aparición, la niña se habría refugiado en una gruta donde pasó todo el día, hasta que uno de sus hermanos la llevó de nuevo a casa entre los suyos. Notemos incidentalmente que, en la zona donde se habría producido esta visión, había numerosos eremitorios en los que vivían mujeres recluidas, circunstancia que pudo fomentar su opción precoz de huir del mundo y entregarse a una vida solitaria. Por el momento, en todo caso, este episodio no tuvo consecuencias.
En cambio, mejor informados estamos sobre su adolescencia, época que en la Edad Media se consideraba el comienzo de la edad adulta.9 A partir de los doce años, tal como era habitual en todas las hijas de buena familia, ya no se le permitió salir sola de la casa familiar. Tuvo entonces una crisis de «vanidad», es decir, de coquetería, perfectamente normal en una muchacha de su edad, que buscaba bellos ornatos y daba mucha importancia a la apariencia física, alentada por su madre. Debía de ser hermosa porque, en una colección de Milagros compuesta, en vida de ella, por uno de sus admiradores, se habla de un religioso que, unos años más tarde, se habría enamorado de Catalina y que, rechazado por ella, colgaría los hábitos y se ahorcaría finalmente después de haber intentado matarla…10 Fue en agosto de 1362, con quince años, cuando la muerte de su hermana mayor Bonaventura, a causa de un parto, le produjo un intenso dolor que fue el inicio de una conversión completa. Después de confesarse con Tommaso della Fonte, un joven dominico emparentado con su familia, que desempeñó un gran papel al lado de ella durante su juventud, habría hecho entonces voto de permanecer virgen. Sus padres deseaban casarla con su cuñado, una vez enviudado, pero ella se opuso a ese proyecto con una energía feroz. Rechazando el papel de esposa y de madre, así como la vida mundana que su familia quería que emprendiera, se entregó en cuerpo y alma a la ascesis y a la devoción, y ella misma se cortó los cabellos como signo de penitencia para manifestar así su decisión ya irrevocable de consagrar su virginidad a Cristo. Con la intención de que cambiara de idea, se la encerró en un cuchitril, situado debajo de la escalera de la casa, donde vivió tres años en una gran soledad y tomando solo pan y agua como único alimento. Considerada por los suyos una pobre loca y reducida a la condición de Cenicienta, se mantuvo firme y se encerró en el mutismo, replegándose en lo que ella llamaría su «celda interior», es decir, un lugar de encuentro entre su conciencia y la presencia de Dios. Esa fue la primera vez ––pero no la última, porque luego lo tomó por costumbre–– que ejerció un chantaje con la amenaza de dejarse morir si no se satisfacían sus reivindicaciones, como había visto hacer a su hermana Bonaventura, que había dejado de alimentarse durante un cierto tiempo para obligar a su marido infiel a llevar una vida más ordenada y a tratarla mejor. Su obstinación acabó ablandando a su padre, que la comprendía mejor que la madre, y se llegó a un compromiso: se le dio una habitación particular donde ella pudo consagrarse a la meditación y a la plegaria, lo cual era un privilegio excepcional en aquella época en una casa de la pequeña burguesía; para recuperar su salud quebrantada, Lapa se la llevó a Vignoni, en el Val d’Orcia, para unas curas termales, pero no pudo convencerla de abandonar su género de vida austera y contemplar la posibilidad de un matrimonio. A partir de entonces, su relación con la madre se hizo muy difícil, a pesar de que ambas mujeres tuvieron que vivir juntas hasta la muerte de Catalina, a la que Lapa, mujer enérgica y emprendedora, sobrevivió mucho tiempo. Contrariamente a la tradición hagiográfica que hacía del padre el principal obstáculo de la vocación religiosa de los hijos ––como se constata por ejemplo en el siglo XIII en las Vidas de Francisco de Asís––, en el caso de Catalina es su madre la que se presenta de un modo negativo y su hija no cesará de reprocharle en sus cartas su amor a la vez posesivo y materialista.
De momento, el problema del futuro de Catalina estaba por resolver. Según las normas sociales de la época, no había sitio dentro de la familia para una mujer joven célibe, a menos que estuviera preparándose para entrar en un monasterio. ¿Contempló Catalina esta última hipótesis? No lo sabemos, pero podemos pensar que su aspiración a la perfección no podía quedar satisfecha con la existencia a menudo relajada de la mayoría de las monjas de su tiempo, aun suponiendo que su familia ––que no parece haber sido particularmente devota, porque no contaba con ningún miembro sacerdote o religioso fuera de Tommaso della Fonte–– hubiera podido y querido otorgarle la dote, a menudo considerable, que se exigía a las postulantas de una vida religiosa comunitaria. En cuanto a la reclusión, ya estaba considerada tanto por la Iglesia como por la sociedad urbana un género de vida peligroso para una mujer y, si Catalina deseaba retirarse a su «celda del conocimiento de sí misma», según su expresión favorita, no podía contemplar la posibilidad de vivir en solitario en una gruta o una caverna. Retendremos sobre todo de este período el rechazo de su familia carnal, que a sus ojos constituía el principal obstáculo para su encuentro con Dios, y su negativa a asumir el papel de esposa y madre que le asignaba la sociedad de su entorno.
Esos años de encierro doméstico y de repliegue en sí misma no fueron para ella, sin embargo, años perdidos: muy pronto llamó la atención de los dominicos del convento vecino y recibió la visita de algunos de ellos, como Tommaso della Fonte, que fue el primero en comprender su genio espiritual y le enseñó a leer el breviario, y Bartolomeo Dominici, que la inició en teología, por lo menos a un nivel rudimentario. Aparte de la Biblia, la santa leyó sin duda otras obras como las Vidas de los Santos Padres, traducidas al toscano a comienzos del siglo XIV por el dominico Domenico Cavalca, en las que se describían de forma detallada las hazañas ascéticas llevadas a cabo por los eremitas del desierto de Egipto y Siria y por las mujeres que los imitaban, como Thais o Eufrosina, que se había disfrazado de hombre para llevar una vida cenobítica con los demás monjes.11 Esta última figura parece haber ejercido sobre ella una cierta fascinación porque, más tarde, uno de sus discípulos, Neri di Landoccio, que poseía dones poéticos, compuso para ella una Historia de santa Eufrosina en lengua vulgar. Desde finales del siglo XIII, la pintura religiosa toscana gustaba también de ilustrar el tema de la Tebaida, ese «desierto jardín» frecuentado por los monjes de los primeros siglos, objeto de contemplación y verdadero «paraíso del alma».
En conformidad con un modelo de educación que permanecerá vigente hasta mediados del siglo XIX en los establecimientos escolarespara muchachas jóvenes llevados por religiosas, Catalina no aprendió durante ese tiempo a escribir y no lo hará sino tardíamente: bastaba, en realidad, con que una mujer supiera leer su misal y eventualmente algunos libros devotos o de moral. Destinada a estar sometida toda su vida a la autoridad de un varón ––padre o marido––, que era el experto en escritura, la mujer, a los ojos de la sociedad, no la necesitaba para nada y por tanto tampoco debía aprenderla.
Para salir sola al mundo, aunque fuera en un principio el mundo estrecho de su barrio, sin crear ningún tipo de escándalo, Catalina necesitaba un estatus social. Lo encontró, por consejo de sus confesores dominicos, adhiriéndose a una edad imprecisa, en 1364 o 1365, a la cofradía femenina de las penitentes llamadas Mantellate, que gravitabaen la órbita del convento de San Domenico.12 Contrariamente a lo que se ha pretendido durante mucho tiempo, no se trataba ––hablando con propiedad–– de una Tercera Orden, como existía para los franciscanos tras la bula Supra montem de 1289. En el caso de los Frailes Predicadores había un texto redactado por el maestro general Muño de Zamora, en 1286, dedicado a un grupo de penitentes de Orvieto, en el que este último declaraba que aprobaba su género de vida, pero nada más. Enriquecido con algunas precisiones complementarias, sirvió de regla, a partir de 1321, a mujeres laicas de Siena afiliadas al convento dominico de Camporeggi. Esta nueva versión del texto reforzaba el vínculo de las penitentes con los Frailes Predicadores, pero sin conferirles un puesto institucional en el seno de la orden. Uno de los fines buscados era establecer fronteras estrictas entre las recluidas, sospechosas de inestabilidad y a veces de desvíos, y las penitentes dominicanas (vestitae en latín, o Mantellate en italiano) a fin de proteger su reputación, y así se prohibió a las primeras entrar en la cofradía y a las segundas convertirse en recluidas. Desde finales del siglo XIII, en efecto, la Iglesia condenaba el monaquismo doméstico que tan importante había sido en el siglo anterior; sin embargo, las mujeres que querían llevar una vida religiosa sin abandonar el mundo continuaron durante un cierto tiempo sin tener en cuenta las normas canónicas definidas en el decreto Periculoso (1298), que les imponía guardar la clausura y profesar votos de pobreza, castidad y obediencia. Estas laicas consagradas debían vestir un hábito distintivo que consistía en una veste blanca cubierta con un manto negro ––y de ahí su nombre–– y en tener la cabeza siempre cubierta con un velo blanco. Después de atravesar una crisis durante la década de 1330, la comunidad sienesa de las Mantellate conoció un cierto relanzamiento a partir de 1352, como atestigua su registro de admisión, que ha llegado hasta nosotros, y en el que figura el nombre de Catalina Benincasa. Desde el momento en que eran admitidas en la cofradía, las vestitae o pinzochere (penitentes) de santo Domingo prometían llevar el hábito hasta el final de sus vidas, pero no profesaban votos religiosos propiamente dichos. Una mujer no podía ingresar en la cofradía sin el permiso de su marido; si era viuda, como era el caso de la mayoría de ellas, debía aceptar no casarse de nuevo; para una muchacha joven como Catalina, que tenía menos de 20 años en el momento de su admisión, el simple hecho de adherirse constituía un compromiso público de renuncia al matrimonio, mientras que el velo garantizaba su integridad física. Cada una de esas mujeres vivía con sus propios medios, en su casa o en la de su familia, y no se reunían más que una o dos veces al mes en el convento de San Domenico, en la Capella delle Volte, para escuchar una predicación y entregarse a la oración. El resto del tiempo lo dedicaban a obras de caridad, en particular a la visita de enfermos y encarcelados. La comunidad estaba dirigida por una «maestra» nombrada por el prior del convento dominicano y sometida a la corrección de la jerarquía de la orden. Parece que, en un primer momento, Catalina no fue fácilmente acogida en esa cofradía ––que reunía sobre todo a viudas de edad madura–– por su juventud, pero es posible también que fuera a causa de su fervor, que superaba superlativamente el de sus compañeras. Su madre y ella pusieron tanto empeño, que Catalina acabó por ser admitida. Ese estatuto de laica consagrada, que mantuvo hasta el final de sus días, le permitió desarrollar su cultura religiosa gracias a los sermones que escuchaba en las reuniones y a las lecturas de textos bíblicos que sus directores espirituales traducían y le comentaban. Tras la muerte de su padre, en 1368, garantizó a sus hermanos que no reivindicaría ningún derecho sobre la herencia y que ella nada les iba a costar en el futuro; pero les pidió que se ocuparan de las necesidades de su madre, con quien ella vivía en la casa familiar de Fonte Branda en compañía de Lisa ––su «cuñada según la carne, pero hermana suya en Jesucristo», como escribe en sus cartas––, que había enviudado tras la muerte de su hermano Bartolo. Las dos se hicieron tras ello Mantellate y formaron así una especie de «beguinaje», en el que la vida se dividía en actividades domésticas, oración, lecturas y obras benéficas.
Podemos preguntarnos por qué los Frailes Predicadores que la rodeaban empujaron a Catalina a tomar el hábito de las Mantellate en lugar de ofrecerle entrar en las monjas dominicas sienesas de Santa Caterina. Esto respondía posiblemente a una estrategia por parte de ellos, que contemplaba la reforma de sus monasterios femeninos, que atravesaban entonces una grave crisis. Paradójicamente, era más fácil lograrlo a través de una mujer laica capaz de actuar desde fuera que impulsándola a ingresar en un convento donde su deseo de perfección correría el peligro de provocar reacciones de rechazo en las religiosas menos observantes. Además, el estatuto tan flexible de las Mantellate daba a Catalina la posibilidad de desplazarse e intervenir en la vida pública utilizando, para bien de la Iglesia, las relaciones que no tardó en entablar en el seno de la aristocracia toscana.
En los orígenes de una reputación de santidad: las etapas de la afirmación





























