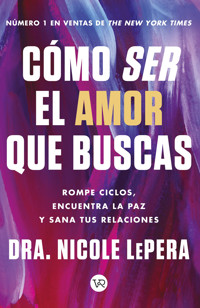
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Las relaciones siempre fueron fundamentales para la supervivencia humana. Nuestros cuerpos y cerebros están programados para buscar conexiones, ya sean familiares, románticas o platónicas. Y, sin embargo, estos vínculos vitales suelen ser la raíz de nuestro sufrimiento más profundo. Si bien nuestros corazones están preparados para relacionarnos desde el amor, nuestro sistema nervioso, que almacena todas nuestras heridas y decepciones pasadas, está muchas veces acostumbrado a reaccionar como si se tratara de una amenaza. En Cómo ser el amor que buscas, la Dra. Nicole LePera, autora número 1 en ventas de The New York Times, ilumina el camino para salir de los vínculos traumáticos y establecer relaciones arraigadas en el respeto mutuo y la compasión. En él aprenderemos cómo crear seguridad en nuestro propio cuerpo y mente; identificar las necesidades insatisfechas; desarrollar resiliencia emocional; cultivar la coherencia del corazón para construir conexiones emocionales profundas con los demás; y mantener una interdependencia saludable en todo tipo de vínculos. La doctora LePera nos enseña cómo romper ciclos dolorosos y reconectarnos con la sabiduría, el aprecio y la compasión que viven en cada uno de nosotros. Así comprenderemos que la verdadera fuente de toda sanación es la capacidad innata de nuestro corazón para amar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las relaciones siempre fueron fundamentales para la supervivencia humana. Nuestros cuerpos y cerebros están programados para buscar conexiones, ya sean familiares, románticas o platónicas. Y, sin embargo, estos vínculos vitales suelen ser la raíz de nuestro sufrimiento más profundo. Si bien nuestros corazones están preparados para relacionarnos desde el amor, nuestro sistema nervioso, que almacena todas nuestras heridas y decepciones pasadas, está muchas veces acostumbrado a reaccionar como si se tratara de una amenaza.
En Cómo ser el amor que buscas, la Dra. Nicole LePera, autora número 1 en ventas de The New York Times, ilumina el camino para salir de los vínculos traumáticos y establecer relaciones arraigadas en el respeto mutuo y la compasión. En él aprenderemos cómo crear seguridad en nuestro propio cuerpo y mente; identificar las necesidades insatisfechas; desarrollar resiliencia emocional; cultivar la coherencia del corazón para construir conexiones emocionales profundas con los demás; y mantener una interdependencia saludable en todo tipo de vínculos.
La doctora LePera nos enseña cómo romper ciclos dolorosos y reconectarnos con la sabiduría, el aprecio y la compasión que viven en cada uno de nosotros. Así comprenderemos que la verdadera fuente de toda sanación es la capacidad innata de nuestro corazón para amar.
La DRA. NICOLE LEPERA es autora de best sellers internacionales y creadora del movimiento #SelfHealers, una comunidad internacional de personas que se unen para tomar el control de su propia sanación. Se formó en psicología clínica en la Universidad Cornell y en The New School for Social Research, y también estudió en The Philadelphia School of Psychoanalysis. Su misión es empoderar a las personas para liberarse de las creencias heredadas y descubrir su auténtico yo. Encuéntrala en @the.holistic.psychologist
A mi mamá y todos los que ya se fueron, que descansen en la infinita paz del amor.
A los que quedamos, que sepamos transmutar el dolor y sanar nuestro corazón.
INTRODUCCIÓNEL CAMBIO LO CREAS TÚ
Si estás leyendo este libro, es probable que haya algún vínculo en tu vida que te esté causando estrés; puede ser tu pareja, tu padre, tu hermana, tu hijo, una amistad, un colega o cualquier persona con la que se haya generado una dinámica que te gustaría modificar. Cuando nos pasa eso, a menudo queremos que ese cambio ocurra lo antes posible. O tal vez dudes de que valga la pena seguir poniendo empeño en una relación determinada, de que exista siquiera la posibilidad de repararla. O tal vez sientas que te cuesta forjar o mantener vínculos, y temas que eso te depare un futuro de aislamiento y soledad.
Te entiendo. A lo largo de una década de trabajo como psicóloga clínica, atendí a muchos pacientes que deseaban genuinamente encontrar un amor duradero, resolver conflictos recurrentes o dejar atrás hábitos disfuncionales. Y, sin embargo, la historia se repetía una y otra vez en las sesiones individuales, en las de parejas, en las familiares: a pesar de sus intenciones y esfuerzos, la mayoría de las personas no solo no lograban crear o mantener las relaciones que anhelaban, sino que, además, iban acumulando frustración y hasta resentimiento a lo largo del proceso.
Muchos de mis pacientes leían libros sobre el tema e iban probando, una a una, todas las estrategias y herramientas más novedosas con la esperanza de que algo los ayudara algún día. A menudo conocían el concepto de los «lenguajes del amor», que se popularizó con el libro Los cinco lenguajes del amor: el secreto del amor que perdura, publicado por el Dr. Gary Chapman en 1992. Según la teoría de Chapman, podemos lograr una conexión más profunda con nuestra pareja si le pedimos que demuestre su amor de cierta manera: con palabras, regalos o actos de servicio (como hacer la cama o preparar la cena), compartiendo momentos valiosos o a través del contacto físico.
Esta propuesta de generar cambios externos —pretender que los demás adapten sus comportamientos para satisfacer nuestras necesidades— es un denominador común en la mayoría de las terapias que giran en torno a los vínculos. Las prácticas y herramientas varían según el terapeuta, el libro y la escuela, pero, a grandes rasgos, el mensaje central es el mismo: tenemos que cambiar ciertos aspectos de nosotros para atender las necesidades del otro y viceversa.
En teoría, si no nos sentimos contenidos o conectados en un vínculo, pedirle al otro que modifique su comportamiento puede parecer un buen plan. En la vida real, sin embargo, esa estrategia suele ser contraproducente: nadie puede cambiar a los demás, y esperar que el otro modifique la forma de vincularse que tiene desde siempre no suele dar resultado a largo plazo. Por otra parte, esa búsqueda del cambio externo tiende a exacerbar la tensión en la relación, provocar actitudes reactivas o malestar, y perpetuar el conflicto o la desconexión. En definitiva, puede ser la receta para una vida de rencor e indiferencia.
Quizá te preguntes, y con razón, qué hacer entonces. Si pretender que otros cambien su manera de ser para adaptarse a la nuestra no es la solución, ¿qué nos queda? Yo me pregunté lo mismo durante años.
Cuando comenzaba a transitar la adultez, no lograba forjar los vínculos que anhelaba. Tenía un gran abanico de herramientas terapéuticas a mi disposición, pero estaba insatisfecha en la mayoría de mis relaciones, a pesar de que hacía grandes esfuerzos por cultivar la introspección, el autoconocimiento y la buena comunicación. Me sentía sola todo el tiempo, aunque estuviera rodeada de gente: los fines de semana en familia, festejando mi cumpleaños con amigos, de vacaciones en pareja. Pensaba que iba a disfrutar de una conexión profunda, pero terminaba sintiéndome aislada y sin amor. Por mucho que lo intentara, por mucho que hicieran los demás, mi sensación era de desconexión y soledad. Cuanto más crecía mi desesperación por establecer un lazo, más lejos me sentía y más dolía.
Durante unas Navidades, estancada en esos ciclos insatisfactorios pero conocidos, vi con más claridad los patrones que se desplegaban en mis vínculos. En esa época llevaba varios años con Sara, un vínculo sobre el que leerás más en el capítulo 1; vivíamos en un apartamento en el East Village de Nueva York. Como cada una pasaba el día de Navidad con su familia, teníamos la tradición de celebrar juntas unos días antes. Ese año, Sara había propuesto que lo pasáramos en pareja, las dos solas, algo bastante novedoso para nuestra dinámica habitual. Sara era muy sociable, y, durante años, lo más frecuente en nuestra relación eran las fiestas y reuniones grupales. Me resultó muy tierno que quisiera pasar el día conmigo y pensé que ese gesto especial nos acercaría.
Esa mañana, despertamos en nuestro apartamento decorado y yo preparé un desayuno festivo antes de que nos sentáramos a intercambiar regalos. Fue muy emocionante abrir el sobre que me entregó Sara y encontrar entradas para un espectáculo del Cirque du Soleil —que me enloquece— ese mismo día. Quiere pasar más tiempo a solas conmigo, se acordó de lo mucho que me gusta el Cirque du Soleil, ¡me ama!, pensé. Era el gesto romántico perfecto. Y sin embargo, mientras nos preparábamos para salir, volvió esa sensación de desconexión que me corroía.
Horas más tarde, sentada a su lado en la oscuridad de la sala repleta, la sensación seguía allí; es más, me sentía todavía más sola que antes, en casa. No nos hablábamos, no nos mirábamos, y en lugar de percibirnos conectadas por el lazo invisible de amor que yo esperaba que fluyera entre nosotras en silencio, me parecía estar junto a una desconocida. Para soportar el malestar, pedí una cerveza y bebí durante todo el espectáculo, con la esperanza de que derribara los muros que pudiera haber entre nosotras.
Yo cursaba mi segundo año de Psicología Clínica y hacía terapia. Llevaba adelante un trabajo personal para desarrollar mi autoconocimiento —o eso creía— y comunicar mis descubrimientos a otras personas. Todo eso no hacía más que consolidar mi idea de que el problema de mi relación con Sara tenía que ser su falta de voluntad o de capacidad para conectarse conmigo.
Con el tiempo, sin embargo, esa soledad constante y la sensación de desconexión en aumento me llevaron a pensar que tal vez yo tuviera algo que ver con mi propia infelicidad. Quizá me sintiera sola con Sara porque, como tantas otras veces con tantas otras personas, desde el punto de vista afectivo, lo estaba. Aunque me resultaba doloroso reconocer que yo misma pudiera ser la causa de mi mayor sufrimiento, esa responsabilidad traía consigo la esperanza de que estuviera en mis manos romper esos ciclos que se repetían.
Como suele ser el caso de los patrones que reproducimos en nuestros vínculos de la vida adulta, mi soledad afectiva apareció cuando yo era pequeña, como consecuencia de mis primeros vínculos, en mi familia. De niña, nunca aprendí a conectarme afectivamente con nadie porque ninguna de las personas que me rodeaban sabía hacerlo: ellos tampoco habían aprendido. Para establecer una conexión afectiva con otro (como aprendí años después), necesitamos estar conectados afectivamente con nosotros mismos; y para eso, necesitamos ser capaces de sentir y expresar nuestras emociones de manera auténtica. Esa expresión auténtica es lo que permite que otros nos vean, nos conozcan y nos acompañen, necesidades emocionales básicas y universales.
Responsabilizar continuamente a los demás de los problemas que encontraba en mis vínculos y pretender que ellos cambiaran por mí me había impedido ver el papel que tenía yo misma en mi propia infelicidad; me había impedido ver lo desconectada que estaba de mi propio ser, de mis deseos y necesidades. Yo me esforzaba por conocerme mejor, pero no tenía plena conciencia de quién era en mis relaciones. Como muchos de mis pacientes, esperaba que los demás se ocuparan de mis emociones o me hicieran sentir mejor sin saber cómo hacerlo yo misma. En mi creencia de que la persona «correcta» sencillamente «sabría qué hacer» para aliviar o desterrar esa arraigada soledad mía, iba de decepción en decepción. La expectativa de que los demás saciaran mis necesidades hacía imposible que me sintiera satisfecha en un vínculo, y aun así, seguí repitiendo las mismas conductas, no solo en mis relaciones románticas, sino también en todas las demás.
Poco a poco, cuando empecé a entender que la única constante en todos mis vínculos era yo, fui asumiendo que nunca iba a estar en mis posibilidades controlar qué hacían y qué no los demás, ni mucho menos cuándo, con cuánta eficacia y hasta qué punto podrían o querrían ayudarme a satisfacer mis necesidades. Y comprendí que pretender que otra persona cambiara su forma de ser o de expresarse solo podía conducir a una sensación de desamor para las dos partes. Sentir que se nos ama por quienes somos es una necesidad humana universal, algo de lo que yo de ningún modo quería privar a mis seres queridos.
Lo que no me enseñó mi familia ni mi formación clínica fue que, para modificar nuestro modo de relacionarnos con los demás y experimentar nuestros vínculos, el primer paso es modificar cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos con nosotros mismos. Ese vínculo que tenemos con nuestro propio ser en la vida adulta está marcado por los vínculos que tuvimos con otras personas en las primeras etapas de la vida. Si la atención que recibimos en esa época fue impredecible, irregular o negligente, es probable que se haya formado en nosotros la creencia fundamental de que no éramos dignos de que se nos cuidara o de tener satisfechas nuestras necesidades. A raíz de esa sensación intrínseca de no merecer, comenzamos a modificar nuestra manera de expresarnos y relacionarnos con los demás, a mostrar solo nuestras partes «aceptables», desempeñando ciertos roles —lo que llamo yo condicionados en este libro— para protegernos y encajar en los primeros entornos que habitamos. Al hacernos mayores, ese miedo profundo a no merecer amor continúa determinándonos, y acabamos repitiendo estos patrones habituales en nuestras relaciones.
El recurso de interpretar los mismos roles de siempre nos mantiene desconectados de nuestra esencia singular, de nuestra manera personal de estar con otros, lo que inevitablemente nos lleva a sentirnos menospreciados en nuestros vínculos. Para expresarnos de manera auténtica ante los demás, primero necesitamos sentir que hacerlo es seguro, que no nos pone en peligro; y eso, a su vez, requiere que nos sintamos físicamente a salvo. El problema es que eso puede resultarnos imposible: las necesidades crónicamente insatisfechas dejan a nuestro sistema nervioso en un estado de estrés crónico. Nos encontramos en un modo de supervivencia permanente, fisiológicamente impedidos de sentirnos a salvo en presencia de otros.
Eso me abrió los ojos. Si nunca me sentí segura de verdad en mi propia piel, ¿cómo acceder a la seguridad necesaria para experimentar los momentos de alegría, comodidad y conexión que puede dar el amor auténtico? Si estoy siempre ocupada en medirme con los demás y con las expectativas de la sociedad, reprimiendo mientras tanto mis necesidades y deseos auténticos, ¿qué oportunidad podían tener quienes me rodeaban de conectarse conmigo, con mi ser verdadero? Si yo no conozco y quiero a todo mi ser, ¿cómo voy a permitir que lo haga otra persona?
Si cuento aquí mi historia es porque es una muy corriente. Son pocas las personas que se sienten dignas de ser amadas por ser lo que son, que no necesitan la validación de los demás. En general, buscamos todo el tiempo que otros nos hagan sentir seguros, igual que cuando éramos pequeños; seguimos reprimiendo las partes de nosotros de las que alguna vez aprendimos a avergonzarnos y, así, confirmamos nuestros antiguos temores de que esas partes no merecen amor, como una vez algo nos hizo creer. En paralelo a que evitamos, negamos o modificamos la expresión de nuestro Yo auténtico, aumenta nuestro nivel de estrés y el resentimiento para con los que nos rodean. Abrumados, terminamos explotando con nuestros seres queridos cuando no nos preguntan qué tal fue nuestro día, evitando conversaciones difíciles pero importantes con nuestra familia o cerrándonos cuando nuestros amigos intentan ayudarnos: hábitos comunes con los que ponemos en acción los mecanismos de afrontamiento que encontramos en la infancia, aunque hoy no nos traigan más que dolor y sufrimiento.
Cuando retomamos el contacto con lo que somos de verdad y con nuestro valor inherente, ocurre algo hermoso, y no solo para nosotros: cuanto más confiados nos sentimos para expresarnos, más fácil nos resulta generar esa seguridad para que también los demás se expresen en su propia vulnerabilidad y autenticidad. Justo cuando establecí una conexión más intensa con mis propios deseos y necesidades, pude ser mi Yo verdadero en presencia de otros y ofrecer el amor que creía haberles profesado desde siempre.
Además, para conocer mis deseos y necesidades, tuve que conectarme con mi cuerpo, explorar lo que sentía y lo que me pedía en distintos momentos. Esa reconexión gradual con mi plano físico y la comodidad que empecé a ganar al explorar sus sensaciones, me permitieron ir manejando mejor las experiencias estresantes y compartir mis emociones, en lugar de ausentarme o cerrarme, como había hecho durante años. Poco a poco, podía estar más a gusto con mis emociones y confiar en mi creciente capacidad de expresarme, de modo que también toleraba mejor la incomodidad de exponerme afectivamente, el malestar de la intimidad. Con el tiempo, me encontré siendo más franca con los demás, incluso con gente que acababa de conocer. Abrirme a mi propia experiencia en los vínculos me permitía estar más presente con la experiencia emocional de la otra persona y empatizar con ella.
Tuve que aprender por mi cuenta a darme la seguridad física necesaria para abrir mi corazón y poder dar y recibir el amor que anhelaba: un recorrido que me cambió la vida y que aún hoy sigue mostrándome todo lo profundo, gratificante y expansivo que puede ser el amor. Un recorrido que me ha enseñado que la meta no es encontrar el amor, como si fuera algo externo, sino identificar y desmantelar todas las defensas que alguna vez debimos construir para protegernos de él. He aprendido que el amor no consiste en hacer algo en particular, sino en encarnar la emoción misma en todos nuestros actos y en darles a los demás la oportunidad de ser exactamente como son.
En este libro, voy a ofrecerte la información y las herramientas que fui reuniendo para guiarte en tu propio recorrido de regreso a tu corazón. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo volver a entrar en contacto con quien eres de verdad: cuerpo, mente, y alma o espíritu. Aprenderás a reconocer los distintos yo condicionados o programados que pones en escena en tus vínculos, a identificar y satisfacer tus necesidades, a aplacar las emociones que te desbordan y, en última instancia, a redescubrir en ti la capacidad innata e ilimitada de amar. Ese recorrido, y el libro mismo, tratan de sanar el vínculo con tu propio corazón en la misma medida en que tratan de sanar el vínculo con el corazón de los que te rodean. Como tú también aprenderás, solo conectados y atentos a nuestras propias emociones podemos conectarnos de verdad con otra persona.
Una vez que te abras paso a tu corazón, tus decisiones, guiadas por su honda sabiduría, te traerán dicha y satisfacción dentro y fuera de tus relaciones. Ese recorrido te ayudará a llevar amor a los intersticios de tu ser y a tu alrededor, y te dará acceso a tu potencial más profundo como persona, en pareja, con tus colegas, en familia; será positivo para todas las comunidades que compartimos y para el planeta. Como verás, ser el amor que buscamos es el regalo más bello y sanador que podemos hacernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y al mundo que habitamos.
En tu corazón está el poder de modificar tus vínculos y tus entornos. El amor que ya vive en ti es la verdadera fuente de toda sanación.
1EL PODER DE TUS VÍNCULOS
A menudo vemos las relaciones como algo que nos pasa a nosotros, más que como algo que ocurre con nosotros o incluso a causa de nosotros. Nos enamoramos y nos dejamos llevar por la pasión o el poder de otra persona. Una y otra vez elegimos gente que no nos conviene, pasando por alto todas las señales aun cuando tendríamos que saber de sobra lo que significan. Si una relación entra en crisis o se termina, solemos culpar a la otra persona de no haber querido o sabido hacernos felices.
En general, no es fácil reconocer el papel activo que tenemos en nuestros vínculos; por ejemplo, el hecho de que instintivamente elegimos a ciertas personas por motivos muy puntuales. Podemos «enamorarnos» de alguien no porque esa persona haya despertado el deseo en nuestro corazón, sino porque satisface una necesidad inconsciente. Muchas veces elegimos rodearnos de gente que nos permite repetir las dinámicas interpersonales conocidas de nuestros vínculos más tempranos.
Suele ocurrir que nos sentimos impotentes en nuestras relaciones porque dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y energía justo a lo que no podemos controlar: los demás. Si en este momento te sientes sin esperanzas, incapaz de modificar tus vínculos, puede darte ánimo ver que tienes capacidad de acción; todos la tenemos. Todos podemos encontrar y construir vínculos sanos y felices. Todos podemos ser el amor que buscamos, independientemente de lo que hagan los demás y de lo que ocurra a nuestro alrededor.
MI PAPEL EN MIS VÍNCULOS
Hasta que pasé los treinta años, solía sentirme impotente y pasiva en mis vínculos románticos. Iba de pareja en pareja, culpando a cada una de ellas por la insatisfacción que inevitablemente crecía en mí y creyendo que la solución era encontrar a «la persona adecuada». Ese patrón apareció a mis 16 años, cuando empecé a salir con Billy. Fue mi primera relación romántica y yo estaba enamorada, o eso creía.
Como en cualquier romance adolescente típico, nos veíamos sobre todo los fines de semana; mirábamos televisión, salíamos con amigos, íbamos al cine. Mi familia estaba al tanto y no tenía reparos, pero yo nunca hablaba de Billy con ellos; me limitaba a mascullar una respuesta corta si a mi madre o a mi hermana se les ocurría preguntar por él, o a quejarme si me había hecho algo que no me había gustado. Tampoco con mis amistades hablaba en demasiado detalle de nuestra relación. No porque no sintiera algo intenso por él; al contrario, yo creía estar enamorada. Pero en mi familia no se conversaba sobre los sentimientos, a menos que fueran de malestar o preocupación, de modo que solo me sentía cómoda hablando (quejándome, en rigor) de Billy si me había hecho sentir mal.
Después de un año y medio, Billy y yo nos separamos. Yo estaba desolada. Una de las causas fue que nos íbamos a distintas universidades, en diferentes estados, a trece horas de autopista una de la otra. Pero otra fue que yo, en palabras de Billy, estaba «emocionalmente bloqueada», una descripción que se me grabó a fuego. En ese momento, me dejó totalmente desconcertada: yo no me sentía así; me parecía que era muy amorosa con Billy. Desde pequeña, siempre me había preciado de preocuparme por los demás y de ser buena persona, generosa, considerada.
Un año después de haber entrado en la universidad, para mi sorpresa, me encontré pensando en salir con mujeres. De pronto todo ese asunto de Billy se me resignificó: ¡Claro que estaba emocionalmente bloqueada!, pensé. ¡Soy gay! A Katie, mi primera novia, la conocí haciendo deporte. Teníamos los mismos amigos y los mismos intereses, y pasábamos mucho tiempo juntas en el entrenamiento, viajando a jugar partidos y saliendo con nuestras compañeras de equipo. En eso se apoyaba nuestro lazo: en la proximidad y la similitud. Hacíamos todo tipo de cosas juntas, pero yo tenía la sensación inquietante de que faltaba algo. Aunque deseaba una conexión más profunda, era muy poco lo que compartía de mi mundo interior con ella… o con nadie: lo cierto es que no estaba disponible afectivamente. Pero no me daba cuenta, y, en vista de que con Katie no encontraba la chispa que buscaba, me separé de ella tras un año y medio de noviazgo y empecé a salir con Sofia.
Sofia y yo mantuvimos una relación intermitente durante el resto de nuestro paso por la universidad, y luego elegimos la misma ciudad donde vivir al graduarnos. Ella era muy distinta de Katie en muchos aspectos, pero la dinámica que generamos juntas también me permitía mantener cierta distancia afectiva y evitar cualquier conexión auténtica o profunda. Y yo lo sabía. Mejor dicho, lo sabía mi subconsciente, la parte de la mente que determina todos nuestros pensamientos, emociones y comportamientos instintivos, automáticos. En esas profundidades de nuestro psiquismo conservamos todos nuestros recuerdos, incluso aquellos a los que no podemos acceder conscientemente, junto con nuestras emociones reprimidas, los dolores de la infancia y nuestras creencias fundamentales.
Sofia había crecido con una madre emocionalmente reactiva, que a menudo explotaba con ella cuando era pequeña: le gritaba o la hacía trizas con sus críticas. Al poco tiempo de empezar a salir, Sofia empezó a tratarme del mismo modo, a gritar cuando no estaba de acuerdo con algo, a insultarme o juzgarme cuando se encontraba con algo que no le gustaba de mi apariencia. Yo sabía, en parte, cómo había sido su infancia, y justificaba su comportamiento pensando que no lo hacía con intención, que solo estaba exteriorizando antiguas heridas. Pero, aunque todo eso era cierto, me costaba muchísimo poner límites en torno a lo que estaba dispuesta a tolerar. Incapaz de mantenerme firme o comunicar lo mal que me sentía, empecé a notar en mí un resentimiento que crecía más y más.
Culpé a Sofia por mi malestar sin darme cuenta de cuál era el verdadero problema: estaba profundamente disgustada conmigo misma por haber soslayado mi propio dolor, justificando su comportamiento hiriente con excusas.
Después de nuestra separación definitiva, conocí a Sara. Con ella salí durante los cuatro años siguientes. Sara era alegre, le gustaba salir de fiesta y pasárselo bien, cosa que me resultaba inconscientemente atractiva: con ella, siempre habría actividades y experiencias con las que distraerme de cualquier emoción difícil. Al mismo tiempo, a su lado, me daba vergüenza no sentirme contenta y relajada. De todas maneras, me fui sumando a sus actividades nocturnas y empecé a compartir su calendario de casi constante vida social. Para aplacar el dolor y el vacío que sentía por la falta de una conexión afectiva profunda, seguí recurriendo a mis hábitos inconscientes de toda la vida; me mantenía ocupada y usaba sustancias para distraerme y aliviarme. Sara nunca demostraba que le molestara algo de nuestra relación, pero a menudo me trataba mal cuando bebía, cosa que hacía con frecuencia. Igual que con Sofia, yo racionalizaba su comportamiento diciéndome que era solo que había bebido de más, que no hablaba en serio ni quería herirme: seguía haciendo a un lado mi experiencia emocional para calmarla o complacerla a ella, anteponiendo sus emociones a las mías. Pasaron los meses y luego los años, y yo empecé a notar el mismo resentimiento que había sentido con Sofia. Una vez más, me encontré acusando a mi pareja de no haber cuidado de mis sentimientos, y poco después, la relación terminó.
Me mudé a un apartamento de cuatro ambientes, que compartía con una chica mayor que yo, Vivienne. De inmediato ella me pareció más madura que las demás mujeres que había conocido; muy pronto nos hicimos amigas y, más tarde, amantes. Me atraía su independencia y su autosuficiencia. Compartíamos las cosas cotidianas que nos molestaban o nos preocupaban, pero no otros aspectos más íntimos de nuestra experiencia que pudieran profundizar nuestra conexión.
Al igual que mis demás parejas, Vivienne había crecido en un hogar tenso e inestable, y se había ido de su casa cuando todavía era adolescente. Orgullosa de no haber necesitado nunca a nadie, insistió desde el principio de nuestra relación en que no era «de las que se casan». Por eso, cuando empezó a hablar de la posibilidad de un matrimonio, me resultó terriblemente halagador: No quiere casarse, pero quiere casarse conmigo, me regodeaba para mis adentros. Nos subimos a un avión rumbo a Connecticut, donde era legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, y meses más tarde nos mudamos, ya casadas, a mi ciudad natal.
Poco después de la mudanza, mi perspectiva sobre los vínculos románticos comenzó a cambiar. Con mi recién estrenado doctorado en Psicología por la Nueva Facultad de Investigación Social, empecé el período de formación intensiva que deben completar todos los psicólogos para poder comenzar a hacer clínica: un trabajo a tiempo completo. Durante dos años, concurrí a sesiones individuales y grupales de psicoanálisis, una rama de la psicología que estudia las distintas vías por las que el subconsciente determina nuestros pensamientos, emociones, comportamientos y dinámicas vinculares.
De pronto me sentí inmersa en un mar de autoanálisis y autoevaluación. Durante la terapia individual, comencé a explorar mis pensamientos y emociones inconscientes —algo que no había hecho nunca—; en las sesiones grupales, me dedicaba a analizar mis interacciones con los demás estudiantes de la clase. En cuestión de semanas, me di cuenta de que había una fisura afectiva inmensa entre Vivienne y yo; jamás hablábamos de nuestros sentimientos profundos ni de la dinámica de nuestra relación, y ahí estaba yo, comentando ambas cosas con perfectos desconocidos. Empecé a pensar que no era feliz en mi matrimonio y que ese vínculo no me daba la conexión emocional que tanto anhelaba.
Al mudarnos, dejamos atrás nuestro gran círculo de amigos; ahora nuestro mundo éramos nosotras dos. Ya no teníamos la distracción de la vida social, y nuestra dinámica se hizo más evidente: subía hasta la superficie como las burbujas que escapan de quien se sumerge en el agua y contiene la respiración por demasiado tiempo.
Yo me quejaba de que no me sentía conectada ni creía que nuestra relación tuviera la profundidad emocional que deseaba y necesitaba. Le echaba en cara que era demasiado independiente, que por su culpa no lográbamos conectarnos en un nivel más profundo, lo que desencadenaba acalorados conflictos cíclicos. Hoy miro atrás y me estremezco de vergüenza: tal como en mis vínculos anteriores, no me daba cuenta de lo que hacía yo para que la relación se mantuviera en ese nivel superficial que tan insatisfecha me dejaba. Desconectada como estaba de mis emociones, me era imposible dejarme guiar por ellas. Ni siquiera sabía lo que sentía.
A medida que crecía mi descontento, Vivienne empezó a luchar con más intensidad para salvar nuestro matrimonio. Su determinación me asustó, y, cuando entendí que quería divorciarme, quedé petrificada: por primera vez en mi vida, sentía un deseo fuerte y claro que se oponía directamente a los de alguien que yo quería. Durante meses busqué la manera de pedirle que nos separáramos mientras con mis actos intentaba alejarla de mí. Cuando por fin puse mis sentimientos en palabras, me sentí aterrada y fortalecida al mismo tiempo. Nunca antes había priorizado mis deseos frente a los de la persona que tenía ante mí.
Mi divorcio coincidió con el momento en que empecé a ver lo que aportaba yo activamente para que se generaran dinámicas vinculares que no me hacían bien a mí ni a mis seres queridos. Hasta ese entonces, la mirada superficial que tenía sobre mis hábitos subconscientes de no prestar atención a lo que necesitaba, reprimir lo que sentía y anteponer las necesidades y los deseos de los demás a los míos me había llevado a considerarme «buena», «generosa». Pero esos hábitos no hacían feliz a nadie. En realidad, como casi nunca expresaba —ni me permitía reconocer siquiera— mis verdaderos sentimientos, lo único que lograba era agrandar la distancia afectiva que me separaba de los demás. No era un acto de generosidad priorizar a los demás, sino un abandono de mí misma. Todo eso me dejaba profundamente insatisfecha, a menudo perturbada o molesta, y propensa a discutir por cualquier cosa, lo que alimentaba el resentimiento entre Vivienne y yo.
Si hasta entonces no había podido ver cuál era mi participación en esos conflictos recurrentes era porque mis hábitos vinculares se habían grabado en mi subconsciente durante la infancia; eran parte de mi manera instintiva de relacionarme con los demás. Eran formas de manejarme que había desarrollado en los primeros vínculos de mi vida: los que tenía con mi familia.
TUS PRIMEROS VÍNCULOS: EL MOLDE DE TU FUTURO
Desde fuera, es probable que mi familia se haya visto sana y feliz. Yo misma habría dicho lo mismo de pequeña y durante casi toda mi vida: nunca me faltó para comer; en casa se alentaba mi buen desempeño escolar y deportivo; no había maltratos físicos ni abuso sexual. Pero, como supe más adelante, el hecho de que no haya un maltrato visible no significa que no pueda haber un descuido afectivo y la herida de apego que viene con él.
De niña, vivía rodeada de estrés y enfermedad. Mi hermana mayor tuvo problemas de salud que pusieron en riesgo su vida, y mi madre también sufrió enfermedades y dolores crónicos durante años, de los que nunca hablamos abiertamente. Tampoco hablábamos de nuestras emociones, agradables ni desagradables, ni nos decíamos nada cuando algo nos había herido o enfadado. A fin de cuentas, éramos relativamente felices. ¿Para qué arruinar eso poniendo las cosas sobre la mesa?
Ese estrés, esa ansiedad, ocuparon el lugar de una conexión afectiva; fueron lo que me unió a mis padres y a mi hermana. Una y otra vez, cuando se desataba una nueva crisis de salud o aparecía alguna tensión cotidiana, toda la familia se enfocaba en la preocupación compartida hasta que el tema se resolvía. Cada cual se apresuraba a ocuparse de las necesidades «urgentes» de la persona estresada, enferma o lo que fuera, desatendiendo sistemáticamente las propias.
Con el tiempo, expuesta a esos patrones que se repetían sin cesar, aprendí que mis necesidades y emociones no eran tan importantes como las de los que me rodeaban. Sabía que mi familia me quería y me cuidaba, pero nunca sentí ese amor ni esa consideración en el plano afectivo. Como cualquier niño o niña, en mis momentos difíciles, habría necesitado que me escucharan y me consolaran. Como mis padres no solían disponer de atención para mí, consumidos como estaban por la crisis de turno, fui compartiendo cada vez menos con ellos por temor a agravar el ya abrumador estrés familiar. Al final, hacía lo posible por ocultar cualquier necesidad o vulnerabilidad, para protegerme de la decepción de que no hubiera nadie que me ayudara. Por instinto de preservación, me volví desapegada, reprimí mis sentimientos y levanté un muro que me separaba de mi experiencia emocional. Esos mecanismos de afrontamiento fueron mi escudo defensivo, y los usé sin darme cuenta para evitar salir herida en todas mis relaciones, durante muchos años.
Por supuesto, mi historia es solo mi historia, y la tuya será diferente. Pero, sea cual sea el recorrido personal de cada cual, nuestros primeros apegos repercuten en los hábitos que llevamos a nuestros vínculos adultos, sobre todo los de pareja; hábitos que rara vez nos convienen pero que son conocidos, cómodos y, por lo tanto, seguros. Como se conservan en el subconsciente y se repiten de manera automática todos los días, a menudo no nos es fácil distinguirlos ni abrir los ojos a la participación activa que tenemos en nuestras relaciones.
Sin embargo, podemos aprender a prestar atención a esos condicionamientos y a crear hábitos nuevos, más adecuados a nuestras necesidades de hoy. Cuando logramos entender que esos circuitos son un vestigio de experiencias del pasado, podemos librarnos de la vergüenza que nos hacen sentir. Reconocer y aceptar nuestra participación activa nos pone en un lugar desde el que podemos modificar las dinámicas de nuestros vínculos; si queremos cambiar una relación, es necesario que cambiemos nuestro modo de ser en ella.
El giro que me dio la posibilidad de modificar mis dinámicas vinculares consistió en darme cuenta de que el denominador común en todos mis patrones disfuncionales era yo. Empecé a percatarme de que solo me sentía cómoda cuando sacrificaba mis necesidades, porque eso me evitaba el malestar de decepcionar a los demás. No sabía poner límites de ningún tipo. En mi desconexión respecto de mis necesidades y deseos auténticos, y con los límites que habría debido establecer inevitablemente vulnerados, siempre acababa por sentirme distante y resentida en mis relaciones, responsabilizando a los demás, poniendo fin a mis vínculos en busca de una pareja más «perfecta». Ciega a mis propios hábitos inconscientes, creía que la culpable de nuestros problemas era siempre la otra y pretendía que cambiara, sin ocuparme de lo que hacía yo para generar esas circunstancias que me seguían a todas partes.
Cuando pude mirarme con más honestidad, mis relaciones comenzaron a evolucionar. Entendí por fin que, para entablar y mantener vínculos sanos, yo misma tenía que sanar emocionalmente. Tenía que hacer algo que al principio me resultó muy difícil: atender mis propias necesidades y deseos, cosa que implicaba establecer límites con los demás, y aprender a ser paciente y compasiva conmigo.
EL EFECTO DE LAS HERIDAS DE LA PRIMERA INFANCIA
Cuando se trata de nuestros vínculos, todos tendemos a repetir lo que conocemos; si crecimos en un entorno estresante o caótico, si no vimos a otros desplegar hábitos sanos, o si sufrimos descuido o desatención afectivos, de mayores somos proclives a repetir esas mismas dinámicas en nuestras relaciones con otras personas. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo y nuestra mente están programados por y para el pasado: en particular, para el apego que desarrollamos con nuestras figuras parentales, para buscar y recrear el mismo tipo de relaciones en la vida adulta. Es nuestra vinculación traumática, nuestra manera de replicar con otras personas esos primeros apegos.
Antes de sumergirnos en este tema, conviene definir algunos conceptos que exploraremos a lo largo del libro. Comencemos con el término trauma. Por lo general, esa palabra nos remite de inmediato al sufrimiento que puede experimentar alguien tras un suceso catastrófico o violento, como un desastre natural, una guerra, una violación, o una situación de incesto o maltrato. Sin embargo, aunque por supuesto que todos estos incidentes pueden ser traumáticos, también se genera un trauma por cualquier experiencia estresante que excede nuestra capacidad de procesarla emocionalmente y que, por lo tanto, provoca una desregulación sostenida de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, puede surgir del estrés acuciante de no tener lo necesario para sentirnos a salvo, lo que incluye la contención emocional. Cuando no podemos sentirnos a salvo o contar con las personas de quienes dependemos para nuestra supervivencia, experimentamos una falta de certidumbre y control que activa el circuito de estrés del cuerpo, también llamado eje hipotalámico hipofisario suprarrenal (HHS),1 lo que repercute en nuestra capacidad física de hacer frente a las circunstancias (hablaremos más de esto en la página 107).
Además del estrés doméstico, la mayoría de las personas padecemos trauma sistémico, cultural o colectivo, que nos impide forjar los lazos de contención que necesitamos para nuestra seguridad afectiva. El trauma colectivo se da cuando un suceso o una serie de sucesos —un desastre natural, una recesión económica o un período de inseguridad financiera, una guerra, una pandemia, una situación de colonización, racismo o desigualdad sistémica de cualquier tipo o un contexto de persecución cultural o de género, por ejemplo— provocan la inseguridad de un grupo de personas, una comunidad, un país o el mundo entero. Este tipo de trauma tiene consecuencias para el modo en que las personas se relacionan entre sí, con efectos diversos según los patrones de cada cual y las aptitudes de afrontamiento que le hayan sido legadas de otras generaciones.
Además de estas desigualdades estructurales, el circuito de estrés del cuerpo puede activarse y conducir a una sobrecarga emocional traumática si una y otra vez se nos hace sentir mal por nuestras emociones, se niegan nuestras experiencias o sufrimos abandono o descuido afectivos. Este impacto puede producirse de una vez (a raíz de algún episodio como los mencionados antes), o bien acumularse lentamente en nuestro organismo sin que nos demos cuenta. Cuando no estamos en condiciones de procesar nuestras respuestas emocionales, estas se graban en nuestro psiquismo y en nuestras células, y pueden influir en nuestra manera de pensar, sentir y actuar durante años.
Así como todos tenemos experiencias emocionales distintas de las de los demás, tenemos también distintos patrones reactivos y hábitos de afrontamiento aprendidos para sobrellevar nuestros traumas, desarrollados en función del condicionamiento específico de nuestra infancia, aunque no podamos recordar conscientemente qué nos pasó de pequeños. Si alguna vez has hecho terapia tradicional o leído sobre las ciencias de la conducta, es posible que conozcas el término condicionamiento, es decir, el proceso por el que las creencias, conductas y hábitos que aprendemos en el transcurso de experiencias que se repiten se almacenan en el subconsciente, desde donde determinan nuestros actos automatizados, intereses y motivaciones.
Por supuesto que podemos crear hábitos nuevos eligiendo alternativas diferentes y teniendo nuevas experiencias en la vida adulta; sin embargo, gran parte de nuestro condicionamiento ocurre en la niñez y depende de nuestros vínculos con nuestras figuras parentales. El término figuras parentales, que verás a lo largo de todo el libro, se refiere a las personas que eran las principales responsables de satisfacer nuestras necesidades psicofísicas cuando éramos pequeños. En muchos casos, estas figuras coinciden con el padre y la madre biológicos, pero también pueden aplicarse a otros parientes (abuelos, padrastros, padres adoptivos, hermanos) o a personal de salud, cuidadores profesionales o cualquier otra persona a cuyo cuidado hayamos estado.
Cuando somos pequeños, no importa quiénes sean nuestras figuras parentales ni si más tarde creemos haber tenido una «buena» o «mala» relación con ellos: instintivamente nos orientamos por ellos, absorbemos de ellos información sobre nosotros mismos y sobre el mundo. De ellos aprendemos a expresar (o a sofocar) nuestras emociones, a relacionarnos con nuestro cuerpo, a encajar o ser socialmente aceptables (lo que está bien y lo que está mal), y a interactuar con los demás. Aprendemos esos hábitos y esas creencias observando e imitando a los que nos rodean.
Todos los niños imitan a sus figuras parentales. Seguramente lo hayas notado al ver a un bebé sonreír o sacar la lengua al ver que lo hacía su madre o su padre. Del mismo modo, los pequeños copian muchas otras cosas que ven hacer a sus figuras parentales: si nuestras figuras parentales se avergonzaban de sus propias emociones o las ocultaban, es posible que hayamos aprendido a hacer lo mismo. Si criticaban su cuerpo o características físicas de los demás, tal vez hayamos aprendido a avergonzarnos de esos aspectos de nosotros mismos. Si ante una situación desagradable reaccionaban gritando, quizá nosotros también lo hagamos. Si, en cambio, se cerraban y dejaban de prestarle atención a alguien, tal vez nosotros hayamos aprendido ese mecanismo de desconexión afectiva.
Para aprender a sobrellevar todo lo que nos pasa por dentro, antes que nada necesitamos confianza para manifestar lo que pensamos y sentimos ante quienes nos rodean. La capacidad de sentirnos así de confiados en la vida adulta depende en gran medida de cómo nos sentimos en nuestros vínculos más tempranos. La teoría del apego, formulada por el psicoanalista John Bowlby en 1952, sostiene que la solidez del vínculo con nuestras figuras parentales influye en el tipo de relaciones que buscamos y establecemos con otras personas durante el resto de la vida.2 Si nuestro apego a nuestras figuras parentales era predominantemente seguro desde la primera infancia y veíamos satisfechas nuestras necesidades físicas y afectivas, es más probable que prioricemos y logremos satisfacer nuestras necesidades en la vida adulta. Las personas que crecen con un apego seguro son más proclives a confiar en sí mismas y en los demás, así como a desarrollar resiliencia emocional, la capacidad de tolerar emociones incómodas y recuperarse pronto de ellas. La confianza, que consiste en creer que podemos contar afectivamente con algo o alguien, se construye con el tiempo, sobre la base de actos habituales, estables, predecibles. En un vínculo, es la sensación de que podemos esperar que alguien se comporte de una manera determinada.
Muchos no crecimos con un apego seguro, porque nuestras figuras parentales sufrían las consecuencias de los entornos vinculares de su propia niñez: sus propias necesidades físicas o afectivas habían quedado insatisfechas a menudo, y por eso, no siempre podían atender las nuestras. Hoy en día, quizá no podamos identificar o atender nuestras necesidades porque nadie nos enseñó a hacerlo de niños. Quizá no confiemos en nosotros mismos o en otros, o tengamos reacciones impulsivas porque carecemos de resiliencia emocional para hacer frente a emociones incómodas como el estrés, la tristeza o la ira, o a los estados anímicos desagradables en general. Tal vez sigamos abandonándonos o traicionándonos, comprometiendo nuestro tiempo, energía o recursos emocionales en un intento de que alguien nos dé su cuidado, o tal vez nos cerremos por completo a recibir algo de los demás. Independientemente de que el apego a nuestras figuras parentales haya sido seguro o inseguro, nuestras formas habituales de relacionarnos se grabaron en nuestro subconsciente y, desde allí, siguen conduciéndonos en forma maquinal e instintiva a dinámicas vinculares similares en la vida adulta.
TUS NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA NIÑEZ: TU MOTIVACIÓN DE HOY
Para poder identificar nuestros patrones de apego, antes que nada debemos entender qué son las necesidades infantiles insatisfechas. Estas necesidades pueden ser de orden físico (en general, las que se ven con más claridad) o afectivo.
Fisiológicamente, el cuerpo de todos los seres humanos funciona del mismo modo: nuestros pulmones usan el aire que nos rodea para oxigenar la sangre; nuestras células convierten los nutrientes en alimento y nuestros músculos nos permiten movernos y cargar objetos pesados. Estas semejanzas estructurales hacen que todos compartamos ciertas necesidades físicas básicas: agua, oxígeno, nutrientes, y un equilibrio entre movimiento y descanso.
Tus necesidades físicas pueden haber quedado insatisfechas en la niñez si te faltó comida, ropa adecuada, espacio para moverte o tranquilidad para descansar. O puedes no haberte sentido físicamente a salvo por otros factores, como la inestabilidad financiera o la discriminación racial. También hay deficiencias más sutiles que pueden haber dado como resultado necesidades infantiles insatisfechas, como la falta de contacto físico o de consuelo —ya sea porque solían dejarte a solas o porque a las personas que te criaron les costaba el contacto físico—, o la dificultad para dormir bien porque donde vivías había mucho ruido o reinaba el desorden. Muchas veces seguimos teniendo que vérnoslas con necesidades insatisfechas en la adultez, porque no tenemos la estabilidad financiera necesaria para cuidar de nuestro cuerpo o para sentirnos a salvo en nuestra piel. Sea cual sea la causa, cuando nuestras necesidades no se satisfacen siempre o la mayor parte del tiempo, nuestro cuerpo activa una respuesta del sistema nervioso que nos pone en modo de supervivencia y deja nuestras necesidades afectivas en segundo plano.
Más habituales que las necesidades físicas insatisfechas son las necesidades afectivas insatisfechas. Casi todas las personas que conozco, incluso las que tuvieron figuras parentales bienintencionadas, crecieron con este tipo de carencias. Y no es de extrañar, en vista de la cantidad de horas que debe trabajar la mayoría de la gente para mantener a sus hijos. Alguien que hace horas extra y no duerme lo suficiente, no se alimenta del todo bien o padece su propio estrés no está en condiciones de atender las necesidades de otra persona.
Más allá de estas desigualdades y realidades sociales, todos tenemos necesidades afectivas básicas que debemos cubrir. La necesidad más profunda que tenemos todos en todos nuestros vínculos, tanto en la niñez como en la vida adulta, es sentirnos suficientemente seguros para ser como somos sin miedo a perder la conexión con el otro ni el sostén que nos da esa relación. Poder expresar nuestros puntos de vista y nuestras experiencias con confianza nos ayuda a construir intimidad afectiva. Cuando nos abrimos y nos mostramos sinceramente, sean cuales sean las emociones que estamos experimentando, permitimos al otro que vea y conozca más de nosotros. Las siguientes preguntas te ayudarán a pensar de cuánta seguridad y confianza gozas en tus distintos vínculos:
¿Sientes una conexión segura con la otra persona, en el plano tanto físico como emocional?
¿Sientes que tú y la relación sois importantes para la otra persona?
¿Sientes que la otra persona te quiere y te cuida, incluso en momentos de distancia física o afectiva?
Para sentirnos afectivamente seguros, tenemos que poder confiar en que el otro nos ve, nos acepta y nos aprecia, en que nos da espacio para crecer y evolucionar, y en que quiere lo mejor para nosotros. Si todo esto caracteriza nuestros primeros apegos, desarrollamos la capacidad de dejarnos guiar por nuestro propio cuerpo y creer en su posibilidad de hacer frente al estrés y demás emociones difíciles. No tememos mantener el contacto con nuestro mundo interno, podemos compartir nuestro Yo auténtico con quienes nos rodean y confiar en nuestros vínculos, con la tranquilidad de que podremos restablecerlos o repararlos después de pasar por momentos de conflicto o desconexión.
Para que una figura parental pueda hacer sentir a una niña o un niño amados, seguros, valorados —que los ve, los escucha y los aprecia—, es condición que esa persona también se sienta así. El problema justamente es que esa condición no suele cumplirse, porque la mayoría de la gente no desarrolló la madurez emocional, a causa de sus propios traumas de la infancia (con la consecuente desregulación de su sistema nervioso, en lo que ahondaremos más adelante). Como resultado, muchos no crecemos con la seguridad afectiva que necesitamos para ser ni compartirnos cómo somos de verdad, lo que nos instala en una sensación de profunda insuficiencia y de soledad afectiva.
Si nuestras figuras parentales no se sentían afectivamente seguras, tampoco estaban en condiciones de generar el entorno que necesitábamos nosotros para explorar y expresar nuestro Yo auténtico. Eso nos hizo sentir que nos abandonaban o nos sobrecargaban afectivamente; que debíamos arreglarnos por nuestra cuenta con nuestras emociones y experiencias de estrés o malestar. Las emociones asociadas al descuido o abandono afectivo de los niños activan los mismos circuitos cerebrales que el dolor físico, junto con una reacción psicofísica al estrés que conduce al trauma.
Crecemos con un déficit de seguridad afectiva cuando sufrimos desatención, críticas o gritos habituales por expresar emociones, todo lo cual puede dar lugar a creencias arraigadas de que somos «difíciles» y a una dificultad para expresarnos. Lo mismo ocurre cuando se nos desalienta a perseguir nuestros intereses en la infancia, lo que en la vida adulta se manifiesta como un no saber quiénes somos o qué nos gusta.
Estos son algunos indicadores más de que tus necesidades afectivas pueden haber quedado insatisfechas en la niñez:
Tus figuras parentales, en lugar de reconocer tu individualidad, te trataban como una extensión de sí mismas. Quizá te hacían sentir que debías seguir sus pasos, adoptar sus creencias, sus emociones, su apariencia, su ocupación. En la vida adulta, es posible que nunca te sientas del todo a salvo para ser quien eres, o que no tengas en claro qué crees, cómo te sientes o qué te interesa.
Tus figuras parentales no te prestaban demasiada atención porque no sabían hacerlo, o bien porque se lo impedían su trabajo, problemas vinculares, la situación financiera o traumas sin resolver. Hoy en día, tal vez mantengas distancia o seas hiperindependiente, es decir, te retraigas de cualquier tipo de conexión o contención de los demás.
Tus figuras parentales solían tomarse las cosas a título personal, ponerse a la defensiva o reaccionar impulsivamente, proyectar y ubicar la responsabilidad fuera (en ti, por ejemplo) ante cualquier problema o conflicto. En la vida adulta, es probable que te preocupe «quedar mal», que recurras a otras personas porque no sabes autorregularte y que estés pendiente de complacer a los demás.
Tus figuras parentales tenían dos caras: en casa, te criticaban, te humillaban o no te prestaban atención; en público, se mostraban cálidas y cariñosas contigo. En la adultez, puede que tiendas a estar alerta y que las intenciones o actos de las personas que te rodean te resulten confusos, difíciles de entender.
Tus figuras parentales solían destacar tus logros ante los demás, pero no solían prestarte atención a menos que alcanzaras alguna meta u obtuvieras algún reconocimiento especial. Hoy, puedes sentir que eres un fracaso o que no mereces amor excepto cuando recibes validación externa.
Tus figuras parentales a menudo desestimaban, invalidaban o desatendían tu perspectiva o tus sentimientos. En la vida adulta, quizá suelas caer en un pensamiento binario (en términos de «bueno o malo», «correcto o incorrecto») y te cueste entender el punto de vista de los demás en situaciones de malestar o conflicto.
Tus figuras parentales solían poner sus propias necesidades o emociones en el centro de la escena y sacar a relucir los méritos de su crianza, por ejemplo, recordándote una y otra vez todos los sacrificios que hicieron por ti. Hoy en día, tal vez te sientas constantemente en deuda con otros o te parezca egoísta de tu parte tener ciertas necesidades.
MIS NECESIDADES AFECTIVAS INSATISFECHAS
Aunque cuando inicié mi trabajo de autoconocimiento pude tomar conciencia de eso, el entorno en el que me crie no me había permitido sentirme segura, valorada y amada por el simple hecho de ser quien era. Desde mi primera infancia y hasta mi juventud, mi madre siempre mantuvo una distancia afectiva, consumida como estaba por el dolor crónico. Esa distracción constante y el modo de supervivencia del que no podía salir le impedían expresar ninguna emoción que fuera un poco más allá de preocuparse por mi bienestar o felicitarme por algún logro. Desde la perspectiva de mi padre, ella nos trataba a mí y a mis dos hermanos como «personal de salud»: nos daba de comer y nos atendía sin sensibilizarse a nosotros ni ofrecernos contención emocional. Mi padre fue una presencia físicamente activa en mi vida, jugaba conmigo y daba alas a mi carácter inquieto, pero también se mantenía afectivamente distante: rara vez expresaba un sentimiento que no fuera el estrés cotidiano o cuando se molestaba con alguien. Mi hermana, quince años mayor que yo, también participó en mi crianza y pasaba mucho tiempo conmigo, sobre todo cuando mi madre estaba físicamente incapacitada. Pero también ella estaba blindada en lo afectivo: lo había aprendido en su relación con nuestros padres.
Todos los niños tienen un mundo interno activo, mental y emocionalmente, y yo no era la excepción. Pero cada vez que expresaba mis sentimientos o intentaba compartir experiencias con mi madre, ella se preocupaba y buscaba resolver el problema enseguida o desentenderse de lo que fuera que nos estaba generando malestar a las dos. Otras veces, intentaba controlar mi comportamiento para aliviar su propio dolor, enfado, tristeza o decepción, con frases como «Ay, no digas eso», «No hagas tal o cual cosa, que me pone triste» o «¿Podrías hacer tal otra, para que no me preocupe?».
El miedo a perder la conexión con mi familia me llevó a poner sus necesidades y deseos por encima de los míos. Asumí mi lugar en esa dinámica de codependencia y, como no aprendí a diferenciar mis emociones y puntos de vista de los de los demás, me acostumbré a considerarme responsable de su experiencia emocional. Quedé atrapada en un circuito internalizado de autoculpabilidad y desarrollé el hábito de justificar el comportamiento ajeno, como hice más tarde con Sofia y muchos otros vínculos.
En casa, no sabíamos poner límites afectivos, lo que agregaba estrés a un entorno de por sí saturado. Siempre que le confiaba a alguien algo íntimo, esa información llegaba muy pronto al resto de la familia sin que nadie me hubiera pedido permiso, bajo el supuesto de que era lo mejor para mí. Esas traiciones a mi confianza me hicieron fortificar mis defensas, volverme todavía más reservada. Con el tiempo, aprendí que era más fácil desatender y reprimir mis emociones: llegué a convencerme de que no tenía sentimientos, porque eso me hacía sentir más segura que reconocer las cosas que me pasaban por dentro y que no quería expresar.
Esa falta de límites en mi familia perpetuó mi creencia de que los vínculos no eran un espacio afectivamente seguro. La distancia que sentía respecto de las personas de las que se suponía que debía estar más cerca —mi propia familia— me hacía temer ser anormal, un miedo que mi madre exacerbaba con sus constantes comentarios sobre mi carácter «hermético». En realidad, si yo no quería compartir aspectos personales de mi vida con ella, era porque ella no contaba con la seguridad interna para darme la seguridad o la pertenencia afectiva que yo necesitaba para expresar mi Yo auténtico con ella. Por eso ella sabía poco de mí: no porque yo tuviera un carácter hermético, como ella decía, sino porque nunca me sentí confiada como para compartir con ella lo que me pasaba.
De mayor, instintivamente busqué y mantuve en mis vínculos la misma distancia afectiva que había experimentado de niña. Desconectada como estaba de mis propios deseos y necesidades, me ocupaba sobre todo de «cumplir» para evitar problemas y conflictos, siempre con miedo a la desconexión o al abandono. A veces hasta me avergonzaba por tener algún deseo o sentimiento que pudiera decepcionar o molestar. Trasladé todos esos patrones disfuncionales de vinculación traumática a mis vínculos adultos y continué recurriendo a los mismos mecanismos de afrontamiento subconscientes que había adoptado en la infancia para protegerme de la angustia que me producía sentir mis propias emociones sin la contención afectiva que necesitaba.





























